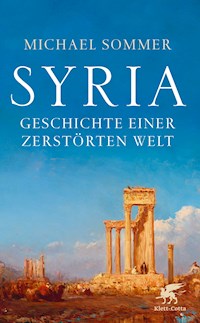Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Anverso
- Sprache: Spanisch
"Bienvenido al lado tenebroso de la historia romana. Aquí le espera un mundo a veces estridente y a veces amenazador, pero siempre inquietantemente familiar. Es un mundo de consumo de drogas, pérfidos asesinatos, oscuros cultos, misteriosos asuntos de Estado, corrupción, brutales peleas entre bandas y extrañas obsesiones. Aquí no encontrarás senadores y matronas morales, sino políticos sin escrúpulos, prostitutas expertas en todas las artes, agentes secretos con nervios de acero, ingeniosos diseñadores de armas y envenenadores a sangre fría. Bienvenido a la Roma oscura. ¿Era drogadicto Marco Aurelio? Se dice que el emperador-filósofo consumía opio. ¿Construyó realmente Arquímedes, el ingenioso maestro constructor de Siracusa, una superarma? ¿Y llegó a reunirse una logia secreta en la basílica subterránea que los arqueólogos han descubierto en los bajos fondos de Roma? ¿Cómo podía uno mandar al otro barrio a los rivales?, ¿con veneno?, ¿con magia? Estos y otros muchos misterios aguardan a los lectores de Roma oscura, una fascinante historia del salvaje mundo romano. «Extremadamente fascinante». ARD Druckfrisch, Denis Scheck «Sommer actualiza a los romanos». Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uwe Walter «Arroja nueva luz sobre la Antigüedad». NZZ Bücher am Sonntag, Kathrin Meier-Rust «Un libro enérgico y vívido (...) en el que la Roma eterna brilla tan perversa, seductora y peligrosa como solo las grandes metrópolis de nuestro tiempo pueden hacerlo». Süddeutsche Zeitung, Harald Eggebrecht"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Anverso
Michael Sommer
Roma oscura
La vida secreta de los romanos
Traducción: Fernando Bermejo Rubio y Ramiro Moar Calviño
Bienvenido al lado tenebroso de la historia romana. Aquí le espera un mundo a veces estridente y a veces amenazador, pero siempre inquietantemente familiar. Es un mundo de consumo de drogas, pérfidos asesinatos, oscuros cultos, misteriosos asuntos de Estado, corrupción, brutales peleas entre bandas y extrañas obsesiones. Aquí no encontrarás senadores y matronas morales, sino políticos sin escrúpulos, prostitutas expertas en todas las artes, agentes secretos con nervios de acero, ingeniosos diseñadores de armas y envenenadores a sangre fría. Bienvenido a la Roma oscura.
¿Era drogadicto Marco Aurelio? Se dice que el emperador-filósofo consumía opio. ¿Construyó realmente Arquímedes, el ingenioso maestro constructor de Siracusa, una superarma? ¿Y llegó a reunirse una logia secreta en la basílica subterránea que los arqueólogos han descubierto en los bajos fondos de Roma? ¿Cómo podía uno mandar al otro barrio a los rivales?, ¿con veneno?, ¿con magia? Estos y otros muchos misterios aguardan a los lectores de Roma oscura, una fascinante historia del salvaje mundo romano.
«Extremadamente fascinante». ARD Druckfrisch, Denis Scheck
«Sommer actualiza a los romanos». Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uwe Walter
«Arroja nueva luz sobre la Antigüedad». NZZ Bücher am Sonntag, Kathrin Meier-Rust
«Un libro enérgico y vívido (...) en el que la Roma eterna brilla tan perversa, seductora y peligrosa como solo las grandes metrópolis de nuestro tiempo pueden hacerlo». Süddeutsche Zeitung, Harald Eggebrecht
Michael Sommer estudió historia antigua, latín, griego, ciencias políticas, historia moderna y arqueología de Próximo Oriente en las universidades de Friburgo, Basilea, Bremen y Perugia. Tras doctorarse en la de Friburgo, pasó dos años como Visiting Fellow en el Wolfson College de Oxford. De 2005 a 2012 fue profesor de Historia Antigua en la Universidad de Liverpool, maestría que en la actualidad imparte en la de Oldenburg. Sus últimas publicaciones son Schwarze Tage. Roms Kriege gegen Karthago (2021), Volkstribun. Die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen Republik (2023) y Mordsache Caesar. Die Letzten Tage des Diktators (2024).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Dark Rome. Das geheime Leben der Römer
© Verlag C.H.Beck oHG, München 2022
© Ediciones Akal, S. A., 2024
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5590-7
Mysterium
Lo ajeno más próximo
Una de las siete colinas de Roma es el Aventino. Lo que en la Antigüedad era una zona de gente pobre es hoy un elegante barrio residencial. Villas de lujo bordean calles tranquilas. En el último número de Via Santa Sabina hay una iglesia: Santa María del Priorato. El templo neoclásico, que aún deja entrever vestigios del Rococó, es el único edificio en el mundo que ha sido construido según planos de Giovanni Battista Piranesi. Este arquitecto y grabador, que dedicó su vida a la arquitectura clásica de Roma, su patria adoptiva, yace además enterrado allí.
La iglesia toma su nombre del Priorato de la Soberana Orden de Malta, que se encuentra justo al lado. La católica orden de caballería, una reliquia de la época de los cruzados, domina desde ese gran complejo en el Aventino sus extensas propiedades en todo el mundo. La atracción turística no es ni la iglesia de Piranesi ni el Priorato, aunque las dos lo habrían merecido sin dudarlo, sino la puerta detrás de la cual está la finca del Priorato, o, más exactamente, el ojo de la cerradura. A través del Buco della Serratura dell’Ordine di Malta, también llamado «Santo Ojo de la Cerradura», no se puede echar ni siquiera un vistazo a la finca de los malteses. Tampoco ningún curioso de los que se alinean en la cola captará nada de las posiblemente prohibidas ocupaciones de los caballeros de la orden. No, lo que el ojo de la cerradura ofrece gratis es la vista quizá más bella de la cúpula de San Pedro, que no deja de estar a un kilómetro y medio de distancia en línea recta. El sanctasanctórum de la cristiandad católica parece sobresalir justo al final de una enramada de laureles cuidadosamente podados.
Buco della Serratura dell’Ordine di Malta: Quien mira por el santo ojo de la cerradura tiene el Vaticano justo ante la vista.Eric Vandeville/akg-images
No se espía por los ojos de las cerraduras, igual que tampoco se escucha detrás de las puertas. Eso se aprende ya en la niñez. A pesar de ello, ese es precisamente el objetivo de este libro: echar un vistazo por los ojos de las cerraduras de la antigua Roma para ver lo que hay y lo que sucede allí detrás. Son los mundos prohibidos detrás de los portales y muros, bajo tierra, en secreto, esos por los que los siguientes diez capítulos quieren despertar entusiasmo: esa Roma, por tanto, que no quería ser vista ni oída, pero que ha dejado huellas, y que nosotros, con los métodos de la ciencia moderna, podemos arrebatar a la oscuridad.
El viaje a través de la Roma secreta comienza en la intersección entre lo privado y lo público, es decir, allí donde termina lo accesible a todo el mundo y empieza lo que está oculto a las miradas del público (capítulo 1). Los griegos y los romanos fueron los primeros que trazaron nítidamente esta frontera y por eso, si no son los inventores del secreto, lo son de lo contrario: de un público que afronta con una buena dosis de escepticismo todo lo que ocurre a escondidas. En lo que a esto respecta, los romanos fueron algo más consecuentes aún que los griegos. Muestra de ello es la severidad con la que la República tomó medidas contra los cultos mistéricos, una importación de Grecia que desde el siglo II a.C. disfrutaba de una creciente popularidad a orillas del Tíber, pero que inmediatamente despertó la suspicacia de las autoridades (capítulo 10). Esto también se muestra en la avalancha de leyes con las que se intentó controlar los crímenes que se urdían en secreto (capítulo 9).
Un examen más cercano demuestra que la frontera entre lo privado y lo público, así como entre lo oculto y lo manifiesto, se trazó en Roma de manera distinta que en la era moderna, de una forma que en parte nos resulta extraña. En Alemania se asume indiscutiblemente, y se considera incluso una piedra angular de la democracia, que el Bundestag y todos los demás parlamentos se reúnan públicamente. En la República romana el Senado, que tomaba decisiones que marcaban la pauta a todos los ciudadanos, era un club de caballeros que deliberaba estrictamente a puerta cerrada. Es decir, que mientras el Senado se reunía en secreto, los romanos –y las romanas– no tenían reparo alguno en sentarse departiendo con entera confianza y a la vista de todos en las letrinas.
Desde nuestro punto de vista también parece incomprensible que personas que fueron víctimas de crímenes tuvieran que investigar por su cuenta para sacar lo oculto a la luz pública. No existía entonces una fiscalía que hiciera lo que hoy hace por nosotros, y la autorización para que se encargasen funcionarios de investigar casos criminales graves hizo su entrada muy poco a poco en la praxis legal romana. Mucho de lo que hoy lleva a cabo el Estado era, en las sociedades antiguas, asunto privado. En el Imperio romano, por el contrario, el Estado, representado por el ejército, intentó una y otra vez convertir la producción de armas –hoy casi en todas partes asunto de la empresa privada– en un monopolio estatal (capítulo 4).
En el asunto de la sexualidad las líneas fronterizas son francamente desconcertantes (capítulo 2). Cualquiera que hoy pasee por Pompeya, se exponga a la experiencia de la lujosa Villa de Oplontis o se dé una vuelta por el Museo Nacional de Nápoles se topará con imágenes de provocadora franqueza, que muestran parejas en todas las posibles e imposibles posturas sexuales. Los poetas romanos Catulo y Ovidio eran tan maestros de lo obsceno como los innumerables y anónimos grafiteros de la ciudad del Vesubio. Pero a la vez los romanos, por vergüenza, dejaban a oscuras el dormitorio cuando marido y mujer se dedicaban a la insignificancia más hermosa del mundo. Los esposos romanos, especialmente los de clase alta, extendían un manto de silencio sobre su vida amorosa; las muchachas jóvenes carecían por completo de experiencia sexual cuando, con catorce años, sellaban su alianza de por vida.
Al igual que las sociedades modernas los romanos padecían la criminalidad, para la cual se abrían campos de acción bajo la tapadera de lo secreto (capítulos 5 y 9). Envenenadores, asesinos en serie, estafadores, incendiarios, falsificadores, monederos falsos, chantajistas, bandas de ladrones, todos ellos hacían clandestinamente de las suyas. La sociedad reaccionaba oponiendo la ley al derecho del más fuerte, pero el Estado –en cuyas manos reside hoy el monopolio de la violencia–, para hacer respetar el derecho y la ley estaba construido, por así decir, sobre vacíos, aun cuando durante el Imperio, y especialmente durante la Antigüedad Tardía, la tendencia era que la acción estatal penetrase cada vez en más ámbitos. Faltaban casi por completo fuerzas de seguridad, sobre todo policía, y el ejército, que también era responsable de la seguridad interior, se veía desbordado por la magnitud de esta tarea, aparte de que no raramente eran soldados quienes, con criminal energía, atormentaban a los civiles.
Que aun así no estuviera todo patas arriba era posible porque las fuerzas que unían a la sociedad romana eran muy efectivas, y en muchos ámbitos compensaban la falta de un monopolio estatal de la violencia. La familia, el patronazgo y la clientela, la generosidad de los benefactores privados –que repartían víveres y ropa a las masas y pagaban grandes espectáculos, como los juegos de gladiadores– y por último la Iglesia cristiana y su organización daban apoyo y llenaban el vacío que se abría en el lugar donde en la modernidad el Estado se ocupa de todo lo posible: seguridad, previsión social, infraestructuras. Esto sigue ocurriendo hoy en Estados débiles o que están luchando con sistemas de organización en competencia como las tribus y los clanes, en Asia Central y Oriental, en África, en los Balcanes e incluso en el Sur de Italia, donde las familias extensas proporcionan seguridad allí donde el Estado falla. De hecho, parecen también mafiosas muchas estructuras de la sociedad romana, solo que no competían con el monopolio estatal de la violencia –como hoy ocurre con el crimen organizado–, sino que en lugar de eso ocupaban su lugar donde el Estado no asumía sus funciones (capítulo 8).
A pesar de ello, el Estado en la antigua Roma era también lo bastante fuerte como para resistir intentos de infiltrarse en él a través de la corrupción. Ya la República se dotó de armas legales contra la prevaricación de los magistrados, sobre todo cuando utilizaban desvergonzadamente su poder en las provincias para enriquecerse. En la crisis que desencadenó Catilina, la clase dirigente romana logró proteger a la República contra el intento de un particular de usurpar violentamente el poder. En el 63 a.C. Cicerón defendió casi en solitario la República contra la conjura clandestina de un errático aristócrata. El año 44 a.C., en una conjura clandestina, unos políticos aficionados trataron otra vez de arrancar la República de las garras del monarca de facto, César. Nada ilustra mejor las convulsiones políticas que la ironía de que los propios defensores de la República, veinte años escasos después de la victoria de Cicerón sobre Catilina, tuvieran que sumergirse en la clandestinidad (capítulo 7).
Las conjuras políticas que se acumulan al final de la República y durante el Imperio son verdaderamente un signo de la época. Son síntoma de la pérdida de control que sufrió la elite senatorial en el curso de unas pocas décadas. De ser señores de la República, donde habían determinado su política a príncipes y pueblos enteros, se habían convertido desde los días de Augusto en meros comparsas, entre cuyas filas el emperador reclutaba al más alto personal administrativo. Y, ciertamente, vivir en el entorno de gobernantes como Calígula o Domiciano podía ser un peligro mortal. Antes de darse uno cuenta, acababa en una lista negra o recibía de un amistoso centurión la orden de cortarse las venas. Para recuperar el control las víctimas recurrían al único medio que les quedaba: se conjuraban en secreto, trazaban planes asesinos y preparaban pociones venenosas para mandar al tirano al otro barrio. A menudo esto tenía éxito, pero también de vez en cuando los conjurados eran descubiertos.
Pero no solo los altos señores del Senado sentían la pérdida de control, sino también cada vez más la gente sencilla. En una realidad sin imagen científica del mundo y sin Estado protector no conocían nada que les ayudase excepto buscar refugio en poderes superiores. Como los dioses casi siempre parecían muy lejanos e inalcanzables, sus interlocutores eran no pocas veces seres tales como demonios o espíritus de difuntos, y los medios elegidos eran prácticas mágicas: escribían tablillas de maldición, recitaban conjuros o preparaban bebidas mágicas (capítulo 6). Pero la salvación, y con ella una cierta medida de control, la prometían también las religiones mistéricas, cuyos seguidores debían pasar por unos ritos de iniciación para alcanzar el estatus de adeptos (capítulo 10). Lo que sucedía tras los muros de santuarios como el del templo de Deméter en Eleusis quedaba oculto al público en general. La religión antigua había sobrepasado con ello el límite hacia la construcción de la comunidad, un camino que el cristianismo, partiendo por momentos de la ilegalidad, recorrió con perseverancia.
La parte de la historia mundial que una vez fue llamada «Antigüedad clásica» es hoy un ámbito arcano, un misterio. La Antigüedad, su historia y su cultura han sido ampliamente desplazados de los planes de estudio, y el que no aprende en la escuela una de las lenguas antiguas apenas tiene la oportunidad de llegar a nada más que un contacto tan solo superficial con el mundo de griegos y romanos. Es una pena, porque con el antiguo espacio mediterráneo no solo se pierde de vista una doble civilización única en muchos aspectos, que fue durante siglos el punto de referencia por antonomasia para el pensamiento y la percepción de la gente cultivada, sino también el mínimo común denominador, histórico y cultural, sobre el que hasta ahora una Europa a todas luces diversa presumiblemente aún puede ponerse de acuerdo.
El filólogo clásico Uvo Hölscher ha definido la Antigüedad, en una frase que se ha hecho famosa, como «lo ajeno más próximo»: ajeno o extranjero, porque la realidad en la que vivieron los griegos y los romanos es fundamentalmente distinta de nuestro mundo actual, pero está también relativamente próxima, porque a diferencia del pasado de la India, de la China, de Persia, o incluso de la América prehispánica o del África subsahariana, está ligada a nuestro presente por una historia bimilenaria de intensa recepción, y que además es bastante fácil de entender aprendiendo un par de lenguas no muy lejanas a nosotros.
El hecho de que, en primer lugar, gran parte de nuestra propia realidad solo pueda entenderse a partir del conocimiento de este extranjero próximo lo señaló hace más de cincuenta años el historiador de la Antigüedad Christian Meier en un ensayo titulado «¿Qué puede hacer aún por nosotros hoy la Historia Antigua?». En la Antigüedad nos encontrábamos todavía por todas partes con una «posibilidad diferente», es decir: en Grecia y Roma tropezamos una y otra vez con lo conocido en manifestaciones variadas, en parte embrionarias, pero en parte también de carácter completamente ajeno. Sin la posibilidad de adoptar este punto de vista fundamentalmente distinto, pero todavía ligado estrechamente a nuestra realidad, y de poder observar la modernidad en cierto modo desde la distancia, no tendríamos ninguna posibilidad de percibir qué hay de especial en nuestra propia época. Meier lo formula así: quien solo conoce los tiempos modernos va «a la pata coja por la historia».
La pregunta de Meier por el sentido de la Antigüedad en los tiempos modernos vuelve a plantearse una y otra vez. En aquel momento era el espíritu del 68 el que no solo quería barrer el moho de mil años, sino que también quería acabar con ideales culturales supuestamente superados. Hoy ya no queda canon clásico alguno que pueda defenderse contra el utilitarismo económico de la derecha y contra el furor político de la izquierda, que pone toda la herencia de Europa bajo sospecha de racismo. Hoy casi no interviene ya ese clasicismo que quiere anclar la Antigüedad en los programas educativos y en los repertorios culturales porque sería ejemplar para nuestro presente. Pero la tesis central de Meier, de que no entiende el presente quien no puede pensar desde el otro lado del continuo histórico, no ha perdido nada de su actualidad. La Antigüedad grecorromana es un laboratorio donde se ha experimentado de manera sensacionalmente creativa con lo históricamente posible.
Los capítulos que siguen quieren transmitir a los lectores modernos algo de esa alegría de experimentar. El ojo de la cerradura debe proporcionar la visión de las facetas misteriosas, subterráneas y ocultas de la Antigüedad. Al igual que la luz contenida en la cámara estenopeica arroja una proyección sobre la pantalla de enfoque, la perspectiva de ojo de cerradura crea una imagen de la época en la que lo próximo y lo ajeno tienen contornos precisos. Y al igual que en realidad no es el templo de Eleusis el amurallado, sino la humanidad que está fuera del templo la amurallada por la limitación de su saber, así también nosotros somos prisioneros de los muros de nuestras experiencias, rutinas y patrones de pensamiento si no nos atrevemos a dar un paso fuera de nuestro mundo. ¡Déjese iniciar, por tanto, en el misterio de la Antigüedad romana!
1. Secretum
De puertas cerradas y lugares secretos
Secretum es la palabra latina para «misterio». El sustantivo es el participio perfecto neutro pasivo del verbo secernere, que significa «apartar», «segregar», «separar». La palabra alemana Sekret y la palabra española «secreto» tienen sus raíces aquí. Secretum es algo que está apartado, separado. Pero ¿de qué? Puede significar aislamiento o soledad, y entonces se refiere a lugares que están lejos de espacios animados, o puede significar secreto o misterio, y entonces se denomina secretum a algo que está sustraído a la vista. Secretum era para los romanos todo aquello que en secreto, a buen recaudo, ocurría en las casas o en las cabezas. Para guardar secreta a menudo había que hacer un esfuerzo notable: confiar en mensajeros secretos, en escrituras cifradas, así como en libertos y esclavos obligados a callar, a cuyo silencio quizá ayudaba también el haberles cortado antes la lengua. Pero secreta eran también lugares que estaban muy lejos del día a día de la gente: lugares perdidos, lost places, en los que en todo caso se daban cita los espíritus de los muertos.
NO HABÍA ORINAL
Un libro que se ocupa de lo secreto en el mundo romano debe empezar primero por preguntar dónde acaba el espacio público y dónde empieza lo que se le ha sustraído, y a menudo también debe permanecerle oculto. Lo sustraído al espacio público es lo privado, y también nuestra palabra «privado» viene del latín. El adjetivo privatus es casi sinónimo de secretus. Significa igualmente «apartado», pero no en general, sino de forma específica, en el sentido de «separado del espacio público», «perteneciente a la esfera privada».
La separación entre espacio público y privado es menos evidente de lo que se podría creer. En el antiguo Egipto y en el cercano Oriente esta aún era casi desconocida. El parentesco regulaba dónde vivía cada uno: familias, clanes y tribus vivían juntos, y barrios enteros eran propiedad común de familias extensas, cuyos miembros entraban y salían de las casas. Apenas había sitios para retirarse, y menos aún una esfera privada oculta a la dilatada parentela. El aspecto negativo de los vínculos familiares de solidaridad era un control social permanente.
Como contrapartida, tampoco había espacio público. Todo era, por así decirlo, privado. La idea abstracta de una comunidad, incluso de un Estado, era ajena a las sociedades orientales antiguas. Incluso las grandes instituciones cuyos edificios, visibles desde muy lejos, se elevaban sobre la ciudad y desde los que más tarde serían dominados reinos enteros –palacios y templos– eran asunto privado: del señor de la ciudad, o del rey y de sus respectivos allegados, o simplemente de un dios.
Por eso fue algo similar a una revolución que, hacia el 700 a.C., los griegos empezasen a crear en sus ciudades ámbitos que pertenecían a todos. Calles, teatros, templos, edificios públicos estaban ahí para la colectividad, para la comunidad cívica –la polis–, que no era la propiedad de un rey ni de un dios, sino que se entendía como la suma de sus ciudadanos. El concepto de un ciudadano que no era súbdito –sino, en tanto que soberano, titular y copartícipe de la comunidad– era una idea radicalmente novedosa. El derecho de ciudadanía fue probablemente, entre todas las innovaciones políticas de la Antigüedad clásica, la de efecto más eficaz y persistente. Nuestra democracia sería enteramente impensable sin ese concepto fundamental.
El ciudadano necesita un lugar donde pueda ejercitar su derecho de ciudadanía. En Grecia este lugar era el ágora, la plaza del mercado. Allí no solo vendían los campesinos sus productos y los habitantes de la ciudad hacían sus gestiones, también tenían lugar juicios y se cerraban tratos. En el ágora estaban también los edificios oficiales de los magistrados y se celebraban fiestas en las que con un ritmo anual la polis festejaba su identidad. Sobre todo tenían lugar allí las asambleas, al menos en la primera fase del desarrollo de las ciudades. Los ciudadanos se encontraban allí en su papel de soberanos para decidir sobre las leyes, los funcionarios, la guerra y la paz –en suma, sobre el destino de su comunidad–.
Como la polis y sus ciudadanos eran uno y lo mismo, en la antigua Grecia cualquier asunto político conllevaba una tendencia decididamente totalitaria: los jueces, los consejeros y muchos de los funcionarios se elegían por sorteo; los festivales se organizaban por medio de contribuciones de los ciudadanos; el armamento de los fuertemente pertrechados milicianos, los hoplitas, lo adquirían ellos mismos; incluso los barcos de guerra los financiaban y equipaban particulares. Ningún ciudadano podía sustraerse a las obligaciones que le imponía la comunidad. Había, sin embargo, un refugio, aunque limitado: en la casa –oikos, en griego–, el ciudadano era un miembro de la familia. Los papeles de todos los habitantes de la casa cambiaban en cuanto la puerta se cerraba tras ellos.
Como para marcar la privacidad del espacio que ocupaba, la casa griega se aislaba del mundo exterior casi herméticamente. Las habitaciones de edificios de uno o dos pisos se agrupaban en torno a un patio interior, que solo era accesible desde la calle por una estrecha entrada. Casi sin ventanas ni adornos, las casas hacia fuera daban una impresión inhóspita. Los romanos tomaron de los griegos no solo una versión modificada de este tipo de vivienda, sino también el ágora, que entre ellos se llamó «Foro», así como el concepto de espacio público y privado. Las correas de transmisión para ello fueron los asentamientos griegos que surgieron como setas en el sur de Italia a partir del siglo VIII. Allí, en suelo por así decir virgen, probaron los griegos por primera vez muchas novedades: uno de los mercados griegos tal vez más antiguos se encontraba en Selinunte, Sicilia, y pensadores como Empédocles, procedente de la siciliana Agrigento, y Parménides de Elea en Campania, fueron pioneros de la filosofía griega en el siglo VI y a principios del V a.C. Mucho de lo nuevo se reflejaba en la madre patria, pero una parte de ello también hacia el norte, en dirección a Roma. La Campania fue el paisaje donde lo griego y lo itálico se entremezclaron de forma especialmente intensa y prometedora. Ya antes de los romanos la gente guapa y rica vivía a los pies del Vesubio, en Pompeya, en casas que se acercaban mucho al gusto y el estilo de los griegos.
En Roma, el Foro, situado en una vaguada entre las colinas del Capitolio, el Palatino y el Esquilino, era el espacio público por excelencia. Allí todo se desarrollaba literalmente a la vista del público: las asambleas en el Comicio, los juicios al aire libre, y más adelante, en basílicas construidas para esos fines, los actos oficiales de los magistrados y los actos cultuales de los sacerdotes. Nada estaba oculto. Justo al lado se reunía el Senado, en un sólido edificio, la Curia. Los grandes señores, con sus togas orladas de púrpura, tomaban asiento en duros bancos cuidadosamente dispuestos por rango, y también tomaban la palabra por turno de edad. En sus sesiones los senadores se quedaban a solas: se reunían a puerta cerrada. La Curia era como un club: members only.
El objetivo de esa costumbre era, evidentemente, que quedara en secreto lo que los trescientos senadores discutían entre sí en sus sesiones, que a menudo duraban horas. Las controversias quedaban en el círculo interno y, tal como demandaban las reglas de juego de la política republicana, no se llevaban a cabo en el espacio público. A este no se dirigían hasta que se hubiese tomado una decisión. La confidencialidad de las sesiones del Senado era un pilar fundamental del sistema político. La aristocracia senatorial se presentaba como un grupo homogéneo con gran solidaridad interna, aunque la opinión podía estar completamente dividida. En la Curia estaba muy bien el disenso, siempre que fuera de ella no se supiera nada. Los senadores que faltasen a esa regla de oro, como los hermanos Tiberio y Cayo Graco en el 133 y el 123 a.C., se salían del consenso y eran excluidos por sus colegas.
Por lo demás, en Roma había otro tipo de sesiones que se llevaba a cabo con todo el público detrás, y que en la cotidianidad del mundo moderno se realiza más bien en un lugar escondido. Solo los realmente ricos tenían retretes con agua corriente en sus casas privadas. Los que vivían en una insula, un edifico de viviendas de alquiler, usaban un cubo que estaba en la planta baja y se vaciaba en el alcantarillado público. En Pompeya los grafitos cuentan el enfado de muchos propietarios por las heces que dejaban los que pasaban delante del muro de su casa. CACATOR SIG VALEAS / VT TV HOC LOCVM TRASEA, escribió un desconocido no muy versado en ortografía y gramática: «Cagón, ojalá estés bien de salud, si vuelves a pasar por este lugar». Los huéspedes de un albergue dejaron el siguiente mensaje en la pared de la habitación: MIXIMVS IN LECTO FATEOR, PECCAVIMVS. HOSPES SI DICES QVARE, NVLLA MATELLA FVIT –«Hemos meado en la cama; lo reconozco, hemos pecado. Posadero, por si preguntas por qué: no había orinal»–.
Había letrinas públicas en muchos lugares de Roma y de otras ciudades. Ofrecían espacio hasta para ochenta personas, pero nada de privacidad. Igual que en los célebres «baños gemelos» de los juegos olímpicos de Sochi, no había tabiques ni estaba prevista la separación por sexos. En cambio, se ofrecía la oportunidad de tener una charla informal. Los urinarios eran de gestión privada y se financiaban con un precio de entrada y la venta del purín como fertilizante –que el emperador Vespasiano, con su famoso dicho «el dinero no apesta» (pecunia non olet), gravaba desvergonzadamente–. De todos modos, había asientos de lujo de madera o mármol y, en muchas letrinas –aunque no en la mayoría–, el agua limpia de los acueductos o el agua usada procedente de las termas arrastraba las heces a la alcantarilla más cercana. El hecho de que los usuarios, acabado el trabajo, se limpiaran el trasero con el comunal xylospongium, un palo con una esponja sujeta, y luego sin más enjuagasen la esponja con agua, es algo que se encuentra en la literatura antigua como una afirmación no acreditada. Probablemente el xylospongium no era más que una escobilla.
DOMUS
Si el Foro era un espacio público y la Curia una especie de espacio semipúblico, entonces habría que decir que la casa romana era –como la griega– pura y simplemente el lugar de la vida privada. Pero esto es cierto solo en parte. El límite entre el espacio privado y un espacio semiprivado más amplio pasaba por en medio de la domus, la vivienda de los romanos acomodados. Que esto sucediese así tenía que ver con otra peculiaridad de la sociedad romana: a diferencia de lo que ocurría en la polis griega, el vínculo ciudadano en la República romana lo articulaban unas relaciones personales que no estaban recogidas en ninguna ley y apenas eran visibles para los extraños, relaciones íntimas entre los de arriba y los de abajo, por un lado, y entre iguales por el otro.
Los simples ciudadanos estaban ligados con los de más arriba por una relación de solidaridad vertical que los romanos llamaban clientela. Parte del mecenazgo que los miembros de la elite ejercían sobre el resto del pueblo era la representación ante la justicia, el patrocinium. Con este fin, era deber de los clientes presentar regularmente sus respetos a sus patronos. Cada mañana, en la casa particular del patrono tenía lugar el «saludo», salutatio, de sus clientes. El dueño de la casa recibía al grupo en el tablinum, que estaba al lado del patio central que toda casa romana poseía y que se ubicaba en la parte trasera de la domus: el atrio. Normalmente era el tablinum donde se encontraba el pesado escritorio del dueño de la casa, que a menudo era de mármol, separado del atrio por una cortina que se descorría tan pronto como los clientes se reunían en el patio.
Los visitantes entraban en el atrio a través de las fauces, un pasillo que comunicaba el patio con la puerta de entrada. Fauces significa literalmente «garganta» y, de hecho, el largo y estrecho pasillo se tragaba a los que entraban como un esófago. El que había pasado por allí estaba, por así decirlo, en el tracto digestivo social de la casa, pero no en los aposentos privados de la familia. Comedores (triclinia) y dormitorios (cubicula) estaban ubicados a ambos lados del atrio, y detrás del tablinum estaba el jardín, que en épocas posteriores quedaría orlado por columnatas y por otras habitaciones. Las casas grandes tenían también salas privadas en el piso superior. Allí estaba la familia a solas.
En la domus, lo privado y lo público no se mezclaban solo en la recepción matutina de los clientes. El dueño de la casa también invitaba al tablinum a sus compañeros en la vida política, los amici. El amicus era realmente un «amigo», aunque la amistad se extendía ampliamente de la esfera privada a la esfera pública. Los amigos compartían intereses, siendo aliados en el muy competitivo negocio de la política romana. Aquel que aspiraba a un cargo o quería conseguir algo más reunía primero a sus amigos en el tablinum, alrededor del gran escritorio. Terminado el trabajo, se volvían al tricliniopara comer juntos. Así que más de una intriga política puede haberse tramado tras los muros de una domus romana, y más de un golpe en el Senado puede haberse preparado en el secreto de un tablinum doméstico.
Las ciudades del Imperio romano eran, en su mayoría, como una Roma en miniatura. Eso valía ante todo en las provincias occidentales, donde no había ninguna tradición urbana antes de la conquista romana. Ya fuera en Lyon, en Tréveris, Londres o Sofía, todo el que pertenecía a la clase alta local quería vivir como un senador en Roma. Las cosas eran diferentes más al este: en Grecia y Asia Menor, en Oriente Próximo y en Egipto había una cultura urbana profundamente arraigada que se remontaba a mucho tiempo atrás, y que en todo caso recibió influjos de Italia, pero que en lo esencial conservó su peculiaridad.
En la ciudad de Dura-Europos junto al Éufrates, en Mesopotamia, ya en el extremo oriental del mundo romano, puede verse cuánto espacio ofrecía el Imperio para las peculiaridades. Dura-Europos fue fundada alrededor del 300 a.C. por el gobernante seléucida Seleuco I Nicátor. Unos doscientos años más tarde, a finales del siglo II a.C. los partos, que avanzaban desde el este, conquistaron la ciudad. Y finalmente en el 166 d.C. Dura-Europos se convierte en romana, para ser reconquistada por los persas y destruida definitivamente apenas cien años después, en el 256 d.C. Después de su fundación por Seleuco, Dura-Europos se parecía a todas las ciudades griegas de la época: en el centro un ágora, mucho espacio público, una cuadrícula de calles en ángulo recto como hoy las de Manhattan, y en medio, bloque a bloque, los edificios de viviendas. Las mismas casas con patio, de tipo estándar, podrían haber estado también en Mileto o en Halicarnaso.
Desde el día de la toma del poder por los partos este esquema cambió de forma lenta pero segura: aunque el tablero de ajedrez de bloques perduró, el espacio público se llenó gradualmente de edificios residenciales muy apretados unos contra otros. El carácter uniforme de los bloques, que requería unas claras directrices de planificación, se perdió con el tiempo: se dividían las casas o se fusionaban mediante la apertura de un muro, se demolían o se reconstruían con forma nueva. Un papiro de Dura-Europos nos informa sobre los cuatro hermanos Nicanor, Antíoco, Seleuco y Demetrio, que en el año 88/89 d.C. heredaron de su padre una casa con patio de dos plantas, y por sorteo le tocó una cuarta parte de la casa a cada uno. Cada hermano recibió un espacio en el bajo y las habitaciones que estaban encima[1].
Si se quería adaptar los edificios a las nuevas necesidades, la inevitable consecuencia era reconstruirlos. A partir de entonces, la familia extensa vivía en una casa con varias entradas desde la calle. Cada subfamilia tenía sus propios espacios, pero en una casa que seguía manteniéndose como una unidad. Las diferentes partes de la familia extensa tenían control sobre las diferentes entradas a la casa. Estas estructuras de vivienda, en las que dominaba una comprensión de lo «privado» y lo «público» completamente distinta de la conocida en Grecia y Roma, se las encuentran los arqueólogos no solo en Dura-Europos, sino por todo Oriente Próximo, procedentes de épocas muy diferentes. Esto no cambió con la toma romana del poder en el Éufrates.
Lo que, por el contrario, sí se transformó radicalmente fue el aspecto de la ciudad. En la década de los 190 d.C. una cohorte del ejército romano guarnecía la importante fortaleza fronteriza de Dura-Europos. Los soldados –mil hombres en total– no venían de muy lejos: de Palmira, la ciudad del oasis que está en mitad del desierto sirio. Eran, con todo, un cuerpo extraño. Toda la mitad norte de Dura-Europos fue declarada cuartel y zona de seguridad militar. De repente, no solo las casas privadas eran inaccesibles, sino que también los templos desaparecieron detrás de un alto muro y solo se podía entrar con un permiso especial. Dura-Europos se había convertido a la vista de todos en una plaza fuerte.
La reconversión en plaza fuerte era el indicio más visible de quiénes eran los nuevos señores del lugar: quién decide dónde y cómo se puede construir tiene, en palabras del sociólogo Heinrich Popitz, «poder para establecer datos». Para él, es la más sutil de todas las formas de poder, porque determina cómo las personas perciben su entorno, a dónde pueden ir y qué caminos les están vedados, a menudo sin que los propios habitantes se den cuenta del poder al que están expuestas. La arquitectura es también un medio importante para sustraer a la vista cosas y acciones, para «separar» y así crear privacidad, y hasta secreto.
HIZO CORRER LOS CERROJOS DE LA PUERTA
Para mantener fuera a los extraños, para proteger lo privado de la mirada de los curiosos y las pertenencias de las garras de los delincuentes, no basta con amontonar piedras unas encima de otras y construir muros. Quien quiere ir sobre seguro necesita puertas y portones, así como posibilidades de almacenar dinero y cosas secretas. Pero estos solo protegen contra entrometidos si no se acerca nadie. Las cerraduras que solo pueden abrirse con la llave adecuada son la herramienta a elegir si uno desea limitar el acceso a algo.
En la Grecia de Homero ya era algo natural que los objetos de valor se almacenaran tras cerrojos y pestillos. Cuando Penélope, la esposa del héroe viajero Ulises, que durante veinte años estuvo ausente de Ítaca, se ve enfrentada a un creciente tropel de pretendientes cuya paciencia se está agotando rápidamente, da con la idea de hacer que los hombres disputen una competición de tiro con arco. Sabiendo muy bien que solo Ulises es capaz de tensar su arco, se ofrece a sí misma como premio para el que logre atravesar doce anillos de hacha con una sola flecha de este arco.
El arma se encuentra en la cámara del tesoro del palacio, entre todas las cosas de valor que Ulises había acumulado en sus correrías y campañas militares. Para entrar, Penélope tiene que abrir antes la puerta: «Tomó en su hermosa y robusta mano una magnífica llave bien curvada, de bronce, con el cabo de marfil; y se fue con las siervas al aposento más interior donde guardaba los objetos preciosos del rey –bronce, oro y labrado hierro–». Incluso la apertura de la puerta merece varios versos de Homero: «Desató la correa del anillo, introdujo la llave e hizo correr los cerrojos de la puerta, empujándola hacia dentro. Rechinaron las hojas como muge un toro que pace en la pradera –¡tanto ruido produjo la hermosa puerta al empuje de la llave!– y abriéronse inmediatamente»[2].
La cerradura y la llave son utensilios de alta tecnología: claros indicios de que incluso en la isla de Ítaca la gente no está fuera de onda, sino que ha encontrado una conexión con la civilización y sus bondades. La llave es de hierro, no de madera, y está adornada con una empuñadura de marfil. Es una señal inequívoca de que Penélope no maneja una simple herramienta, sino un símbolo de estatus, cuyo valor no solo consiste en abrir el camino al tesoro.
El mecanismo que describe Homero era primitivo, pero muy extendido en la antigua Grecia. Consistía en un pestillo de madera que estaba fijado al lado interior de la puerta. Por medio de una correa o una cuerda se tiraba de ella desde fuera hasta la posición de cierre y luego se anudaba. Si uno quería volver a abrir la puerta, empujaba el cerrojo hacia el otro lado con un objeto largo en forma de gancho, la llave, y la puerta se abría de golpe. El mecanismo ofrecía relativamente poca seguridad porque se podía abrir con un gancho cualquiera; probablemente por eso Penélope contaba además con un complicado nudo que solo ella sabía cómo desatar.
Sin embargo, en la antigua Mesopotamia y en Egipto se conocían ya cerraduras más efectivas: se diseñó un sistema de pasadores de bloqueo que, por gravedad, caían en el cerrojo desde arriba, lo bloqueaban, y solo por medio de una llave ajustada con precisión se podían desplazar hacia arriba, dejando que el cerrojo se moviera. Al principio las cerraduras y llaves eran de madera; posteriormente, cada vez más piezas se hacían de hierro, más resistente. Además, los diseños de los pasadores se volvieron cada vez más complicado, y más variadas las llaves, por lo que el mecanismo ya no podía ser burlado tan fácilmente.
A diferencia de lo que ocurría en época de Homero, en la época romana las cerraduras eran algo corriente desde hacía mucho tiempo. A los romanos les gustaba aparecer en público como propietarios de objetos de valor que debían guardarse bajo llave. Los romanos ricos a menudo llevaban sus llaves en anillos, que, además de ser una exhibición pública de opulencia tenían la innegable ventaja de que difícilmente se podían perder. Un cabeza de familia de abolengo llevaba como signo de su autoridad una llave de oro con un anillo de oro. Más adelante, el llevar anillos con llaves sujetas también se volvió una moda entre las mujeres.
Con la fabricación y venta de cerraduras se ganaba un buen dinero. El mercader Caratulio de Metz está representado en su lápida funeraria vestido con una túnica y un manto –y con dos cadenas con candados, así como con una cerradura bajo el brazo derecho y una llave en la mano izquierda–. Por si estos símbolos no fueran lo bastante claros, la inscripción también identifica a Caratulio, cuyo nombre es de procedencia celta, como negotiator artis clostrariae o, como se diría hoy, especialista en tecnología de seguridad[3].
Con seguridad: Caratulio se había enriquecido comerciando con cerraduras. Su estela funeraria está en Metz.http://www.arachne.uni-koeln.de; arachne.dainst.org/entity/178936. Foto: Till Schläger
Por todo el mundo romano los arqueólogos han encontrado dispositivos con los que la gente se protegía a sí misma y sus posesiones: las puertas de las casas particulares estaban aseguradas bajo llave; los residentes, especialmente las mujeres, guardaban sus pertenencias en cajas con cerradura; las cadenas con candados impedían llevarse objetos o que los esclavos pudieran escapar. Las puertas de los dormitorios de Pompeya y Herculano se cerraban con simples pasadores. Incluso en los campamentos militares la gente aparentemente confiaba tan poco en los demás que todo lo que no estaba bien sujeto y clavado se mantenía bajo llave –incluidos probablemente también los documentos secretos que debían sustraerse a las miradas indiscretas y al acceso de los no autorizados–. El ejército tenía incluso sus propios talleres para la producción de cerraduras y llaves.
Verde de envidia: El dios Ptono, que encarna el resentimiento, es hijo de Dioniso y de Nix, la diosa de la noche. El mosaico de la isla de Cefalonia lo representa mientras lo destrozan animales salvajes.https://de.wikipedia.org/wiki/Phthonos#/media/Datei:Phthonos_Mosaic.jpg
En la época romana la técnica se volvió cada vez más ingeniosa y segura, y el funcionamiento de las cerraduras más complicado y diverso. En lugar de la gravedad, los pasadores de bloqueo ahora mantenían el cerrojo en su lugar por medio de resortes. Solo podían liberarse mediante una fuerza considerable, que únicamente se podía ejercer con una llave metálica. Se modificó la disposición de los pasadores para que se pudieran abrir exclusivamente con una determinada llave. El paletón, que le da singularidad a cada llave, emprendió su marcha triunfal. A diferencia de lo que ocurre en las cerraduras modernas, la llave se insertaba primero oblicuamente en la cerradura y luego se giraba de modo que quedase en ángulo recto y el paletón entrase en las aberturas del cerrojo para desplazar los pasadores de bloqueo con un movimiento deslizante. Aún más exigente era un novedoso mecanismo en el que los pasadores, igual que en las cerraduras modernas, se movían gracias al giro de la llave.
A pesar de todos los avances tecnológicos, los romanos no querían dejarlo todo en manos de la seguridad que ofrecían cerraduras, cerrojos y herrajes. También prometían protección las inscripciones, imágenes y símbolos mágicos que se colocaban en la entrada o ante el umbral de la puerta para alejar el mal. Hic habitat felicitas, nihil intret mali –«la felicidad habita aquí, nada malo entre»–, se dice en una inscripción de un mosaico tardoantiguo de Salzburgo. La envidia de las posesiones ajenas se consideraba algo especialmente malo. Un mosaico de la isla de Cefalonia muestra a Ptono, la encarnación de la envidia y el resentimiento, siendo destrozado por animales salvajes. En caso de duda, el hechizo era más fuerte que cualquier cerradura, por ingeniosa que fuera[4].
EN LAS BOCAS PRIMERAS DEL ORCO
Abierta, pero no por ello menos imponente, era una entrada por la que Eneas pasó después de desembarcar en la tierra firme italiana. Detrás se encontraba un lugar literalmente perdido: el reino de los muertos del inframundo, sobre el que velaba el dios Plutón. El héroe viajero Eneas había huido de la Troya en llamas cuando los griegos la conquistaron y luego había sido enviado por los dioses a una odisea de diez años a través del Mediterráneo, al igual que Ulises. Lo más conocido es la elaboración del mito por el poeta augústeo Virgilio, cuyo poema épico describe en doce cantos las etapas de esa odisea hasta la batalla por el centro de Italia, donde el hijo de Eneas, Ascanio, está destinado a fundar el asentamiento que antecedió a la posterior ciudad cosmopolita de Roma.
Cuando pisó por primera vez suelo italiano en Campania, Eneas había terminado ya varias etapas de su viaje. El héroe y sus compañeros, por medio de la fundación de una ciudad, intentan una y otra vez crear una nueva patria para ellos, pero siempre sale mal, porque el destino de la misión está en Italia. Algún tiempo después los troyanos van a parar al norte de África, donde encuentran una hospitalaria recepción en la Cartago de la reina Dido. Eneas y la bella cartaginesa se enamoran, pero el mensajero de los dioses, Mercurio, perturba el coqueteo y le recuerda al siempre cumplidor Eneas su tarea. El héroe parte a toda prisa, dejando atrás a una Dido mortalmente ultrajada que se clava una daga en el pecho, pero que antes de eso maldice a Eneas y a todos sus descendientes. Con ello se sentaron las bases del posterior siglo de conflictos entre las potencias Roma y Cartago.
A continuación, los refugiados de Troya ponen rumbo a Sicilia, y allí muere Anquises, en Drépano. Eneas organiza unos magníficos juegos funerarios en honor de su padre, antes de que la flotilla parta hacia Italia. Después del desembarco en Cumas, Eneas se acerca a la adivina Sibila, que vive en una cueva no lejos de la ciudad, donde canta «horrendos enigmas» y escribe sus profecías en hojas de roble. La cueva también actúa como puerta de entrada al inframundo, donde Eneas desea entrar para ver a Anquises por última vez. «Nacido de la sangre de los dioses, troyano Anquisíada», la Sibila advierte al recién llegado de que «fácil es la bajada al Averno: / de noche y de día está abierta la puerta del negro Dite (Plutón)». En cambio, casi nadie ha logrado regresar a la superficie desde el inframundo: «pero dar marcha atrás y escapar a las auras del cielo», ese es el gran arte. La Sibila le encarga a Eneas un par de cosas que tiene que resolver antes: «Así, por fin, podrás los bosques contemplar estigios y los reinos / prohibidos a los vivos». Entonces ya puede emprender la gran aventura de descender al inframundo[5].
Eneas entierra a su compañero Miseno, recoge una rama de oro, la consagra a la esposa de Plutón, Proserpina –la Perséfone de los griegos–, y finalmente sacrifica reses negras como expiación. Siguiendo a la Sibila, se precipita hacia el abismo y camina resueltamente a través de un panorama distópico hacia el reino de los muertos: «Ante el mismo vestíbulo y en las bocas primeras del Orco / el Luto y las Cuitas de la venganza su cubil instalaron, y habitan los pálidos Morbos y Senectud triste, / y el Miedo y Hambre mala consejera y la Pobreza torpe, / figuras terribles a la vista, y la Muerte y la Fatiga». A orillas del Estigia, todavía guiado por la Sibila, Eneas se encuentra con las sombras de los insepultos, a los que el barquero Caronte no deja cruzar el río fronterizo hacia el reino de los muertos. Eneas, sin embargo, usa la rama de oro como billete y Caronte se lo lleva con él[6].
La Sibila aturde a Cerbero el de tres cabezas, el guardián del inframundo, con una mezcla de hierbas y miel, y los dos se deslizan a través de la puerta en el mundo de las sombras. Primero se topan con Dido, a quien Eneas intenta aplacar sin éxito, luego con los héroes de guerra troyanos y griegos. Finalmente, alcanzan otra puerta y entran «a lugares gozosos y a las amenas praderas / de los bosques bienaventurados y las felices sedes». Allí, el héroe finalmente encuentra a su padre, que lo toma de la mano y lo conduce con las almas especialmente elegidas, que están en el inframundo como en una planta de reciclaje gigante, preparándose para un nuevo papel en este mundo. Ve así a sus descendientes: Silvio, Eneas Silvio y Númitor, los reyes de Alba Longa, Rómulo el fundador de Roma, César el dictador y, finalmente, César Augusto, mecenas de Virgilio y fundador del Principado romano, «el hijo del divo, que fundará los siglos / de oro de nuevo en el Lacio»[7].
Este pasaje es el verdadero punto de fuga de la excursión de Eneas a las profundidades secretas del reino de las sombras. Aquí se enfrenta a su alter ego de la propia época de Virgilio: gobernante pacífico igual a Eneas en virtud varonil, virtus y sentido del deber, pietas, a quien, según la opinión general, Roma tiene que agradecer una edad de oro. Cuando Eneas y su futuro descendiente están uno frente a otro, cara a cara, Anquises revela a su hijo la misión de Roma, que él mismo tiene que preparar: «Tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos / (estas serán tus artes), y a la paz ponerle normas, / perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios»[8].
Con esto Eneas ha recibido la información que necesita. Puede volver al mundo de los vivos con sus compañeros, pero el desvío hacia el inframundo termina con un acertijo con el que Virgilio alude a un pasaje de la Odisea de Homero: dos «puertas del sueño» forman la salida, una de cuerno, de la que «se escapan verdaderas sombras», y otra de marfil, que suelta solo una maraña de mentiras, «sueños engañosos». Anquises conduce a Eneas y a la Sibila a este segundo portal. ¿Fue entonces todo solo un sueño? ¿Uno, además, que no dejó que el héroe viera la verdad, sino un espejismo? ¿O es que Eneas, después de su reentrada en este mundo, olvida todo lo que vio en el inframundo? Entonces solo el lector conocería el secreto, mientras que Eneas habría permanecido ignorante.
El inframundo era quizás el más horrible y perdido lugar de la Antigüedad, pero de ninguna manera el único. También se cerró una puerta tras los supervivientes de la infeliz Cartago, después de que el general romano Escipión Emiliano hubiera conquistado la ciudad, la destruyera y maldijera su suelo. Los últimos cartagineses emprendieron el camino de la esclavitud y a partir de entonces el lugar desierto de su ciudad lo vigilaba la ley romana como un Cerbero. Nadie debía volver a pisarla, nadie establecerse allí de donde había surgido tanto peligro para Roma. Cartago quedó maldita para toda la eternidad.
En público: Las excavaciones en una villa suburbana cerca de Pompeya sacaron a la luz en 2021 una carroza de hierro decorada con representaciones de parejas copulando.dpa/picture-alliance
Pero ¿cuánto dura una eternidad? Ya un cuarto de siglo después del final de Cartago un político romano hizo planes para repoblar su territorio con colonos italianos que habían perdido sus tierras en la patria y querían empezar de nuevo en África. Con seis mil personas dispuestas a emigrar, Cayo Graco, así se llamaba el hombre, se hizo a la mar para refundar Cartago como colonia Iunonia Carthago. Sin embargo, el proyecto fue cancelado rápidamente porque los augurios (omina) eran desfavorables. El tiempo aún no estaba maduro para la repoblación de Cartago. Poco antes de su asesinato también César intentó la fundación de una colonia, pero no fue hasta el año 44 a.C. cuando su lugarteniente Marco Antonio pudo emprenderla. La colonia Iulia Concordia Carthago fue finalmente inaugurada bajo el joven César, el posterior Augusto, en el 29 a.C.
Un lugar perdido en el sentido más auténtico de la palabra fue Pompeya, la ciudad rural de la Campania al pie del gran volcán, tras la devastadora erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Allí no hacía falta un Cerbero como vigilante. Una lluvia de ceniza y piedra pómez cayó sobre la ciudad, que quedó casi cubierta por una capa de hasta veinticinco metros de espesor de ese ligero material. Casi, porque algunas cumbreras de los tejados y los edificios más altos sobresalían de la confusión. Por lo tanto, quien hubiera escapado a la destrucción podía regresar para sacar sus pertenencias. Otros llegaron para saquear. Inmediatamente después de la erupción se rescataron varias estatuas y otros objetos de valor. Después Pompeya cayó durante siglos en el olvido. Descontadas algunas excavaciones de pillaje, el antiguo lugar permaneció intacto hasta que el arquitecto Domenico Fontana se encontró de golpe numerosas inscripciones en 1592, durante los trabajos de construcción de un canal. En un primer momento el hallazgo pasó en gran medida inadvertido. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas, y en 1763 fue posible identificar el sitio basándose en una inscripción. Desde entonces, los arqueólogos han estado arrebatando a la ciudad secreto tras secreto; la última vez, en carrera contra los saqueadores, una carroza casi intacta hecha de hierro, que está decorada con representaciones eróticas que no dejan nada que desear en cuanto a claridad.
[1] Papiro Dura 19.
[2] Homero, Odisea XXI 6-10 y 47-50 [traducción de Luis Segalá y Estalella (1910); La Odisea, Madrid, 2007].
[3]AE (L’Année épigraphique) 1976, 484.
[4] Inscripción de Salzburgo: CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) III 5561.
[5] Virgilio, Eneida VI 125-128 y 154 [traducción de Rafael Fontán Barreiro, Madrid, 1986].
[6]Ibid., VI 273-276.
[7]Ibid., VI 638s y 792s.
[8]Ibid., VI 851-853.
2. Historias de cama
De emperadores y cortesanas