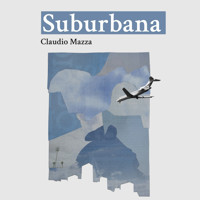Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dos Bigotes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Suburbana arranca con una llamada de teléfono en la madrugada. Renzo, un argentino exiliado en Madrid, debe viajar de inmediato a Buenos Aires para asistir a la operación de su padre enfermo. Su regreso estará marcado por la inesperada aparición de una mujer llamada Alma, junto a la cual desgranará la trayectoria vital de dos familias cuyo destino corre paralelo a la historia de su país. La muerte de Perón, el golpe de Videla, la guerra de las Malvinas o el corralito desfilan por las páginas de una obra en la que los protagonistas son esos héroes anónimos que habitan los suburbios de la Historia y cuyas hazañas no son recogidas por los libros; una novela que funde con maestría pasado y presente para hablar de la memoria, los diferentes modelos de familia y el desarraigo del exilio. El autor se sirve de la crónica argentina del cambio de milenio para construir una novela emotiva y apasionante, dotada de una profundidad y un dominio del lenguaje admirables. "A medida que leía esta novela me iba ocurriendo algo extraordinario: parecía que sus personajes estaban más vivos que muchas de las personas reales que conozco. Y eso solo ocurre porque Claudio Mazza, además de una técnica impecable, tiene cosas profundamente humanas que contar" (Ronaldo Menéndez) "Un autor que, con un pie en cada uno de sus mundos, nos demuestra que la nostalgia no es un error sino la mejor manera de reconciliarnos con nuestro pasado. Con aquello que fuimos y que ya nunca dejaremos de ser. Una novela espléndida" (María Tena)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi viejo, claro
«Nadie es la patria pero todos lo somos»Oda escrita en 1966, Jorge Luis Borges
PRIMERA PARTE El Viejo
«Y me pregunté si un recuerdo es algo que tienes
o algo que has perdido»
Otra mujer, película de Woody Allen
Mi bisabuelo Dante llegó a la vieja casa del barrio de Balvanera con un niño de pocas semanas en brazos. Cuando entró al dormitorio y se plantó frente a su mujer diciendo: «Este hijo es mío y a partir de hoy también es tuyo; vas a criarlo junto a los que ya tenemos y lo querrás como si lo hubieras parido», mi bisabuela Otilia se quedó mirándolo un buen rato sin hablar, sin pestañear. Luego tomó al niño en sus brazos, lo besó en la frente y lo acostó en la cuna junto al hijo que acababa de parir unos días antes. Entonces se dirigió a la huerta que había después de las cocinas, junto al gallinero, y aún en silencio, de rodillas, arañó con las dos manos la áspera corteza del viejo nogal hasta que consiguió que el dolor físico superara al de su corazón. Alguna uña partida quedó incrustada en el árbol como testimonio de ese día del cual, en la casa, nunca se volvería a hablar.
El niño se llamó Nicolás —entonces la burocracia no admitía un Niccola—, fue mi abuelo y murió de un ataque repentino ochenta años después en una casa del sur de Buenos Aires. Mi padre y mi tío fueron a buscarle a esa dirección desconocida tras ser avisados y enseguida reconocieron en la anciana que les abrió la puerta a su antigua cocinera, aquella que desapareció dejando la comida en el fuego un Sábado de Gloria de cuando eran niños y con la que, según supieron al reencontrarla, mi abuelo había mantenido un amor paralelo desde entonces. Cuando mi padre le dijo a mi abuela Blasa que su marido se había muerto en la calle, ella lo miró a los ojos y sentenció: «Yo sé que no fue en la calle, fue en la casa de esa mugrienta».
En vista de lo anterior, no es raro que yo no me sorprenda esta madrugada cuando veo a esa mujer, con mi misma cara pero con el pelo largo sujeto a lo pirata por un pañuelo de colores y un vestido negro casi hasta los tobillos, que merodea por los pasillos de este hospital de Buenos Aires donde esperamos que el corazón de mi padre resista la carnicería a la que lo están sometiendo. Me alejo de mi familia y me apresuro a interceptar a esa extraña, cuya identidad ya adivino, y la saco hacia el vestíbulo antes de que mi madre la descubra.
Todo se ha precipitado. Anoche el teléfono me despertó a las cuatro de la mañana e inmediatamente quise no haberlo oído. Sabía quién era y por qué me llamaba. Descolgué, escuché lo que ya temía, balbuceé algunas palabras obvias y colgué. Me preparé un café, me acerqué a la ventana y, por encima de los tejados de Madrid, miré hacia atrás. El derrumbe económico y moral de mi país que arrastró a mucha gente y, entre ella, a mis padres. La pérdida del poco capital familiar, el dolor de mi madre, la vuelta a empezar. Una vez más. Otra vez. El Viejo acusando el golpe en su ánimo, en su pasado humor y en su siempre débil salud; el diagnóstico de la cardiopatía y la necesidad de una operación de riesgo. La espera que me obligó a reconocer, por primera vez en doce años, la impagable factura que acostumbra a pasar la Distancia. Sentí que los recuerdos acabarían por quebrarme, pero no.
Terminé el café, regresé al dormitorio y desperté a Jaime.
—Me voy a Buenos Aires. La operación es mañana.
—Me voy contigo.
—No.
—Pero yo quiero estar.
—No.
—¿Cuándo vas a entender que esto también es de los dos?
—Ahora no, Jaime. Tienes razón, ya lo hablaremos. Pero ahora no, por favor.
Volví al teléfono para poner en marcha una cadena de favores que me permitirían, seis horas después, subirme en Barajas a un avión atestado de gente que me traería a Buenos Aires a tiempo para la intervención del Viejo.
Otro viaje.
Otro avión.
Otra vez.
Durante el vuelo intenté redactar algunos correos y organizar el trabajo para mi ausencia pero, sin quererlo, acabé escribiendo un texto desesperado:
Que una llamada no interrumpa tu sueño a media noche. No contestes. Cierra con fuerza los ojos y oblígate a seguir inconsciente. Haz que el tiempo se detenga, que no fluyan los minutos. Deja que la noche se eternice, que te oculten las sombras y no llegue la mañana. No permitas que te tuerzan el sueño.
Y sueña. Olvida que te reclaman para aquello que es urgente y sueña. Reniega del fatal presente y levanta una muralla de sueños que te protejan y te aparten de lo inevitable. Flota, vuela, respira bajo el agua. Camina por el aire y habla con los muertos. Nada te detiene. Sueña. Y, si puedes, sueña con el pasado. Huye por tus recuerdos para desandar el tiempo que te llevó y llevastehasta el ahora desolador. Rebobina tu historia para retrasar este desenlace y recupera las imágenes que te acorazan contra el presente. Recuerda. Los recuerdos que acumulamos nos definen y nos perfilan. Recuerdos propios y ajenos. Los vividos y los escuchados a lo largo de los años y que ya nos pertenecen. Somos nuestros recuerdos; no somos otra cosa. Somos como esa hucha que tuvimos de chicos, que manteníamos en un estante y en la que íbamos metiendo, de una en una, las monedas que conseguíamos de las maneras más nobles y de las más rastreras. Somos ese recipiente al que podríamos acudir ante una urgencia pero cuyo uso supone también su destrucción. Ahora es el momento. Vacía el frasco. Rompe la hucha. Recuerda…
—Sos Renzo, ¿no? Perdoná que me presente así, de repente. No quiero armar un escándalo. Solo quiero saber cómo está.
Los genes de mi familia se perpetúan inconfundiblemente en los rasgos de quienes los portan. Aún no sé quién es su madre pero ni por un segundo habría dudado que es hija del Viejo.
—Bueno… Tenés que entender que yo… Esto me desconcierta —miento por timidez.
—Yo le prometí a mi papá…
—Se detiene y me mira a los ojos durante un segundo para luego retomar—. Le prometí que nunca iba a joder a tu familia. Que nunca iba a aparecer.
—Si mi vieja te ve… Si se entera…
Me tiende una mano y dice: «Soy Alma», y cuando se la tomo para devolverle el saludo, tira de mí y me planta un beso muy sonoro en la mejilla. Entonces, no se por qué, intuyo que no me costará hacerle hueco en mi vida a una nueva hermana.
La saco del hospital con la excusa de un café. Su café es una cerveza y el mío un vodka con hielo y en esta madrugada asfixiante empiezo, casi sin darme cuenta, a compartir con ella mis recuerdos.
—¡Y… un asado! ¿No sabés lo que es un asado? ¿Nunca estuviste en uno?
—¡Claro, boludo! ¿Cómo no voy a saber?
—Lo de boludo sobra.
—Sobra por obvio, ja, ja, ja.
—Sobra porque me voy al carajo y te quedás huerfanita de hermano de nuevo.
—…
—Perdoname, me pasé un poco.
—No importa. Yo también me pasé. Es que me parece como si te conociera desde siempre. Entro en confianza y…
Alma y yo hemos llegado a un acuerdo. No fue fácil. Le propuse que me llamara todos los días para informarle de cómo seguía el Viejo, pero no aceptó. Prefiere venir a diario y eso complica la cosa. Yo tengo que hacer malabares para distraerme de mi familia, quedar con ella y contarle las novedades o la habitual falta de las mismas. Además quiere verlo. No insiste, lo dijo solo una vez, pero yo sé que tiene todo el derecho. El Viejo es su padre. Le prometo organizarlo pero no sé cómo.
En el hospital solo nos dejan entrar en la habitación de dos en dos, media hora a mediodía y otra media hora por la tarde. Esa rutina es una paliza agotadora para todos. El Viejo está inconsciente y nosotros desquiciados. Mis hermanos dejan sus trabajos para acercarse corriendo y corriendo se alejan para volver a sus trabajos. Yo paro en casa de mi madre y me cuesta encontrar excusas para no ir con ella por la mañana o acompañarla de vuelta por la tarde. Pero entre las dos visitas diarias suelo perderme por la ciudad y caminar, ver amigos y llamar a Madrid para enterarme de cómo sigue la vida en mi ausencia. Entonces aprovecho para encontrarme con Alma.
Quedamos en el Otro Mundo, la asquerosa cafetería frente al hospital. Un sitio empantanado en lo peor de los setenta, con espejos ambarinos y descascarados tras una barra de estaño mugriento y esas mesas de madera mil veces desvencijadas y vueltas a encolar. El único indicio para confirmar que uno no ha viajado por el túnel del tiempo deberían ser los coches que, desde las turbias vidrieras, se adivinan pasando por la calle, pero la convivencia de deportivos último modelo con reliquias y antiguallas de más de treinta años consigue confundir casi tanto como la decoración del bar. Una radio sobre el mostrador suelta aleatoriamente tangos del cuarenta, folclore sesentero, rock progresivo o cumbias contemporáneas, evidenciando que la historia musical argentina está acorralada allí dentro y suena pidiendo que alguien la rescate. Alma se planta en una mesa junto a la ventana a eso de las cinco y media. Yo me acerco en cuanto puedo para darle el parte. Casi siempre llego con tiempo para verla antes de la visita de la tarde pero a veces tengo que hacerla esperar hasta después. De a poco, esos encuentros se han ido transformando en una especie de oasis que me aparta por un rato de la sopa de angustia en la que se ahoga mi familia.
En unos días ya hemos paseado juntos un par de veces y charlado muchas horas en la cafetería. Yo le hago alguna pregunta y ella me hace millones. Las mías solo merecen sucintas respuestas.
—Paula, mi vieja, fue suplente unos meses en el sesenta y dos de una maestra de tu hermano y ese tiempo fue suficiente para que el Viejo y ella tuvieran un par de intensos encuentros.
—¡El Viejo…! ¡Siempre igual!
—Ella quedó embarazada pero cuando lo supo ya había acabado la suplencia y el romance. Así que decidió tenerlo, bueno… tenerme, y no implicar a nadie más. Y ya está, eso es todo: una historia corta. ¡Había que tener coraje para ser madre soltera en los sesenta!
—Y ella… Paula, ¿no? ¿Ella sabe que él sabe? ¿No quiere verlo?
—No te asustes, que fue solo un polvo con premio. Paula no se va a presentar de repente como en un novelón de la tele.
—No, bueno… No es eso…
—Vive en España desde el setenta y cuatro. Yo me volví sola hace tiempo y decidí conocer a mi padre. Hace unos doce años lo busqué, lo encontré y me presenté, y él me aceptó emocionado. Y con pocas condiciones, que tenían más que ver con protegerlos a todos ustedes, me propuso recuperar parte del tiempo perdido.
—¿Doce años?
—Sí…
—Doce años llevo yo en Madrid.
—El Viejo me contó. Vos te fuiste y aparecí yo… Suplente en el segundo tiempo.
—El Viejo…
—Lo quiero mucho, ¿sabés?
Alma no lo sabe pero él es un maestro en el arte de la seducción, la diplomacia y el hacerse querer. Todo el mundo quiere al Viejo. Ella me cuenta que tiene con él una relación muy hermética, poco abierta a los demás, muy de dos. Que no suelen compartir sus encuentros con nadie, por lo que no lo conoce mucho en relación con la gente.
—Es raro esto que decís porque él es con la gente. Si no hubiera entorno, no habría Viejo. Él es siempre la imagen que transmite.
—Tenés que contarme. El Viejo no me hablaba mucho de ustedes. Nos veíamos dos o tres veces al mes. Creo que tenía miedo de que yo le pidiera conocerlos.
—¿Qué querés que te cuente? ¿De él?
—Todo. De él, de ustedes. Ya te digo que no contaba mucho pero cuando hablaba de vos, de tus hermanos, de la familia, se lo veía tan orgulloso… Los adora.
—Seguro… Aunque sus maneras de demostrarlo no sean siempre las que uno espera.
—¿Por?
—Da igual. ¡Padres! No me hagas caso.
—¿Entonces me vas a contar?
—¡No sé qué contarte!
—No te pido una cronología. Elegí momentos. Algunos con los que yo pueda ver si tu Viejo es mi mismo Viejo.
Intento entender lo que Alma me pide. Supongo que busca una imagen del Viejo que no tiene, algo que lo defina en mí y en los demás, que sea característico, que no lo confunda con nadie. Pienso unos segundos y creo encontrar una punta por dónde empezar.
—¿Alguna vez te hizo un asado?
La tradición de los asados familiares del 9 de Julio empezó con el bisabuelo Kraemer. Abuelito, como lo llamaban mi madre y sus primas, era uno de los tantos inmigrantes alemanes de finales del XIX y se había asumido sin condiciones como criollo a primeros del novecientos, en los años del Centenario de la Independencia. Para festejar esta argentinidad neonata, empezó a celebrar un asado, multitudinario y pantagruélico, todos los 9 de Julio, día de la Independencia Nacional, en su caserón del barrio de Flores. Nadie podía faltar so pena de ser condenado al ostracismo familiar del que solo podía rescatarte la paciente intermediación de la oma Grettel. Pero peor que faltar al asado era asistir sin la consabida escarapela albiceleste prendida en la solapa de los señores y en los escotes o abrigos de las señoras.
—¡Si sos argentino lo tenés que demostrar! ¡Con orgullo! ¡Si no esa caterva de tanos, gallegos y judíos que nos están invadiendo nos van a comer crudos! —decía vehemente el argentinísimo… Herr Kraemer.
Como buen alemán, y además conservador, Don Kraemer, Abuelito, repetía la ceremonia año tras año sin variar en nada esas reuniones: ni el menú, ni los invitados, ni la hora, nada. Había aprendido a ser argentino con mucho esfuerzo, y cambiar algo de este rito le parecía cambiar algo de la historia del país.
Con el tiempo y la costumbre, el asado del 9 de Julio se impuso como una celebración más, igual que un aniversario o un cumpleaños. Para cuando el bisabuelo murió, mi madre ya había asistido a algunos de esos últimos asados del brazo de su novio, el Viejo, y a él le había impresionado mucho la unidad de la tribu Kraemer, tan diferente de la realidad a la que estaba acostumbrado. La familia del Viejo era una especie de archipiélago humano: todos compartían el mismo mar, revuelto y tempestuoso, del que cada uno se refugiaba encerrándose en su propia isla. Así que, cuando mis padres, ya casados, tuvieron su casita con jardín y parrilla, el Viejo retomó la tradición que se había suspendido con la desaparición de Don Kraemer, haciéndola propia, variando algo, bastante, la solemnidad del rito y volviendo a reunir en nuestra casa, año tras año, a toda esa familia que él adoptó como suya.
Yo no conocí los asados de mi bisabuelo, y de los primeros celebrados en casa tampoco tengo recuerdos propios. Pero recordar no es transcribir lo vivido. La historia de uno no comienza al nacer. Gran parte de mi memoria es ajena. Recuerdo con detalle cosas que no he vivido e incluso recuerdo vivencias propias a partir de cómo me las contaron otros.
Por eso, cuando Alma me pide que le hable del Viejo, que le describa momentos para conocerlo y reconocerlo, vuelvo a lo que escribí en el avión y entiendo que aquellos asados no solo lo pintan de cuerpo entero sino que son parte esencial de la realidad familiar que ella está pidiendo conocer.
También espero que, al escuchar mis recuerdos, Alma se sienta de alguna manera en deuda conmigo y me cuente su historia, porque intuyo que ha sufrido y quiero saber en qué grado su sufrimiento tiene o tuvo que ver conmigo y con los míos.
OTRAS PARTES Renzo y Alma
«No importa cómo uno lo diga, nunca será lo mismo que lo que ha ocurrido. La lengua es un oficio distinto al de la vida»
Herta Müller
Uno
—¿Novedades?
—Ninguna. Todo igual.
—¿Entonces?
—Hay que seguir esperando. Tal vez salga del coma.
Estamos a primeros de diciembre de 2001. La operación del Viejo fue hace pocas noches. Su convalecencia y mi estancia en Buenos Aires coinciden con los días en que se decreta el corralito. El gobierno argentino tira la toalla al mismo tiempo que oficializa el desbarranque económico de los últimos años y muestra claramente de qué lado elige quedarse: del lado de siempre. Cuando vuelva a Madrid costará mucho explicarle a quien se interese por la desesperante situación de la Argentina en qué consiste exactamente el corralito. Ya lo viví ayer, por teléfono, al intentar aclarárselo a mi socia. Cuando, después de un rato, mis razonamientos se repetían sin cambios, ella reflexionó un segundo y me dijo:
—Pero Renzo… ¡eso es robar!
—No hay nada más que añadir —fue mi última respuesta—. Por fin lo has entendido.
En los días que siguen al decreto, los saqueos de supermercados, los cacerolazos, las manifestaciones y la brutal represión ocupan las ciudades mientras en una unidad de terapia intensiva, el Viejo parece asumir en carne propia la aniquilación de un país al que nos enseñaron a referirnos como rico, próspero, culto y con un futuro incomparable. El Viejo agoniza y el país desaparece. Es el final.
—Me preocupa mi vieja.
—¿Está muy hundida?
—Sí… No… No sé. Estaba tan segura de que todo iba a salir bien que no puede barajar la posibilidad de… ¿Sabés lo que pasó hace un par de días cuando el Viejo se puso peor?
Alma me escucha atentamente.
—Un médico nos explicaba la gravedad de la situación, el riesgo de infección, de que no haya vuelta atrás… Nos lo estaba poniendo negro. Y de repente mi vieja se dio media vuelta y se fue de la sala. Mi hermano Mauro se quedó con el médico y Carla y yo nos fuimos tras ella. La encontramos sentada en la escalera con la cara apoyada en los puños. Creí que lloraba pero cuando levantó la cabeza me impresionó. Tenía un gesto durísimo. Estaba furiosa. ¡Furiosa con el Viejo! Cuando nos acercamos para consolarla se levantó de golpe, dio un paso atrás, nos miró a los ojos a uno y a otro y señalando con un brazo hacia la sala de terapia intensiva nos gritó: «¡No se puede morir! ¡Él tiene que estar conmigo!».
—¡Qué fuerte!
Se acerca el mozo del bar y pone delante de Alma lo que, al parecer, ha pedido.
—Alma… ¿Te vas a tomar un submarino?
—Sí, ¿por?
—¿Y dónde dejaste la cartera y el uniforme del cole?
—Pavo…
—No, en serio. La última vez que vi a alguien tomarse un submarino fue hará más de veinte años y seguro que ninguno de los dos teníamos más de diez.
—Vamos por partes. Primero: no te hagas el pendejo, que hace veinte años ya teníamos diecisiete vos y yo… Y segundo: ahora la gente valora cosas como el sushi y deja pasar tontamente cumbres de la gastronomía como esta. El submarino, por desgracia, está muy devaluado.
—A ver, a ver. ¿Qué tiene de elaborado o complejo el submarino como para llamarlo «cumbre de la gastronomía»? Es muy simple, ¿no?
—¡Error! Esa es la impresión para el neófito, para el ignorante, si me permitís. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir que la pintura de Kandinsky o de Miró es una mierda y que esas rayas o esas manchas las podrían hacer su hijito o su nieto?
—Diez o… doce mil veces.
—Pues esas pinturas son la cumbre de unos artistas que evolucionaron hacia la abstracción y, especialmente, hacia la síntesis.
—¡Epa! ¡Qué discurso! Me parece que te veo venir.
—El inventor del submarino fue un genio. Vamos a ver: la receta parte de ingredientes mínimos y no recurre a aderezos ni adornos. Solo se ocupa de preparar la química del invento, ya que el chocolate no se fundiría si la leche no estuviera a una temperatura obscenamente ardiente, tan ardiente que hubo que diseñar este soporte especial para los vasos de vidrio porque no se podría sujetar de otra manera. Por el contrario, si acaso el chocolate estuvo guardado en frío, se enfría la leche y se aborta el invento…
—¡…y ya está! ¡Se acabó la receta!
—¡Silencio! ¡Ahí está la cumbre de la abstracción! El creador, en la cima de su genialidad, prescinde con humildad de la gloria de elaborar y ser admirado por su destreza y pone delante del comensal los ingredientes para que cada uno lo elabore sobre la marcha y a su gusto. Hay tantas maneras de tomar el submarino como personas que lo disfrutan.
—¿Sí?
—Hay quien, impaciente, sumerge la barra de chocolate en el vaso de leche caliente y con la larga cucharita lo menea y lo revuelve y lo obliga a fundirse por completo mientras, a la vez, orea la leche para que se enfríe y bebérsela en cuanto pase el riesgo de autoinmolarse. Hay quien espera a que el chocolate se funda, pero no lo revuelve y deja que se deposite en el fondo para, al final, ofrecer a su paladar una orgía de placer al comerse el chocolate fundido a cucharadas. Otros muerden el chocolate y se lo pegan al paladar con la lengua y dejan que se mezcle con la leche en su boca según beben. Hay quien aprovecha mientras la leche arde para sumergir la punta del chocolate por contadísimos segundos, los justos para que se funda por fuera y poder chuparla de a poquito. Hay quien…
—Esperá… ¡Mozo! ¡Otro submarino!
—¡Bienvenido al club!
Alma consigue hacerme reír por primera vez en muchos días. Solo por eso ya estoy en deuda con ella.
—Todavía no puedo organizar que lo veas. Siempre están todos y no puedo generar sospechas o enfrentarlos a más cosas. ¿Entendés?
—Tranquilo. Yo espero.
Nos quedamos callados. Además, Alma se resiste a hablar de ella, esquiva mis preguntas, las resuelve con monosílabos. Es curioso que, a pesar de la complicidad surgida desde el primer momento, aún no nos conocemos tanto como para ocupar tiempos muertos sin que surja cierta incomodidad, esa sensación de tener que llenar el tiempo con palabras.
—¿Te agarró el corralito?
—Renzo: mirame bien. ¿Vos me ves cara de tener plata en un banco?
—No… ¡Yo qué sé, no entiendo nada de lo que pasa!
—¡Nadie entiende nada!
—Pero…
—¿Para cuándo los asados? Ya va siendo hora de que empieces a contarme, ¿no?
—No sé si puedo.
—¡Daaaaale! ¡Así nos distraemos de todo esto!
—No esperés mucho, ¿eh? Mirá que son simples historias domésticas. Hollywood en Hollywood, pero acá…
—No te atajes. Empezá y vamos viendo.
—Vos lo pediste.
La organización de los asados comenzaba un par de semanas antes con las rondas telefónicas de mi vieja para confirmar asistencias, repartir autorías de ensaladas y postres y disponer los traslados de los mayores. En los días previos, el Viejo ya había encargado la carne, las morcillas y los chorizos, y la víspera nos dividíamos las tareas para reunir las provisiones. Mi vieja empezaba a preparar sus empanadas, limpiaba a fondo la casa y baldeaba el garage, donde al día siguiente se celebraría la comida. Se recogían los encargos, se compraba carbón y nos turnábamos para acompañar al Viejo a buscar las damajuanas de vino, los refrescos y el hielo: una gran barra de hielo envuelta en arpillera que se colocaba con cuidado en la pileta del lavadero rodeada de botellas y se cubría todo con más trapos para conservar la temperatura.
Los 9 de Julio nos levantábamos temprano y, después de desayunar, mis hermanos y yo montábamos en el garage la gran mesa de los mayores y la de los chicos, juntábamos sillas propias y de los vecinos sin dejar nada librado al azar y rondábamos a mis padres mientras esperábamos la llegada de los invitados, que empezaban a caer sobre las once de la mañana.
El rito constaba de fases fijas y secuenciales. Primero, mientras iban llegando todos, se servía un vermouth que se centraba en dos focos: en la cocina se juntaban las mujeres y ayudaban a mi madre con la comida traída y la preparada en casa mientras repasaban las novedades familiares y, en el jardín, en una mesita junto a la parrilla, se reunían los hombres para debatir de política y acompañar al Viejo en su ceremonia culinaria, situación que él aprovechaba para contar sus últimos chistes. El vermouth se completaba con una picada con papas fritas, maníes, queso fontina, salamines y aceitunas. Los chicos nos ocupábamos de cargar los abrigos, todos orlados con escarapelas, a uno de los dormitorios y de llevar y traer mensajes y pedidos entre la parrilla y la cocina.
—Pedile a mamá que te dé la sal gruesa.
—Dice papá que me des la sal gruesa.
—Preguntale a tu papá si quiere que ya empiece a freír las empanadas.
—Dice mamá que si empieza a freír empanadas.
—Que tu mamá te dé el tenedor grande de trinchar la carne y me lo traés.
—El tenedor grande.
—Decile a papá que se acuerde de guardarle un pedazo de carne aparte al tío Pedro, que no puede comer sal.
—Un cacho de carne para el tío Pedro.
Cuando todos habían llegado empezaba lo fuerte: empanadas, chorizos, morcillas, el asado, los postres… Después de comer se recogía la mesa y se llevaba la vajilla a la cocina y mientras unas fregaban platos y bandejas, otros preparaban las mesas pequeñas para que los hombres jugaran al Truco y la mesa grande para que las mujeres y los chicos jugáramos a la lotería de cartones.
Durante el juego había café y, a media tarde, mientras se tomaba el mate, aparecían como por arte de magia unas inmensas bandejas de facturas de dulce de leche, de grasa y de crema pastelera de las que dábamos cuenta como si todo lo comido horas antes no hubiera sido más que un aperitivo.
Al caer el sol ya se habían ido todos, casi todo estaba recogido y esperábamos la noche comentando episodios del evento.
Alma me mira con cara de insatisfacción, irónica. Aprieta sus labios e inclina su cabeza como esperando algo más.
—¿Y? ¿Eso es todo? Renzo, ¡estirate un poco! Por lo que veo, el organigrama de los asados era el de cualquier asado de cualquier familia de cualquier barrio de Buenos Aires de los últimos cincuenta años. ¡Habrá algo más!
—Bueno, vos me pediste…
—Sí, pero… Soy una pesada, ya lo sé, pero… ¡Hacé un esfuerzo, dale!
—Sí, tenés razón. No sé, ayudame. Preguntame algo.
—No sé, contame lo primero que se te pase por la cabeza. Una discusión, un accidente… O alguna cosa tuya que recuerdes. ¡Cualquier cosa! Seguro que tenés mil cuentos.
—Sí, seguro… Dejame ver…
—Tic, tac, tic, tac…
—A ver qué se me ocurre…
1968
«Barrio plateado por la Luna, rumores de milonga es toda tu fortuna…»
Melodía de Arrabal, Gardel y Le Pera
Bolaño dijo que Canetti dijo, y parece que también lo dijo Borges, que el bosque es la metáfora de los alemanes. Tal vez por eso, buscando esa metáfora vital, el bisabuelo Kraemer creó un bosque de hijos y nietos en un paisaje desordenado y a medio hacer, lejos de su suelo germano. Pero no fue el único expedicionario de mis antepasados. La vocación colonizadora se alimenta por todas las ramas de nuestra genealogía.
Parece ser que, a finales del siglo XIX, los Kraemer abandonaron la Alemania surgida veinte años antes, tras la guerra franco-prusiana, con destino al Río de la Plata, en una travesía agotadora camino de un territorio casi salvaje para ellos, optimistas del destino. Años más tarde, la oma Grettel repetiría esa misma travesía junto a los suyos, con pocas ideas acerca del futuro y muchas esperanzas adolescentes.
Mi bisabuelo Johan, el padre del abuelo Sixto, emigró con su recién formada familia desde la frontera suizo-alemana hacia América después de la Gran Guerra y, como no le bastó para su aventura la ciudad en desarrollo que era entonces Buenos Aires, decidió desplazarse cientos y cientos de kilómetros más al sur para instalarse en tierras del Neuquén a pelear contra los elementos y fundar allí su bosque.
Un poco antes habían llegado la abuela Blasa y sus padres españoles, huyendo del hambre que produjo el empecinamiento monárquico por intentar salvar inútilmente con las armas los últimos vestigios de un Imperio cuyo esplendor nunca había llegado a sus lejanos pueblos de la meseta castellana.
Y lo mismo hicieron los bisabuelos Dante y Otilia, que llegaron de Sicilia con lo puesto, casi niños, para probar suerte en los arrabales porteños.
Tal vez la vocación familiar no fuera la de colonizar sino la de alejarse del origen, de sus raíces, de su gente. Quebrar la línea del camino y hacerse a ellos mismos. Ponerse a prueba allí donde nadie de los suyos lo hubiera intentado antes. ¿Habrá sido por eso que sus hijos abandonaron también esos primeros lugares rumbo a otros donde desafiar al porvenir desconocido? ¿Será por eso que yo también…?
Después de educarse en Alemania, Sixto no quiso volver al Neuquén de su padre y se instaló en los suburbios del norte porteño, fuera ya de la ciudad, en unas tierras que al mero paso del ferrocarril se habían declarado «urbanas». Fue en ese lugar donde empezó a construir su casa, en una parcela vallada con alambres que separaban trozos idénticos de campo y que unos pocos vecinos convinieron en llamar a unos «las calles» y a otros «sus tierras». Años más tarde llevaría a vivir a esa misma casa a la abuela Carlota, montada a lo amazona en el asiento de una de las primeras Harley que conocieran esas latitudes, con una mano enguantada en encaje abrazada a la cintura de él y con la otra, igual de enguantada, sujetando una maleta de cartón sobre su falda de organdí mientras intentaba apartar los ojos de la mágica mirada de unos sapos azules y esféricos que habitaban una zanja que, desde ese día, debería cruzar a diario para entrar o salir de ese, su nuevo hogar en el medio de ninguna parte.
Y toda la familia de Blasa colonizó una manzana entera en ese nuevo barrio conformando una especie de aldea endogámica donde hermanos, primos, tíos, cuñados y sobrinos compartían casas, huertas, gallinas y trabajos en una forma curiosa de socialismo excéntrico e inconsciente.
Y el abuelo Nicolás decidió que fuera en ese rincón inventado, casi inexistente, donde instalaría la tienda de ropa que había elegido probar como medio de vida.
Y sería ese suburbio del suburbio, barrio incipiente de hogares por crearse, uno de los muchos nidos de la clase media suburbana que definió al país por décadas y el lugar donde, las que con el tiempo serían mis familias, se cruzarían conjurando mi futuro.
No es raro entonces que cuando el Viejo y mi madre pudieron comprar su propia casa, sintieran que su barrio ya era demasiado grande, demasiado caótico para criar a sus tres hijos, y eligieran otro todavía en formación, un poco más lejos que el suyo natal, con las calles aún de tierra, descolgado del municipio que lo contenía y olvidado de la mano de un dios que solo atendía en la Capital.
Un barrio como tantos otros que fueron urdiéndose en ese suburbio interminable que aún hoy sigue creciendo y que sin solución de continuidad se extiende como tinta derramada sobre ese verde bonaerense, negativo del cielo. Barrios de inmigrantes, de casas bajas con algo de terreno para un jardín o una huerta o para que con los años se amplíe o se construya otra, sin normas ni licencias, donde se alojarían los hijos y los hijos de los hijos.