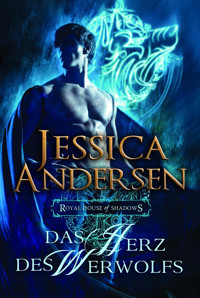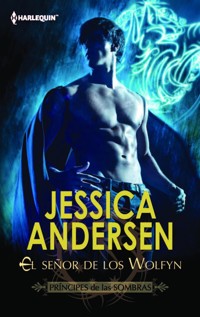3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Stephanie era técnica de laboratorio y estaba aterrorizada por las amenazas de un psicópata asesino. Tenía que falsificar unas pruebas de ADN o perdería a su única hija. Stephanie podía cumplir con sus exigencias o hacer lo que se había jurado no volver a hacer. Podía confiar en un hombre. Sabía que el detective Reid Peters haría lo que fuera para protegerlas a ella y a su hija, pero sus besos eran una distracción demasiado peligrosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Dr. Jessica S. Andersen. Todos los derechos reservados.
TESTIGO SECRETO, N.º 68
Título original: Secret Witness
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 2004.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9170-846-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Acerca de la autora
Personajes
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Acerca de la autora
Aunque ha trabajado en una amplia variedad de profesiones, desde limpiar jaulas de leones marinos a clonar genes del glaucoma, del derecho de patentes a la doma de caballos, Jessica alcanza la felicidad máxima cuando combina todos estos intereses con el mayor de todos: la literatura. En la actualidad, es feliz porque se dedica por completo a escribir sus novelas desde la granja que posee en Connecticut y que comparte con un pequeño zoológico y un héroe llamado Brian.
Personajes
Stephanie Alberts: Un ex marido y un ex novio la han enseñado a no esperar nada de nadie, pero ahora debe confiar en que el detective Reid Peters pueda mantener a salvo a su hija.
Reid Peters: Este detective de Boston no cree que en su vida haya lugar para los sentimientos ni para una familia. ¿Hará que cambie de opinión el peligro que acecha a Stephanie y a su hija?
Jilly Alberts: La hija de Stephanie no es más que un peón en un desquiciado juego de ajedrez genético… ¿O acaso no lo es?
Detective Sturgeon: El veterano detective conoce a Reid mejor que nadie.
James Makepeace: Las pruebas circunstanciales contra este hombre para todo que habita en un sótano son de mucho peso.
Tía Maureen: Haría cualquier cosa para que Stephanie y Jilly estén a salvo, pero esta vez puede que no sea suficiente.
Derek Bott: Su ADN fue encontrado en el lugar del crimen, pero su coartada es inquebrantable.
Dwayne Bott: Sería capaz de hacer cualquier cosa para evitar que su hermano fuera a la cárcel. Cualquier cosa…
Capítulo 1
—¿Jilly? Jilly, ¿dónde estás?
Stephanie Alberts se lanzó hacia las escaleras para subir al dormitorio de su hija. La almidonada bata de laboratorio le golpeaba suavemente las pantorrillas. Los nervios, que se le habían puesto de punta cuando Maureen la llamó al trabajo para pedirle que regresara a casa, le paralizaban el corazón.
«Esto no», suplicó mentalmente. «Por favor, esto no».
—¿Estás ahí dentro, cielo? —preguntó mientras entraba en la habitación infantil, tratando de mantener un tono de voz ligero en caso de que la pequeña sólo se estuviera escondiendo—. ¡Mira! Mamá ha llegado a casa temprano. ¿No quieres salir a jugar un rato?
No descubrió ojos furtivos y risueños contemplándola desde debajo de la cama. No se produjo el golpeteo de los minúsculos pies de la pequeña sobre la gruesa alfombra trenzada.
La pequeña habitación estaba llena de objetos: peluches, caballos en miniatura y la cama infantil que Steph y Luis habían escogido antes de que la pequeña Jilly naciera. Sin embargo, no se veían las minúsculas zapatillas rojas por debajo de las cortinas. No había risas ahogadas…
—¿Jilly? ¡Jilly, respóndeme ahora mismo o vas a estar metida en un buen lío! —exclamó Steph. Las náuseas que sentía en el estómago iban empeorando por momentos. ¿Dónde estaba su pequeña?
Sintió un ligero roce en el hombro y se dio la vuelta aferrándose a un hilo de esperanza. Desgraciadamente, era tan sólo su tía Maureen.
—No está en la casa. Ya te he dicho que he mirado por todas partes. Lo siento. ¡Lo siento tanto!
Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Sus suaves mejillas temblaron de desesperación. Maureen no se había mostrado tan desolada ni siquiera hacía ya tantos años, cuando le había dicho a Steph, que entonces tenía dieciocho años, que sus padres habían muerto.
La comparación era aterradora. Steph se la apartó de la cabeza.
—¡Tiene que estar en alguna parte! Si no está en el jardín, entonces tiene que estar en la casa —gritó sin poder evitarlo—. ¡Tiene que estar aquí! ¡Jilly! ¡Jilly! ¡Sal en este mismo instante!
El timbre sonó. Steph miró por la ventana y vio que había un coche patrulla aparcado frente a la casa. Parecía una situación completamente fuera de lugar en aquel tranquilo vecindario.
—Ha venido la policía —dijo Steph, con un cierto tono de histeria al tiempo que el timbre volvía a sonar—. ¿Por qué? Oh, Dios ¿y si…?
Maureen la sacó del dormitorio y le hizo bajar las escaleras. Steph sintió que la mano de su tía le temblaba tanto como la voz cuando le dijo:
—Los llamé yo justo después de llamarte a ti. Stephanie, te juro que no aparté los ojos de Jilly durante más de un instante. Creo que…
Maureen no pudo terminar la frase. Steph trató de decir algo, pero las palabras parecieron ahogársele en la garganta cuando su tía abrió la puerta para hacer pasar a un par de oficiales de policía uniformados. De repente, cuando por fin pudo asimilar la realidad, sintió que el mundo se hundía bajo sus pies.
Jilly había desaparecido.
Cuando el teléfono móvil sonó con una enlatada versión de la Quinta de Beethoven, Reid se apoyó las pesas sobre el torso y miró con desprecio el pequeño aparato que le había hecho perder la cuenta de los levantamientos que llevaba.
«No respondas», se dijo firmemente. Era su primer día libre en más de un mes y había planeado hacer todo lo posible para relajarse.
Se lo merecía. Los hermanos Solomon estaban entre rejas esperando su condena y hasta Hedlund, el fiscal del distrito, había afirmado de mala gana que Reid y su compañero habían preparado un caso muy sólido contra los dos delincuentes. Todos los dueños de las tiendas que los dos hermanos habían atracado habían accedido a testificar. Chinatown estaba mucho más seguro con dos maleantes menos. Era prácticamente un caso cerrado.
Ta-Ta-Ta-TAM. Cuando menos atención trataba de prestar al teléfono, con más fuerza sonaba. Reid comenzó a sentir una extraña sensación entre los omóplatos, como le ocurría siempre que presentía peligro, aunque podría ser que fuera tan sólo sudor y que él no fuera más que un policía paranoico que estaba siempre dispuesto a asumir lo peor.
Ta-Ta-Ta-TAM.
—Maldita sea —exclamó. Colocó las pesas sobre su soporte y agarró con rabia el teléfono—. Peters.
No se produjo respuesta alguna. Al fondo, se escuchaba el graznido de una radio y una serie de voces urgentes.
—Sturgeon, ¿eres tú? —rugió Reid—. ¿Qué estás haciendo en la comisaría? Éste es el primer día que tenemos libre desde hace una eternidad y…
—¿Detective Peters?
Con toda seguridad, aquella suave y llorosa voz femenina no era la del compañero de Reid, pero le resultaba familiar. Los latidos del corazón se le aceleraron un poco. Entonces, se apartó el teléfono de la oreja para poder observar la pantalla.
—Sí, soy Peters —contestó. La libido se le alteró profundamente cuando vio el número y el nombre de la persona que llamaba—. ¿Señorita Alberts? ¿Stephanie? ¿Qué es lo que ocurre?
Se escuchó un profundo suspiro. A continuación, ella tragó saliva. Evidentemente, estaba esforzándose por no llorar.
—Siento tener que molestarlo en su día libre, pero como me dio su tarjeta… Mi hija ha desaparecido.
Reid sintió que el corazón le daba un vuelco. No conocía a la hija de Stephanie, pero, rápidamente, la imaginación le proporcionó la imagen de otra niña, un cuerpo roto, acurrucada sobre el suelo contra una muñeca de trapo que tenía tan poca vida como la pequeña. Dios, odiaba los casos en los que había niños de por medio…
—Iré inmediatamente.
Cuando, unos minutos más tarde, se detuvo frente a la casa de Stephanie Alberts, a Reid le pareció que la colección de coches patrulla y uniformes frente a la encantadora casa era una abominación. No solía ocurrir nada malo en un vecindario como el barrio de los Patriotas. Allí no debería ocurrir nada desagradable. Era un lugar de interés nacional, en el que habían ocurrido momentos muy importantes de la Revolución de los Estados Unidos.
—Lo siento, señor. No puede acercarse ahí —le dijo un policía uniformado. Rápidamente, Reid sacó su placa.
—Peters. Chinatown. No se interponga en mi camino —aulló.
Aunque los dos sabían que Reid no tenía jurisdicción allí, el joven policía asintió y lo dejó pasar.
En primer lugar, Peters vio a Stephanie y a su tía Maureen. Ésta lo agarró por el brazo y lo llevó a la parte trasera de la casa. En la planta superior se escuchaba mucho movimiento, lo que indicaba que la policía del distrito estaba haciendo su trabajo. La casa rezumaba miedo y lágrimas, una letanía demasiado familiar en el mundo de Reid.
—Me alegro tanto de que estés aquí… —susurró Maureen, entre sollozos ahogados. La mano con la que le había agarrado por el brazo no dejaba de temblar.
Los dos se habían conocido al lado de la cama de hospital en la que Stephanie había estado hacía un año. En aquellos momentos, la anciana parecía tan agitada como lo había estado entonces, el día en que habían llevado a su sobrina al hospital, tras recibir una fuerte paliza por parte de un hombre al que Reid debería haber detenido mucho antes.
—Sólo me distraje un instante. Ni siquiera un instante y ella ya no estaba.
Lo llevó a la cocina, en la que Stephanie estaba sentada observando el montón de fotografías de una niña de cabello oscuro que tenía sobre la mesa. En las más recientes, la pequeña parecía tener unos tres o cuatro años.
—Sólo necesitamos un par de ellas —le dijo la oficial Murphy.
La mujer asintió. La lámpara que brillaba encima de ella destacaba los reflejos cobrizos de su cabello rizado.
Como ya le había ocurrido antes, Stephanie Alberts le recordó a las pinturas del Renacimiento que había visto en el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Piel de porcelana y curvas delicadas. Había visto pinturas como aquéllas cuando sólo era un niño, antes de que el viejo descubriera lo de la clase de arte y se subiera por las paredes.
Desde entonces, no había tenido tiempo para apreciar el arte y muy poco para pensar en Stephanie Alberts. A pesar de todo, lo había hecho.
—Por supuesto. Qué tonta soy —susurró ella mientras revolvía las fotografías con un dedo.
—Steph, el detective Peters está aquí —anunció Maureen.
Stephanie levantó la cabeza. Los ojos se le llenaron inmediatamente de alivio y de más lágrimas. Reid experimentó una emoción poco característica en él, y mucho menos para el hombre al que la dama en cuestión había rechazado repetidamente. Deseaba tomarla entre sus brazos y asegurarle que todo iba a salir bien. Quería ofrecerle el hombro para que ella pudiera llorar sobre él y acariciarla suavemente hasta que se hubiera tranquilizado. Quería agarrarle la mano del modo en el que lo había hecho durante los cuatro largos días de hospital que ella había tardado en recuperar el conocimiento.
Sin embargo, no lo hizo. En vez de eso, apartó la mirada de la mujer que le había dicho sin lugar a dudas que no quería estar con él y se dirigió a la oficial Murphy.
—Sé que no debería estar aquí, pero es mi día libre. Déjeme ayudar. Soy un amigo de la familia.
Los astutos ojos de Leanne Murphy lo miraron atentamente antes de observar a Stephanie. Entonces, asintió.
—Nos vendrá muy bien toda la ayuda que podamos conseguir.
Steph no estaba segura de por qué había sentido la imperiosa necesidad de llamar al detective Peters. Casi no lo conocía. Se habían presentado en el lugar en el que ella trabajaba, cuando el laboratorio Watson del Centro de Investigación Genética de Boston había sido el blanco de varios delitos.
La jefa de Steph, la doctora Genie Watson, había sido brutalmente atacada en el cuarto oscuro del laboratorio. Al principio, había parecido un suceso terrible, pero completamente fortuito. Sin embargo, poco después se produjeron una cadena de «accidentes», seguidos al poco tiempo de la explosión de un coche bomba. Genie era el objetivo de un loco.
Steph conoció al detective Peters durante la investigación. Siempre se había sentido muy incómoda con él. Acababa de empezar una relación sentimental con un visitador médico llamado Roger y le parecía que resultaba desleal por su parte fijarse en los penetrantes ojos de Peters, en sus anchos hombros y en sus largas piernas. Por tanto, había resistido la atracción que sentía por él y se había centrado en Roger. Cuando resultó que su novio la estaba utilizando para poder acceder al laboratorio, estuvo a punto de pagar la equivocación con su vida.
Una oscura noche, Roger arrebató a Steph su tarjeta de acceso, su autoestima y casi la vida. Entonces, se dirigió a por su verdadero objetivo, Genie Watson.
Gracias a la protección y al amor del doctor Nick Wellington, su antiguo adversario, Genie había sobrevivido. Poco después, los dos contrajeron matrimonio. Steph también había sobrevivido, aunque había tenido que pasar en el hospital varias semanas para recuperarse de la paliza.
Recordaba que Peters había estado al lado de su cama. Una parte de ella había deseado extender la mano para tocarlo, pero se había contenido. Más tarde, se había negado a contestar sus llamadas. Él era un recordatorio de unos momentos que prefería olvidar, de un error casi fatal que había demostrado una vez más que tenía un pésimo gusto para los hombres y que estaba mucho mejor sola.
Ni siquiera estaba segura de por qué había guardado la tarjeta que él le dio, pero se había encontrado con ella en la mano poco después de que comenzaran los interrogatorios de la policía y de que hubiera empezado la búsqueda. Cuando él llegó, Steph se había sentido durante un momento como si todo fuera a salir bien. Aunque no se parecía al detective que recordaba, estaba segura de que se encargaría de todo.
Estaba acostumbrada a verlo con traje y corbata. Hasta cuando había ido a verla al hospital lo había hecho siempre con su ropa de trabajo. Sin embargo, como su llamada le había interrumpido su día libre, aquel nuevo atuendo demostró a Stephanie algo que había sospechado desde el principio. El detective Reid Peters, tan guapo con traje y corbata, tenía una apariencia arrebatadora vestido con ropa informal.
Los vaqueros y la camiseta recortada no disminuían en modo alguno el impacto de sus anchos hombros ni de una postura casi militar que lo hacía estirarse hasta casi el metro noventa de estatura. La suave tela de la camiseta resaltaba las formas que los trajes habían ocultado. Steph se preguntó cómo se podría haber olvidado del espectacular contraste entre su cabello castaño, cortado al cepillo en un estilo muy militar, y el suave color avellana, casi dorado, de sus ojos.
En aquel momento, se preguntó cómo podría estar pendiente de aquellas cosas cuando su hija había desaparecido.
—¿Cuánto tiempo hace que la niña ha desaparecido? —le preguntó a la oficial Murphy.
Como había notado el brillo que se había producido en los ojos de la oficial Murphy cuando Reid llegó, aunque se despreció por ello, Stephanie no pudo contenerse.
—Casi dos horas. Maureen me llamó a las dos menos diez y ya son cerca de las cuatro.
De repente, volvió a inundarla la realidad de la situación. Todos los pensamientos que hasta entonces había tenido sobre el guapo detective se esfumaron cuando Steph volvió a mirar las fotografías que tenía extendidas sobre la mesa. Ya eran las cuatro. Jilly debería estar allí, sentada, tomándose su bocadillo de mantequilla de cacahuete.
—Se ha perdido la merienda.
Las lágrimas amenazaron con volver a derramarse y se maldijo por ello. Oyó que Maureen sollozaba suavemente en el salón y, de repente, notó que se producía una repentina conmoción en la parte delantera de la casa. Murphy agarró la radio que llevaba colgada del cinturón, subió el volumen y preguntó qué ocurría. Aunque Steph no pudo escuchar la respuesta dedujo lo que debía significar aquella repentina tensión. Para bien o para mal, habían encontrado a la pequeña.
El estómago le dio un vuelco. Sintió cómo el sabor de la bilis le inundaba la boca al tiempo que se imaginaba una serie de escenas macabras, cortesía de los programas policíacos que había visto en televisión. Trató de conseguir que las piernas la llevaran al exterior, de hacer la pregunta, pero tenía miedo de hacerlo porque, hasta que alguien le dijera lo contrario, ella seguiría creyendo que Jilly estaba bien.
Tenía que estar bien. Steph sabía que no podría soportar que algo le ocurriera a su hija. La pequeña era la línea que la aferraba a la vida. Era su vida. Una personita perfecta que había surgido de una unión imperfecta.
Steph sintió a Peters a sus espaldas y consiguió extraer una pizca de fuerza de su sólida presencia, que era mucho más familiar y bienvenida de lo que debería haber sido. Fue él quien hizo la pregunta mientras a Steph se le hacía un nudo en el estómago.
—¿Está bien la niña?
A Steph le podría haber extrañado que Peters no hubiera dicho el nombre de Jilly ni una sola vez desde que había llegado, pero el pensamiento desapareció en el momento en el que la oficial Murphy sonrió.
—La han encontrado al otro lado de la calle, en el parquecito. Está bien.
«¡Gracias a Dios!». Aquél fue el único pensamiento de Steph mientras se ponía de pie para dirigirse a la puerta y reunirse de nuevo con su hija.
Casi una hora después, los policías estaban a punto de dar el asunto por zanjado, pero Reid no estaba tan seguro.
—Hay algo en este asunto que me huele mal —insistía—. ¿Me está diciendo que una niña de tres años y medio cruza la calle y camina unos cuantos cientos de metros sola sin que nadie la vea? Entonces, dos horas más tarde, un hombre que había salido a correr le dice al oficial Dunphy que la ha visto al lado del estanque de los patos y ¡bum, ahí está! ¿Dónde estuvo el resto del tiempo? ¿Y dónde está ese hombre?
—Tenemos su nombre y su número de teléfono —replicó algo irritada la oficial Murphy—. Además, no creo que sea muy extraño que una niña pequeña siga a un perrito o algo así y termine perdiéndose. Jilly está en casa y los del servicio de Urgencias dicen que no hay absolutamente nada que indique que la han… que le hayan hecho nada. Estamos recorriendo el barrio para ver si alguien vio algo sospechoso, pero, después de eso, será caso cerrado. ¿Por qué no va… a consolar a la señorita Alberts en vez de tratar de convertir mi trabajo en algo más difícil de lo que tiene que ser?
Reid la miró con desaprobación, aunque no podía culparla. Murphy tenía razón. No había ninguna prueba de que la hija de Stephanie hubiera sido víctima de nada más que un mínimo descuido por parte de su tía abuela. Además, también era cierto que estaba allí sólo como amigo de Stephanie, no como policía.
En realidad, tal vez debería marcharse. La crisis se había solucionado. Era hora de seguir disfrutando de su día libre.
Cuando Murphy se excusó, él asintió. Miró hacia el salón, como si sintiera que la mirada fuera atraída hacia allí por una fuerza magnética. Madre e hija estaban abrazadas sobre el sofá. Ver que los rizos rojizos de Steph estaban aprisionados en la manita de la niña le llegó muy dentro. La pequeña estaba despierta y parecía muy contenta de estar sobre el regazo de su mamá.
Reid no podía culparla. Dios… Necesitaba marcharse de allí. Sin embargo, la mala espina que le daba aquel asunto lo obligó a preguntar a Stephanie:
—¿Estás segura de que ni siquiera responderá a unas preguntas sencillas, ni aun cuando tú se las preguntes?
—No. Jilly es algo tímida. No habla mucho. Estamos tratando de que se suelte un poco…
Dulcemente, depositó un beso sobre el cabello oscuro de la pequeña. Sin poder evitarlo, Reid se puso a pensar en el padre de la niña, que, como su madre, podría haber salido de un cuadro, en aquella ocasión de la escuela española. Constituía un completo estudio de ángulos y ojos oscuros y cálidos.
—¿Qué hay de su padre? —preguntó casi sin poder contenerse. Sabía que, frecuentemente, son los miembros de la familia los que secuestran a los niños.
—¿Luis? ¿Qué tiene que ver él en esto?
—¿Cabe la posibilidad de que se la haya llevado él?
—No se la ha llevado nadie —replicó Stephanie, aferrándose con fuerza a su hija—. Simplemente se perdió —añadió, aunque Reid pudo adivinar una cierta duda en los enormes ojos azules verdosos de la joven. ¿O acaso eran sus propias dudas?—. Además, Luis está… Luis no se la ha podido llevar.
—Detective, los demás se marchan ya…
Al notar la indicación de Maureen, Reid se reunió con ella al lado de la puerta principal y despidieron a todos los policías. Cuando estuvieron a solas, Reid le preguntó:
—¿No habla nada la hija de Stephanie?
Aunque no habían mantenido el contacto, Maureen y él se habían hecho amigos mientras los dos velaban a Stephanie en el hospital.
—No —respondió Maureen—. Teníamos esperanzas de que volviera a hablar, pero… No, todavía no —añadió, encogiéndose de hombros.
—Nos ayudaría mucho si nos pudiera contar lo que le ha ocurrido hoy.
—¿Acaso no crees que simplemente se perdió?
—No hay nada que indique lo contrario —respondió él—, pero me gusta ser muy minucioso, eso es todo —comentó él, sin querer entrar a explicar sus infundadas sospechas—. ¿La habéis llevado a algún especialista? ¿Sabéis por qué no habla?
Se dijo que, en realidad, no quería saber nada sobre la niña. No se relacionaba con niños. Tan sólo estaba reuniendo toda la información que podía. Entonces, se marcharía a casa.
—Su padre se marchó cuando ella tenía más o menos un año —dijo Maureen, tras mirar rápidamente hacia el salón—. Fue… difícil. Jilly acababa de empezar a hablar, pero se cerró en sí misma después de eso. Los médicos nos dijeron que no nos preocupáramos, que hablaría cuando estuviera lista. Había empezado a salir de su aislamiento el otoño pasado…
—Y, entonces, atacaron a Steph.
—Así es. No le dijimos a Jilly lo que había ocurrido, pero los niños deducen las cosas. Desde entonces, se ha mostrado muy tímida. Últimamente, Steph la llevó a realizar terapia, pero Jilly se mostró tan reacia que tuvimos miedo de que así estuviéramos empeorando las cosas. Y ahora esto… No sé lo que vamos a hacer…
—Está en casa. Eso es lo que importa, ¿no? —afirmó Reid, tras tocarle suavemente el hombro—. Déjale el resto a la policía. Ése es nuestro trabajo.
Igual que había sido su trabajo arrestar a un camello, Alfonse Martínez seis meses atrás, sin imaginarse que el intercambio de disparos se llevaría la vida de una niña de tres años que no debería haber estado en la casa en primera línea de fuego. Una niña que se parecía muchísimo a la hija de Stephanie.
Tenía que marcharse de allí.
Volvió a tocar suavemente el hombro de Maureen y se dirigió al salón para despedirse, aunque se mantuvo convenientemente alejado de la hermosa escena doméstica que estaba teniendo lugar sobre el sofá. Si las palabras de su padre no habían sido lo suficientemente convincentes para hacerle comprender que los policías no deben estar cerca de niños pequeños, la imagen de aquella niña, acurrucada alrededor de una muñeca manchada de sangre, se lo había hecho entender definitivamente.
No había manera de mezclar una placa con la familia y, dado que Stephanie era madre y Reid policía… Bueno, en realidad tenía suerte de que ella le hubiera rechazado el año anterior cuando el sentido común lo había abandonado y le había pedido que saliera con él. Dos veces.
Sí, efectivamente había tenido mucha suerte.
Stephanie levantó la cabeza del cabello de su hija y le dedicó una llorosa sonrisa. La niña se había quedado dormida con el pulgar metido en la boca mientras que, con la otra mano, aferraba el cabello de su madre. Steph se puso de pie, colocándose a la pequeña con facilidad sobre la cadera.
—¿Le importa subir conmigo? Quiero acostarla para que se eche una siesta y, entonces, tal vez nos podamos tomar una taza de café
Reid sintió cómo la tensión se le agarraba al pecho. Entonces, dio un paso atrás y levantó una mano.
—Gracias, pero me voy a marchar. Aquí todo parece ir bien.
—Oh… —dijo ella. La calidez que había en aquellos ojos verdosos se desvaneció un poco, la sonrisa se le heló en los labios—. Lo siento, creía que… —añadió. Entonces, extendió la mano que le quedaba libre—. Muchas gracias por su ayuda. Siento haber interrumpido su día libre.
Reid le agarró la pequeña mano y se la estrechó rápidamente.
—Ése es mi trabajo, Stephanie. Me alegro de que tu hija esté bien. Supongo que… que ya nos veremos.
Entonces, salió de la casa casi sin dedicar ni una sonrisa a Maureen.
Cuando estuvo en el exterior, sintió que podía llenarse los pulmones por primera vez desde hacía horas. Respiró profundamente y miró a su alrededor mientras esperaba que los latidos de su corazón volvieran a la normalidad.
Pensó en las pesas que tenía en su casa, cercana a la estación de Chinatown, en la pizza congelada que había pensado en tomar para cenar y en el partido que empezaría en menos de una hora. Pensó en Diablesa, la enorme gata callejera embarazada que lo había adoptado a él hacía unas pocas semanas y que, aquella misma mañana, había empezado a construirse un nido en el cajón de la ropa interior.
Pensó en su día libre… pero se dirigió al parque donde habían encontrado a Jilly Alberts.
—Bueno, supongo que me había equivocado —murmuró Steph mientras subía las escaleras con su hija en brazos y se olvidaba del detective Peters y de su increíble… intelecto. Aquella noche era para Jilly, no para atractivos detectives vestidos con camisetas recortadas ni para olvidarse de que se había jurado mantenerse alejada de los hombres para siempre.
Se detuvo en la puerta, pensando en el miedo que había sentido al entrar en el dormitorio de su hija hacía unas horas. Casi no podía creerse que el horror hubiera terminado tan rápidamente después de que le hubiera parecido que pasaban días entre la llamada de la tía Maureen y el momento en el que la policía había encontrado a Jilly en el parque. Su hija simplemente se había perdido. Ni la habían secuestrado ni le habían hecho daño.
Metió a la pequeña en la cama y la tapó suavemente. Entonces, le dio a su hija un beso en la frente y le apartó el oscuro cabello de la cara.
—No me vuelvas a asustar así, ¿de acuerdo, cielo? No creo que mi corazón pudiera soportarlo.
Decidió dejar la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, algo que no había hecho desde hacía meses, y regresó abajo. Allí, se encontró a Maureen con un par de tazas. Ella le ofreció una a Steph y le dijo:
—Creo que a las dos nos vendría bien una buena taza de chocolate caliente.
Chocolate caliente en pleno verano. A Steph le había parecido una idea extraña cuando se fue a vivir con su tía después del accidente de coche que terminó con la vida de sus padres, pero, a lo largo de los años, se había dado cuenta de que era el modo en el que Maureen solucionaba las cosas que no sabía cómo arreglar.
—Que Dios te bendiga —respondió mientras las dos se sentaban en el sofá. Steph tomó un sorbo, tosió y sonrió al sentir el sabor oculto entre el chocolate—. Chocolate caliente aderezado con un poquito de alcohol… —añadió, con una sonrisa—. Hoy fuiste un enorme apoyo para mí, tía Maureen. Creo que nunca podré agradecértelo lo suficiente, tía.
—No me des las gracias. Si hubiese estado más atenta, esto nunca habría ocurrido. Mientras yo la estaba observando, el vecino de al lado estaba montando un buen escándalo con ese saxofón suyo. Giré la cabeza durante un instante para pedirle que tuviera un poco más de respeto por la tranquilidad de nuestro vecindario y, cuando volví a mirar… Ya no estaba.
Los ojos de Maureen se llenaron de lágrimas al recordar lo ocurrido y el labio inferior comenzó a temblarle. Entonces, como si sus palabras lo hubieran conjurado, se escuchó un profundo quejido desde el exterior. El horripilante sonido subió varias octavas y luego bajó rápidamente, poniendo el pelo de punta a Steph. A los pocos segundos, volvió a producirse. Maureen lanzó una maldición. Se olvidó rápidamente de sus lágrimas.
—¡Ese hombre! ¿Es que no tiene sentido de la decencia?
Se levantó rápidamente del sofá y salió por la puerta principal. Entonces, Steph oyó gritar a su tía.
—¡Mortimer, sinvergüenza! ¡Ya verás cómo te demando por contaminación acústica! ¡Ya lo verás! ¡Deja eso!
Maureen cerró con fuerza la puerta, para amortiguar el sonido mientras empezaba a discutir con Mortimer. Steph no se molestó en subir corriendo a cerrar la puerta de Jilly, dado que sabía que no había nada que pudiera despertar a su hija… Ni siquiera el sonido del teléfono.
Agarró el auricular y consultó la pantalla. No aparecía ningún número.
—¿Sí?
Silencio. Un profundo y horripilante silencio. Entonces, una respiración. Steph hizo un gesto de desaprobación con los ojos.
—Si estás tratando de asustarme tendrás que esforzarte un poco más, imbécil. Atravieso andando uno de los peores barrios de la ciudad para ir a trabajar.
Se escuchó una risotada. Después, una voz dura, aceitosa.
—Sé que vas andando a trabajar, zorra. También sé adónde fue hoy tu preciosa hija y te aseguro que no fue al parque. ¿He logrado ya asustarte?