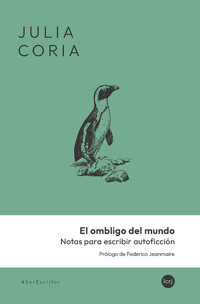Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Odelia editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Avalancha
- Sprache: Spanisch
Todo nos sale bien es una novela autobiográfica donde el cuidado, el amor y la valentía tejen redes para sostener a los miembros de la familia ante el diagnóstico de Fabián. Julia detalla en un cuaderno cada etapa de la enfermedad iluminándola con recuerdos felices: el primer encuentro en la facultad, la declaración de amor, la llegada de los hijos, los viajes, los proyectos, la vida. Es ese registro minucioso, quizá, su fortaleza ante el desmoronamiento de su mundo y ante el imperativo de ser refugio para Cuca y Fidel, y darles respuestas que no tiene. Julia Coria nos conmueve con su propia experiencia y nos transmite su vulnerabilidad, pero sobre todo la lucidez ante el dolor, necesaria para seguir adelante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tapa de ''. Julia Coria. Odelia Editora (2020)
Índice
Índice de contenido
Portada
Copyright
Inicio de lectura
Guía
Tapa
Inicio de lectura
Paginación equivalente a la edición en papel (ISBN# 978-987-783-828-2):
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Coria, Julia Todo nos sale bien / Julia Coria. -1a ed. revisada - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Eugenia Krauss, 2020. Libro digital, EPUB - (Avalancha) ISBN 978-987-86-4471-4 1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título. CDD A863
Fecha de catalogación: 29/04/2020.
ODELIA EDITORAodeliaeditora.comfacebook.com/[email protected]
Tipografías: © Bebas Neue, © Rockwell
Foto de autor: PH Jazmín Teijeiro
Diseño gráfico de tapa e interiores: che.ca diseñoche.ca.dg
Copyright © 2020 Odelia editora
No se permite la reproducción parcial o total de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor.
Su infracción está penada por la Ley 11723 y 25446.
Digitalizado en EPUB v3.2(ABR/2020) por DigitalBe.com©.
Este libro cumple con la especificación EPUB Accessibility 1.0 y alcanza el estándar WCAG 2.0Level AA.
Todo nos sale bien está dedicado, con amor y gratitud, a sus personajes.
Agradezco además a Diego Paszkowski y a Tomás Wortley.
Y a Utje.
El destino hace fuego con la leña que hay.
Alessandro Baricco
Es mi pingüino
En 2015, en Santa Marta, Colombia, le compramos a Cuca un pingüino de hule con el que ella y Fidel jugaban en el mar. Lo llamaron Pantriste, en honor al personaje de los cuentos que Fabi les contaba de chiquitos, antes de dormir.
Una tarde Fidel estaba con Pantriste en el agua cuando se le soltó la cuerdita de la que lo sujetaba y una brisa lo empujó. Intentó recuperarlo, y hasta los otros tres que estábamos en la arena nos metimos al agua, pero fue imposible. Así, Pantriste concretaba el sueño de todos los pingüinos del mundo al volar al ras de la superficie del agua.
En pocos segundos ya estaba mar adentro, y vimos cómo un pequeño barco que solía navegar el horizonte lo recuperaba. Después fue acercándose a la orilla, muy lejos de donde estábamos nosotros. Mis hijos lloraban, y entonces comprendí que había entrenado toda mi vida para salvar a ese pingüino.
Empecé a correr, de fondo la música de Carrozas de fuego, los brazos en alto como quien ve pasar el helicóptero que lo rescatará de una isla desierta. Yo, que soy lenta, corrí rápido, corrí mucho, hasta llegar al muellecito en el que el barco atracó. Apenas podía respirar cuando un nene salido de la nada se interpuso entre el barco y yo:
—Son 10 dólares —dijo.
Yo estaba en bikini, transpirada, muy lejos de la sombrilla donde había dejado mi bolso —y además Pantriste nos había costado la mitad. Miré al chico sin rencor pero con determinación asesina al decir:
—Es mi pingüino.
Tras lo cual él se metió en el barco y dijo: Papá, aquí está la dueña.
Volví al trote con Pantriste en andas, y Fabi, Cuca y Fidel me vivaron al grito de ¡Ma-má! ¡Ma-má! Y nos sacamos fotos, y ahí mismo, en la playa, supe que ese momento iba a ser uno de los mejores recuerdos de mi vida.
Amatrice
En Italia hay un pueblo medieval llamado Amatrice. C’é: hay. Estudio italiano, terzo livelo, porque hace dos años cumplí cuarenta y mi regalo de cambio de década iba a ser un viaje a Italia. Supongo que si uno se va de viaje se va de viaje y ya, pero yo, si voy a Italia, estudio italiano.
Como odio el frío, el viaje estaba programado para el verano europeo del año siguiente, pero pasó ese verano europeo, y el criollo, y un año y medio más sin que pudiéramos cruzar el océano. No compramos los pasajes, no contratamos hoteles, nunca llegamos a elegir las ciudades que formarían el itinerario de aquel viaje que ahora forma parte de il sacco di cose que al fin no hicimos, y que abarcan algunas cosas esperadas y monumentales, como ese viaje y otros, pero también trabajar por la mañana, cenar el viernes en un restaurante peruano, disputarnos la tarea de forrar los cuadernos al inicio del año escolar.
Hace dos años (due anni fa) hubo un terremoto en Italia, y Amatrice quedó en ruinas. Puede parecer un desastre natural pero no. Fue personal: mi terremoto. Il mio.
Porque aquello del efecto mariposa debe tener algo de asidero, la parcela de superficie de la Tierra sobre la que se erigía el pueblo se sacudió de tal forma que casi todo lo que posaba en ella, y que durante más de quince siglos había resistido lo que fuese, se derrumbó dócilmente, como basta un soplido para hacer caer un castillo de naipes.
Las calles, los edificios, incluso la gente; pero más que nada la historia: el pavor de que la historia ya no tenga un sustento físico más allá de las fotos, de que su nuevo soporte sea el recuerdo y de que se acabe, porque la historia de Amatrice solo puede tener sede en el pueblo y para eso Amatrice tiene que existir.
Naufragio
Poco antes del terremoto, una mañana cualquiera, ninguna en particular, un turno en una mañana cualquiera, sentada en una sala de espera que más tarde frecuentaría casi a diario, llegué a Italia por asociación libre: pasó una mujer con un vestido azul soñado y pensé en que yo aún no había elegido el que usaría para mi fiesta de cuarenta, evento que me parecía cercano aunque en realidad faltaban seis meses, los seis meses más largos del mundo, la mitad del eterno año que faltaba para el viaje a Italia que al final nunca ocurrió.
Cuando nos hicieron pasar, el médico al que le tocó informarnos que mi marido tenía cáncer lo hizo con pesar, un poco porque una noticia así no puede darse de otro modo, pero me pareció que además había registrado las dimensiones de nuestro amor, lo que empeoraba la noticia que alguien, por caso él, debía darnos.
Esto no es bueno.
El pobre no quería decir las peores palabras, y tuve que repreguntar para que dijera cáncer. Cáncer de esófago.
La barca que nos llevaría de una orilla a otra en el Lago de Como impactó de pronto contra una piedra bajo la superficie, y el casco se quebró definitivamente. De pronto nos helábamos los pies con el agua que se filtró demasiado rápido, y no sabíamos nadar, y estábamos muy lejos de la costa.
Trópico
Fidel, cuando estaba en cuarto grado, llegó un día con la noticia de que le tomarían una prueba sobre continentes, océanos, paralelos. Le imprimí varios planisferios en blanco y negro, en los que él trazó, para practicar, coloridas líneas y colocó prolijamente los nombres de aquellas convenciones geográficas. Cuando anunció que había terminado, fui revisándolos y noté que en todos los mapas faltaba algo; se lo dije:
—Ya sé —me respondió—. Es el Trópico de Cáncer, pero me parece de muy mal gusto hablar de cáncer delante de Manu.
Manuel era uno de sus compañeros de clase, y la mamá acababa de morir de un cáncer que la había hostigado durante muchos años. No pude convencer a Fidel de que incluyera ese trópico en el mapa.
Por entonces faltaban apenas semanas para que el terremoto en Amatrice derrumbara mi propio castillo de naipes.
Dos dragones
Como cumplo años en diciembre, algún amigo me regala siempre un libro de predicciones para el año que empieza. El hábito nació como una gracia, pero dado que en ocasiones el nivel de acierto fue casi exacto mi regalo de cumpleaños no tardó en volverse material de consulta de familiares y amigos.
Como Fabián y yo nos llevábamos trece años, según el horóscopo chino nacimos bajo la misma ascendencia astral: dos dragones. El dragón es el ser más evolucionado de ese elenco de animales, y el año del naufragio estaba augurado para nosotros como un año perfecto.
Perfecto es una palabra sin ambigüedades, por lo que al saber de la enfermedad no pude evitar sentirme estafada.
Mi amiga Inés me contó de cuando, años antes, a su cuñado le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Le dijeron que tenía tres semanas de vida, y al final vivió casi un año. Justo en medio de ese período fue el episodio del tsunami en Japón: un montón de gente que tendría planes para una larga vida, para el invierno siguiente, para esa misma noche, murió de repente debajo de aquella ola descomunal. Nadie los había prevenido. No habían siquiera llegado a pensar en la palabra naufragio.
Supongo que Inés me lo contó como si dijera: todos vamos a morir, y a fin de cuentas nadie sabe cómo ni cuándo.
En esos días llegó a mis manos Arenas movedizas, de Mankel, cuya dedicatoria dice así:
(…)
Este libro está dedicado, además, a la memoria del panadero Terentius Neo y su mujer, cuyo nombre no conocemos. En un fresco de su casa de Pompeya pueden verse sus caras.
Dos seres humanos en la plenitud de la vida. Se los ve serios y al mismo tiempo, soñadores. Ella es muy hermosa, pero reservada. Él también da una impresión de timidez.
Dos personas que parecen tomarse su vida muy en serio.
Cuando los sorprendió la erupción del volcán en el año 79, seguramente no tuvieron mucho tiempo para comprender qué estaba ocurriendo. Murieron allí, en la plenitud de sus vidas, sepultados en cenizas y lava ardiente.
Nosotros, en cambio, tuvimos veinte meses. En todo ese tiempo, de nuestro proverbial fuego de dragones solo quedaron brasas, una tibieza acotada que bastaba apenas para sobrevivir, pero en la que nosotros nos dedicamos a buscar el calor para sanarnos.
Algo de sexo
Más o menos al mes de que conocimos el diagnóstico, una noche, Fabián comenzó a besarme y me propuso encontrar un antídoto sexual. Muchos años antes, en una de nuestras primeras citas, me había preguntado si me gustaba hacer el amor. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A quién no le gusta? Se explicó:
—A alguna gente le gusta más y a otra menos.
Le dije:
—A mí me gusta más.
Y respondió:
—Como a mí.
Resultó que nos gustaba más o menos en la misma forma y medida, y tras casi veinte años juntos —con los intervalos de los nacimientos de nuestros hijos y del apocalipsis de nuestra pareja en 2012— nuestra vida sexual aún era uno de los pilares de nuestra relación, como lo corroboramos esa misma noche y quizás por eso Fabián creyó haber encontrado allí una fuerza capaz de derrotar la enfermedad.
Después, aún recostados, planificamos la escritura de un libro de tips sexuales anticancerígenos, un manual que la gente correría a comprar hasta convertirlo en best seller. Viajaríamos por el mundo para explicar el método en simposios y seminarios, y aprovecharíamos esos viajes para continuar con la sanación de Fabián.
Ignorábamos que aquella noche sería la última en que nuestra intimidad llegó a parecerse a la de nuestra vida hasta entonces. Ignorábamos que el inminente padecimiento físico pronto sería tal que nos privaría incluso del remanso del placer.
En el tren
Cuando Fabián tenía seis años, un día escuchó que su madre cuchicheaba con la vecina:
—Juan falleció en el hospital.
Y así se enteró de que su padre había muerto.
En defensa de esa pobre mujer, diré que la viudez no es algo fácil.
Cuando el enfermo fue Fabi, y los médicos preguntaban por sus antecedentes familiares, él nunca pudo establecer dónde se había alojado el cáncer de su padre, y yo me pregunto si en verdad sería a causa de que no hubo un diagnóstico preciso, como él solía decir, o si esa información formaba parte del paquete de cosas sobre las que la madre decidió callar.
Durante los meses que duró la internación de Juan, sus compañeros de trabajo ayudaban a la familia con una colecta mensual que igualaba el pago por las horas extras que el enfermo, postrado, ya no hacía. Cuando mi suegra al fin enviudó, recibió como herencia un puesto en el Ministerio de Agricultura. Luego encontró la forma de anexar a las protecciones del Estado Benefactor, las comunitarias: anotó a los hijos en un colegio de la colectividad armenia, donde parte de la cuota estaba cubierta por una beca escolar y en el que contaba con donaciones de ropa para los chicos.
En el verano de 1972 consideró que lo mejor era que su hijo mayor pasara algunos meses en casa de su abuela, en Córdoba. Fabián tenía entonces ocho años, y su madre lo llevó a la estación de trenes con un bolso con ropa y un paquete con algo de comida. Se despidieron en Buenos Aires, y la abuela lo recibiría al llegar a destino.
Dos décadas más tarde mis abuelos y yo viajaríamos en tren a Mar del Plata todos los eneros. En las ocasiones en que el ferrocarril funcionaba bien, el trayecto duraba unas ocho horas. Consulto Google Maps: entre Buenos Aires y Mar del Plata hay cuatrocientos kilómetros, y para llegar a Córdoba hay que recorrer setecientos.
Pienso en un viaje de tren de casi el doble de distancia del mío, dos décadas antes. ¿Cuánto podía demorar? Con suerte poco menos que un día. Pasar la noche en el tren.
Pienso en un niño de ocho años; recuerdo a mis hijos a esa edad. Intento evocar al pequeño Fabián. Tomo sus rasgos de alguna foto en blanco y negro que conservamos en casa, lo ubico en el enorme asiento de cuerina marrón del tren de mis propios veranos, las piernas que cuelgan apenas llegan a rozar el suelo. Un adulto, quizás su propia madre antes de despedirlo, habrá colocado el bolso con ropa en el portaequipajes al que el niño no alcanza. El paquete con comida sigue junto a él, para que lo tenga a la mano cuando sienta hambre. La abuela lo recogerá en la estación cuando el tren llegue, pero no hay forma de establecer cuándo será.
No invoco estas imágenes por primera vez ahora que las escribo. Durante los veinte años que pasamos juntos, más de una vez me topé con Fabián pequeño, solito en aquel enorme asiento de cuerina marrón, aferrado a un paquete de víveres para un viaje que nadie sabe cuánto durará.
En los primeros días tras el diagnóstico, el Fabián al que yo llevaba de la mano no era otro que aquel; el problema era que yo misma estaba muerta de miedo ¿Sería capaz de lograr que mi compañía le diera consuelo en el viaje? ¿Y qué pasaría conmigo cuando el viaje terminara?
Felices para siempre
Fabián y yo éramos, por así decirlo, muy de casarnos en plena hecatombe.
La primera vez fue en diciembre de 2001, con el país en estado de sitio, al otro día de que el entonces presidente huyera de la casa de gobierno en helicóptero aterrado por el estallido social. Acabábamos de mudarnos juntos y tuvimos la idea de hacer una fiesta, pero fue creciendo tanto que terminé de vestido blanco con cola cortando una torta con tiritas, con un anillo en la mano izquierda de cada novio, sin haber pasado ni por la iglesia ni por el registro civil. Ciento veinte invitados, lista de casamiento en una agencia de turismo y en una casa de decoración.
Cuando nos dijeron que Fabi tenía cáncer decidimos hacer lo único que se puede hacer cuando ya no se puede hacer nada: poner más garra y más amor.
En 2012, cuando nuestro propio apocalipsis maya, yo había tirado a la basura mi alianza, que la señora que trabajaba en casa sacó amorosamente del tacho y guardó en una cajita. Pero llevar esa en un nuevo voto matrimonial me pareció de mal agüero. Una tarde salimos a buscar nuevas en el radio de nuestro barrio, porque Fabi ya no estaba para andar recorriendo la ciudad. Cuando ya habíamos entrado a varias joyerías y nada nos convencía, me acordé de un pequeño local cercano a nuestra casa anterior.
Allí pronto nos fastidiamos porque el empleado no sabía mucho de nada y el dueño estaba al teléfono. Estábamos por irnos cuando al fin cortó y se dispuso a atendernos, pero en cuanto empezó con las especificaciones técnicas Fabi le preguntó si era armenio: había un pequeño almanaque con la bandera sobre el mostrador. Entonces el hombre lo miró y le dijo:
— ¿Vos sos Fabián?
Habían ido a la misma escuela, donde el joyero había sido compañero del hermano de Fabi. Fue raro, porque de la indiferencia del teléfono pasó a un gesto amoroso; le dijo que lo recordaba con profundo cariño y, como hermano mayor de su amigo de la niñez, con admiración. Le dijo también que una vez lo había visto en un restaurante, pero que ahora no lo había reconocido porque estaba más flaco. Fabi le contó las razones, y el joyero salió del paso al volver a las especificaciones técnicas sobre las alianzas; cuando nos preguntó si queríamos grabarles algo en el interior y Fabi dijo: Julia te amo por siempre, lloró hasta el vendedor que presenciaba la escena de coté.
Una semana después, cuando Fabi fue a retirarlas, el joyero había agregado a modo de regalo un cintillo, que coloqué en la mano en la que pronto también llevaría mi anillo de bodas.
Nos casamos una mañana de noviembre, un día de pleno sol contra todas las predicciones. Nos acompañaron la familia y los amigos, nuestros hijos, una tribu compacta y amorosa, y a pesar de todo el clima era de fiesta. Mi libro de predicciones truncas auguraba un largo matrimonio a los dragones que se casaran en ese mes.
Aunque con quince años más que en mi primera boda, yo me sentía espléndida, y llevé un vestido blanco cortísimo con unos zapatos de taco alto, y un ramo de peonias que parecía salido de una telenovela ambientada en París. Fabián eligió una camisa azul oscuro que le resaltaba lo armenio, y durante la ceremonia alternamos risas con brevísimos llantos, porque en aquel recinto estaba todo lo que no queríamos perder.
Cuando el juez dijo Los declaro unidos en matrimonio, dos violines y un acordeón tocaron All you need is love y luego nos escoltaron hasta la salida al ritmo de la cumbia mexicana Cómo te voy a olvidar.
Los invitados se acomodaron como pudieron en nuestra casa: quisimos recibirlos donde siempre. Hubo un banquete armenio y yo hice una torta de bodas verde agua adornada con suculentas y cardos que el día anterior había juntado en los alrededores de la cancha de handbol en la que entrenaba Fidel. La cortamos juntos, como indica la tradición, luego de que las solteras tiraran de las cintas entre las que se encontraba el anillo que determina quién será la próxima en casarse.
Si se ignoraban los detalles, daba la sensación de que seríamos felices para siempre.
La verdad
Cuando todo empezó, a los cien interrogantes sobre nuestro futuro hubo que sumar las mil inquietudes acerca de cómo encarar el tema con nuestros hijos: cómo hacer que una tragedia que los marcaría para siempre dejara la mejor huella posible. Les habíamos dicho que el papá tenía un problema de salud y que haría un tratamiento para extraerle algo, aunque no explicamos exactamente qué. Fidel dijo:
—Mientras no sea cáncer…