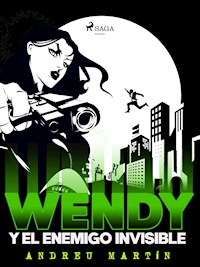
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Agente de policía Wendy Aguilar
- Sprache: Spanisch
Tercera entrega de la demoledora serie juvenil policiaca protagonizada por la detective Wendy Aguilar. En plena noche de guardia, Wendy y su compañero Roger se topan con una pareja que discute. Ella lo acusa de maltratador, mientras que él afirma que la chica está borracha. El sospechoso acaba por salir en libertad. A raíz del doble asesinato que se produce poco después, Wendy empieza a investigar por su cuenta, convencida de que en el caso hay más de lo que parece a simple vista...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Wendy y el enemigo invisible
Saga
Wendy y el enemigo invisible
Original title: Wendy i l'enemic invisible
Original language: Catalan
Copyright © 2009, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726961799
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRIMERA PARTE
La víctima
1
Un coche de policía recorre la noche de la ciudad.
Conduce la agente Wendy Aguilar, placa 20957, y a su lado va el agente Roger Dueso, placa 19637.
La ronda durará hasta las seis de la mañana.
Es domingo, 20 de diciembre, y, para romper el hielo, él inicia la conversación inevitable:
–¿Qué harás esta Navidad?
Lacónica:
–En casa, con mis padres.
–¿No tienes guardia?
Él sabe perfectamente que no tiene guardia. Ambos están acabando la semana del turno de noche y, por lo tanto, mañana empieza una semana libre. Es hablar por hablar. En realidad, lo que quiere preguntar Roger es «¿Por qué no celebramos la Navidad juntos?».
–No –se limita a decir ella.
Roger intuye que, si continúa insistiendo, Wendy le acabará soltando un bufido, y pasa a comentar como si nada que el sargento Grau habla de manera profusa, confusa y difusa y casi no se le entiende, y que dicen que va de cráneo por las jovencitas. Roger mira a Wendy de reojo como si sospechara que el sargento la ha perseguido más de una vez y no se atreviese a preguntar.
–Lo que me sorprende del sargento Grau –dice Wendy como si nada, muy atenta a la conducción–es que no sea partidario de la rotación de patrullas.
A Roger, en cambio, le parece bien:
–Cree que, si una pareja se lleva bien, merece la pena aprovecharlo y no meterse en experimentos.
–En casi todos los otros distritos, cada turno se hace con un compañero diferente, y así aprendes trucos nuevos, descubres otros puntos de vista, varías un poco...
–¿Estás diciendo que no te gusta hacer los turnos conmigo? –replica Roger inquieto, un poco quejoso.
Wendy se da cuenta de que, si continúan por este camino, su compañero acabará montando un número, de manera que calla y frunce el ceño como si de pronto el tráfico absorbiera toda su atención y la distrajera de lo que estaba diciendo.
Hace tres o cuatro días que un frío extremo e inusual ha caído sobre la ciudad, después de un otoño anormalmente cálido, y el vehículo parece flotar en una oscuridad gélida y solitaria.
Empiezan por la que denominan ruta de los okupas, vigilando casas vacías o abandonadas, susceptibles de ser invadidas por los alternativos, alrededores de la Clínica Teknon y hacia Balmes, avenida del Tibidabo y, bordeando la ronda de Dalt, entran en una zona despoblada y montañosa, en el límite de la ciudad, por donde una serie de casas unifamiliares, recién estrenadas, algunas de ellas todavía en construcción, se encaraman hacia el cerro de Bellesguard. Dejan el asfalto y, por un camino polvoriento, entre árboles y matorrales, llegan hasta una vieja mansión modernista en ruinas desde que se incendió, que se llamaba Can Jòlit y que, para entenderse, ellos han bautizado como la Casa del Más Allá. Wendy siempre teme que Roger aproveche el recorrido por esta zona aislada y solitaria para ponerse romántico, porque entonces resulta muy patético. Por suerte, enseguida toman una ancha curva en U y vuelven hacia el montón de edificios que componen la ciudad. Bordean uno de los impresionantes colegios de prestigio mundial, naturalmente privado y de estilo modernista, que caracterizan al barrio; pasan entre antiguas casas unifamiliares de dos o tres pisos donde centellean lucecitas que preparan el espíritu para la Navidad, y bajan hacia la falsa modestia del antiguo pueblo de Sarriá, que sabe vivir rico, sosegado y discreto. La ostentación de las grandes mansiones queda para otros rincones del distrito que, en todo caso, ya visitarán más adelante.
Aunque éste es el barrio alto, selecto, limpio y elegante, los patrulleros saben que no deben bajar la guardia. El último informe que leyó Wendy empezaba diciendo que la delincuencia, como cualquier negocio, busca el máximo de beneficio con el mínimo de riesgo y eso se consigue, sobre todo, en las zonas más privilegiadas de la ciudad. Se obtendrá un botín más sustancioso entrando en una vivienda de éstas que en un piso de clase media del Ensanche.
Como para recompensar su atención, a las 22:32, en la esquina de Escuelas Pías y Tres Torres, se les ofrece el primer incidente de la noche. Un Volvo S40 aparcado con dos ruedas sobre el paso de peatones. Roger sale al frío exterior para comprobar que el cristal de la ventanilla del conductor está pulverizado en millones de pedazos como diamantes que cubren los asientos delanteros del vehículo. La guantera está abierta y la documentación se ve desparramada de cualquier manera por todas partes, de lo que se puede deducir que lo han saqueado.
Notifican la incidencia por la emisora y piden los datos del propietario del Volvo. Resulta que vive allí mismo, y veinte minutos después baja muy asustado y se pone hecho una furia al ver lo que le ha ocurrido a su querido coche, y al constatar que le han robado el navegador GPS.
Se desahoga con los dos agentes. ¿Dónde estaba la policía mientras le robaban el coche y le birlaban el TomTom? ¿Tocándose las narices? ¿Para eso pagaba él sus impuestos? ¿Para que la policía mirase hacia otro lado mientras los delincuentes le destrozaban el automóvil? Con ansias de vengador implacable, toma nota de los números de placa que exhiben en el pecho y les promete que elevará una queja muy enérgica y que moverá todas sus influencias, que son muchísimas, para asegurarse de que les caiga la sanción más abrumadora de su carrera. Roger y Wendy realizan su trabajo como si fuesen inmunes a las quejas, los exabruptos y los vituperios. Hace frío y tienen prisa por volver a la calefacción del interior del coche y a la rutina del patrullaje. Esperan, pacientes, a que el hombre vuelva a su casa para coger las llaves del Volvo y baje de nuevo, más contenido y civilizado, y le escoltan hasta la comisaría (ahora denominada ABP, Área Básica Policial), donde pondrá la denuncia y donde la grúa del taller deberá ir a recoger el auto estropeado.
Se despiden tocándose la gorra con la punta de los dedos y el hombre damnificado gruñe alguna incoherencia mientras rehúye sus miradas, como si se sintiera un poco culpable. Probablemente, perderá el papel donde ha anotado los números de los agentes y no elevará ninguna queja demoledora.
A las 23:56, Wendy y Roger vuelven a recorrer las calles en busca de problemas.
Roger comenta que no puede soportar a esa clase de gente que trata mal a los policías con la excusa de que les pagan con sus impuestos. Supone que también deben de tratar fatal al camarero que les sirve el desayuno cada mañana, o al conductor de autobús que les conduce de un lado a otro. Wendy le hace notar que la policía y el ciudadano suelen encontrarse en circunstancias extremas, violentas y desagradables, de mucho estrés, y eso influye mucho en el comportamiento de las personas. Roger afirma que no puede soportar a la gente que, cuando se ve sometida a estrés, descarga su contrariedad de manera indiscriminada contra el primero que encuentra.
2
A las 00:17, les sale al paso un nuevo problema.
Una pareja que dobla la esquina de Laforja y Amigó.
En cuanto les ven, ella pega un chillido y corre hacia el coche de la policía.
De cuarenta y pocos, guapotes, bien vestidos. Él con un abrigo negro, largo, por debajo de las rodillas, con una bufanda granate cruzada bajo una mandíbula enérgica. Pantalones con raya y zapatos refulgentes de tan limpios. Ella, con un abrigo corto por debajo del cual sobresale una falda negra y unas piernas muy bonitas enfundadas en medias negras y botas de media caña. Él usa gafas de pasta y sonríe como quien pide moderación. Ella va llorando muy agitada, frenética, asustada, y se precipita a reclamar ayuda con las manos alargadas hacia delante, «¡Policía, socorro, ayuda!». Una reacción tan automática e impetuosa que, por un momento, ha parecido que se quería echar bajo las ruedas del coche. Wendy clava el freno, la mujer estampa sus manos enguantadas sobre el capó y su expresión desesperada sacude a la patrulla, que inmediatamente se proyecta fuera del coche dispuesta a lo que sea. Roger se encargará de mantener a distancia al presunto agresor, aunque éste se mantiene tranquilo y distante, contemplando los acontecimientos de lejos y con suficiencia.
–No puedo más –chilla ella, histérica–. ¡Me quiere matar y lo hará!
–Digan que no –murmura él sin poner ningún interés en superar los gritos femeninos.
–Tranquila, tranquila –dice Wendy.
No hay forma de que se tranquilice.
–¡Me quiere matar! –Quiere abrazar a Wendy, que pugna por mantenerla a prudente distancia–. Me está amenazando desde que hemos salido de casa de mi hermano. ¡Cuando lleguemos a casa, me matará! Hemos estado cenando allí y ha hecho el hipócrita todo el rato, pero, en cuanto hemos salido, ha empezado a mortificarme y a mortificarme. Siempre me está mortificando y acabará por matarme.
–No es verdad –dice él con frialdad absoluta–. No le he hecho nada.
–¡Dice que me matará!
–No la he tocado.
–¿Me permite su carné de identidad, por favor? –le solicita Roger. Y se dirige a Wendy–: Identifícala a ella y pide otro coche. –Piensa que no hay que confundir su orden con una manifestación machista: es lógico que Wendy se encargue de hacer todo aquello porque él no puede distraerse de mantener a raya al agresor–. Tendrán que acompañarnos a comisaría.
El hombre entrega dócilmente el documento de identidad. Se llama Manuel Zambrano Escuer, tiene cuarenta y dos años y vive muy cerca, en la calle Johann Sebastian Bach.
–¿Tenemos que acompañarles? Ya ven que no pasa nada. Es ella, que está enferma. Está loca. Ha bebido. Pregunten a sus amigos, a su familia. No está bien de la cabeza. Llamen a su hermano. Hemos estado cenando en su casa, que vive aquí cerca...
Wendy habla por el portátil.
–Gaudí 510. Tenemos un incidente de pareja entre Laforja y Amigó. Enviad un coche.
La mujer es Isabel Portolés Sil, tiene cuarenta y cinco y vive en el mismo domicilio.
–¡No estoy enferma! –grita, muy excitada–. ¡No estoy loca! ¡Él me quiere volver loca! ¡Me está haciendo luz de gas! ¡Me quiere matar y, cuando me mate, fingirá que es un accidente, un suicidio!
Con la mirada azul tras las gafas, Manuel Zambrano Escuer trata de comunicar a Roger que su mujer está delirando, que no hay que hacer caso de lo que diga.
–Por favor, por favor, no puedo más –va diciendo Isabel Portolés.
–Ahora, vamos a comisaría –le anuncia Wendy, muy serena– y lo aclararemos todo. Allí pondrá la denuncia.
–Me amenaza desde que nos casamos –dice la mujer en voz baja, como si no quisiese que la oyeran los hombres–. Nos casamos este verano y, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a la mesa de mi padre y, con esa sonrisa cínica tan suya, que es una sonrisa muy cínica, le dijo: «Todo lo que le ha pasado a tu hija es culpa tuya, que no la has sabido educar, ni defender, ni proteger, ni respetar. Ahora, yo tomo el relevo, ahora me encargaré yo de que no le vuelva a pasar nada, y tú más vale que te quedes en casita y no jorobes».
Roger y Wendy se miran.
–¿Y qué le había pasado a usted?
–Estuve casada con un maltratador –confiesa Isabel, avergonzada–. Un cabrito que me pegaba, que me envió al hospital un par a veces. Una vez me rompió el brazo. Mi padre quiso defenderme. Fui yo quien se resistía...
Llega el coche 302 y de él se apean aquellos dos agentes a quienes Wendy llama Ramón y Cajal. Se acercan con movimientos que parecen ensayados y sincronizados, un poco robóticos.
–Tendré que esposarle –dice Roger a Manuel Zambrano–. Queda detenido.
La sonrisa de suficiencia se transforma en una mueca y, en ese momento, Wendy percibe que la mirada de aquellos ojos grandes, azules, bonitos, enmarcados por las gafas, está cargada de maldad y de odio. Es la mirada del maleficio, la que creó la leyenda de los poderes sobrenaturales de las brujas. En este momento, mientras el policía le ciñe las esposas a las muñecas, Manuel Zambrano odia a Roger tanto como a su esposa y, con las pupilas encendidas, le está prometiendo una muerte lenta y horrible. Pero no se resiste. Se deja conducir hacia el coche de Ramón y Cajal sin rebelarse ni levantar la voz. Pero tanta pasividad resulta más angustiosa que una maldición diabólica.
–Vamos al ABP y allí se aclararán las cosas –dice Wendy a Isabel Portolés mientras la conduce hacia el vehículo.
–¿Dónde dice que vamos?
–Al ABP. La comisaría. Área Básica Policial. Ahora se llama así.
Enseguida están siguiendo al 302 camino de la base de Les Corts. Sin sirenas ni luminaria. No hacen falta. Las calles están poco transitadas a estas horas.
Ningún policía se atrevería a ignorar una denuncia de agresión machista, exponiéndose a que al día siguiente la mujer apareciera muerta. En toda España ya ha habido más de cincuenta mujeres asesinadas por sus parejas a lo largo del año 2009, lo que significa una por semana. Sólo en Cataluña, diez asesinatos y trece mil casos de violencia en el ámbito de la pareja, es decir, trece mil víctimas. En el código penal ya no hay nada relacionado con este tema que sea considerado falta: todo es delito. La sociedad está muy alarmada.
–O sea, que ya has estado casada con un maltratador –comenta Wendy al volante, mirando a Isabel a través del retrovisor–. Y ahora has encontrado a otro.
–Soy una burra –gimotea la mujer mientras se seca los ojos con cuidado de no desparramar el rímel y quiere ausentarse mirando por la ventana.
–Te deben de gustar los hombres fuertes, valientes y protectores, ¿verdad?
Isabel se siente acusada y se defiende con el ataque:
–Y a ti ¿cómo te gustan? ¿Débiles, cobardes y pasotas?
–No, no –sonríe Wendy, cómplice. Y continúa:– Un poco traviesos, enigmáticos... Celosos, porque si son celosos parece que te quieren más, ¿no crees?
Se contemplan a través del espejo. Isabel encuentra una mirada limpia y sincera que la invita a la confidencia. Después de un silencio, concede:
–Sí, Manuel es así. Y Adolfo, mi primer marido, también lo era.
–Te impresiona que sepan más que tú, te gusta que te den lecciones...
–Es que yo no tengo estudios, y tanto Manuel como Adolfo han ido a la universidad...
–Te deslumbran y te sientes cohibida cuando les ves ahí, tan estupendos y tú tan poquita cosa, ¿verdad?
Isabel Portolés se rinde. Asiente, vencida, suspira y vuelve a mirar por la ventana.
–Soy una burra.
–No eres una burra. Lo que pasa es que nos han educado así. Y después pasa lo que pasa. Te parece que son más que tú y ellos se acaban creyendo que son más que tú. Les das lo que piden y más y ellos acaban creyendo que se lo merecen y que tienen derecho a pedirte más y más a cambio de nada. A nosotras nos preparan para ser mujercitas y a ellos para ser machotes. Y eso tiene que cambiar.
–Supongo que debéis de encontraros muchos casos como el mío, ¿verdad?
–Tienes que ayudarnos a hacer que cambie. Aprende de la experiencia. Valórate y búscate a un hombre que te valore.
–Todos los hombres son iguales.
–¡No! –exclama Wendy con sonrisa alentadora–. ¿A que no todos los hombres sois iguales, Roger?
Roger se pone colorado y se quiere fundir, como sintiéndose culpable de ser hombre. No sabe qué decir, y no hace falta que diga nada porque Isabel Portolés emprende un soliloquio con los ojos clavados en el exterior.
–Yo salía de mi separación de Adolfo y Manuel me ayudó mucho. Nos conocíamos del Club de Cazadores, donde Adolfo siempre me llevaba. Es un ambiente de hombres y yo siempre me encontraba desplazada, y sólo Manuel me hacía caso y me trataba con delicadeza. Sí, cuando le conocí era muy delicado, muy atento, muy complaciente conmigo. Y es muy listo y sabe muchas cosas y siempre acierta cuando da consejos. Se enfadó mucho al enterarse de lo que me había hecho Adolfo y decía que él, de buena gana, mataría a todos los hombres de esa clase. Y decía que me protegería, sí, y que hasta aquel momento, nadie había sabido protegerme, ni siquiera mi padre. Y el día de la boda le dijo aquello, delante de todo el mundo, que era un mierda y un cagado y que más valía que se borrase de mi vida porque a partir de aquel momento sólo me iba a proteger él. Y aún no había pasado un mes, todavía no habíamos vuelto del viaje de bodas, y ya me estaba diciendo que, si alguien me había maltratado alguna vez, era porque me gustaba... –Se traga muchas de las cosas que le vienen a la cabeza, no quiere decirlo todo, le da vergüenza, pero no puede evitarlo. Se le estrangula la voz, que sale como un susurro:– Me encierra en el armario que tenemos debajo de la escalera del dúplex. Me ata a la cama. Me amenaza con la escopeta. Ahora, desde hace un par de meses, le ha dado la manía de que yo quiero volver con mi marido. Dice que Adolfo nos espía, que ronda por nuestro barrio, que espera a que él se vaya a trabajar para visitarme. Un día encontró una foto de Adolfo entre mis papeles... ¡Y me la hizo comer!
»Y hace dos semanas, en una cena con mis hermanos, se me ocurrió contar cómo iban las cosas entre nosotros. Bueno, sólo un poco, en plan de broma, como exagerando, como diciendo «Ay, que malo eres, tendrías que tratarme mejor, es que este marido mío es un desastre»... ¡Tenía que contarlo! ¡No puedo más! Y él se reía, como siempre, como si cada una de mis palabras fuera una bobada que nadie debiera tener en cuenta. Y dije que, si no me trataba mejor, me iría de casa y no me volvería a ver nunca más. Y mi hermano le dijo «Vete con cuidado que, si lo dice, lo hará, que una vez ya desapareció y tardaron mucho en encontrarla». Y desde entonces no me deja vivir. Dice «Ahora ya te puedo asesinar, ahora ya puedo cometer el crimen perfecto». Dice que, cuando me mate, hará desaparecer mi cuerpo y dirá a mi familia que he cumplido mi amenaza y me he ido. Y todo el mundo se lo creerá. Nadie me buscará. Desde aquel día, me mortifica contándome con todo detalle cómo me va a matar, cómo me descuartizará, y cómo hará desaparecer mi cuerpo... ¡No puedo más!
Los dos vehículos llegan al ABP de Les Corts. Penetran en el aparcamiento subterráneo. Ramón y Cajal conducen hacia la zona de celdas al hombre esposado, que ha vuelto a recuperar aquella sonrisa zumbona y arrogante que, a aquellas alturas, ya es una máscara repelente.
Roger y Wendy acompañan a Isabel Portolés hacia las oficinas de arriba.
–Pero no sé si quiero poner denuncia –dice, de repente, la mujer–. No tengo pruebas de nada de lo que estoy diciendo...
–Nosotros pondremos la denuncia, de oficio –le dice Wendy–. Con todo lo que me ha contado, y sabiendo que tienen una escopeta en casa, hay motivos más que sobrados. Es nuestra obligación.
Los ojos de Isabel se exorbitan en una protesta muda, «¡No, por favor, ni en broma...!».
–Pero Manuel se va a enfadar y la pagará conmigo.
–No se preocupe. El juez establecerá una orden de alejamiento, seguro. Y, si necesita protección, la tendrá.
Isabel querría resistirse más, pero no lo hace, porque ya hace tiempo que perdió las fuerzas para luchar.
Enseguida sale a atenderles Herminia Frutos, la Hermi, la chica del Grupo de Atención a la Víctima (GAV) especializada en temas de violencia machista. A partir de este momento, ella se encargará de todo.
Wendy aprieta ligeramente el hombro de Isabel para transmitirle su simpatía y apoyo, y le dice:
–La dejo en buenas manos.
Isabel la mira y la policía observa por primera vez que es una mujer muy bonita y que aún podría serlo más si el sufrimiento no le hubiera hecho tan profundas las arrugas y hubiera vaciado sus ojos grandes, negros y profundos de toda ilusión. Querría hacerle una caricia, quizá darle un abrazo y un beso, pero es agente de policía y tiene que reprimirse.
Va a redactar el atestado que irá a parar a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y, a las 2:45, ya recupera la rutina con Roger, recorriendo calles solitarias y oscuras, escudriñando las aceras desde el interior del Seat Altea que luce el número 307.
A las 3:00 se plantan ante la puerta de una discoteca de moda porque los vecinos se han quejado del alboroto que se produce a estas horas en la calle. Éste será su punto estático hasta las 4:00, hora en la que no se ha producido ningún alboroto. Ni siquiera han tenido que bajar del coche. Tal vez su presencia haya bastado para reprimir a los juerguistas. A lo mejor es que los vecinos exageran. O que esta noche tan fría congela la adrenalina en las venas y amansa a las fieras. Noche tranquila. Los delincuentes han preferido quedarse en casa.
A las 4:37, la base les comunica que se ha disparado una alarma en un establecimiento de Vía Augusta. Posible robo. Cuando llegan, con sirena y luces, resulta que no hacía falta tanta prisa. En la persiana bajada no hay señales de violencia. No se ve nada sospechoso. Avisan a la central de alarmas de que no pasa nada, que tranquilicen al propietario del establecimiento. Ellos se quedan hasta que alguien se presenta para acallar los pitidos escandalosos y el dueño comprueba que nadie ha tratado de entrar en la tienda ni por la parte de atrás, ni abriendo un túnel desde las alcantarillas. No era probable que nadie se buscara tantas molestias para entrar de noche en una agencia de viajes.
Rutina.
3
El turno acaba a las seis, y a las siete menos cuarto Wendy llega a su casa y entra de puntillas. Un año atrás, ya se habría encontrado a su padre vestido y a su madre con el desayuno a punto, pero, desde que han prejubilado a su padre, la vida empieza más tarde en casa de los Aguilar.
Toma una ducha muy caliente para relajarse y a las siete y cuarto ya está en la cama.
Se duerme plácidamente pensando que mañana empieza toda una semana de fiesta. Aprovechará para ir a comprar regalos de Navidad. Para su padre, que últimamente se dedica al bricolaje, un taladro. Para su madre, unos auriculares inalámbricos, para que pueda ver y oír la tele sin molestar a su marido durmiente.
La despierta su madre antes de las once, cuando todavía no hace tres horas y media que ha cerrado los ojos.
–Al teléfono.
–¿Quién es?
–El sargento Grau.
Mal asunto que el sargento que ha hecho el turno de noche esté despierto a estas horas. Quiere decir que lo mismo ni siquiera se ha metido en la cama.
Wendy sopla y resopla, y se rasca la cabeza y un glúteo, y arrastra los pies hasta la salita donde la espera el teléfono descolgado. Aún no ha tenido tiempo ni de preguntarse qué querrá el sargento cuando le llega la respuesta por el auricular.
–Tenemos problemas con el juez. Quiere verte.
–¿Qué?
–Por esa pareja que habéis detenido Roger y tú esta noche. El juez de guardia ha soltado al marido y ahora quiere verte.
–¿Por qué?
–No se sabe. Pero ya te lo puedes imaginar. Pasa por el ABP y hablamos. Arrufat te quiere ver.
El intendente Arrufat es el jefe del ABP del distrito de Sarriá-Sant Gervasi. Esto es grave.
–¿Arrufat también?
–También.
–¿Pero cuándo?
–Ahora mismo. El juez te reclama esta misma mañana, antes de mediodía.
Wendy sopla y resopla. Su madre la mira de lejos.
–¿Pasa algo?
–No, mamá. No pasa nada. Burocracia. Rutina.
Su madre se lo cree enseguida. Hace tiempo que se dejó convencer de que el trabajo de policía no es tan peligroso como nos muestran las películas. El noventa por ciento de los policías de la ciudad no tiene que utilizar jamás la pistola. Todo es burocracia y rutina. Ningún problema. De esta manera, la madre de Wendy, que se llama Judith, puede permitir que su hija se vaya a trabajar sin quedarse en casa con el corazón en un puño. No hay problema. Lo único que lamenta es que la nena no pueda dormir sus ocho horas de una tirada.
Wendy se vuelve a duchar y se enjuaga con agua fría para despejarse. Se pone vaqueros y zapatillas de deporte, blusa y chaleco, bufanda, el abrigo grueso y pesado, un gorrito de lana. Se bebe el café con leche muy caliente y cargado que su madre le ha preparado entretanto.
–Coge el paraguas, que llueve.
Baja a la calle. Llueve suavemente, en abundancia pero sin fuerza. Una de esas lluvias que podrían durar una eternidad. Toma un taxi porque no se ve capaz de esperar el autobús o el metro, y está a punto de dormirse durante el trayecto hasta el ABP de la calle Iradier.
La reciben el intendente Arrufat, mayestático detrás de su escritorio, y un sargento Grau de uniforme y una Hermi Frutos agotados, que quizá hayan dormido menos horas que ella misma.
–Lo hizo muy bien, Aguilar –le dice Arrufat–. Ninguna queja. Hizo lo que tenía que hacer. Tiene todo nuestro apoyo.
–Pero ¿qué ha pasado?
–El juez ha soltado a ese Manuel Zambrano que detuviste anoche. Zambrano dice que va a montar un pollo con la prensa, dejándonos fatal a todos, y el señor juez se ha cabreado.
–Quizá sea verdad que no investigamos lo suficiente –el sargento quiere entonar un mea culpa–, pero precisamente le hemos hecho comparecer ante el juez hoy mismo para que no pasara dos noches en el calabozo.
–Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer –interviene Hermi–. Hemos seguido el protocolo. Y tú tienes que decir que hemos seguido el protocolo.
–¿Quieres que te acompañemos? –pregunta el intendente.
El cansancio hace que Wendy esté negativa y deprimida. Piensa que no quieren acompañarla. El sargento y Hermi también salen de guardia, como ella, y lo único que quieren es ir corriendo hasta sus casas para dormir. Y el intendente la apoya, pero no debe de hacerle ninguna gracia enfrentarse a un juez porque a ningún policía le ha gustado nunca tenérselas con un juez. Además, si Wendy dice que quiere que la acompañen, mostrará una debilidad que no quiere mostrar. O sea, que dice que no, que no hace falta, que puede ir sola. Al fin y al cabo, la han citado a ella.
El intendente y el sargento le estrechan la mano y le dan golpecitos en el brazo para infundirle ánimos y Hermi le da un abrazo muy sentido y dos besitos, como si se fuera a la guerra.
–Lo hiciste bien. Todos lo hicimos bien.
Wendy toma otro taxi, que la lleva a la Ciudad de la Justicia, en la plaza Cerdá. Un complejo de edificios de cristal y cemento, enorme, abrumador y muy bien organizado. El vestíbulo, inmenso, es tan grande como el de un aeropuerto. Tiene que preguntar para que la orienten hacia el juzgado de guardia de incidencias.
Es mediodía cuando se presenta a la secretaria, que le dice que espere. La hacen pasar enseguida y la recibe el juez, el señor Viladomiu, delgado y huesudo, con una cabeza calva y demasiado grande para unos hombros tan estrechos. Se parece al dueño de la central nuclear donde trabaja Homer Simpson y Wendy calcula que ya debe de tener edad para haberse jubilado. Imagina que ya debía de ser juez en época de Franco y nota los nervios vibrando a flor de piel.
–¿Wendy Aguilar? –dice el hombre sin levantarse del sillón.
–Correcto. Placa 20957 –responde, con una carga de rebeldía que le sale por los poros.
–Placa 20957. ¿Qué clase de nombre es Wendy?
–A mis padres les gusta mucho Peter Pan. Y a mí también.
–Gente con mucha imaginación. Y usted la ha heredado, ¿verdad? También es una mujer muy imaginativa. En realidad, parece que hace un año destapó una trama de esos Illuminati, ¿verdad? –Se permite una expresión burlona.– Una de esas organizaciones secretas que conspiran para hacerse los amos del mundo, ¿verdad?





























