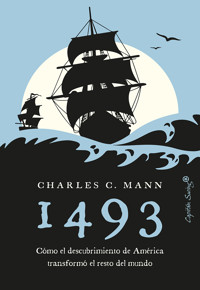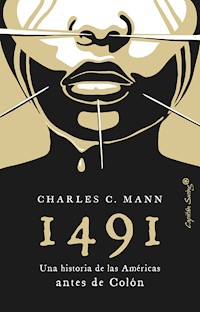
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En este innovador trabajo de ciencia, historia y arqueología, Mann altera radicalmente nuestra visión de las Américas antes de la llegada de Colón. Al contrario de lo que muchos estadounidenses aprenden en la escuela, los indios precolombinos no se establecieron escasamente en un desierto virgen, más bien había un gran número de indios que moldearon e influenciaron activamente la tierra a su alrededor. La asombrosa capital azteca de Tenochtitlán tenía agua corriente y calles impecablemente limpias y era más grande que cualquier ciudad europea contemporánea. Las culturas mexicanas crearon maíz en un proceso de mejoramiento especializado que se considera la primera hazaña de ingeniería genética del hombre. De hecho, los indios estaban diseñando y manipulando su mundo de una manera que solo ahora estamos comenzando a entender. Con una mirada desafiante y sorprendente a un mundo rico y fascinante que creíamos conocer, Mann desvela los métodos empleados para llegar a estas nuevas visiones de la América precolombina y el modo en que estas afectan a nuestra concepción de la historia y a nuestra comprensión del medio ambiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1134
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobre las notas al pie
Todo libro se construye a partir de otros, como se suele decir, y en este sentido este es ejemplar. Vale la pena pensar la lista de textos que se despliega en las notas al pie como si fueran las instrucciones de un arquitecto para proceder a la construcción de 1491. Sin embargo, esta lista es más selectiva, ya que consta solamente de las obras consultadas que han sido necesarias para aclarar un punto en particular, y no todas aquellas obras que se han empleado en la construcción del libro. Caso de ser posible, cito versiones impresas en lengua inglesa de todas las fuentes. Muchos textos se pueden encontrar también online, aunque las URL cambian a tal velocidad que he preferido no enumerarlos siempre que me ha sido posible.
Aunque tal vez parezca paradójico, algunas obras han tenido tal importancia en este libro que mis notas las tratan de manera muy sucinta; se hallan en todo momento en el telón de fondo, aunque rara vez se citan para aclarar una cuestión específica. En la primera parte, estas obras serían por ejemplo Los incas, de Terence d’Altroy; Changes in the Land, de William Cronon; El intercambio transoceánico e Imperialismo ecológico, de Alfred W. Crosby; La conquista de los incas, de John Hemming; Indians and English, de Karen Ordahl Kupperman; Historia del Tahuantinsuyu, de María Rostworowski; por último, Manitou and Providence, de Neal Salisbury.
A medida que iba hilvanando la segunda parte, entre los libros que hicieron constante compañía al teclado se hallan los siguientes: El mundo olmeca, de Ignacio Bernal; Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond; Ancient North America, de Brian Fagan; Prehistoria de América, de Stuart Fiedel; una colección de ensayos editada por Nina Jablonski con el título de The First Americans; el número especial del Boletín de Arqueología PUCP, editado por Peter Kaulicke y William Isbell; The Tiwanaku, de Alan Kolata, el maravilloso Incas and Their Ancestors, de Mike Moseley, y los escritos históricos de David Meltzer, que tengo la esperanza de editar alguna vez en forma de libro, para que quienes somos como yo no tengamos que guardarlos en montones de fotocopias.
La tercera sección a veces parece una especie de estribillo ampliado sobre el tema de los tres libros de la serie Cultural Landscapes, reunidos por William Denevan y escritos por Denevan con Thomas M. Whitmore y B. L. Turner II, así como William E. Doolittle. Pero también me he basado mucho en aquel número especial, de septiembre de 1992, de los Annals of the Association of American Geographers, que editó Karl Butzer; en los ensayos de The Great New Wilderness Debate, editados por J. Baird Callicott y Michael P. Nelson; en el recio libro de fuentes de Michael Coe titulado The Maya; en Cahokia Atlas, de Melvin Fowler; en Ecological Indian, de Shepard Krech; en el asombroso Crónica de los reyes y reinas mayas, de Simon Martin y Nikolai Grube; por último, en dos libros sobre la terra preta (y muchas más cosas), Amazonian Dark Earths: Explorations in Space and Time, editado por Bruno Glaser y William Woods, y en Amazonian Dark Earths: Origin, Properties, Management, editado por Johannes Lehmann et al. (Las citas completas se encuentran en la bibliografía).
También es cierto que un libro de esta extensión a la fuerza tiene que dejarse en el tintero algunas cosas, habida cuenta de la magnitud de la temática que abarca. Así, he hecho caso omiso de los habitantes de los extremos norte y sur de las Américas, y apenas me he ocupado de los de la costa noroeste. La decision más dolorosa, no obstante, fue la omisión, una vez escrita, de una parte dedicada al oeste norteamericano. Mis escrúpulos remitieron gracias a la reciente aparición del libro de Colin Calloway One Vast Winter Count, magnífica síntesis de prácticamente todo lo que se sabe al respecto.
América indígena, 1491.
Prefacio
Las semillas de este libro se remontan, al menos en parte, a 1983, año en que escribí un artículo para Science sobre un programa de la NASA cuyo objetivo era medir los niveles de ozono en la atmósfera.
En el tiempo que dediqué a informarme acerca de ese programa, hice un vuelo con un equipo de investigación de la NASA en un avión equipado para tomar muestras y realizar análisis de la atmósfera a treinta mil pies de altura. En un momento determinado, el grupo aterrizó en Mérida, península de Yucatán. Por la razón que fuera, los científicos disponían de un día libre, y entre todos alquilamos una desvencijada furgoneta para ir a ver las ruinas mayas de Chichén Itzá. Yo no sabía absolutamente nada de la cultura mesoamericana; es posible que ni siquiera estuviera familiarizado con el término «Mesoamérica», que abarca la región comprendida entre el centro de México y Panamá, incluyendo Guatemala y Belice, así como parte de El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, tierra natal de los mayas, los olmecas e innumerables grupos indígenas. Momentos después de subirnos en la furgoneta, el entusiasmo se había apoderado ya de mí.
Por mi cuenta, unas veces de vacaciones, otras haciendo algún trabajo por encargo, volví después a Yucatán unas cinco o seis veces, tres de ellas en compañía de mi amigo Peter Menzel, reportero fotográfico. Por encargo de una revista alemana, Peter y yo hicimos un viaje de doce horas en coche por un camino intransitable (lleno de baches de una profundidad indescriptible y sembrado de barricadas a causa de los troncos caídos) hasta la metrópoli maya de Calakmul, por entonces todavía sin excavar. Nos acompañó Juan de la Cruz Briceño, también maya, encargado de cuidar otra ruina de menor tamaño. Juan había dedicado veinte años de su vida a ejercer de chiclero, es decir, a recorrer la jungla durante semanas interminables en busca de los árboles del chicle, cuya resina gomosa, que los indios han secado y han masticado durante milenios, se convirtió en el siglo XIX en el punto de partida de la industria de la goma de mascar. Una noche, en torno a una fogata de campamento, nos estuvo hablando de las antiguas ciudades con las que había tropezado en sus recorridos por la selva, envueltas por las enredaderas y ocultas por la vegetación, y nos refirió su asombro al enterarse por algunos científicos de que aquellas ciudades las habían construido sus antepasados. Aquella noche dormimos en unas hamacas, entre lápidas talladas a mano, cuyas inscripciones no había leído nadie desde hacía más de mil años.
Mi interés por los pueblos que habitaron las Américas antes de la llegada de Colón solo comenzó a cobrar verdadero sentido y definición en el otoño de 1992. Por azar, un domingo por la tarde me encontré ante un expositor en la biblioteca universitaria de Columbia y allí vi un ejemplar del número dedicado al quinto centenario de los Annals of the Association of American Geographers. Tomé la revista con curiosidad, me acomodé en un sillón y me dispuse a leer un artículo de William Denevan, un geógrafo de la Universidad de Wisconsin. El artículo arrancaba con un interrogante: «¿Cómo era el Nuevo Mundo en tiempos de Colón?». Eso es, me pregunté: ¿cómo era de verdad?
¿Quiénes vivían aquí, qué se les pasó por la cabeza cuando las velas de los primeros barcos europeos asomaron por el horizonte? Terminé de leer el artículo de Denevan y pasé a otros, y no dejé de leer hasta que el bibliotecario apagó las luces para indicarme que era hora de cerrar. Yo no lo sabía entonces, pero Denevan y otros muchos colegas suyos de investigación habían dedicado toda su carrera al intento de dar respuesta a estas y otras preguntas semejantes. La imagen que han conseguido forjar es muy distinta de la que la mayoría de los americanos y los europeos tienen por segura, y aún se sabe poca cosa a este respecto fuera de los círculos de los especialistas.
Uno o dos años después de leer el artículo de Denevan, participé en una mesa redonda con motivo de la reunión anual de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia. En la sesión, titulada algo así como «Nuevas perspectivas sobre el Amazonas», participó William Balée, de la Universidad de Tulane. La charla de Balée giró en torno a las junglas «antropogénicas», es decir, junglas «creadas» por los indios siglos o milenios atrás, concepto del que yo nunca había oído hablar. Balée comentó algo que Denevan ya había tratado: son muchos los investigadores que hoy creen que sus predecesores subestimaron el total de la población de las Américas en el momento de la llegada de Colón. «Los indios eran mucho más numerosos de lo que se pensaba», afirmó Balée, «mucho más numerosos». «Caramba —me dije—, alguien tendría que poner todo esto en limpio. Se podría hacer un libro fascinante con estos datos».
Seguí a la espera de que ese libro viera la luz. La espera fue siendo cada vez más frustrante, y más aún cuando mi hijo empezó a ir al instituto y allí le enseñaron las mismas cosas que a mí, convicciones que yo sabía que estaban puestas en tela de juicio desde mucho tiempo atrás. Como parecía que nadie había acometido la escritura de ese libro, al final decidí probar suerte. Al mismo tiempo, había aumentado mi curiosidad, y deseaba saber más. El libro que ahora tiene el lector en las manos es el resultado de ese deseo.
Pero quizá convenga aclarar lo que no es este libro. De entrada, no pretendo proponer una relación sistemática y cronológica del desarrollo cultural y social del hemisferio occidental antes de 1492. Semejante ensayo, de una gran ambición espacial y cronológica, sería imposible de redactar, pues cuando el autor llegase al final del lapso previsto, se habrían realizado nuevos hallazgos, y el comienzo de su empresa estaría ya anticuado. Entre las personas que me aseguraron que así sería, figuran los propios investigadores que han dedicado buena parte de las últimas décadas a luchar contra la pasmosa diversidad de las sociedades precolombinas.
Tampoco es una historia intelectual de los recientes cambios de perspectiva entre los antropólogos, ecólogos, geógrafos e historiadores que estudian las primitivas poblaciones del continente americano. Eso también resultaría una pretensión vana, pues las ramificaciones de las nuevas ideas todavía se extienden en múltiples direcciones, de modo que es sumamente difícil que un solo autor las contenga en una única obra.
En cambio, con este libro sí pretendo explorar lo que considero los tres ejes principales de los nuevos hallazgos: la demografía de los indios (primera parte), los orígenes de los indios (segunda parte) y la ecología de los indios (tercera parte). Por ser tantas las sociedades que ilustran cada uno de estos apartados, no podía ni de lejos aspirar a ser exhaustivo. Por el contrario, he escogido mis ejemplos entre aquellas culturas que están mejor documentadas, o que han recibido mayor atención, o que me resultaban a mí, como a otros, más sugerentes.
A lo largo del libro, como el lector ya se habrá dado cuenta, empleo el término «indio» para hacer referencia a los primeros pobladores de las Américas. Sin ningún género de dudas, «indio» es un término que propicia la confusión y que históricamente resulta poco apropiado. Es probable que la designación más exacta de los habitantes originarios de las Américas sea el término «americanos». Utilizarlo, en cambio, sería arriesgarse a crear confusiones mucho peores. En este libro trato de referirme a cada pueblo mediante el nombre que se daban ellos a sí mismos. La inmensa mayoría de los pueblos indígenas que he encontrado tanto en el norte como en el sur de América se describen como indios. (Para mayor abundancia en la nomenclatura, véase el apéndice A, «Palabras lastradas»).
A mediados de la década de 1980 viajé a la localidad de Hazelton, en el tramo más alto del río Skeena, en la Columbia Británica. Muchos de sus habitantes pertenecen a la nación gitksan (o gitxsan). En la época en que les hice aquella visita, los gitksanes acababan de entablar un pleito contra los Gobiernos tanto de la Columbia Británica como de Canadá. Deseaban que tanto el Gobierno autónomo como el Gobierno de la nación reconocieran que los gitksanes habían sido habitantes de aquellas tierras desde hacía muchísimo tiempo, que nunca habían emigrado de aquellas tierras, que nunca habían accedido a entregárselas a nadie y que, por tanto, habían conservado su derecho legal a ser dueños de unas once mil millas cuadradas de la provincia. Estaban muy dispuestos a negociar, según afirmaban, pero no lo estaban, en cambio, a que se negociara con ellos.
Al sobrevolar la zona, me di perfecta cuenta de por qué los gitksanes tenían tan intenso apego por ella. El avión pasó por las laderas nevadas de los montes que circundaban el Rocher de Boule y llegó a la confluencia de dos boscosos valles fluviales. La niebla parecía emanar de la misma tierra. La gente pescaba en los ríos tanto truchas plateadas como salmones, aun cuando se hallaban a doscientos cincuenta kilómetros de la costa. La tribu gitanmaax de la etnia gitksan tiene su centro de operaciones en Hazelton, aunque la mayoría de sus miembros viven en una reserva fuera de la localidad. Fui en coche a la reserva, donde Neil Sterritt, jefe del consejo de los gitanmaax, me explicó la causa en litigio. Era un hombre franco, directo, de voz contundente, que había empezado por ser ingeniero de minas y que luego había regresado a su tierra natal dispuesto a entablar una dilatada batalla legal. Tras múltiples juicios y recursos, el Tribunal Supremo de Canadá decretó en 1997 que la Columbia Británica debía renegociar el estatus de las tierras con los gitksanes. En 2005, dos décadas después de la primera demanda, aún proseguían las negociaciones.
Tras un rato de charla, Sterritt me llevó a ver ‘Ksan, un parque temático de corte histórico y una escuela de arte creados en 1970. En el parque estaban recreados algunos barracones, cuyas fachadas decoraban los elegantes arcos rojos y negros del arte indio de la costa noroeste. En la escuela de arte se enseñaba a los indios de la región la técnica de traducir los diseños tradicionales en grabados. Sterritt me dejó en un almacén de la escuela y me dijo que echase un vistazo alrededor. Allí había tal vez más cosas de las que él imaginaba, pues rápidamente encontré lo que parecían cajas de almacenamiento llenas de antiguas y bellísimas máscaras. Al lado, había una pila de grabados modernos, parte de los cuales habían recurrido a los mismos patrones. Y había también cajas de fotografías, viejas y recientes, de muchas y muy espléndidas obras de arte.
En el arte propio de la costa del noroeste, los objetos se aplanan y se distorsionan; es como si hubieran pasado de la tridimensionalidad a la planicie de las dos dimensiones y luego se hubieran doblado como obras de papiroflexia. Al principio me costó mucho interpretar los diseños, pero poco a poco hubo unos cuantos que parecían brotar de la superficie. Constaban de líneas claras que delimitaban el espacio en formas a la vez simples y complejas, objetos envueltos en otros objetos, criaturas rellenas de sus propios ojos, seres humanos que eran a medias animales, y animales que eran a medias seres humanos: todo era pura metamorfosis y conmoción surrealista.
Unos pocos de los objetos que vi allí los capté de inmediato; muchos otros no los entendí ni de lejos, y algunos que creía entender probablemente no los entendía. Otros, me dije, ni siquiera los propios gitksanes terminaban de captarlos, del mismo modo que la mayoría de los europeos de hoy en día no pueden en verdad comprender el efecto que tiene el arte bizantino en el espíritu de las personas que vieron esas obras de arte en el momento histórico en que fueron creadas. Sin embargo, me quedé maravillado con las arriesgadas líneas gráficas, asombrado por la sensación de estar asomándome siquiera un momento a un vibrante pasado cuya existencia desconocía, un pasado que seguía dando forma al presente de una manera que yo no había comprendido nunca. Durante una o dos horas fui pasando de un objeto a otro, ansioso en todo momento de ver más. Este libro me procura la esperanza de poder compartir la misma pasión que sentí en aquellos momentos y que he vuelto a sentir después en infinidad de ocasiones.
01
Vista aérea
En el Beni
El avión despegó un día en que hacía un frío sorprendente para estar en pleno centro de Bolivia, y emprendió vuelo rumbo al este, hacia la frontera con Brasil. En cuestión de minutos, las carreteras y las casas desaparecieron de la vista, y las únicas huellas de la presencia humana pasaron a ser los rebaños esparcidos por la sabana como el espolvoreado sobre una bola de helado. Pero también acabaron por desaparecer de la vista. Para entonces, los arqueólogos habían sacado sus cámaras de fotos y no paraban de dispararlas con deleite.
Bajo nosotros se extendía el Beni, una provincia boliviana más o menos del tamaño de Illinois e Indiana juntos y casi igual de llana. Durante la mitad del año, la lluvia y la nieve derretida, procedente de las montañas del sur y del oeste, cubren la tierra y la tapizan con una lámina de agua móvil e irregular, imprevisible en su grosor, que termina por afluir a los ríos del norte de la provincia, los afluentes más altos de la cuenca del Amazonas. Durante el resto del año, el agua se evapora, y el intenso verdor de tan vasta llanura se convierte en algo que recuerda, y mucho, a un desierto. Esta llanura tan peculiar, remota, a menudo inundada, era precisamente lo que había atraído la atención de los investigadores, y no solo por ser uno de los pocos lugares que hay en la Tierra habitados por gente que tal vez jamás haya visto a los occidentales armados con sus cámaras fotográficas.
Clark Erickson y William Balée, los arqueólogos, iban sentados en los asientos de delante. Erickson, de la Universidad de Pensilvania, trabajaba en colaboración con un arqueólogo boliviano que ese día no había podido venir, con lo cual dejó un asiento libre en el avión, que tuve la suerte de ocupar.[1] Balée, de Tulane, es en realidad antropólogo, pero en la medida en que los científicos han ido apreciando el modo en que el pasado y el presente se alimentan de forma recíproca, la distinción entre antropólogos y arqueólogos se ha desdibujado bastante. Los dos son hombres de complexión muy distinta, como distintos son por temperamento y por intereses científicos, pero los dos iban por igual con la cara pegada al cristal, con idéntico entusiasmo.
Abajo, esparcidas por el paisaje, podían verse incontables islas de boscaje, muchas de las cuales formaban círculos casi perfectos, amontonamientos de verdor en un mar de hierba amarillenta. Cada una de las islas se alzaba a casi veinte metros por encima de la llanura aluvial, permitiendo el crecimiento de árboles que de otro modo no resistirían la acometida del agua. Estos bosquecillos estaban comunicados unos con otros mediante calzadas, tan rectas como un disparo de escopeta, de hasta cuatro o cinco kilómetros de longitud. Erickson está convencido de que todo este paisaje, de más de 150.000 kilómetros cuadrados, repleto de isletas boscosas ligadas unas con otras mediante esas calzadas, había sido construido por una sociedad tecnológicamente avanzada y populosa hace más de un millar de años. Balée, menos documentado en la región del Beni, se inclinaba por esa misma opinión, pero todavía no estaba suficientemente preparado para comprometerse con ella.
Erickson y Balée forman parte de un regimiento de estudiosos que en los últimos años han desafiado radicalmente las ideas convencionales sobre cómo era el hemisferio occidental antes de la llegada de Colón. En mi época de estudiante en el instituto, por la década de 1970, me enseñaron que los indios habían llegado a las Américas atravesando el estrecho de Bering hace más o menos trece mil años. Se pensaba que habían vivido sobre todo en grupos reducidos, aislados, y que su presencia había tenido tan escaso impacto en el medio ambiente que, incluso tras varios milenios de estancia, los dos continentes seguían en un estado poco menos que salvaje. Los institutos y las universidades siguen impartiendo hoy en día esas mismas enseñanzas. Una manera adecuada de resumir el punto de vista de personas como Erickson y Balée sería decir que para ellos este panorama de la vida de los indios es completamente erróneo.[2] Los indios estuvieron en estas tierras desde antes de lo que se piensa, al menos a juicio de estos investigadores, y su presencia fue numéricamente muy superior a lo que se cree. Y tuvieron tal éxito al imponer su voluntad sobre el paisaje que en 1492 Colón desembarcó en un hemisferio absolutamente marcado por la humanidad que lo había habitado.
Si se tienen en cuenta las tensas relaciones entre las sociedades blancas y los pueblos nativos, cualquier intento de indagar en la cultura e historia de los indios se convierte de por sí en motivo ineludible de un contencioso. No obstante, los estudios más recientes resultan particularmente controvertidos. De entrada, algunos investigadores —más bien bastantes, aunque no necesariamente de las generaciones más antiguas— se mofan de las nuevas teorías y las tildan de meras fantasías que brotan de una interpretación no ya errónea, sino casi caprichosa e incluso malintencionada de los datos, así como de una malévola interpretación de lo políticamente correcto. «No conozco prueba alguna de que en el Beni viviera alguna vez una población numerosa—me dijo Betty J. Meggers, de la Smithsonian Institution—. Afirmar lo contrario no pasa de ser el clásico ejemplo en el que lo deseable se impone a lo razonable».
En efecto, dos arqueólogos procedentes de Argentina y financiados por la Smithsonian han sostenido hace poco que muchos de los montículos de mayor tamaño son depósitos aluviales completamente naturales: en poco más de una década «una pequeña población inicial» podría haber construido los puentes que se conservan, así como los campos de cultivo elevados.[3] Idénticas críticas se aplican a las nuevas afirmaciones de los estudiosos en torno a los indios, al menos según sostiene Dean R. Snow, un antropólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania.[4] El problema estriba, apunta, en que «es escasa la evidencia que puede aportarse a partir de las pruebas etnohistóricas de que se disponen, aunque estas se pueden esgrimir de modo que nos digan lo que uno quiera». «Realmente, es muy fácil engañarse si uno quiere». Y hay quien sostiene que las nuevas afirmaciones se apoyan en los planteamientos políticos de quienes aspiran a desacreditar la cultura europea, porque las altas cifras que se aportan contribuyen a inflar la escala de las pérdidas sufridas por los nativos.
El que las nuevas teorías entrañen consecuencias directas para las batallas ecológicas que se libran hoy en día es otra fuente de nuevas discusiones. De manera consciente o no, buena parte del movimiento medioambiental se alimenta de lo que el geógrafo William Denevan llama «el mito de lo prístino»,[5] esto es, la creencia de que las Américas eran en 1491 tierra prácticamente intacta, e incluso edénica, «incontaminada por el hombre», según se dice en la Ley de la Naturaleza de 1964, una ley federal de Estados Unidos que constituye uno de los documentos fundacionales del movimiento ecológico global.[6] Como ha escrito William Cronon, historiador de la Universidad de Wisconsin, para los activistas y los verdes el restablecimiento de ese estado de antaño, considerado natural, es una tarea que la sociedad está moralmente obligada a emprender.[7] No obstante, si ese nuevo planteamiento es correcto y si la obra de la humanidad lo ha impregnado todo, ¿en qué quedan los esfuerzos por restaurar la naturaleza?
El Beni es un caso modélico. Además de la construcción de carreteras, puentes, canales, diques, pantanos, montículos, terrenos de cultivo elevados y, seguramente, canchas para jugar a la pelota, según ha sostenido Erickson, los indios que vivieron aquí antes de la llegada de Colón también capturaban peces en las llanuras estacionalmente inundadas. Esta actividad no se reducía a unos cuantos nativos con sus redes, sino que obedecía al esfuerzo de una sociedad en que cientos o miles de personas se dedicaron a construir entre un puente y otro densas redes en zigzag, hechas de arcilla, para capturar peces (o vallas para acorralarlos).[8] Buena parte de esa sabana es natural y es el resultado de las inundaciones de temporada. Sin embargo, los indios mantuvieron y ampliaron los pastos por el sencillo procedimiento de pegar fuego periódica y regularmente a grandes extensiones de terreno. A lo largo de los siglos, las quemas dieron lugar a un intrincado ecosistema de especies vegetales adaptadas al fuego en virtud de la «pirofilia» indígena. Los actuales habitantes del Beni siguen procediendo a la quema, aunque actualmente lo hagan sobre todo para mantener la sabana como pasto para el ganado. Cuando sobrevolamos la región, acababa de comenzar la estación seca, pero ya se veían largas rastrojeras en llamas. El humo se elevaba en el cielo formando grandes y trepidantes columnas. En las zonas calcinadas, tras el paso del fuego los árboles eran troncos renegridos, muchos de ellos pertenecientes a especies por cuya salvación están luchando los activistas.
El futuro del Beni es incierto, sobre todo en la región menos populosa, en la franja fronteriza con Brasil. Hay forasteros que desean crear en la zona ranchos latifundistas, como se ha hecho en muchas zonas de pastos en Estados Unidos. Otros prefieren mantener esta región, tan escasamente poblada, en un estado lo más cercano posible a su versión silvestre.[9] Los grupos de indios locales miran esta última proposición con recelos. Si el Beni se convierte en una reserva de la «naturaleza», se preguntan, ¿qué organización internacional les permitirá seguir pegando fuego a los rastrojos en la llanura? ¿Suscribiría cualquier grupo extranjero la quema a gran escala de la Amazonia? Por el contrario, los indios proponen que el control de la tierra quede en sus manos. Los activistas, por su parte, consideran esta idea sin el menor entusiasmo. Algunos grupos indígenas de Estados Unidos, sobre todo en el suroeste, han tratado de promover el uso de sus reservas como depósitos para los residuos nucleares. Todo ello sin mencionar el asunto de las quemas.
El error de Holmberg
—No toques ese árbol —dijo Balée.
Me quedé de piedra. Íbamos subiendo por una ladera baja, de tierra quebradiza, y estaba a punto de sujetarme a un árbol escuchimizado, casi como una vid, con las hojas hendidas.
—Es un Triplaris americana —dijo Balée, experto en botánica de la selva—. Hay que ir con cuidado.
Me dijo que, en una alianza poco corriente, el americana hospeda colonias de hormigas rojas. De hecho, le cuesta trabajo sobrevivir sin el concurso de estas. Las hormigas horadan y ocupan túneles diminutos por debajo de la corteza. A cambio del refugio, las hormigas atacan todo lo que toque el árbol, sea un insecto, un ave o un escritor desprevenido. La venenosa ferocidad de sus ataques ha dado pie al nombre que tiene el Triplaris americana entre los lugareños: es el árbol del diablo.[10]
En la base del árbol del diablo, dejando al aire las raíces, se encontraba la madriguera desierta de un animal. Balée escarbó algo de tierra con un cuchillo y luego me hizo un gesto para que me acercara con Erickson y con mi hijo Newell, que nos acompañaban en aquella expedición. La oquedad estaba repleta de cerámicas rotas. Se veía el borde de los platos y algo que parecía el pie de una tetera, precisamente en forma de pie, con las uñas pintadas. Balée extrajo media docena de piezas de cerámica: esquirlas de recipientes y de platos, un trozo de una barra cilíndrica que podría haber sido parte de una de las patas de una olla. Afirmó que al menos una octava parte del cerro, por volumen, estaba compuesta de fragmentos como esos. Se podía excavar casi en cualquier parte y encontrar restos semejantes. Ascendíamos por una pila inmensa de platos rotos. Esa pila lleva el nombre de Ibibate y, con una altitud de casi veinte metros, se levanta en uno de los montículos más elevados del Beni. Erickson me explicó que las piezas de cerámica seguramente se empleaban para construir y airear el terreno arcilloso, para darle un uso agrario o de asentamiento. Si bien esta explicación tiene sentido en el terreno de la ingeniería, dijo, no basta para que las acciones de los constructores de montículos de hace tantos años dejen de resultarnos misteriosas. Los montículos abarcaban una extensión tan enorme que difícilmente pueden ser producto de la acumulación de residuos. El monte Testaccio, la colina compuesta por trozos de cerámica que se alza al sureste de Roma, era el basurero de toda la ciudad. Ibibate es más grande que el monte Testaccio, y solo es uno de los centenares de montículos semejantes que se alzan en la región. Es imposible imaginar que el Beni generase más basura que Roma; la cerámica de Ibibate, según Erickson, indica que un gran número de personas, muchas de ellas trabajadores cualificados, vivieron durante mucho tiempo sobre estos montículos, con animados festejos y bebida en abundancia. El número de alfareros necesario para fabricar semejantes montañas de cerámica, el tiempo preciso para llevar a cabo semejante labor, el número de personas necesario para dar alimento y cobijo a los alfareros, la organización de la destrucción y el enterramiento de las piezas a gran escala…, todo ello es una evidencia, según la línea de pensamiento de Erickson, de que hace un milenio el Beni por fuerza tuvo que ser la sede de una sociedad altamente estructurada, una sociedad que por medio de las investigaciones arqueológicas estaba solo empezando a ver la luz.[11]
Ese día nos acompañaban dos indios sirionós, Chiro Cuéllar y su yerno Rafael. Los dos eran fibrosos, morenos, imberbes. Mientras recorría a su lado el camino, me fijé en que los dos tenían pequeñas muescas en los lóbulos de las orejas. Rafael, animado hasta la fanfarronería, salpimentó la tarde con sus comentarios. Chiro, figura de cierta autoridad local, fumaba cigarrillos de la marca Marlboro hechos allí mismo y observaba nuestro caminar con expresión de divertida tolerancia. Vivían a menos de dos kilómetros de allí, en una aldea a la que se llegaba tras recorrer una larga carretera de tierra con hondas roderas. Habíamos llegado en coche a primera hora del día. Aparcamos a la sombra de una escuela en ruinas y de algunos desvencijados edificios de los misioneros que se apiñaban en lo alto de una pequeña colina, otro montículo antiquísimo. Mientras Newell y yo aguardábamos en el coche, Erickson y Balée entraron en la escuela para obtener permiso del propio Chiro y de los demás miembros del consejo de la aldea. Al ver que no teníamos nada que hacer, un par de niños sirionós trataban de convencernos a Newell y a mí de que fuéramos a ver a un joven jaguar enjaulado y de que les diésemos unas monedas a cambio. Al cabo de pocos minutos, Erickson y Balée volvieron con el permiso requerido y con dos acompañantes, Chiro y Rafael. Ahora, mientras ascendíamos por Ibibate, Chiro comentó que yo me encontraba junto al árbol del diablo. Sin cambiar su cara de póquer, me sugirió que subiera al árbol: en lo alto encontraría un fruto tropical delicioso. «No se parece a nada que hayas probado antes», prometió.
Desde lo alto de Ibibate vimos bien la sabana circundante. Más o menos a ochocientos metros, salvando una franja de hierba amarillenta que llegaba a la cintura, se veía una hilera recta de árboles, uno de los antiguos caminos elevados que servían de puentes, al decir de Erickson. Por lo demás, la región era tan llana que se podía ver todo a varios kilómetros a la redonda; mejor dicho, se hubiera podido ver todo de no ser porque, en bastantes direcciones, el aire estaba teñido por el humo.
Después me pregunté por la relación que tenían nuestros escoltas con aquel paraje. ¿Eran los sirionós como los italianos de hoy en día que viven entre los monumentos de la antigua Roma? Les hice a Erickson y a Balée esa pregunta en el camino de vuelta.
Su respuesta fue desgranándose esporádicamente a lo largo de la tarde y a la hora de la cena, una vez que regresamos a nuestro alojamiento con una lluvia y un frío impropios de la estación. En la década de 1970, me dijeron, las autoridades en el tema habrían respondido a mi pregunta sobre los sirionós siempre de la misma forma. Sin embargo, hoy los expertos me darían una respuesta muy distinta. La diferencia estriba en lo que di en llamar, de manera un tanto injusta, el error de Holmberg.
Aunque los sirionós no son sino uno más de la veintena de grupos nativos americanos que residen en el Beni, ciertamente son los más conocidos. Entre 1940 y 1942, un joven investigador aspirante a doctor llamado Allan R. Holmberg vivió entre ellos. En 1950 publicó una relación de sus vidas titulada Nómadas del arco largo. (El título hace referencia a los arcos de casi dos metros que los sirionós emplean para cazar). Convertido rápidamente en un clásico, Nómadas continúa siendo un texto icónico y muy influyente, que según fue filtrándose por medio de infinidad de artículos eruditos e incluso en los medios populares, terminó por ser una de las principales fuentes para que el mundo exterior se formase una imagen de los indios de Sudamérica.
Los sirionós, según informó Holmberg, se hallaban «entre los pueblos culturalmente más atrasados del mundo». Con una vida de constantes carencias y de hambre, no tenían vestimenta, ni animales domésticos, ni instrumentos musicales (ni siquiera carracas o tambores), ni arte ni diseño (con la excepción de unos collares hechos con dientes de animales), y prácticamente tampoco tenían religión (la «concepción del cosmos» de los sirionós estaba «prácticamente sin cristalizar»). Por increíble que fuera, no sabían contar más allá de tres ni sabían encender un fuego (lo transportaban «de un campamento a otro en una rama encendida»). Sus endebles chozas, hechas con hojas de palma amontonadas al azar, eran tan ineficaces contra la lluvia y los insectos que los miembros de un grupo «pasan al año muchísimas noches sin dormir». Acuclillados sobre sus tristes fogatas a lo largo de las noches húmedas, asaltados por los mosquitos, los sirionós eran ejemplares vivientes de la humanidad en su estado más primitivo, la «quintaesencia» del «hombre en un estado natural máximo», como dijo Holmberg.[12] En su opinión, habían permanecido sin cambiar durante varios milenios, en medio de un paisaje en el que no habían dejado huella. Entonces se toparon con la sociedad europea y por primera vez su historia adquirió el flujo de una narración. Holmberg fue un investigador cuidadoso y compasivo, cuyas detalladas observaciones sobre la vida de los sirionós siguen siendo hoy muy valiosas. Y tuvo la valentía de superar en Bolivia pruebas tan arduas que a muchos otros les hubieran llevado a renunciar. Durante su estancia en el terreno, de muchos meses de duración, pasó hambre y toda clase de penalidades y privaciones, y con frecuencia estuvo enfermo. Cegado por una infección que contrajo en ambos ojos, tuvo que caminar durante días por la jungla para llegar a un hospital y lo hizo de la mano de un guía sirionó. Su salud nunca se restableció del todo. A su regreso, llegó a ser jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de Cornell, y desde ese puesto desarrolló sus célebres esfuerzos por aliviar el azote de la pobreza en los Andes. No obstante, se equivocó en lo tocante a los sirionós. Y se equivocó en sus apreciaciones del Beni, el lugar en que habitaban. Se equivocó, eso sí, de una manera instructiva, por no decir ejemplar.[13]
Antes de Colón, creía Holmberg, tanto el pueblo como la tierra de América carecían de una historia propiamente dicha. Planteada de manera tan simple, esta idea —a saber, que los pueblos indígenas de las Américas flotaron sin experimentar la menor transformación a lo largo de los milenios precedentes a 1492— puede parecer incluso ridícula. Pero es que los defectos de perspectiva a menudo resultan evidentes solo después de haber sido formulados. En este caso, hicieron falta varias décadas para rectificar.
La inestabilidad del Gobierno boliviano, así como los arranques de retórica antinorteamericana y antieuropea, fueron garantías suficientes para que muy pocos antropólogos y arqueólogos extranjeros siguieran los pasos de Holmberg por el Beni. No solo el Gobierno era hostil, sino que también la región, centro del tráfico de cocaína en las décadas de 1970 y 1980, era muy peligrosa. Hoy ha menguado el tráfico de drogas, aunque las pistas de aterrizaje de los contrabandistas aún pueden verse bien, construidas en trechos muy remotos de la jungla. No lejos del aeropuerto de Trinidad, la mayor población de la provincia, es posible contemplar los restos de un avión de contrabando estrellado. Durante las guerras de la droga, «el Beni cayó en el descuido más absoluto, incluso para los criterios bolivianos», según afirma Robert Langstroth,[14] geógrafo y ecologista de primera fila procedente de Wisconsin, que llevó a cabo allí el trabajo de campo para su tesis. «Era como el atrasado remanso del remanso más atrasado». Poco a poco, un reducido número de científicos se aventuró a explorar la región. Lo que aprendieron transformó su comprensión de aquel paraje y de sus pobladores.
Tal como creía Holmberg, los sirionós se hallaban entre las poblaciones culturalmente más empobrecidas de la tierra, pero no porque fueran remanentes intactos del antiquísimo pasado del género humano, sino porque las epidemias de gripe y de viruela habían causado estragos en sus aldeas durante la década de 1920.[15] Antes de las epidemias, al menos tres mil sirionós, y posiblemente muchos más, vivían en el este de Bolivia.[16] En la época de Holmberg quedaban menos de ciento cincuenta, una pérdida de más del 95 por ciento en menos de una generación. Tan catastrófica había sido la disminución de la población que los sirionós tuvieron que pasar por un cuello de botella genético. (Un cuello de botella genético tiene lugar cuando una población mengua hasta tal punto que los individuos se ven obligados a procrear con sus propios parientes, lo cual puede dar pie a muy perjudiciales efectos hereditarios). Los efectos del cuello de botella los describió en 1982 Allyn Stearman, de la Universidad Central de Florida, la primera antropóloga que visitó a los sirionós desde los tiempos de Holmberg. Stearman descubrió que los sirionós tenían una posibilidad treinta veces mayor de nacer con deformidades en los pies que cualquier otra población humana. Y casi todos los sirionós tenían muescas poco corrientes en los lóbulos de las orejas, rasgos que yo había observado en los dos hombres que nos acompañaron.
A la vez que sufría el azote de las epidemias, según pudo saber Stearman, el grupo estaba en pie de guerra con los ganaderos blancos que iban apropiándose de la región. El Ejército boliviano colaboró en esa incursión apresando a los sirionós y encerrándolos en lo que a todos los efectos eran campos para presidiarios. A los que se liberaba tras una temporada de confinamiento se les obligaba a servir en los ranchos de los ganaderos blancos. El pueblo nómada con el cual viajó Holmberg por la jungla se escondía en realidad de los grupos que lo maltrataban. Corriendo no pocos riesgos, Holmberg trató de prestarles ayuda, pero nunca llegó a entender del todo que el pueblo al que consideraba un residuo del Paleolítico era en realidad un puñado de sobrevivientes a las persecuciones que poco antes habían destrozado una cultura. Fue como si se hubiera encontrado con unos refugiados huidos de los campos de concentración de los nazis y hubiera concluido que pertenecían a una cultura que siempre había caminado descalza, siempre al borde de la inanición.[17]
Lejos de ser las sobras de la Edad de Piedra, probablemente los sirionós son unos recién llegados al Beni. Hablan una lengua perteneciente al grupo tupí-guaraní, una de las familias lingüísticas más importantes de Sudamérica, aunque no muy corriente en Bolivia. Las pruebas lingüísticas, no sopesadas por los antropólogos hasta la década de 1970, hacen pensar que llegaron procedentes del norte en una fecha avanzada, el siglo XVII, más o menos a la vez que los primeros colonos y misioneros españoles. Otras revelaciones hacen pensar que seguramente llegaron a la zona varios siglos antes: los grupos que hablan las lenguas de la familia tupí-guaraní, seguramente entre ellos los sirionós, atacaron el imperio inca a comienzos del siglo XVI. No se sabe el porqué del desplazamiento de los sirionós, aunque uno de los motivos podría ser, lisa y llanamente, que el Beni estaba entonces poco poblado. No mucho antes, la sociedad de los pobladores anteriores se había desintegrado.[18]
A juzgar por Nómadas del arco largo, Holmberg no tuvo noticias de esta cultura anterior, la que construyó los caminos elevados, los montículos, las granjas piscícolas. No se dio cuenta de que los sirionós recorrían un paisaje al que otros habían dado forma. Pocos observadores europeos antes de Holmberg habían reparado en la existencia de los trabajos de preparación del terreno, aunque algunos llegaron a dudar que los caminos elevados y los islotes de boscaje fueran de origen humano. Hasta 1961, cuando William Denevan viajó a Bolivia, no concitaron la atención sistemática de los investigadores. Estudiante de doctorado en aquel entonces, había tenido conocimiento del particular paisaje de la región durante un anterior viaje a Perú como aprendiz de reportero, y pensó que podría ser un tema interesante para su tesis. Nada más llegar, descubrió que los geólogos de las compañías petroleras, los únicos científicos de la zona, creían que el Beni debía de estar repleto de los restos de una civilización desconocida.
Mientras sobrevolaba el este de Bolivia a comienzos de la década de 1960, el geógrafo William Denevan se quedó sorprendido al ver que el paisaje (abajo) —donde no había habido nada más que ranchos de ganado durante generaciones— todavía mostraba las señales de haber sido habitado por una sociedad grande y próspera, cuya existencia había caído en el olvido. Increíblemente, se siguen haciendo descubrimientos de este tipo hoy día. En 2002 y 2003 un equipo de investigadores finlandeses y brasileños descubrió los restos de docenas de formas geométricas en la tierra (arriba) en el estado de Brasil occidental, Acre, donde se acababa de talar un bosque para hacer ranchos de ganado
Tras convencer a un piloto para que diese un rodeo fuera de su ruta habitual y sobrevolase una zona más al oeste, Denevan examinó el Beni desde el aire y observó exactamente lo mismo que yo vi cuatro décadas después: montículos aislados de boscaje, largos caminos elevados sobre el terreno, canales, campos de cultivo también elevados, diques parecidos a los fosos de un castillo, extrañas elevaciones como cordilleras en zigzag. «Iba mirando por la ventanilla de uno de aquellos DC-3 y me parecía que estaba a punto de volverme loco —me dijo Denevan—. Supe que todas aquellas formaciones no podían ser obra de la naturaleza. Esa clase de línea recta no existe en la naturaleza».[19] A medida que Denevan fue aumentando su conocimiento sobre el paisaje, su asombro iba también en aumento. «Es un paisaje completamente humanizado —añadió—. Para mí, se trata claramente de lo más apasionante que se ha dado en el Amazonas y en las zonas colindantes. Podría ser, creo yo, lo más importante que se haya visto en toda Sudamérica. Y estaba prácticamente sin estudiar por parte de los científicos». Sigue estando prácticamente intacto. Ni siquiera existen mapas detallados de esos trabajos de preparación del terreno, o de los canales.
Con unos orígenes que se remontan a más de tres mil años, esta sociedad prehistórica —en opinión de Erickson,[20] fundada probablemente por los ancestros del pueblo de lengua arawak llamados ahora mojos y baurés— creó uno de los entornos naturales más amplios, más extraños y de mayor riqueza ecológica que jamás se hayan dado en todo el planeta. Este pueblo erigió los montículos donde levantar sus hogares y granjas; construyó los caminos elevados y los canales para servir de vías de transporte y comunicación; creó las trampas piscícolas para disponer de alimentos y procedió a la quema regular de la sabana para mantener las tierras libres de la invasión de los árboles. Hace un millar de años, esa sociedad vivía su pleno apogeo. Sus aldeas y localidades eran espaciosas, ordenadas, defendidas por fosos y empalizadas. Según la hipotética reconstrucción de Erickson, casi un millón de personas podía haber recorrido los caminos elevados del este de Bolivia con sus largas túnicas de algodón y con pesados ornamentos en las muñecas y en el cuello.
Hoy en día, cientos de años después de que la cultura arawak desapareciera de este terreno, los bosques que rodean el montículo de Ibibate y que aún crecen en él parecen el clásico sueño de un conservador del Amazonas: las lianas, gruesas como el brazo de un hombre; las hojas colgantes de más de metro y medio de largo; los lisos troncos de los árboles que dan el coquito de Brasil, unas flores orondas que huelen como carne caliente. En lo que se refiere a la riqueza de las especies, Balée me dijo que los islotes boscosos de Bolivia son comparables a cualquier lugar de Sudamérica. Otro tanto sucede con la sabana del Beni, por lo visto, aunque con un complemento de especies muy distinto. Ecológicamente, aunque diseñada y ejecutada por los seres humanos, la región es un tesoro. Erickson considera el paisaje del Beni como una de las mayores obras de arte de la humanidad, una obra de arte que hasta hace poco era casi completamente desconocida, una obra de arte que ostenta un nombre que pocas personas fuera de Bolivia son capaces de reconocer.
«Desprovistos de toda humanidad y de sus obras»
El Beni no era una anomalía. Por espacio de casi cinco siglos, el error de Holmberg, esto es, la suposición de que los nativos americanos vivían en una situación eterna, sin historia, dominó sin contestación todo el trabajo de los estudiosos, y a partir de ahí se difundió en los manuales de enseñanza media, en las películas de Hollywood, en los artículos de prensa, en las campañas en defensa del medio ambiente, en los libros de aventuras románticas, en las camisetas estampadas. Se trata de una opinión que existió bajo formas muy diversas y que fue defendida tanto por quienes aborrecían a los indios como por quienes los admiraban. El error de Holmberg explicaba esa visión estereotipada que tenían los colonos de los indios como bárbaros violentos; su imagen especular no es otra que el estereotipo de ensueño que dio lugar al mito del buen salvaje. Sea positiva o negativa, la imagen de los indios carece de lo que los expertos en ciencias sociales llaman capacidad de intervención: no eran «actantes» en sentido propio, sino meros recipiendarios pasivos de lo que un huracán, una tormenta tropical o cualquier otro desastre pudieran poner en su camino.
El mito del buen salvaje se remonta incluso al primer estudio etnográfico en toda regla que se hizo de los pueblos indígenas de América, la Apologética historia sumaria, de Bartolomé de las Casas, escrita sobre todo en la década de 1530.[21] Las Casas, un conquistador que se arrepintió de los actos cometidos y se ordenó sacerdote, pasó la segunda mitad de su dilatada vida oponiéndose en redondo a la crueldad de los europeos en las Américas. Según su manera de pensar, los indios eran seres naturales que habitaban, apacibles como las vacas, en el «paraíso terrenal». En su inocencia previa a la Caída, habían estado a la espera, tranquilamente y durante milenios, de que llegase la instrucción cristiana. Un contemporáneo de Las Casas, el comentarista italiano Pedro Mártir de Anglería, también era partidario de esta visión de las cosas. Los indios, escribió (cito por la traducción inglesa, de 1556), «viven en ese dorado mundo del que tanto hablan los escritores de antaño»[22] y existen «en la simpleza y en la inocencia, sin aplicación de ley ninguna».
En nuestros tiempos, la creencia en la sencillez e inocencia inherentes a los indios se refiere sobre todo a su supuesta falta de impacto en el medio natural en que viven. Esta concepción se remonta al menos a Henry David Thoreau, quien dedicó buena parte de su vida a buscar «la sabiduría de los indios»,[23] una modalidad indígena del pensamiento que presumiblemente no abarcaba ninguna medida, ninguna categorización, hechos estos que consideraba perversidades que permiten al ser humano transformar la naturaleza. Los planteamientos de Thoreau siguen teniendo una honda influencia. Después de la celebración del primer Día Mundial de la Tierra, en 1970, un grupo que se hacía llamar «Mantengamos la Belleza de América S. A.» colocó vallas publicitarias en las que aparecía un actor de la etnia cheroqui, llamado Cody Ojos de Hierro, llorando en silencio ante un paisaje contaminado. La campaña tuvo un éxito descomunal.[24] Por espacio de casi una década, la imagen del indio lloroso pudo verse por todo el mundo. Ahora bien, aun cuando los indios desempeñaban aquí un papel heroico, el anuncio seguía siendo una encarnación del error de Holmberg, ya que representaba de manera implícita a los indios como personas que jamás cambiaron y que fueron siempre fieles a su estado salvaje y original. Como la historia es perpetuo cambio, eran, pues, un pueblo carente de historia.[25]
Las diatribas antiespañolas de Las Casas fueron, a su vez, objeto de tales ataques que el autor dejó indicado a sus herederos que publicasen la Apologética historia cuarenta años después de su muerte (y murió en 1566). De hecho, el libro no tuvo una primera edición íntegra hasta 1909. Tal como da a entender este retraso, la polémica en torno al buen salvaje tendía a suscitar poca o ninguna simpatía durante los siglos XVIII y XIX. En este sentido, resulta emblemático el historiador estadounidense George Bancroft, de profesión deán, quien en 1834 sostuvo que antes de la llegada de los europeos a Norteamérica esta era «una tierra yerma e improductiva […]. Sus únicos habitantes eran unas cuantas tribus desperdigadas, alejadas unas de otras, compuestas por bárbaros débiles, carentes de comercio y de conexiones políticas».[26] Al igual que Las Casas, Bancroft creía que los indios habían vivido en sociedades en las que nunca se produjo un solo cambio, con la particularidad de que Bancroft consideraba esta intemporalidad como indicio de pereza, no de inocencia.
De distintos modos, esa caracterización que proponía Bancroft se prorrogó hasta entrado el siglo siguiente. En 1934, Alfred L. Kroeber, uno de los fundadores de la antropología americana, expuso la teoría de que los indios del este de Norteamérica no pudieron desarrollarse —no pudieron tener una historia propia— por la sencilla razón de que su vida consistió de manera constante en una «guerra que era mera locura, una guerra interminable, una continua guerra de desgaste».[27] Escapar al ciclo del conflicto era «punto menos que imposible», a su parecer. «El grupo que tratara de desplazar sus valores de la guerra a la paz estaba casi con toda seguridad condenado a una extinción prematura».[28] Kroeber reconoció que los indios, al margen de sus continuas guerras, dedicaban cierto tiempo para cultivar sus cosechas; pero insistía en que la agricultura «no era una actividad básica de la vida en el este; era algo ancilar, en cierto sentido un lujo». A resultas de ello, «el 95 por ciento, o tal vez más, de la tierra que podría haber sido cultivada siguió siendo virgen».
Cuatro décadas después, Samuel Eliot Morison, galardonado con el Premio Pulitzer en dos ocasiones, cerró sus dos volúmenes sobre The European Discovery of America (El descubrimiento europeo de América) con la sucinta afirmación de que los indios no habían erigido monumentos o instituciones duraderas. Aprisionados en una tierra asilvestrada, que no cambió jamás, eran «paganos que contaban con llevar una vida breve y embrutecida desligada de toda esperanza de futuro».[29] La «principal función en la historia» de los pueblos nativos, según proclamó en 1965 el historiador británico Hugh Trevor-Roper, barón Dacre de Glanton, «consiste en mostrar en el presente la imagen de un pasado del cual ha logrado escapar la historia».[30]
Los manuales reflejaban al pie de la letra estas convicciones académicas. En un examen de los manuales de historia que se empleaban en Estados Unidos, Frances Fitzgerald llegó a la conclusión de que entre 1840 y 1940 la caracterización de los indios se había desplazado, «si acaso, resueltamente hacia el atraso». Los autores más antiguos consideraban que los indios eran importantes, pese a no estar civilizados. Pero en libros posteriores aparecen constreñidos en una misma fórmula: «perezosos, pueriles y crueles». Un manual de gran difusión en la década de 1940 dedicaba solo «unos cuantos párrafos» a los indios, «el último de los cuales lleva este epígrafe: “Los indios eran unos atrasados”», escribió Frances Fitzgerald.[31]
Aunque hoy en día sean menos habituales, semejantes puntos de vista no han desaparecido.[32] La edición de 1987 de American History: A Survey (Historia de Norteamérica. Un repaso), libro de texto habitual en los institutos y obra de tres conocidos historiadores, resumía de este modo la historia de los indios: «Durante miles de siglos, siglos en los cuales la raza humana no dejó de evolucionar, y a lo largo de los cuales formó comunidades y sentó los cimientos de las civilizaciones nacionales en África, Asia y Europa, los continentes a los que hoy llamamos las Américas siguieron vacíos, desprovistos de toda humanidad y de sus obras».[33] La historia de los europeos en el Nuevo Mundo, según informaba el libro a los estudiantes, «es la historia de la creación de una civilización allí donde no había existido ninguna».
Siempre es sencillo para quienes viven en el presente sentirse superiores a los que vivieron en el pasado. Alfred W. Crosby, historiador de la Universidad de Texas, señaló que muchos de los investigadores que profesaron el error de Holmberg vivieron en una época en la que las fuerzas motrices del pensamiento parecían obedecer a los grandes líderes de origen europeo, y en la que las sociedades blancas parecían a punto de aplastar a las sociedades no blancas en todos los rincones del mundo. A lo largo de todo el siglo XIX y durante buena parte del XX, el nacionalismo mantuvo un ascenso permanente, al tiempo que los historiadores tendían a identificar la historia más con la nación que con las culturas, las religiones o las formas de vida. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial enseñó a Occidente que los no occidentales, en este caso los japoneses, eran capaces de introducir y experimentar vertiginosos cambios en sus sociedades. La veloz desintegración de los imperios coloniales europeos esclareció más si cabe esta cuestión. Crosby comparaba los efectos de estos acontecimientos sobre los expertos en ciencias sociales con los que vivieron los astrónomos con «el descubrimiento de que las más tenues manchas que se veían entre las estrellas de la Vía Láctea eran en realidad galaxias muy remotas».[34]
Entretanto, las nuevas disciplinas y las nuevas tecnologías abrieron las puertas a nuevas formas de examinar el pasado. Así irrumpieron la demografía, la climatología, la epidemiología, la economía, la botánica y la palinología (el análisis del polen), así como la biología molecular y evolutiva, las técnicas de datación mediante carbono-14, el muestreo de fragmentos de hielo, la fotografía por satélite, y la tamización y análisis del terreno, el análisis genético por microsatélite y los vuelos virtuales en tres dimensiones…, todo un torrente de nuevas técnicas y perspectivas. Y tan pronto como comenzaron a utilizarse, la idea de que los seres humanos que habían ocupado en solitario un tercio de la superficie de la Tierra apenas habían cambiado durante millares de años comenzó a resultar poco o nada verosímil. Es cierto que algunos investigadores han tratado de rebatir vigorosamente los nuevos hallazgos, que han tachado de exageraciones y desatinos. («Nos hemos limitado a reemplazar el mito antiguo [el de la Tierra asilvestrada e intacta] por uno nuevo —se mofó el geógrafo Thomas Vale—: el mito del paisaje humanizado»).[35] Pero al cabo de varias décadas de descubrimientos y debates, una nueva panorámica de las Américas y de sus habitantes originales ha comenzado a emerger.
La publicidad sigue conmemorando a los indios nómadas y ecológicamente puros que emprendían a caballo la caza del bisonte en las Grandes Llanuras de Norteamérica, pero en tiempos de Colón la gran mayoría de los nativos americanos residían al sur del río Grande. No eran nómadas, sino que habían construido algunas de las ciudades más grandes y opulentas del mundo y vivían en ellas. Lejos de depender de la caza mayor, la mayoría de los indios eran ganaderos y agricultores. Otros subsistían gracias al marisco y el pescado. En cuanto a los caballos, resulta que los caballos llegaron de Europa. Con la sola excepción de las llamas en los Andes, en el hemisferio occidental no existían bestias de carga. Dicho de otro modo, las Américas eran un territorio inmensamente más bullicioso, ajetreado, diverso y poblado de lo que los investigadores habían supuesto con anterioridad. Y también era más antiguo.
Las otras revoluciones neolíticas
Durante gran parte del pasado siglo, los arqueólogos creían que los indios habían llegado a las Américas atravesando el estrecho de Bering hace más o menos trece mil años, al término de la última glaciación. Como las gruesas láminas de hielo encerraron enormes cantidades de agua, el nivel del mar en el mundo entero descendió unos noventa metros. El estrecho de Bering, escasamente profundo de por sí, se convirtió en un amplio y sólido puente entre Siberia y Alaska. En teoría, los pueblos paleoindios, como se los ha llamado, se limitaron a cruzar a pie los ochenta y ocho kilómetros que hoy separan los dos continentes. C. Vance Haynes, arqueólogo de la Universidad de Arizona, dio los toques definitivos a la hipótesis en 1964, cuando llamó la atención sobre el hecho de que exactamente en aquella época —esto es, hace unos trece mil años—, dos grandes láminas glaciares del noroeste de Canadá se desgajaron del continente, dejando entre ambas un corredor practicable, no demasiado frío, libre de hielos y banquisas. Los paleoindios podrían haber pasado desde Alaska a las regiones menos inhóspitas del sur a través de ese canal sin tener que atravesar a pie la masa de hielo. Por esa época, esta se había extendido tres kilómetros al sur del estrecho de Bering y estaba casi desprovista de toda huella de vida. Sin el corredor libre de hielo propuesto por Haynes, es difícil imaginar que los seres humanos hubieran podido desplazarse al sur. La combinación del puente de tierra con el corredor libre de hielo se ha producido una sola vez en los últimos veinte mil años, y tuvo una duración de muy pocos siglos. Y todo esto aconteció antes de que emergiera la que era entonces la cultura más antigua de la que se tiene noticia en las Américas, la cultura de Clovis, así llamada por la población de Nuevo México en la que por vez primera se observaron sin ningún género de dudas sus rastros. La exposición con que revistió Haynes su teoría le dio la apariencia de ser algo a prueba de todo rebatimiento, tanto que relativamente pronto encontró eco en los libros de texto. Yo la aprendí cuando estudiaba en el instituto. Lo mismo le sucedió a mi hijo, treinta años más tarde.
En 1997, la teoría se desbarató de forma brusca. Algunos de sus más ardientes defensores, entre ellos el propio Haynes, reconocieron públicamente que una excavación arqueológica llevada a cabo en el sur de Chile había demostrado de manera inapelable la existencia de habitantes humanos en aquella región hace más de doce mil años. Y puesto que aquellos pobladores habitaban a más de once mil kilómetros al sur del estrecho de Bering, una distancia que cuando menos habría costado mucho tiempo recorrer, parece evidente que casi con toda seguridad habían llegado allí antes de que el corredor libre de hielo quedara abierto. (Sea como fuere, nuevas investigaciones han puesto en duda la existencia de ese corredor). Si se piensa en la práctica imposibilidad de salvar los glaciares sin la existencia del corredor, algunos arqueólogos han propuesto que los primeros pobladores de las Américas tuvieron que llegar hace veinte mil años, cuando el corredor de hielo era mucho más angosto. E incluso antes: el yacimiento arqueológico de Chile presentaba sugerentes evidencias de artefactos manufacturados hace más de treinta mil años. O tal vez se dé el caso de que los primeros indios llegaron en embarcaciones, y no tuvieron necesidad del puente de tierra, o es posible que llegaran por Australia, pasando por el polo sur. «Nos hallamos en una situación de gran confusión —me dijo el arqueólogo Stuart Fiedel—. Todo lo que dábamos por sabido es seguramente un craso error», añadió, exagerando un poco para causar mayor efecto.[36]