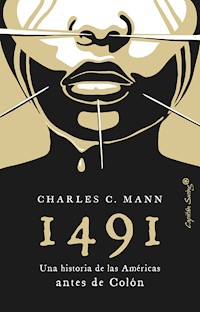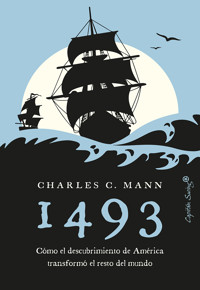
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Ocho décadas después de Colón, un español llamado Legazpi triunfó donde Colón había fracasado. Navegó hacia el oeste para establecer un comercio continuo con China, entonces el país más rico y poderoso del mundo. En Manila, ciudad fundada por Legazpi, la plata de América extraída por esclavos africanos e indios, se vendía a los asiáticos a cambio de seda para los europeos. Fue la primera vez que bienes y personas de todos los rincones del mundo estaban conectados en un único intercambio mundial. Así como Colón creó un nuevo mundo biológicamente, Legazpi y el imperio español al que sirvió crearon un nuevo mundo económicamente. En esta historia Mann descubre el germen de las disputas políticas más feroces de la actualidad, desde la inmigración hasta la política comercial y las guerras culturales. En 1493, Mann ha vuelto a ofrecer a los lectores una interpretación científica reveladora de nuestro pasado sin igual en su autoridad y fascinación
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Listado de mapas
El mundo, 1493
La Española colonial
Mar de China, 1571
Deforestación de América, 1500
Reforestación de América, 1650
Tsenacomoco, 1607
Tsenacomoco, 1670
Malaria en el sudeste de Inglaterra
Anófeles americano
Recreando Pangea, 1600
Fujian en la época Ming
Virreinato del Perú
China en la era Qing
Inundaciones en China, 1823
Diseminación del tizón tardío o mildiu de la patata, 1845
El mundo de la goma
Azúcar en el Mediterráneo
Estado de Hernán Cortés
Expansión portuguesa
Paisajes cimarrones
Agradecimientos
Años después de leer los libros de Alfred Crosby, The Columbian Exchange y Ecological Imperialism, encontré al autor y llegué a conocerlo un poco. Casi cada vez que hablamos, le sugerí que debía actualizar esos libros, tomando en cuenta la enorme cantidad de investigación que habían estimulado. Nunca estuvo interesado: Crosby estaba en otras cosas, más nuevas. Un día, cuando ya se lo había dicho varias veces, refunfuñó: «Bueno, si le parece tan buena idea, ¿por qué no lo hace usted?». Naturalmente, yo tomé esa observación casual como una autorización, y pronto el proyecto se me fue de las manos. El resultado, 1493, está escrito en los márgenes de The Columbian Exchange.
Crosby está lejos de ser la única persona a quien debo darle las gracias. Todo el tiempo me he beneficiado de la ayuda y los consejos de William Denevan, William I. Woods y William Doolittle (los tres Bills). Una verdadera Patrulla de Solecismos leyó el manuscrito entero o parte de él: Robert C. Anderson, James Boyce, Richard Casagrande, David Christian, Robert P. Crease, Josh D’Aluisio-Guerrieri, Clark Erickson, Dan Farmer, Dennis Flynn, Susanna Hecht, John Hemming, Mike Lynch, Stephen Mann, Charles McAleese, J. R. McNeill, Edward Melillo, Nicholas Menzies, Brian Ogilvie, Mark Plummer, Kenneth Pomeranz, Matthew Restall, William Thorndale y Bart Voorzanger. Ellos me salvaron de muchos errores. Sin embargo, el libro es mío, así como todos sus problemas.
Hasta Isaac Newton, que nunca fue un hombre modesto, admitía que era capaz de ver a lo lejos porque estaba subido a los hombros de gigantes. En ese sentido —aunque solo sea en ese sentido— todos los autores pueden afirmar estar emparentados con Newton. En relación con este libro, algunos de esos gigantes son casi invisibles: están debajo del texto en tantos lugares que me resulta difícil citarlos en un sitio en particular. Cada vez que no entendía algo mientras estaba escribiendo 1493, me preguntaba: «¿Qué decía sobre esto David Christian?». Entonces recorría las páginas de Maps of Time hasta encontrar su exposición admirablemente concisa de la cuestión. Igualmente arrugado y manchado por el uso está mi ejemplar de la obra de Robert Marks Origins of the Modern World, con sus opiniones tan definidas. Cuando me encontraba con una pregunta sobre el reino español, me volvía a Empire, de Henry Kamen. Si tenía una duda sobre China y Oriente, recurría con la misma rapidez a Great Divergence, de Kenneth Pomeranz. Sobre los galeones de Manila, Dennis Flynn y Arturo Giráldez han publicado tantos trabajos que no sé cuál fue el que saqueé con más frecuencia. Los libros de Robin Blackburn, David Brion Davis, David Eltis y John Thornton desempeñaron el mismo papel en relación con la esclavitud. Cada capítulo individualmente debe mucho a obras particulares. El capítulo 3 tiene una gran deuda con Mosquito Empires, de J. R. McNeill. Incontables detalles de los capítulos 4 y 5 provienen de El puerto deZhangzhou, de Li Jinming. Mis cavilaciones sobre la patata en el capítulo 6 están descaradamente tomadas de Botany of Desire, de Michael Pollan. Edible History of Humanity, de Tom Standage, también tuvo su parte allí, como en todas las ocasiones en que en este libro se habla de alimentación, agricultura y otros asuntos. Tree of Rivers, de John Hemming, y Scramble for the Amazon, de Susanna Hecht, son la sólida base del capítulo 7. Al fondo del capítulo 8 se oye el susurro seductor de muchas obras de John Thornton. First-Time y Rainforest Warriors, de Richard Price, sirven de base a mi exposición sobre Surinam en el capítulo 9. Las secciones sobre Brasil del mismo capítulo se basan en un artículo de Susanna Hecht y mío publicado en National Geographic. Si 1493 dirige nuevos lectores hacia esos libros estaré más que satisfecho.
Un reconocimiento que no es solo formal: el autor agradece a la Lanna Foundation por una subvención que ayudó mucho a la investigación necesaria para este libro, y a la biblioteca John Carter Brown de la Brown University por su apoyo y un nombramiento como investigador invitado.
Cualquier proyecto que intente cubrir un área extensa tiene que habérselas con la creatividad lingüística de la humanidad. Por suerte para mí, en China me acompañó Josh D’Aluisio-Guerrieri, quien también encontró para mí una cantidad de fuentes chinas desde su hogar en Taipéi, leyó con serenidad hasta las gacetas más antiguas y soportó innumerables listas de preguntas por correo electrónico. Josh es el autor de todas las traducciones del chino que hay en 1493, con excepción de unas pocas de Devin Fitzgerald, a quien pedí ayuda cuando no me atrevía a molestar más a Josh. Scott Sessions restó tiempo a la inmensa recolección para el Proyecto de Historia Documental de Religión Afro-Americana para responder a muchas, muchísimas preguntas cuando el español de los siglos xvii y xviii resultó estar fuera de mi alcance. La compañía de Susanna Hecht fue una gran ventaja en Brasil: es una excelente traductora, sumamente generosa con su inmenso conocimiento de esa gran nación. Si tengo una avería en el coche cerca de un quilombo, ella es la persona a quien quisiera tener a mi lado. También reconozco y agradezco la ayuda de Reiko Sono sobre asuntos japoneses.
Este voluminoso libro sobre muchas cosas tuvo muchos amigos en muchos lugares. María Isabel García, la mejor escritora científica de Manila, me hizo muchos favores con gran amabilidad, incluyendo encontrar un barco en Mindoro y hombres que lo tripularan. Clark Erickson me facilitó una tienda de campaña y un saco de dormir en Bolivia y me dijo cómo alquilar un avión en Trinidad. Alceu Ramzi me llevó a asombrosas excursiones aéreas por Acre y no se rio cuando mi conferencia, increíblemente, fue interrumpida por un número de payasos. Dennis Flynn y Arturo Giráldez soportaron repetidas peticiones de ayuda; Dennis me dio alojamiento cuando llegué una noche muy tarde de un vuelo a través del Pacífico.
En Estados Unidos, Greg Garman, de la Virginia Commonwealth University, me llevó a una maravillosa excursión en bote por el río James. Caleb True obtuvo los permisos para reproducir las imágenes incluidas en el libro e inició el arduo proceso de poner en orden las notas. Me estremecí al ver la fecha y la hora registradas en los e-mails de Nick Springer y Tracy Pollock, que organizaron los mapas en el tiempo increíblemente corto que les concedí. Alvy Ray Smith creó el asombroso árbol genealógico del capítulo 8; la versión en color, que se puede ver en alvyray.com, es aún mejor. Peter Dana me ayudó a entender cómo calcular superficies y el software de cartografía, digitalizó un mapa del estado y marquesado de Cortés y mucho más. Faith d’Aluisio y Peter Menzel me permitieron utilizar fotografías, me enseñaron a usar software fotográfico y, de nuevo, mucho más. Ellis Amdur me dijo cosas muy interesantes sobre las espadas japonesas y las personas que las usaban. James Fallows y Richard Stone me ayudaron a conseguir material de Pekín. Neal Stephenson, paciente compañero de viaje en Xiamen, abrió para mi beneficio su enorme lista de contactos. Agradezco también a los blogueros y otros comentaristas online que hicieron comentarios sobre mi trabajo, algunos extraordinariamente agudos. Una mención especial por sus correcciones y sugerencias para esta edición merecen Sam Gitlitz, Sandra Knapp, John Major, Alastair Saunders, Fritz Schwaller, William Starmer, Reed Taylor y Martin Wall.
Es un placer saludar a los editores que a lo largo de los años publicaron trozos de este libro: Barbara Paulsen, de National Geographic; Jennifer Sahn, de Orion; Richard Stone y Colin Norman, de Science; Cullen Murphy, de Vanity Fair; y (últimos pero no menos importantes) Corby Cummer, Cullen Murphy (de nuevo) y William Whitworth, de The Atlantic. En Knopf, Jon Segal fue increíblemente paciente con un escritor lento y caprichoso: agradezco su apoyo y su consejo en este, el cuarto proyecto (y el más difícil, desde mi punto de vista) en que trabajamos juntos. También en Knopf, Kevin Bourke, Joel McGarvey, Amy Stackhouse y Virginia Tan realizaron todas las tareas de organización, arreglo y ordenamiento que eliminan los obstáculos en el camino del lector y hacen que los libros y sus autores se vean bien. Agradezco igualmente a Henk ter Borg, en Ámsterdam; Francis Geffard, en París, y Sara Halloway, en Londres. Mi agente, Rick Balkin, ha sido un buen amigo casi desde que empecé a escribir. Muchas otras personas aportaron sus buenos oficios, sería imposible agradecerles o siquiera reconocerlos a todos, más allá de decir que espero que piensen que su inversión valió la pena.
Prólogo
Como otros libros, este tuvo comienzo en un huerto. Hace casi veinte años tropecé con la noticia de que estudiantes dealgún colegio local habían cultivado cien variedades diferentes de tomate e invitaban al público a examinar su trabajo. Como me gustan los tomates, decidí hacerles una visita con mi hijo, que tenía ocho años. Cuando llegamos al invernadero de la institución, quedé asombrado: jamás había visto tomates de tantos tamaños, formas y colores diferentes. Un estudiante nos ofreció trocitos para probar en un plato de plástico. Entre ellos había uno con unos bultitos alarmantes, del color de un ladrillo viejo y con una amplia tonsura verdinegra alrededor del pedículo. Ocasionalmente tengo sueños en los que experimento una sensación tan fuerte que me despierto. Ese tomate era así: la boca se me abrió sola. El estudiante dijo que se llamaba negro de Tula. Era un tomate reliquia (heirloom), desarrollado en Ucrania en el siglo xix.
«Yo creía que los tomates eran originarios de México —dije sorprendido—. ¿Cómo es eso de que este se desarrolló en Ucrania?».
El estudiante me dio un catálogo de semillas de tomates, pimientos y alubias reliquia. Al llegar a casa, lo hojeé. Los tres cultivos se originaron en América, pero una y otra vez las semillas del catálogo provenían de otras regiones: tomates japoneses, pimientos italianos, alubias del Congo. Deseando probar más de esos tomates extraños pero sabrosos, encargué semillas, las hice brotar en recipientes de plástico y planté las plantitas en un huerto, cosa que nunca había hecho antes.
Poco después de mi visita al invernadero acudí a la biblioteca y descubrí que la pregunta que le hiciera al estudiante estaba bastante errada. Para empezar, probablemente los tomates no se originaron en México, sino en los Andes. En Perú y Ecuador existen media docena de especies silvestres de tomate, todas imposibles de comer, salvo una, que produce una fruta del tamaño de una lenteja. Y para los botánicos el verdadero misterio no es cómo los tomates terminaron en Ucrania o en Japón, sino cómo fue que los antepasados del tomate actual viajaron de Sudamérica a México, donde cultivadores indígenas transformaron radicalmente las frutas, haciéndolas más grandes, más rojas y, lo más importante, más comestibles. ¿Por qué transportar miles de kilómetros los inútiles tomates silvestres? ¿Por qué la especie no fue domesticada en su lugar de origen? ¿Cómo fue que esos mexicanos modificaron la planta para satisfacer sus necesidades?
Esas preguntas tocaban un antiguo interés mío: los habitantes aborígenes de América. Como reportero de la sección de noticias de la revista Science, había hablado de vez en cuando con arqueólogos, antropólogos y geógrafos acerca del creciente reconocimiento de las dimensiones y la sofisticación de las sociedades indígenas antiguas. El asombro respetuoso de los botánicos ante los cultivadores —fitomejoradores— indígenas encajaba exactamente en ese cuadro. Finalmente, llegué a aprender tanto en esas conversaciones que escribí un libro sobre las opiniones actuales de los investigadores acerca de la historia de América antes de Colón. Los tomates de mi huerto llevaban algo de esa historia en el ADN.
Y también algo de la historia después de Colón. A partir del siglo xvi los europeos llevaron el tomate por todo el mundo. Una vez que se convencieron de que esas extrañas frutas no eran venenosas, los agricultores empezaron a cultivarlas no solo en Europa, sino también en África y Asia. En pequeña escala, la planta tuvo un impacto cultural en cada lugar al que llegó. Y a veces no fue tan modesto: es difícil imaginar el sur de Italia sin la salsa de tomate.
Con todo, no se me ocurrió que tales trasplantes biológicos pudieran haber desempeñado algún papel más allá de las comidas hasta que en una librería de viejo me encontré con un librito titulado Ecological Imperialism, de Alfred W. Crosby, geógrafo e historiador que en esa época trabajaba en la Universidad de Texas. Agarré el libro preguntándome a qué se referiría el título, y la primera frase me saltó a los ojos: «Los emigrantes europeos y sus descendientes están en todas partes, y eso requiere una explicación».
Comprendía exactamente lo que quería decir Crosby. La mayoría de los africanos vive en África; la mayoría de los asiáticos, en Asia, y la mayoría de los indígenas americanos, en América. En cambio los descendientes de europeos abundan en Australia, en toda América y en el sur de África. Trasplantados con éxito, en muchos de esos lugares constituyen la mayoría de la población; es un hecho evidente, pero yo nunca lo había pensado antes. Ahora me preguntaba: ¿por qué es así? Desde el punto de vista ecológico eso es tan asombroso como los tomates de Ucrania.
Antes de que Crosby (y otros colegas suyos) se ocupara del asunto, los historiadores tendían a explicar la difusión de Europa por el mundo entero casi enteramente en términos de la superioridad europea, social o científica. En Ecological Imperialism, Crosby proponía otra explicación. Aceptando que con frecuencia Europa tenía tropas mejor entrenadas y armas más avanzadas que las de sus adversarios, afirmaba que a la larga su ventaja crítica no era tecnológica, sino biológica. Los barcos que cruzaban el Atlántico no solo llevaban seres humanos, sino también plantas y animales; algunos deliberadamente y otros por accidente. Después de Colón, ecosistemas que llevaban eones separados se encontraron y se mezclaron de repente en un proceso que Crosby llamó, con el título de un libro suyo anterior, el Intercambio Colombino [The Columbian Exchange]. Ese intercambio llevó el maíz a África y el boniato al Asia oriental, los caballos y las manzanas a América y el ruibarbo y el eucalipto a Europa, y además trasladó en todos los sentidos una gran cantidad de organismos menos conocidos como insectos, hierbas, bacterias y virus. El Intercambio Colombino no fue totalmente comprendido ni controlado por quienes participaron en él, pero permitió a los europeos transformar gran parte de América, Asia y, en menor medida, África en versiones ecológicas de Europa, paisajes que los extranjeros podían utilizar con más comodidad que sus habitantes originales. Fue ese imperialismo ecológico, afirmaba Crosby, lo que dio a los británicos, franceses, holandeses, portugueses y españoles la consistente ventaja necesaria para ganar sus imperios.
Los libros de Crosby fueron documentos constitutivos de una nueva disciplina: la historia ambiental. El mismo periodo presenció el surgimiento de otra disciplina, los estudios atlánticos, que destaca la importancia de las interacciones entre las culturas ubicadas en las márgenes de ese océano. (Recientemente, cierto número de atlanticistas ha agregado al campo de su investigación los movimientos a través del Pacífico; es posible que tengan que cambiarle el nombre a la disciplina). En conjunto, los investigadores en todos esos campos han venido configurando lo que ya es un nuevo cuadro de los orígenes de nuestra civilización planetaria e interconectada, la forma de vida que evoca el término globalización. Sus esfuerzos podrían resumirse diciendo que a la historia de reyes y reinas que la mayoría de nosotros aprendió siendo estudiante se ha agregado el reconocimiento del importante papel del intercambio, tanto económico como ecológico.
Otra manera de resumirlo sería diciendo que cada vez más se reconoce que el viaje de Colón no marcó el descubrimiento de un nuevo mundo, sino su creación. Cómo fue creado ese mundo es el tema de este libro. Algunas herramientas científicas desarrolladas recientemente ayudaron mucho a la investigación: los satélites trazan mapas de los cambios ambientales provocados por el enorme comercio —en su mayor parte oculto— del látex, principal componente de la goma natural. Los genetistas utilizan test de ADN para seguir el ruinoso camino del mildiu de la patata. Los ecólogos emplean simulaciones matemáticas para estudiar la difusión de la malaria en Europa. Y podríamos seguir, los ejemplos son legión. También hubo cambios políticos que ayudaron. Para citar uno de especial importancia para este libro, es mucho más fácil trabajar en China en la actualidad que a comienzos de la década de 1980, cuando Crosby estaba investigando para Ecological Imperialism. Hoy la desconfianza burocrática es mínima: el mayor obstáculo que encontré durante mis visitas a Pekín fue el abominable tráfico; bibliotecarios e investigadores me facilitaron sin ninguna traba documentos chinos antiguos, en archivos digitales escaneados de los originales, que me permitieron copiar en un pequeño pen-drive que llevaba en el bolsillo de la camisa.
Este nuevo tipo de investigación dice que lo que ocurrió después de Colón fue nada menos que la formación de un único mundo nuevo a partir de la colisión de dos mundos viejos; tres si contamos a África separada de Eurasia. Nacido en el siglo xvi del deseo europeo de unirse a la próspera esfera comercial asiática, el sistema económico de intercambio terminó por transformar el globo en un solo sistema ecológico para el siglo xix: en términos biológicos, casi instantáneamente. La creación de ese sistema ecológico ayudó a Europa a adueñarse, por varios siglos esenciales, de la iniciativa política, que a su vez determinó los contornos del sistema económico que hoy cubre el mundo entero, en su intrincado, omnipresente y escasamente comprendido esplendor.
Desde que las protestas violentas contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999 llamaron la atención de todo el mundo hacia la idea de la globalización, expertos de todos los colores del espectro ideológico han bombardeado al público con artículos, libros, libros blancos, blogs y documentales que intentan explicarla, celebrarla o atacarla. Desde el principio, el debate se ha centrado en dos polos: de un lado están los economistas y los empresarios que sostienen con pasión que la libertad de comercio trae ventajas para las sociedades; que en un intercambio sin coerción las dos partes ganan. Afirman que cuanto más comercio, mejor. Tolerar algo menos que eso significa privar a los habitantes de un lugar de los frutos del ingenio de los habitantes de otros lugares. Del otro lado está el clamor de activistas ambientales, nacionalistas culturales, sindicalistas y enemigos de las grandes corporaciones que aseguran que el comercio desregulado trastorna los arreglos políticos, sociales y ambientales de maneras que son difíciles de anticipar y generalmente destructivas. Según ellos, cuanto menos comercio, mejor. ¡Protejamos a las comunidades locales de las fuerzas desencadenadas por la codicia multinacional!
Dividida entre esas dos posiciones opuestas, la red global ha llegado a ser tema de una furiosa batalla intelectual, con cuadros, gráficos y estadísticas que se contradicen mutuamente, y también con gas lacrimógeno y ladrillos que vuelan en las calles mientras los dirigentes políticos se reúnen tras murallas de policías antidisturbios para concertar acuerdos comerciales internacionales. Por momentos la confusión de eslóganes y contraeslóganes, hechos verdaderos y falsos, parece impenetrable, pero a medida que fui sabiendo más, empecé a sospechar que es posible que las dos partes tengan razón. Desde el principio la globalización ha traído enormes ganancias económicas y también turbulencias sociales y ecológicas que amenazan con ser mayores que esas ganancias.
Es verdad que nuestro tiempo es diferente del pasado. Nuestros antepasados no tenían Internet, ni viajes aéreos, ni cultivos genéticamente modificados ni bolsas de valores internacionales computarizadas. Sin embargo, al leer los relatos de la creación del mercado mundial es imposible no oír ecos —algunos muy tenues, otros atronadores— de las disputas que forman parte de los noticiarios de la televisión. Acontecimientos de hace cuatrocientos años determinaron la matriz de acontecimientos que vivimos hoy.
Una cosa que este libro no es: una exposición sistemática de las raíces económicas y ecológicas de lo que algunos historiadores llaman, de manera algo grandiosa pero exacta, «el sistema mundial». Hay partes de la tierra que dejo de lado por completo; eventos importantes que apenas menciono. Mi excusa es que el tema es demasiado grande para abarcarlo en una obra; de hecho, hasta el intento de abarcarlo por entero daría un libro imposible de manejar y de leer. Tampoco hago un tratamiento completo de cómo llegaron los historiadores a trazar ese cuadro nuevo, aunque describo algunos de los principales hitos de ese camino intelectual. En cambio, en 1493 me concentro en áreas que me parecen especialmente importantes, especialmente bien documentadas o —y aquí muestro mi sesgo periodístico— especialmente interesantes. Los lectores que deseen saber más pueden dirigirse a las fuentes mencionadas en las notas al pie y en la bibliografía.
Después de un capítulo introductorio, el libro está dividido en cuatro secciones. Las dos primeras exponen, por así decirlo, las dos mitades que constituyen el Intercambio Colombino: los intercambios vinculados pero separados a través del Atlántico y del Pacífico. La sección atlántica empieza con el caso ejemplar de Jamestown, inicio de la colonización inglesa permanente en América. Establecido como aventura puramente económica, su destino fue decidido en gran parte por fuerzas ecológicas; en particular, la introducción del tabaco. Originaria del bajo Amazonas, esa especie exótica —excitante, adictiva y vagamente profana— fue objeto de la primera moda frenética realmente global. (La seda y la porcelana, que desde mucho antes eran una pasión de Europa y Asia, se extendieron a América y fueron las siguientes). Ese capítulo prepara el terreno para el segundo, dedicado a las especies introducidas que conformaron, más que cualesquiera otras, las sociedades de Baltimore a Buenos Aires: las criaturas microscópicas que causan la malaria y la fiebre amarilla. Después de examinar su impacto en asuntos que van desde la esclavitud en Virginia a la pobreza en las Guayanas, termina con el papel de la malaria en la creación de Estados Unidos.
La segunda sección desplaza el foco hacia el Pacífico, donde la era de la globalización empezó con enormes cargamentos de plata de la América española enviados a China. Se abre con una crónica de ciudades: Potosí en lo que es hoy Bolivia, Manila en las Filipinas, Yuegang en el sudeste de China. Esas ciudades otrora famosas y hoy raramente mencionadas fueron eslabones esenciales y febriles en un intercambio económico que cubría el mundo entero. Dicho de paso, ese intercambio llevó a China los boniatos y el maíz, con consecuencias accidentales devastadoras para los ecosistemas chinos. Como en un ciclo de retroalimentación clásico, esas consecuencias ecológicas conformaron las condiciones económicas y políticas subsecuentes. Por último, los boniatos y el maíz tuvieron un papel importante en el florecimiento y el derrumbe de la última dinastía china. Y también tuvieron un papel pequeño pero igualmente ambiguo en la dinastía comunista que finalmente la sucedió.
La tercera sección muestra el papel del Intercambio Colombino en dos revoluciones: la Revolución Agrícola, que se inició a fines del siglo xvii, y la Revolución Industrial, que arrancó a comienzos y mediados del siglo xix. Me concentro en dos especies introducidas: la patata (llevada de los Andes a Europa) y el árbol del caucho (trasplantado clandestinamente de Brasil al sur y el sudeste de Asia). Ambas revoluciones, la agrícola y la industrial, contribuyeron al ascenso de Occidente, a su súbita aparición como potencia dominante. Y ambas habrían tenido cursos radicalmente diferentes sin el Intercambio Colombino.
En la cuarta sección retomo un tema de la primera. Aquí me ocupo de lo que en términos humanos fue el intercambio de mayores consecuencias: el tráfico de esclavos. Alrededor del 90 por ciento de las personas que cruzaron el Atlántico antes de 1700 eran africanos cautivos. (También indígenas americanos formaron parte del tráfico de esclavos, como explico). Como consecuencia de ese gran desplazamiento de poblaciones humanas, durante tres siglos en muchos paisajes americanos predominaron, en términos demográficos, los africanos, los indígenas y los afroindígenas. Sus interacciones, durante mucho tiempo ocultas a los europeos, son una parte importante de nuestro legado humano que apenas está saliendo a luz. El encuentro del hombre rojo y el hombre negro, por así decirlo, tuvo lugar sobre un fondo de otros encuentros. Los espasmos migratorios desencadenados por Colón involucraron a tantos pueblos diferentes que el mundo presenció el ascenso de la primera de las metrópolis políglotas de población mundial que hoy nos son familiares: Ciudad de México. Su mezcla cultural iba desde lo más alto de la escala social, donde los conquistadores se casaban con miembros de la nobleza de los pueblos conquistados, hasta lo más bajo, donde barberos españoles se quejaban amargamente de los barberos chinos inmigrantes que trabajaban por casi nada. Esa enorme y turbulenta metrópolis representa la unificación de las dos redes descritas en la primera parte de este libro. Una coda ubicada en el presente sugiere que esos intercambios continúan con el mismo vigor.
En algunos aspectos esa imagen del pasado —un lugar cosmopolita, impulsado por la ecología y la economía— es sorprendente para personas que, como yo, crecieron con relatos de navegantes heroicos, inventores brillantes e imperios adquiridos gracias a la superioridad tecnológica e institucional. También es extraño comprobar que la globalización lleva casi cinco siglos enriqueciendo el mundo. Y es inquietante pensar en la historia igualmente larga de convulsión ecológica causada por la globalización, y en los sufrimientos y los cataclismos políticos causados por esa convulsión. Pero también hay grandeza en esa visión de nuestro pasado; nos recuerda que cada lugar ha tenido su papel en la historia humana, y que todos forman parte del proceso mayor e inconcebiblemente complejo del progreso de la vida en el planeta.
Escribo estas palabras en un cálido día de agosto. Ayer mi familia cosechó los primeros tomates de nuestro huerto, el sucesor algo mejorado del cantero de tomates que planté a raíz de la visita a aquel colegio hace veinte años. Después de sembrar las semillas del catálogo, no tardé mucho en descubrir por qué tantas personas adoran trabajar en sus huertos. Trabajar con los tomates me hacía sentir como cuando construía un fuerte, siendo niño: estaba creando un refugio del mundo y a la vez creándome un lugar propio en ese mundo. Arrodillado en el suelo, estaba creando un pequeño paisaje, un paisaje que tenía la intemporalidad confortable y tranquilizadora que evocan palabras como hogar. Para los biólogos esto debe parecer una paparruchada. En distintos momentos mi cantero ha albergado albahaca, berenjenas, morrones, alcachofas, varios tipos de lechuga y otras hojas similares y unas pocas caléndulas, que según mis vecinos alejan a los insectos (pero los científicos no están tan seguros). Ninguna de esas especies se originó a menos de mil millas de mi huerto. Tampoco el maíz y el tabaco que se cultivan en fincas cercanas: el maíz viene de México y el tabaco, del Amazonas (esta especie de tabaco, por lo menos; hubo una especie local que ha desaparecido). Igualmente extranjeros, dicho sea de paso, son las vacas, los caballos y los gatos de mis vecinos. El hecho de que personas como yo sientan sus huertos como familiares e intemporales es una prueba de la capacidad humana de adaptarse (o bien, si lo vemos de manera menos benevolente, de nuestra capacidad de operar en la ignorancia). Lejos de ser un lugar de estabilidad y tradición, mi huerto es un registro biológico de los vagabundeos y los intercambios humanos del pasado.
En otro sentido, mis sentimientos son correctos. Hace casi setenta años el folclorista cubano Fernando Ortiz Fernández acuñó el término transculturación, algo torpe pero útil, para designar lo que ocurre cuando un grupo de personas toma algo —una canción, una comida, un ideal— de otro. Casi inevitablemente, observaba Ortiz, la cosa nueva se transforma; las personas la hacen suya adaptándola, quitándole y poniéndole para que encaje con sus necesidades y su situación. Desde Colón, la transculturación convulsiva domina el mundo. Cualquier sitio sobre la tierra, salvo quizá partes de la Antártida, ha sido modificado por lugares que hasta 1492 eran demasiado remotos para tener algún impacto sobre él. Durante cinco siglos el estruendo y el caos de la conexión constante han sido nuestra situación habitual; mi huerto, con su muestra de plantas exóticas, es un pequeño ejemplo. Y, finalmente, ¿cómo fue que esos tomates fueron a parar a Ucrania? Una manera de describir este libro sería decir que representa, mucho después de hacerme por primera vez la pregunta, mis mejores esfuerzos por averiguarlo.
INTRODUCCIÓN
En el
Homogenoceno
01
Dos monumentos
Las costuras de Pangea
Aunque apenas había parado de llover, el aire estaba caluroso y pesado. No había nadie más a la vista; el único sonido, aparte de los insectos y las gaviotas, era el bajo y entrecortado que producían al romper las olas del Caribe. A mi alrededor sobre el suelo rojo escasamente cubierto había un desorden de rectángulos marcados por líneas de piedras: las siluetas de construcciones hoy desaparecidas, reveladas por los arqueólogos. Entre ellas corren senderos de cemento de los que se alza un ligero vapor, producto de la última lluvia. Uno de los edificios tenía paredes más respetables que los demás: los investigadores lo habían cubierto con un techo nuevo, la única estructura que decidieron proteger de la lluvia. Erguido como un centinela junto a su entrada hay un letrero escrito a mano: «Casa del Almirante». Marca la primera residencia americana de Cristóbal Colón, almirante de la Mar Océana, el hombre a quien generaciones de escolares aprendieron a llamar el descubridor del Nuevo Mundo.
La Isabela, que es como se llama esta comunidad, se encuentra sobre el lado norte de la gran isla del Caribe llamada La Española, en lo que hoy es la República Dominicana.[1] Fue el primer intento de los europeos por establecer una base permanente en América. (Para ser exactos, La Isabela marcó el inicio de la colonización europea en serio; los vikingos habían establecido una aldea en Terranova cinco siglos antes, pero duró poco). El almirante ubicó su nuevo feudo en la confluencia de dos pequeños ríos de rápida corriente: un centro fortificado en la orilla norte, una comunidad satélite de agricultores en la sur. Para su residencia, Colón eligió el mejor lugar del pueblo: un promontorio rocoso en la zona norte, al borde del agua. Su casa estaba perfectamente ubicada para recibir la luz de la tarde.[2]
Hoy La Isabela es un lugar casi olvidado, y a veces parece que el mismo destino amenaza a su fundador. Colón no está ausente de los libros de historia, por supuesto, pero en ellos parece cada vez menos admirable e importante. Los críticos actuales dicen que era un hombre cruel y que estaba equivocado y fue por pura suerte que tropezó con las islas del Caribe. Fue un agente del imperialismo y, se mire como se mire, una calamidad para los primeros habitantes de América. Sin embargo, otro punto de vista, distinto pero igualmente contemporáneo, afirma que debemos seguir teniendo en cuenta al almirante. De todos los miembros de la humanidad que han andado sobre la tierra, él fue el único que inauguró una nueva era en la historia de la vida.[3]
Los reyes de España, Fernando II e Isabel I, apoyaron el primer viaje de Colón a regañadientes. En aquellos tiempos un viaje transoceánico era tremendamente costoso y riesgoso, posiblemente equivalente a los vuelos en el transbordador espacial de hoy.[4] Tras mucho suplicar, Colón solo logró que los monarcas apoyaran su plan cuando amenazó con llevar el proyecto a Francia. Un amigo suyo escribió más tarde que ya iba camino a la frontera cuando la reina envió a un mensajero a toda velocidad para hacerlo regresar.[5] Probablemente el cuento es una exageración, pero está claro que las reservas de los soberanos obligaron al almirante a reducir su expedición —si no sus ambiciones— al mínimo: tres barcos pequeños (el más grande medía posiblemente menos de veinte metros de largo)[6] y una tripulación de alrededor de noventa hombres en total. El propio Colón tuvo que aportar un cuarto del presupuesto, según un colaborador, que probablemente pidió prestado a mercaderes italianos.[7]
Líneas de piedras marcan los contornos de construcciones hoy desaparecidas en La Isabela, el primer intento de Colón de establecer una base permanente en América.
© Fotografía del autor.
Todo cambió con su regreso triunfal en marzo de 1493: traía adornos de oro, papagayos de colores brillantes y no menos de diez indios cautivos. El rey y la reina, entusiasmados, apenas seis meses después despacharon a Colón en una segunda expedición mucho mayor: diecisiete barcos y una tripulación que en total alcanzaba posiblemente a mil quinientos hombres,[8] incluyendo a una docena o más de religiosos encargados de llevar la fe a esas tierras nuevas.[9] Como el almirante creía haber encontrado una ruta hacia Asia, estaba seguro de que China y Japón —con todas sus opulentas riquezas— estaban a apenas un corto viaje más allá. El objetivo de esa segunda expedición era crear un bastión permanente para España en el corazón de Asia, un cuartel general para la exploración ulterior y el comercio.
Uno de sus fundadores predijo que la nueva colonia sería «ampliamente conocida por sus numerosos habitantes, sus construcciones elaboradas y sus magníficos muros»,[10] pero en realidad La Isabela fue una catástrofe, abandonada apenas seis años después de su fundación. Con el tiempo sus estructuras desaparecieron, al ser utilizadas sus piedras para construir otros pueblos más exitosos. Cuando un equipo de arqueólogos estadounidense-venezolano empezó a excavar en el lugar poco antes de 1990, los habitantes de La Isabela eran tan pocos que los científicos pudieron trasladar todo el asentamiento a una colina cercana. Actualmente cuenta con un par de restaurantes de pescado junto a la carretera, un solo hotel en malas condiciones y un museo que casi nadie visita. Al borde del pueblo, una iglesia, construida en 1994, pero que ya muestra señales de la edad, conmemora la primera misa católica celebrada en el continente americano. Contemplando las olas desde las ruinas de la casa del almirante, era fácil imaginar a turistas desilusionados pensando que la colonia no había dejado tras de sí nada significativo, que no hay ninguna razón, aparte de una linda playa, para prestar atención a La Isabela. Pero eso sería un error.
Los niños nacidos el día que el almirante fundó La Isabela, el 2 de enero de 1494, llegaron a un mundo en el que el comercio y las comunicaciones directas entre la Europa occidental y el Extremo Oriente estaban prácticamente bloqueadas por las naciones islámicas situadas en medio (y sus socios en Venecia y Génova); el África subsahariana tenía escaso contacto con Europa y casi ninguno con el Asia oriental y meridional, y los hemisferios oriental y occidental se ignoraban mutuamente casi por completo. Pero para cuando esos niños tuvieron nietos había esclavos africanos extrayendo plata en minas americanas para ser vendida en China; mercaderes españoles que esperaban ansiosamente los últimos embarques de sedas y porcelanas asiáticas desde México y marinos holandeses que cambiaban conchas de moluscos de las islas Maldivas, en el océano Índico, por seres humanos en Angola, en la costa del Atlántico. El tabaco del Caribe hechizaba a los ricos y poderosos en Madrid, Madrás, La Meca y Manila. En Edo (Tokio), las reuniones para fumar de jóvenes violentos pronto llevarían a la formación de dos bandas rivales, el Club Zarza y el Club Pantalones de Cuero.[11] El shogun encarceló a setenta de sus miembros y después prohibió fumar.[12]
El comercio a gran distancia operaba desde más de mil años antes, en buena parte por el océano Índico. Hacía siglos que China enviaba seda al Mediterráneo por la Ruta de la Seda, un camino largo, peligroso y, para los que sobrevivían, altamente lucrativo.[13] Ninguna red comercial anterior había incluido los dos hemisferios del globo, ni había operado en una escala suficientemente grande para trastornar sociedades situadas en puntos opuestos del planeta. Al fundar La Isabela, Colón inició la ocupación europea permanente en América, y al hacerlo, inauguró la era de la globalización: el vasto y turbulento intercambio de bienes y servicios que hoy cubre todo el mundo habitable.[14]
Generalmente, los periódicos describen la globalización en términos puramente económicos, pero es también un fenómeno biológico; en realidad, en una perspectiva a largo plazo sería posible considerarla como un fenómeno primariamente biológico. Hace 250 millones de años el mundo solo tenía una masa de tierra, que los científicos llaman Pangea. Fuerzas geológicas fracturaron ese enorme espacio, separando a Eurasia de las Américas. Con el tiempo, las dos mitades divididas de Pangea desarrollaron conjuntos extraordinariamente diferentes de plantas y animales. Antes de Colón algunos seres terrestres más aventureros habían cruzado los océanos para establecerse del otro lado. En su mayoría eran insectos y aves, como cabía suponer, pero la lista incluye también, para nuestra sorpresa, algunas especies hortícolas —las calabazas en forma de botella, los cocos, los boniatos—[15] que hoy causan perplejidad a los académicos. Por lo demás, el mundo estaba limpiamente dividido en campos ecológicos separados. El logro más importante de Colón fue, según la frase del historiador Alfred W. Crosby, volver a coser las costuras desgarradas de Pangea.[16] Después de 1492 los ecosistemas del mundo chocaron y se mezclaron a medida que los barcos europeos transportaban miles de especies hacia nuevos hogares al otro lado de algún océano. El Intercambio Colombino, como lo llamó Crosby, es la razón de que haya tomates en Italia, naranjas en Estados Unidos, chocolate en Suiza y pimientos en Tailandia. Se podría afirmar que para los ecólogos el Intercambio Colombino es el acontecimiento más importante desde la muerte de los dinosaurios.[17]
Como se podía imaginar, ese enorme trastorno biológico tuvo repercusiones para la especie humana. Crosby sostenía que el Intercambio Colombino es responsable de buena parte de la historia que aprendemos en la escuela: fue como una ola invisible que barrió a reyes y a reinas, a campesinos y a religiosos, sin que nadie lo supiera.[18] Esa afirmación es polémica; de hecho, el original de Crosby, rechazado por todos los grandes editores académicos, fue publicado finalmente por una editorial tan minúscula que él mismo me dijo, bromeando, que para distribuirlo «lo arrojaron a la calle, con la esperanza de que los lectores lo encontraran». Sin embargo, en las décadas transcurridas desde que él acuñó el término, un número cada vez mayor de investigadores ha llegado a creer que el paroxismo ecológico desencadenado por Colón —así como la convulsión económica que inició— fue uno de los hechos fundadores del mundo moderno.
El día de Navidad de 1492 el primer viaje de Colón tuvo un abrupto fin cuando su nave capitana, la Santa María, encalló frente a la costa norte de La Española. Como las dos naves que le quedaban, la Niña y la Pinta, eran demasiado pequeñas para que cupiera toda la tripulación, tuvo que dejar atrás a treinta y ocho hombres. Cuando Colón partió de vuelta a España, esos hombres estaban construyendo un campamento, un montón de chozas improvisadas rodeadas por una tosca empalizada, al lado de un poblado indígena más grande. Ese campamento fue llamado Navidad, por el día de su involuntaria fundación (hoy se desconoce su ubicación precisa).[19] Los pobladores nativos de La Española han llegado a ser conocidos como taínos.[20] El asentamiento mixto español y taíno de Navidad era la meta que se proponía alcanzar el segundo viaje de Colón. Llegó allí en triunfo a la cabeza de una flotilla, con los tripulantes trepados a los palos en su ansiedad por ver la nueva tierra, el 28 de noviembre de 1493, once meses después de dejar allí a sus hombres.
No encontró más que ruinas; los dos poblados, el español y el taíno, habían sido arrasados.[21] «Vimos todo quemado y ropas de cristianos tiradas en la hierba», escribió el médico del barco. Otros taínos cercanos mostraron a los visitantes los cuerpos de once españoles,[22] «cubiertos por la hierba que había crecido sobre ellos».[23] Los indios dijeron que los colonos habían irritado a sus vecinos al violar a varias mujeres y matar a algunos hombres. En mitad del conflicto había caído sobre ellos un segundo grupo taíno, desbaratando a ambos lados. Tras nueve días de buscar infructuosamente otros sobrevivientes, Colón se fue en busca de un lugar más prometedor para establecer su base. Luchando contra vientos contrarios, la flota demoró casi un mes para recorrer cien millas hacia el este a lo largo de la costa. El 2 de enero de 1494 Colón llegó a la bahía poco profunda donde fundaría La Isabela.[24]
© Tomado de Guitar, 1998, p. 13.
Casi de inmediato los colonizadores empezaron a sufrir por la escasez de comida y, lo que era peor, de agua. En una muestra de su incapacidad para administrar, el almirante no había inspeccionado los barriles de agua que había encargado y, como era previsible, estos perdían. Ignorando las quejas de los hombres por el hambre y la sed, el almirante decretó que los hombres limpiaran terreno para plantar verduras,[25] levantaran un fuerte de dos pisos y encerraran la mitad más grande del nuevo enclave, al norte, entre muros altos de piedra. Dentro de los muros los españoles construyeron tal vez doscientas casas, «pequeñas como las chozas que usamos para cazar pájaros y techadas con hierba»,[26] se quejó un hombre.[27]
La mayoría de los recién llegados consideraba esas tareas como una pérdida de tiempo. De hecho, eran pocos los que deseaban establecerse en La Isabela, mucho menos cultivar la tierra. Más bien veían esa colonia como una base momentánea para la búsqueda de riquezas, especialmente oro. El propio Colón vacilaba. Por un lado, se suponía que debía gobernar una colonia que sería el comienzo de un centro comercial de importaciones y exportaciones; por el otro, se suponía que debía navegar para intentar llegar a China. Entre esos dos papeles había un conflicto, y Colón nunca logró resolverlo.
El 24 de abril Colón se hizo a la mar para encontrar China. Antes de partir ordenó a su comandante militar, Pedro de Margarit, que marchara con cuatrocientos hombres hacia el accidentado interior, para buscar las minas de oro de los indios. Tras recorrer las montañas sin hallar más que cantidades ínfimas de oro, y muy poca comida, los hombres de Margarit, hambrientos y en harapos, regresaron a La Isabela para encontrarse con que la colonia tampoco tenía mucho que comer: los que habían quedado atrás, resentidos, se habían negado a cuidar los huertos. Margarit, disgustado, requisó tres barcos y huyó a España, prometiendo denunciar toda la empresa como un desperdicio de tiempo y de dinero.[28] Los colonos restantes, sin comida, empezaron a asaltar las provisiones de los taínos. Enfurecidos, los indios devolvieron el golpe y se inició una guerra caótica. Tal fue la situación que encontró Colón cuando regresó a La Isabela cinco meses después de su partida, terriblemente enfermo[29] y sin haber conseguido llegar a China.
Una especie de alianza de cuatro grupos taínos se enfrentó a los españoles y a un grupo taíno que había unido su suerte a la de los extranjeros. Los taínos no tenían metal y no podían resistir los ataques con armas de acero, pero vendieron cara su derrota. En una forma temprana de guerra química, arrojaban a sus atacantes calabazas llenas de ceniza y polvo de chile, que soltaban nubes de humo picante y enceguecedor.[30] Entre el humo atacaban, con el rostro protegido por paños, y mataban españoles. Su intención era expulsar a los extranjeros, cosa impensable para Colón, que había apostado todo a ese viaje. Cuando los españoles contraatacaron, los taínos se retiraron arrasándolo todo, destruyendo sus propios hogares y huertos con la idea, según escribió despectivamente Colón, de «que el hambre haría que nos marchásemos de la tierra».[31] Ninguno de los dos grupos podía ganar. La alianza de taínos no podía expulsar a los españoles de La Española, pero los españoles estaban peleando contra los que les proporcionaban alimentos: una victoria total sería el desastre total. Ganaron una escaramuza tras otra, matando a incontables indígenas, pero, mientras tanto, el hambre, la enfermedad y el agotamiento llenaron el cementerio de La Isabela.[32]
Humillado por la calamidad, el almirante partió rumbo a España el 10 de marzo de 1496, para pedir a los reyes más dinero y más provisiones. Cuando volvió dos años más tarde —en el tercero de los cuatro viajes que haría cruzando el Atlántico—, lo que quedaba de La Isabela era tan poco que desembarcó en el lado opuesto de la isla, en Santo Domingo, un nuevo asentamiento fundado por su hermano Bartolomé, a quien había dejado allí antes. Colón nunca volvió a poner los pies en su primera colonia y esta quedó casi olvidada.
Pese a lo breve de su existencia, La Isabela marcó el inicio de un cambio enorme: la creación del paisaje moderno del Caribe.[33] Colón y su tripulación no llegaron solos: iban acompañados por todo un zoológico de insectos, plantas, mamíferos y microorganismos. Empezando por La Isabela, las expediciones europeas llevaron ganado vacuno, ovejas y caballos, además de cultivos como la caña de azúcar (originaria de Nueva Guinea), trigo (del Medio Oriente), plátanos (de África) y café (también de África). Igualmente importante, al viaje se agregaron una serie de bichitos de los que los colonizadores no tenían conocimiento: lombrices, mosquitos y cucarachas; abejas, dientes de león y pastos africanos; ratas de todas clases, y todo ello salió de las naves de Colón y de las de quienes lo siguieron, lanzándose como turistas ansiosos sobre tierras que nunca habían visto nada parecido.
Los vacunos y los ovinos molieron la vegetación americana entre sus dientes chatos, impidiendo el rebrote de plantas y árboles autóctonos. Bajo sus pezuñas brotarían pastos africanos,[34] posiblemente traídos en los jergones de los esclavos,[35] que crecieron densos sobre el suelo y con sus anchas hojas ahogaron la vegetación nativa. (Esos pastos extranjeros soportaban el pastoreo mejor que las plantas que cubrían el suelo originalmente porque los pastos crecen desde la base de la hoja, a diferencia de la mayoría de las demás especies, que crecen desde la punta. El pastoreo consume las zonas de crecimiento de las últimas, pero no tiene mayores efectos sobre las primeras). Con los años, las selvas de palmeras caribeñas, caobas y ceibas se convirtieron en selvas de acacia australiana, juncos de Etiopía y campeches de Centroamérica. Deslizándose por debajo, mangostas de la India[36] se esforzaban por llevar a las serpientes dominicanas a la extinción. Y el cambio continúa hasta hoy. Recientemente, montes de naranjos llevados a La Española desde España han empezado a padecer las depredaciones de las mariposas cola de golondrina del limón,[37] plaga originaria del Asia sudoriental que probablemente llegó allí en 2004. En la actualidad La Española conserva solo pequeños fragmentos de su selva original.[38]
Los nativos y los recién llegados interactuaron de maneras inesperadas, creando un manicomio biológico. Edward O. Wilson, entomólogo de Harvard, propone que cuando los colonos españoles llevaron plátanos africanos en 1516,[39] importaron también cochinillas, minúsculos seres con corazas duras que chupan los jugos de las raíces y los tallos de las plantas. En África se conoce alrededor de una docena de cochinillas que atacan a las plataneras; Wilson afirma que en La Española esos insectos no tenían enemigos naturales y, en consecuencia, su número debe haber hecho explosión, en un fenómeno que la ciencia llama «liberación ecológica».[40] La difusión de las cochinillas probablemente desanimó a los cultivadores de plátano europeos, pero en cambio deleitó a una de sus especies nativas: la hormiga de fuego tropical, Solenopsis geminata.[41] La S. geminata gusta de alimentarse de los excrementos de las cochinillas, que contienen azúcar; para asegurar el suministro, las hormigas atacan a cualquiera que moleste a los insectos. Un gran aumento de la población de cochinillas habría producido un gran aumento del número de hormigas de fuego.[42]
Hasta ahora, esto es solo conjetura informada. Lo que ocurrió en 1518 y 1519 no lo es. Según Bartolomé de las Casas, fraile dominico que vivió el incidente, las plantaciones españolas de naranjas, granadas y cañafístula fueron destruidas «desde la raíz». Cientos de hectáreas de huertas quedaron «todas quemadas, como si del cielo hubieran caído llamas a quemarlas». Según Wilson, las verdaderas culpables fueron las cochinillas, que chupan la savia. Pero lo que los españoles vieron fue S. geminata, «un número infinito de hormigas», según registra Las Casas, cuya picadura causaba «más dolor que la de las avispas que pican y dañan a los hombres». Las hordas de hormigas se metieron en las casas, ennegreciendo los techos «como si hubieran estado cubiertos de polvo de carbón», cubriendo el suelo en tal cantidad que los colonos solo podían dormir metiendo las patas de sus camas en vasijas con agua. «Era imposible detenerlas de ninguna manera y por ningún medio humano».
Derrotados y aterrorizados, los españoles abandonaron sus casas a los insectos. Según un testigo, Santo Domingo «se despobló».[43] En una ceremonia solemne los colonos restantes eligieron, por sorteo, un santo que intercediera en su nombre ante Dios: san Saturnino, un mártir del siglo iii. Hicieron una procesión y un banquete en su honor. La respuesta fue positiva: «Desde ese día en adelante —escribe Las Casas— se vio claramente que la plaga empezaba a disminuir».
Desde el punto de vista humano, el efecto más espectacular del Intercambio Colombino fue sobre la humanidad misma. Las crónicas españolas hacen pensar que La Española tenía una población indígena considerable: Colón, por ejemplo, dice de pasada que los taínos eran «innumerables, pues creo que hay millones y millones de ellos».[44] Las Casas afirmó que la población de la isla era de «más de tres millones». Los investigadores modernos no han llegado a una cifra precisa, y sus estimaciones oscilan entre sesenta mil y casi ocho millones. Un estudio cuidadoso de 2003 sostuvo que en realidad era de «unos pocos centenares de miles».[45] Pero, cualquiera que fuese el número original, el impacto europeo fue horrendo. En 1514, veintidós años después del primer viaje de Colón, el Gobierno español hizo un recuento de los indios de La Española con el objeto de distribuirlos entre los colonos como peones. Los agentes del censo recorrieron la isla y encontraron apenas veintiséis mil taínos. Treinta y cuatro años más tarde, según un estudioso español residente, quedaban con vida menos de quinientos taínos.[46] La destrucción de los taínos hundió a Santo Domingo en la pobreza: los colonizadores habían eliminado su propia fuerza de trabajo.[47]
La crueldad de los españoles tuvo su parte de responsabilidad en esa catástrofe, pero la causa principal fue el Intercambio Colombino. Antes de Colón no existía en América ninguna de las enfermedades epidémicas comunes en Europa y en Asia.[48] Los virus que causan la viruela, la gripe, la hepatitis, el sarampión, la encefalitis y las neumonías virales; las bacterias causantes de la tuberculosis, la difteria, el tifus, el cólera, la escarlatina y la meningitis bacteriana: por un capricho de la evolución histórica, todos eran desconocidos en el hemisferio occidental. Transportados al otro lado del océano desde Europa, esas enfermedades cayeron sobre la población indígena con rapacidad asombrosa. La primera epidemia registrada, debida quizás a la gripe porcina, ocurrió en 1493. La viruela hizo una entrada terrible en 1518: se extendió a México, barrió Centroamérica y siguió hacia Perú, Bolivia y Chile. Y tras ellos vinieron los demás, en una cabalgata patógena.
Durante los siglos xvi y xvii se extendieron por todo el continente americano microorganismos nuevos y, rebotando de víctima en víctima, mataron a tres cuartas partes de la población del hemisferio o más. Fue como si todo el sufrimiento causado por esas enfermedades en Eurasia en todo el milenio anterior se concentrara en unas décadas. No hay otra catástrofe demográfica comparable en los anales de la historia humana. Los taínos fueron eliminados de la faz de la tierra, aunque investigaciones recientes parecen indicar que su ADN podría haber sobrevivido, en forma invisible, en dominicanos que tienen facciones africanas o europeas, en una intrincada combinación de linajes genéticos de diferentes continentes, legados codificados del Intercambio Colombino.[49]
¡Al faro!
Hay un río plácido que cruza susurrando Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En la margen occidental de ese río se alzan los pétreos restos de la ciudad colonial, incluyendo el palacio de Diego Colón, hijo primogénito del almirante. Sobre la ribera oriental se eleva una vasta meseta de hormigón pintado, un monolito de más de treinta metros de alto y más de doscientos de largo. Es el Faro a Colón. Se llama faro porque en su parte más alta tiene 146 lámparas de 4 kilovatios. Apuntan hacia el cielo, atacándolo con una andanada de intensa luz suficiente para causar apagones en los barrios míseros de los alrededores.
Como las iglesias medievales, el Faro tiene una planta en forma de cruz, con una nave larga y dos más cortas que se proyectan a los lados. En la intersección central, en una urna de seguridad de cristal, hay un sarcófago dorado y ornado que según se dice contiene los huesos del almirante. (Es una afirmación discutida: en Sevilla hay otro sarcófago ornado que también se afirma que contiene los huesos del almirante). Más allá del sarcófago hay una serie de piezas de muchas naciones. Cuando visité el lugar no hace mucho, la mayoría hacía referencia a los habitantes originales del hemisferio, presentados como recipientes pasivos o incluso agradecidos de la generosidad cultural y tecnológica europea.
Como cabía suponer, los pueblos indígenas raramente comparten esa visión de su historia y del papel de Colón en ella. Un ejército de activistas y estudiosos ha bombardeado al público con condenas del hombre y su obra.[50] Lo han calificado de brutal (y según las normas actuales lo era) y de racista (lo que, hablando estrictamente, no era, porque los conceptos modernos de raza no se habían inventado todavía); de ser incompetente como administrador (lo era) y como marino (no lo era); de ser un fanático religioso (lo que seguramente era, desde un punto de vista secular); y un monomaníaco codicioso (lo que según los defensores del almirante es una acusación que podría hacerse a todas las almas ambiciosas). Sus detractores afirman que Colón nunca entendió lo que había encontrado.
Muy distintas eran las cosas en 1852, cuando Antonio del Monte y Tejada, celebrado escritor dominicano, cerraba el primero de los cuatro volúmenes de su historia de Santo Domingo ensalzando la carrera «grande, generosa, memorable y eterna» de Colón. Para Del Monte y Tejada, en las acciones del almirante «todo respira grandeza y elevación». ¿Acaso no le son todas las naciones «deudoras de una gratitud eterna»? La mejor manera de reconocer esa deuda, propone, sería erigir una estatua gigantesca de Colón, «un coloso como el de Rodas», patrocinado por «todas las ciudades de Europa y América», que extienda sus brazos benevolentes sobre Santo Domingo, «en el lugar más visible y ostentoso» del hemisferio.[51]
Terminado en 1992, este enorme monumento a Colón en forma de cruz erigido en Santo Domingo fue diseñado por el joven arquitecto escocés Joseph Lea Gleave, que intentó captar en piedra lo que para él es el papel más importante de Colón: el hombre que trajo el cristianismo a América. Según dice modestamente, esa estructura será «uno de los grandes monumentos de todos los tiempos».
@ Fotografía del autor.
¡Un gran monumento al almirante! Para Del Monte y Tejada los méritos de la idea eran evidentes; Colón era un mensajero de Dios; sus viajes a América, el resultado de un «decreto divino».[52] Sin embargo, la construcción del monumento tardó casi un siglo y medio. El retraso se debió en parte a causas económicas: la mayoría de las naciones del hemisferio eran demasiado pobres para gastar dinero en una estatua monstruosa en una isla lejana. Pero también reflejaba la creciente incomodidad en torno al almirante mismo. Sabiendo lo que sabemos hoy sobre el destino de los indios de La Española, preguntaban los críticos, ¿es justo levantar un monumento a sus viajes? En vista de sus acciones, ¿qué clase de persona es la que está enterrada en esa caja dorada?
No es fácil dar una respuesta, a pesar de que su vida es una de las mejor documentadas de la época: la edición más reciente de sus escritos reunidos tiene 536 páginas impresas en letra pequeña.[53]
Durante su vida, nadie lo conoció como Colón. Su familia lo bautizó como Cristóforo Colombo en Génova, Italia, pero él se cambió el nombre a Cristovão Colombo cuando se instaló en Portugal, donde fue agente de familias mercantes genovesas. Pasó a llamarse Cristóbal Colón después de 1485, cuando se mudó a España al no conseguir convencer al rey portugués de que financiara una expedición para cruzar el Atlántico. Más tarde, como un artista petulante, insistió en usar como firma un glifo incomprensible.[54]
· S ·
S · A · S
X m Υ
: Xρο FERENS./
(Nadie sabe con certeza qué quería decir, pero posiblemente el tercer renglón invoca a Cristo, María y José —Xristus Maria Yosephus— y las letras más arriba podrían significar Servus Sum Altissimi Salvatoris, «Siervo Soy del Más Alto Salvador». Xpo FERENS es probablemente Xristo-Ferens, «portador de Cristo», Cristóforo o Cristóbal).
«Un hombre fornido, de estatura más que mediana», según una descripción atribuida a su hijo ilegítimo Hernando, el almirante tenía el cabello prematuramente blanco, «ojos de color claro», nariz aguileña y mejillas claras que con facilidad se teñían de rojo. Era un hombre temperamental, de ánimo cambiante de un momento a otro. Aunque podía tener arranques de ira, como recuerda Hernando, Colón era a la vez «tan contrario a juramentos y blasfemias que doy mi palabra que nunca le oí decir otra cosa que “Por San Fernando”».[55] Su vida estaba dominada por una enorme ambición personal y, quizá aún más importante, por una profunda fe religiosa.[56] Aparentemente el padre de Colón era un tejedor que con dificultad iba de una deuda a otra, cosa que al parecer avergonzaba a su hijo; este ocultó activamente su origen y dedicó toda su vida adulta a luchar por fundar una dinastía que finalmente sería ennoblecida por un monarca. Su fe, siempre ardiente, se hizo más profunda durante los largos años que pasó suplicando en vano a los gobernantes de Portugal y de España que apoyaran su viaje hacia el occidente. Parte de ese tiempo vivió en un monasterio franciscano políticamente poderoso en el sur de España, un lugar fascinado por las visiones de Joaquín de Fiore, un místico del siglo xii que creía que la humanidad entraría en una era de bienaventuranza en cuanto la cristiandad lograra arrancar Jerusalén a las fuerzas islámicas que la habían conquistado siglos antes. Colón llegó a pensar que los beneficios de su viaje no solo mejorarían su fortuna, sino que harían realidad la visión joaquinita de una nueva cruzada. El comercio con China daría a España tanto dinero, predijo, que en tres años los monarcas podrían empezar a prepararse para «la conquista de la Tierra Santa».[57]
En ese plan grandioso tenía un papel importante la opinión de Colón sobre el tamaño y la forma de la tierra. En la infancia me enseñaron —igual que a incontables escolares antes— que Colón se adelantó a su tiempo proclamando que el planeta era grande y redondo en una época en que todos los demás creían que era pequeño y chato. Mi maestra de cuarto curso nos mostró un grabado de Colón alzando un globo en la mano frente a un pelotón de autoridades medievales que se burlaban de él. Un rayo de luz iluminaba el globo y los cabellos flotantes del almirante: en contraste, sus críticos se agazapaban en las sombras como ladrones. Lamentablemente, mi maestra había entendido todo al revés. Hacía más de mil quinientos años que los estudiosos sabían que el mundo era grande y redondo: era Colón el que discutía ambas cosas.
El desacuerdo del almirante con el segundo punto era leve. En realidad, afirmó, la Tierra no era perfectamente esférica, sino «en forma de pera, que sería completamente esférica salvo por el lado del pedículo, porque ahí es más alta, o como si alguien tuviera una pelota muy redonda y en una parte pusiera como un pezón de mujer». En la punta del pezón, por así decirlo, estaba «el Paraíso Terrenal, adonde nadie puede ir salvo por la voluntad divina».[58] (Durante un viaje posterior creyó haber encontrado el pezón, en lo que es hoy Venezuela).