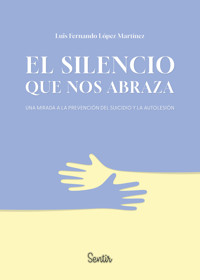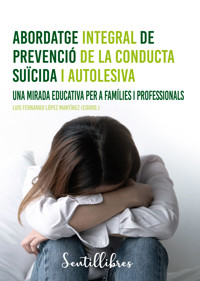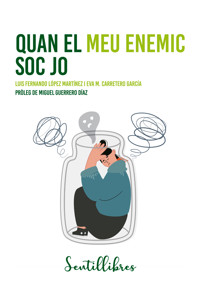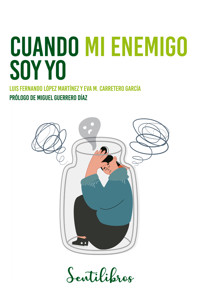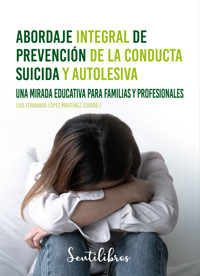
Abordaje integral de prevención de la conducta suicida y autolesiva E-Book
Luis Fernando López Martínez
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sentir Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El suicidio es considerado uno de los mayores problemas de salud pública de la sociedad moderna, tanto de atención social y sanitaria como educativa, que requiere de una mirada integral y de estrategias de actuación esenciales para su prevención, detección precoz, intervención y posvención. Este libro, lejos de ser un manual sobre la muerte, es un conjunto de reflexiones y aportaciones desde la experiencia y una mirada a la vida con rigor, profesionalidad y humanidad. En él se dota de contenido, educación y visibilidad a lo que se ha mantenido oculto, silenciado y estigmatizado hasta la actualidad: el suicidio y la autolesión. A lo largo de los capítulos se aborda la necesaria prevención del suicidio desde diferentes miradas y enfoques, y se aporta recursos de ayuda a aquellas personas que deben velar y acompañar a las personas que sienten y hacen del dolor la pieza central de su existencia. Saber acompañar, sostener y proteger al resto en sus sombras es vital para avanzar como sociedad. Sin duda, este libro deviene una herramienta imprescindible dirigida a profesionales del mundo de la salud, docentes, familias e interesados en un compendio actualizado, donde nutrir de respuestas útiles el urgente y necesario abordaje de la conducta suicida y autolesiva desde el compromiso educativo, social y clínico que debe acompañar a su prevención. Este libro se está utilizando en estudios de formación profesional de grado superior de Integración social y similares.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Abordaje integral de prevención de la conducta suicida y autolesivaUna mirada educativa para familias y profesionales
© 2023 Eva M. Carretero, Miguel Guerrero, Luis Fernando López,
José Antonio Luengo, Pedro Martín-Barrajón, Olga Ramos y José Carlos Soto
Directora de colección: Mercedes Bermejo
Directora de producción: M.ª Rosa Castillo
Corrección: Mónica Muñoz y Anna Alberola
Maquetación: D. Márquez
Diseño de la cubierta: ENEDENÚ DISEÑO GRÁFICO
© 2023 Editorial Sentir es un sello editorial de Marcombo, S. L.
Avenida Juan XXIII, n.º 15-B
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid
www.editorialsentir.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN del libro en papel: 978-84-267-3511-9
ISBN del libro electrónico: 978-84-267-3813-4
Producción del ePub: booqlab
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Capítulo 1.ADOLESCENTES Y SALUD MENTAL
Eva M. Carretero y Luis Fernando López Martínez
1.1 Trastornos emocionales
1.1.1 Depresión
1.1.2 Ansiedad
1.2 Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
1.3 Trastornos de la conducta
1.4 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Capítulo 2.AUTOLESIÓN CON INTENCIÓN Y SIN INTENCIÓN SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA. SEÑALES DE ALERTA
Eva M. Carretero
2.1 ¿Qué es la «autolesión»?
2.2 Autolesión con intención suicida
2.3 Autolesión sin intención suicida
2.3.1 Funciones de la autolesión
2.3.2 Ciclo de la autolesión
2.4 Autolesión versus conducta suicida
2.5 Factores de riesgo y factores de protección
2.5.1 Factores de riesgo de suicidio en los adolescentes
2.5.2 Factores de riesgo de autolesión
2.6 Señales de alerta de autolesión y suicidio
2.6.1 Señales de alerta de autolesión
2.6.2 Señales de alerta de suicidio
Capítulo 3.INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES E INTERNET EN LA AUTOLESIÓN Y LA CONDUCTA SUICIDA
Luis Fernando López Martínez
3.1 Hacia una mirada digital en la prevención de la conducta autolítica
3.2 Nuevas tecnologías, redes sociales e Internet y salud mental
3.3 Adolescencia, suicidio y redes sociales. Un desafío 2.0
3.4 Entendiendo la autolesión online y el cibersuicidio. ¿Cómo, por qué y para qué?
Capítulo 4.PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: EL PAPEL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
José Antonio Luengo Latorre
4.1 Aspectos introductorios. El dolor que nace: de dónde venimos, lo que somos y sentimos que somos
4.1.1 Experiencias adversas en la infancia
4.1.2 Los determinantes de la salud (y de la salud mental)
4.2 La responsabilidad compartida de los centros educativos: referencias normativas
4.3 Algunos ejemplos de recursos de interés y planes
4.3.1 Guía Live Life (OMS, 2021)
4.3.2 Todos tenemos salud mental (Feafes, 2019)
4.3.3 Material orientativo
4.3.4 Amenazas de comportamiento suicida del alumnado y autolesiones: propuesta para la elaboración de planes de intervención, protección y acompañamiento del alumnado en situaciones de riesgo en centros educativos (Luengo, 2021b)
4.3.5 Otros recursos de carácter general sobre la prevención del suicidio
Capítulo 5.INTERVENCIÓN EN CRISIS Y EMERGENCIAS
Pedro Martín-Barrajón
5.1 Aspectos previos
5.2 Habilidades
5.3 Claves para detectarlo
5.4 Intervención en crisis suicidas
5.5 Decálogo de prevención
Capítulo 6.RED DE RECURSOS SANITARIOS PÚBLICOS ANTE LA CRISIS SUICIDA EN LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL
Miguel Guerrero Díaz
6.1 «Papá, mamá, no quiero vivir»
6.2 La conducta suicida en la población infantil y juvenil: conceptos básicos, mitos y claves para su comprensión
6.2.1 Conceptos básicos y precisión terminológica
6.2.2 Menores y adolescentes vulnerables o con mayor riesgo de conducta suicida. Identificar es prevenir
6.3 ¿Qué podemos hacer como padres, madres o cuidadores ante una situación de riesgo suicida en nuestro hijo/a?
6.4 La red sanitaria pública: responsabilidades del SNS. Niveles de atención sanitaria, objetivos y competencias
6.4.1 Primer nivel asistencial: el papel de la atención primaria
6.4.2 Atención hospitalaria: urgencias hospitalarias y unidades hospitalarias pediátricas
6.5 Dispositivos de salud mental especializada
6.5.1 Dispositivo especializado en salud mental
6.5.2 Unidades de salud mental infantojuvenil
6.5.3 Unidades y/o programas psicoterapéuticos específicos
Capítulo 7.TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA: UNA FAMILIA, DUELOS DIFERENTES
José Carlos Soto Madrigal y Olga Ramos
Capítulo 8.RECURSOS DE AYUDA Y PREVENCIÓN
Capítulo 9.REFERENCIAS
INTRODUCCIÓN
Luis Fernando López Martínez
La conducta suicida se considera uno de los mayores desafíos y retos en materia de salud pública; no únicamente en España, sino a nivel mundial. Es, en esencia, un grave problema de atención social, sanitaria y educativa que requiere de una mirada integral, humanizada, y de estrategias de actuación esenciales para su prevención, detección precoz, intervención y posvención.
El suicidio es definido por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) como «el acto deliberado de quitarse la vida», un comportamiento que referencia el hecho de provocarse la muerte de modo autoinfligido y voluntario; una conducta que, según los datos disponibles y aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2020, se ha convertido en la principal causa de muerte no natural en España en población adulta e infantojuvenil. Sin embargo, a las muertes por suicidio (3941 personas en España en el año 2020) debemos añadir aquellos intentos suicidas que, según estimaciones de la OMS, podrían elevarse a 20 tentativas por cada suicidio consumado; cifras que muestran, a pesar de la infradatación en el registro de la conducta suicida, los más de 80 000 intentos de suicidio que ocurren en España y de los dos a cuatro millones de personas que albergarían algún tipo de ideación autolítica en algún momento de su ciclo vital.
La gravedad de la situación social, sanitaria y comunitaria en la que nos ha situado la pandemia global ocasionada por el COVID-19 no ha implicado una disminución de la tasa de suicidios para el año 2020, según la coherencia de una disminución esperada de los casos de fallecimientos en otros fenómenos como los accidentes de tráfico o los homicidios, dado que se preveía un descenso de las tasas de muertes, debido a las políticas de confinamiento social. Sin embargo, en España se ha registrado la mayor cifra de suicidios de la historia hasta la fecha, superando por primera vez las 1000 muertes por suicidio en mujeres, así como también el registro dramático de los 14 suicidios de menores de quince años, que duplican los notificados por el INE en el año 2019, y la subida de un 20 % en los suicidios de mayores de ochenta años.
A partir de estos datos, en relación con el objetivo de la presente obra, y como ciudadanos que convivimos en democracia y sociedad, aportando aprendizaje y crecimiento en grupos que construyen y matizan la percepción experiencial de nuestras vivencias, tenemos la firme responsabilidad de conocer cuáles son el origen y los motivos por los que las personas, a lo largo de su ciclo vital, deciden poner fin a sus vidas, influidos por una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales que desarrollan y matizan sus vivencias personales (íntimas en cada persona) que buscan en la muerte y la autolesión una salida al dolor y sufrimiento que sienten no poder aliviar y/o superar. Es la propia naturaleza multifactorial y multidimensional del suicidio la que nos sitúa en la obligación de dotar de contenido, educación y visibilidad lo que se ha mantenido oculto, silenciado y estigmatizado en nuestra historia reciente; en definitiva, aportar luz a la oscuridad que ha circunscrito la conducta suicida a lo largo de la historia de la humanidad.
En este sentido, camino y desarrollo que pretendemos descifrar en códigos de ayuda de prevención, intervención y posvención del suicidio, la obra que tienes entre tus manos aglutina el conocimiento más humanizado, científico y actualizado de la realidad que, como sociedad, pretendemos prevenir, atender y proteger. A lo largo de sus capítulos, se abordará la necesaria prevención del suicidio desde diferentes miradas y enfoques, aportando un abordaje integral al comportamiento suicida desde una atención no únicamente sanitaria, sino también social, educativa y divulgativa, y aportando recursos de ayuda a aquellas personas, profesionales e instituciones que deben velar y acompañar a las personas que sienten y hacen del dolor la pieza central de su existencia, sin la percepción o posibilidad de huida o escape de su experiencia.
Las presentes líneas y la divulgación de contenidos esenciales en el conocimiento del suicidio que se desarrollan en esta publicación mantienen como objetivo central facilitar herramientas, recursos de ayuda, atención clínica, social y educativa que garanticen un abordaje integral del fenómeno suicida, partiendo de su comprensión global a un plan de acción que trascienda las fronteras de lo clínico y sanitario, con el foco dirigido hacia un abordaje integral y comunitario.
En suma, esta obra se propone como una herramienta imprescindible dirigida a profesionales del mundo de la salud, docentes, familias e interesados en la prevención del suicidio que busquen un compendio actualizado, comprometido, humano, científico y cercano para entender y comprender la complejidad del suicidio, lo que permitirá conocer y saber desde dónde, para qué y cómo acompañar, sostener y proteger a nuestra sociedad en sus sombras, aportando esperanza y luz sobre el oscurantismo, el tabú y la desesperanza de la conducta suicida.
ADOLESCENTES Y SALUD MENTAL
Eva M. Carretero y Luis Fernando López Martínez
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes de entre diez y diecinueve años padece algún tipo de trastorno mental y, en muchos de los casos, no reciben la atención ni el tratamiento adecuados, lo que puede tener importantes consecuencias en su salud física y mental a lo largo de su existencia, y dificultar en gran medida la posibilidad de llevar una vida plena en el futuro.
Además de las dificultades que entraña el hecho de sufrir un trastorno mental, los adolescentes que pasan por esta situación son especialmente vulnerables a sufrir algún tipo de discriminación, problemas de exclusión social, estigmatización, etc., lo que, además de aumentar su sufrimiento, dificulta en gran medida su disposición a pedir y buscar ayuda1.
La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento son algunas de las principales causas de enfermedad entre los adolescentes.
La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta. Es un momento difícil del desarrollo, ya que constituye una etapa marcada por los cambios a todos los niveles, tanto físicos como emocionales, cognitivos y sociales.
Todos estos cambios van a ir poco a poco desarrollando y reafirmando la personalidad y la identidad de los jóvenes, pero no sin antes provocar en ellos ciertas discrepancias, rupturas y contradicciones con los pensamientos y los sentimientos que tenían en la infancia.
En esta etapa, los adolescentes experimentan un rápido cambio y crecimiento físico. Pero, además, experimentan cambios sociales y de comportamiento, que van a incluir la madurez sexual, además de determinados cambios emocionales y sociales, que les van a permitir desarrollar su personalidad, su autoestima y su autoconciencia2.
Entre los cambios sociales más importantes que experimentan los jóvenes en estos momentos se encuentran las modificaciones en sus relaciones con la familia y los amigos. En esta etapa cobran especial relevancia las relaciones con los iguales, tanto de amistad como el inicio de los primeros sentimientos y relaciones amorosas. Los adolescentes empiezan a pasar más tiempo con sus iguales, con quienes establecen un fuerte vínculo de apego, y quienes se convierten en su primera fuente de seguridad y apoyo emocional; con ellos comparten sus emociones y sus sentimientos. Durante este periodo, los adolescentes cambian en cierta forma el interés que durante la infancia iba dirigido a agradar a sus padres, y ahora dedican sus esfuerzos a agradar y encajar con sus iguales3, 4.
Lo que ocurre es que esta importante relación con sus amigos no siempre es beneficiosa, sino que, en ocasiones, puede resultar dañina o perjudicial.
Según Steinberg y Morris (2001)5, la influencia de los iguales:
• Puede resultar positiva o negativa en relación con los logros académicos, los comportamientos prosociales, el consumo de sustancias o los comportamientos delictivos.
• Esta influencia que ejercen unos adolescentes sobre los otros no está impuesta, sino que se basa en sentimientos de admiración y respeto hacia sus opiniones.
• Los adolescentes suelen parecerse a sus amigos y al grupo de iguales con el que se relacionan, no solo por la influencia que ejercen unos sobre otros, sino porque tienden a rodearse de amigos que piensan y se comportan de la misma forma que ellos.
• Esta predisposición para identificarse con el grupo de iguales y la importancia que se les da a los amigos no es la misma a lo largo de toda la adolescencia.
Algunos de los objetivos psicosociales que conseguir en la adolescencia son los relacionados con adquirir la independencia familiar, la toma de conciencia de la imagen corporal y aceptación del cuerpo, el aumento de las relaciones con los amigos y el establecimiento de las primeras parejas, así como la formación de la propia identidad.
En la figura 1.1, podemos observar los principales objetivos psicosociales que conseguir durante la adolescencia y las características principales de cada uno de ellos.
Figura 1.1. Objetivos psicosociales durante la adolescencia. Modificada por Hidalgo y Ceñal (2014)6.
Todos los cambios que hemos mencionado, junto con la inestabilidad de la etapa, la intensidad de las emociones y la búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones, unidos a la impulsividad juvenil y a falta de recursos psicológicos para hacer frente a la situación, pueden provocar que, en ocasiones, los adolescentes presenten ciertos trastornos emocionales o problemas del comportamiento, y pueden favorecer la aparición de determinadas conductas, así como demás trastornos o comportamientos perjudiciales o problemáticos.
Los principales trastornos o comportamientos problemáticos que pueden aparecer en la adolescencia se enumeran a continuación7.
Trastornos emocionales
Los trastornos emocionales más habituales en la infancia y la adolescencia son la ansiedad y la depresión; si bien es cierto que, en gran parte de los casos, no son diagnosticados ni tratados por un especialista, y se asocian los síntomas a la etapa evolutiva, esperando que pasen pronto. Esto, además de ocasionar un gran sufrimiento y malestar en los jóvenes, dificulta el desarrollo de su vida cotidiana y puede repercutir de forma negativa en su salud mental en la vida adulta.
Trastornos de la conducta alimentaria
Los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes son la anorexia nerviosa y la bulimia.
El interés sobre estos trastornos ha aumentado mucho en los últimos años debido, entre otras cosas, al aumento de casos y a la gravedad de las repercusiones de estos comportamientos en la salud.
Trastornos de la conducta o trastornos disociales
Los trastornos de la conducta están marcados por la aparición de comportamientos destructivos, agresivos y antisociales, que en algunas ocasiones pueden llegar a manifestarse como comportamientos extremos y persistentes.
Esta conducta causa un importante malestar, tanto en los colegios como en las familias, así como en todos los ámbitos de la sociedad.
Trastornos por déficit de atención con hiperactividad
Las manifestaciones de este trastorno son las dificultades o déficit de atención, los problemas de actividad y la impulsividad.
El déficit de atención suele manifestarse en la falta de atención a los detalles, en las dificultades de organización y a la hora de seguir instrucciones, en la pérdida u olvido habitual de objetos, etc.
En cuanto a los problemas de actividad, suelen provocar un bajo rendimiento académico una escasa autoestima y un deterioro de la competencia social. Además, provocan, en determinadas ocasiones, la realización de ciertas conductas de riesgo motivadas por la impulsividad o por actuar antes de pensar en las consecuencias de la acción.
1.1 TRASTORNOS EMOCIONALES
La depresión y la ansiedad son dos de los trastornos más comunes en la infancia y la adolescencia.
1.1.1 Depresión
Habitualmente, asociamos la depresión con una enfermedad propia de la edad adulta, aunque la realidad es que la depresión constituye uno de los principales problemas de salud mental en los adolescentes. Sin embargo, en gran parte de las ocasiones, esta no llega a ser diagnosticada y, por lo tanto, los adolescentes que la sufren no llegan a recibir la ayuda adecuada para superar dicha situación, lo que puede llegar a provocarles graves problemas de salud.
La depresión es uno de los principales factores de riesgo de suicidio.
Las principales características de la depresión son la presencia de un estado de ánimo triste y decaído o la existencia de anhedonia persistente, que interfieren y dificultan el desarrollo habitual de las actividades cotidianas.
En el caso de los niños y adolescentes, en ciertas ocasiones, la característica más prominente es la irritabilidad, en vez de la tristeza8, lo que puede confundirnos en determinados momentos, y hacernos asociar esa irritabilidad a la impulsividad y la rebeldía propias de la etapa, y no darnos cuenta de lo que realmente está pasando.
Los criterios diagnósticos de la depresión en los niños y los adolescentes son muy similares a los de los adultos; se distinguen principalmente porque, en el caso de los menores, en vez de un estado de humor triste y anhedonia, también puede aparecer un estado de ánimo irritable. Sin embargo, aunque las características de la depresión son bastante similares en todas las edades, sí que pueden presentar diferentes síntomas.
Los niños suelen presentar síntomas somáticos: ansiedad por separación, fobias, alucinaciones, movimientos sin un fin determinado, etc. En el caso de los adolescentes, estos suelen presentar principalmente anhedonia, desesperanza, aburrimiento, trastornos del sueño, cambios de peso, consumo de alcohol o drogas e incluso intentos de suicidio9.
Para algunos autores, los síntomas de la depresión en los adolescentes serían aburrimiento, cansancio, falta de concentración o nerviosismo, llamadas de atención, hipocondría, agresividad, conductas sexuales anárquicas, ciertos trastornos del comportamiento (como faltas injustificadas a clase), desobediencias, predisposición a los accidentes o conductas autodestructivas, entre otros10.
En el caso de los adolescentes, la depresión suele estar acompañada de otros trastornos como la ansiedad o ciertas problemáticas, como las dificultades de aprendizaje.
Existen diferentes tipos de trastornos depresivos, como son el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, la depresión mayor o el trastorno depresivo persistente (distimia).
Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo
Va a presentar ciertos arranques de cólera graves, recurrentes y desproporcionados, tanto verbales como de comportamiento (agresión física a personas u objetos).
Las personas que sufren este trastorno tienen un estado de ánimo irritable o irascible continuo la mayor parte del tiempo y casi todos los días, y es perfectamente observable por los demás (padres, compañeros, amigos, etc.)11.
Trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo persistente (distimia)
Es importante que distingamos entre la distimia (o trastorno depresivo persistente) y la depresión mayor, ya que, pese a que en ambos casos se trata de trastornos del estado de ánimo– y, más concretamente, de trastornos depresivos– y presentan muchas similitudes, también muestran ciertas diferencias, que es conveniente conocer.
Las principales diferencias entre ambas son la cantidad de tiempo que deben estar presentes los síntomas, la intensidad de estos y el nivel de interferencia que tienen en la vida cotidiana, entre otros.
Pese a que el trastorno depresivo persistente presenta síntomas más leves que la depresión mayor, la duración de estos a lo largo del tiempo resulta mayor. Es importante que lo tengamos en cuenta ya que, además de que pueden ocasionar un malestar y un deterioro funcional importante para el niño o el adolescente, ese trastorno depresivo persistente puede convertirse en una depresión mayor.
La gravedad de la depresión estará indicada, sobre todo, por el nivel de deterioro, la presencia o ausencia de cambios psicomotores y los síntomas somáticos.
Trastorno depresivo mayor
Los niños y adolescentes con depresión mayor pueden presentar síntomas afectivos, físicos y cognitivos.
Los síntomas principales del trastorno depresivo mayor van a ser: presentar un estado de ánimo deprimido o irritable la mayor parte del tiempo y casi todos los días (por ejemplo, sentimientos de tristeza y desesperanza, lloros, irascibilidad…), así como la pérdida de interés o placer por todas o casi todas las actividades (anhedonia).
Pero, además, estos síntomas principales van a estar acompañados de otros, como el aumento o la pérdida de peso, los cambios bruscos en el apetito, la modificación en los hábitos del sueño (sueño excesivo o insomnio), la agitación psicomotora o, al contrario, el retraso psicomotor o la sensación de enlentecimiento y cansancio injustificado, los pensamientos recurrentes de inutilidad o culpabilidad, la pérdida o disminución de la capacidad de concentración y de toma de decisiones y los pensamientos de muerte recurrentes, o incluso los comportamientos suicidas.
Estos síntomas se hallan presentes casi todos los días y causan un malestar significativo que afecta al correcto desarrollo de la vida cotidiana, lo que causa un importante deterioro en todos los ámbitos de la existencia, tanto social como académica y personal.
Es importante asegurarse de que estos síntomas no están causados por el consumo de algún tipo de sustancia o por cualquier otra afección médica.
En los adolescentes, la depresión mayor es un factor de riesgo de fracaso académico, abuso de sustancias y comportamiento suicida.
Figura 1.2. Síntomas de la depresión. Modificado por Soutullo y Collins12.
Los trastornos depresivos suelen darse asociados a algún trastorno de ansiedad y es, por tanto, habitual que las personas que sufren algún síntoma de depresión presenten también síntomas de ansiedad.
1.1.2 Ansiedad
Los trastornos de ansiedad son uno de los principales problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia, por encima incluso de los trastornos depresivos; presentan una marcada comorbilidad con estos últimos, ya que es habitual que una misma persona sufra a la vez síntomas de depresión y ansiedad.
Los jóvenes son especialmente vulnerables a sufrir problemas de salud mental; la depresión y la ansiedad son los principales problemas emocionales que sufren en esta etapa.
Al igual que ocurría en el caso de la depresión –y sucede, en general, con el resto de los trastornos emocionales–, en muchos casos, los niños y los adolescentes no son diagnosticados por un profesional. El hecho de no poner un tratamiento puede suponer un grave deterioro en su bienestar y en su correcto funcionamiento social, emocional y académico.
Los trastornos de ansiedad se caracterizan por el miedo, por un temor, preocupación o terror intensos y desproporcionados a la situación por la que aparecen.
En realidad, la ansiedad es una respuesta adaptativa y anticipatoria que nos prepara para reaccionar ante determinadas situaciones peligrosas o amenazantes y nos facilita la respuesta de lucha o huida para protegernos (respuesta de ataque, huida, evitación, búsqueda de seguridad o de sumisión); es decir, la ansiedad nos motiva y nos prepara para la acción, y tiene la función de advertir y activar el organismo ante situaciones amenazantes, peligrosas o inciertas13.
El problema empieza cuando la ansiedad aparece en momentos o situaciones que no son amenazantes, o cuando la respuesta es demasiado intensa o duradera, y no es proporcional al estímulo al que responde. En este caso, la ansiedad deja de ser una respuesta adaptativa y de ayuda y pasa a convertirse en una respuesta desadaptativa, que nos ocasiona malestar, y puede interferir en el desarrollo habitual de la vida cotidiana.
En el caso de los niños, el miedo y las preocupaciones son unos sentimientos evolutivos y comunes en esta etapa. Tales miedos cambian con la edad y tienen la función de preparar al niño para afrontar situaciones potencialmente difíciles o peligrosas. En edades muy tempranas, se asustan por los ruidos o por los sonidos fuertes o por estar solos; posteriormente, según los niños se van haciendo mayores, estos miedos cambian y aparecen otros nuevos, como el de separarse de sus padres u otras figuras de apego, el miedo a la oscuridad, a los desconocidos, a las enfermedades, a los monstruos, etc.
Más tarde, en la adolescencia, aparecen los miedos a hacer el ridículo, al fracaso escolar, a las enfermedades y problemas de salud, etc.
La adolescencia, como ya hemos mencionado anteriormente, es una etapa del desarrollo marcada por los cambios, y por la necesidad de hacer frente a nuevos retos y exigencias propios de la transición de la niñez a la edad adulta. En ciertas ocasiones, situaciones como la necesidad de elegir los estudios superiores o el enfrentarse a planear hacia dónde dirigir sus vidas después del instituto, el inicio de la vida laboral, la necesidad de aceptación e integración por parte de su grupo de iguales o las relaciones de pareja, entre otras situaciones, pueden provocar en los jóvenes la aparición de la ansiedad14.
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-V), existen diferentes trastornos de ansiedad. Las fobias, tanto sociales como específicas, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno por separación son los más frecuentes en la infancia y la adolescencia.
Figura 1.3. Trastornos de ansiedad según el DSM-V.
Trastorno de ansiedad por separación
Se caracteriza por un miedo o una ansiedad excesiva ante la idea de separarse de las personas con quienes se tiene un vínculo estrecho. Este trastorno suele iniciarse antes de los seis años y tiende a ir disminuyendo a partir de los doce. Pese a que normalmente no suele ser habitual a partir de los dieciocho, hay autores que no descartan su aparición a partir de esta edad, en algunas ocasiones15.
Las características principales de este trastorno son:
• Aparición de un malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de apego.
• Preocupación excesiva ante la hipotética pérdida o enfermedad de alguno de estos seres queridos.
• Preocupación excesiva porque pueda ocurrir algún acontecimiento que ocasione la separación de la figura de apego (perderse o ser raptado).
• Rechazo a salir o a dormir fuera de casa.
• Pesadillas recurrentes sobre el tema de la separación o quejas repetidas de síntomas físicos (dolor de estómago, náuseas, vómitos, etc.) ante la idea de la separación, entre otras16.
Fobias específicas y fobia social
Los miedos y las fobias son comunes tanto en la población adulta como en la población infantojuvenil. Las fobias específicas son el trastorno más frecuente de todos los trastornos de ansiedad.
Se caracterizan por un miedo o ansiedad intensos ante algún objeto o situación. Pese a que las fobias suelen aparecer durante la infancia, estas pueden mantenerse a lo largo del tiempo, hasta la adolescencia o incluso hasta la edad adulta.