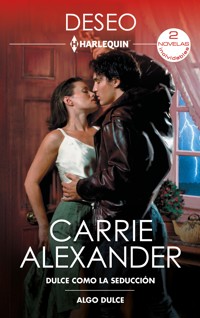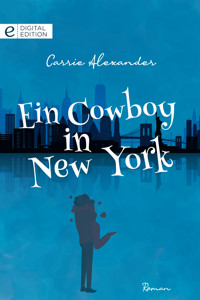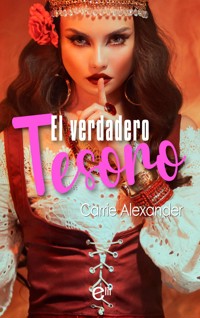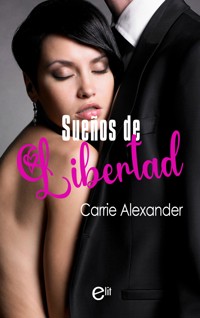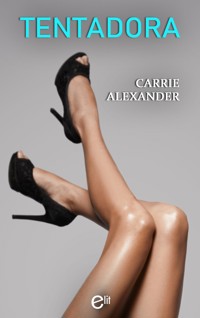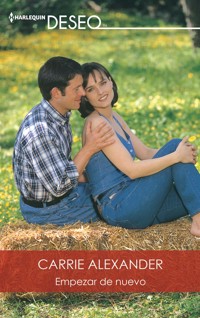2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
El rebelde estaba a punto de encontrar la horma de su zapato... Mackenzie Bliss se alegraba mucho de que su hermana fuera tan feliz, sólo deseaba tener la misma suerte. Por culpa de su apuesta, acababa de abrir una tienda de caramelos, había dejado a su aburrido novio, y se había cortado el pelo. Pero su nuevo yo no estaba preparado para que el amor de adolescencia apareciera en su casa, por eso Mackenzie no supo cómo reaccionar. Devlin Brandt siempre había sido el rebelde del instituto, pero Mackenzie jamás lo había tratado así. Aunque se negara a admitirlo, Devlin siempre había sabido que ella sentía algo por él y él no había querido hacerle daño. Pero ahora Mackenzie era toda una mujer... una mujer de la que le resultaba muy difícil mantenerse alejado, aun sabiendo que eso los metería en un lío pecaminosamente dulce...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Carrie Antilla
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Algo dulce, n.º 1293 - septiembre 2015
Título original: Sinfully Sweet
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6887-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Prólogo
–Pienso hacerlo –dijo Mackenzie Bliss con todo el convencimiento posible.
Sabrina la miró con despreocupación.
–No tienes por qué hacerlo.
Todo era tan fácil para Sabrina, pensaba Mackenzie mientras reparaba en la apariencia descuidada de su hermana. A pesar de su falda vaquera y su camiseta de algodón que le dejaba al descubierto el vientre plano, Sabrina estaba muy guapa. Mientras que ella se había pasado al menos una hora acicalándose, y aun así se sentía sofocada y como embutida en su traje de diseño.
–No voy a obligarte –oteó en la distancia, evitando la mirada de su hermana.
Ya sabía por qué. Sabrina esperaba que «ella» fallara primero. Si la apuesta quedaba cancelada, Sabrina quedaría libre para ir detrás de Kit Rex, el apuesto chef de repostería con quien trabajaba.
–Mmm –dijo Mackenzie, como si pensara en sacar a su hermana de apuros.
Sólo era para torturar a su hermana, que aunque tenía un año más que ella pocas veces se comportaba como si fuera la mayor.
–Ah... no –añadió Mackenzie–. Pienso hacerlo.
–De acuerdo; pero tendremos que entrar, ¿no?
Estaba delante de las puertas de cristal del elegante salón de la Avenida Madison. Era de esa clase de sitios por los que Mackenzie solía pasar a toda velocidad, como si los estilistas estuvieran junto al escaparate, contabilizando los cortes de pelo feos y pasados de moda de las personas que no podían permitirse sus servicios.
–Espera, espera. Me lo estoy pensando –Mackenzie se ajustó el cinturón a la cadera.
Sabrina parecía haber llegado al límite.
–De verdad, Mackenzie, esto es ridículo. Entra ahí. Sólo es el pelo; no un brazo o una pierna. No es para ponerse nerviosa.
–Eso lo dices tú.
Mackenzie se colocó sobre el hombro la trenza que le llegaba por la cintura, como si se sintiera proteger su melena aunque hubiera decidido cortársela.
Sabrina también tenía el pelo largo, pero no se lo cuidaba tanto como Mackenzie. De todos modos seguía siendo una belleza, aunque eso a ella no le preocupara tanto. Por capricho sería capaz hasta de raparse al cero.
La diferencia era que Sabrina no necesitaba estar segura para hacer una cosa. Tenía un carácter interesante, una cara preciosa y un cuerpo de modelo, mientras que Mackenzie era callada, incluso tímida, y usaba una talla cuarenta y dos. La mayor parte del tiempo, Mackenzie, a diferencia de su hermana, evitaba ser el centro de atención.
Hacía dos meses, los padres de Mackenzie y Sabrina se habían vuelto a casar después de haber estado dieciséis años divorciados. La boda había incitado a las hermanas a analizar cómo habían dejado que el divorcio de sus padres afectara negativamente el rumbo que le habían dado a sus vidas. Envueltas en el ambiente emocionante y esperanzador del evento, se habían retado la una a la otra a cambiar, a encontrar la verdadera felicidad. Sabrina incluso había puesto algo en juego: el solitario de diamante que habían heredado de la abuela. Su madre se lo había dado antes de la ceremonia, ya que había decidido empezar su nueva vida con un anillo nuevo que no la hubiera acompañado durante el divorcio.
De pronto el desafío había tomado la forma de una apuesta. Sabrina, la bohemia, la que jamás se comprometía, estaba intentando sentar la cabeza por primera vez en su vida. También había accedido a dejar de lado a los hombres hasta que se interesara por uno en serio. En ese momento, dos meses después de la apuesta, había encontrado un empleo, había alquilado un apartamento y se sentía tremendamente atraída por Kit Rex.
Por el contrario, Mackenzie estaba haciendo lo opuesto. Había abandonado su puesto de comercial en Regal Foods, y había invertido todos sus ahorros en su propio negocio, una tienda de chucherías y caramelos llamada La Cosita Más Dulce. Había dejado a su novio, Jason Dole, aunque se sentía algo perdida después de pasar tantos años en una relación cómoda, aunque poco emocionante. Para colmo, había accedido a ponerse en manos de un estilista y de un asesor de imagen antes de inaugurar su negocio.
Cortarse la melena que le llegaba por la cintura era el último paso. Uno al que se había estado resistiendo.
No era porque se hubiera estado escondiendo detrás de su melena; o menos aún porque se agarrara al recuerdo de Devlin, cuando él había dicho una vez... Mackenzie cerró los ojos y sucumbió a un instante de puro anhelo. Sólo tenía los recuerdos, pero fueron suficientes para sentir una oleada de deseo subiéndole por la garganta.
Tonterías. Abrió los ojos y vio el reflejo distorsionado de su cara en las puertas de cristal del salón de peluquería.
Sólo era nostalgia. Nada más.
Hacía ya diez años que no veía al chico del que había estado tan enamorada en el instituto, Devlin Brandt. Aun así, jamás había olvidado que un día él había alabado su melena; que, de hecho, había sido una de las cosas más bonitas que él le había dicho.
¡Al cuerno con esas tonterías! Mackenzie agarró el bolso con empeño.
–Vamos.
Sabrina emitió un gemido de frustración.
–No podemos marcharnos. Me ha costado Dios y ayuda conseguir esta cita después de que perdieras la primera. A Costas hay que pedirle cita con meses de antelación...
Mackenzie la interrumpió.
–No, quiero decir vamos dentro –se dijo que no pensaba echarse atrás esa vez, a pesar de su nerviosismo–. Estoy dispuesta a aprovechar nuestra apuesta.
–Ah, bueno. Estupendo.
A pesar de su actitud despreocupada, no quería perder el anillo que ambas habían atesorado desde que eran pequeñas. Eso significaba que tenía que ceñirse a la promesa de no meterse con Kit en la cama... aunque el único modo de calmar sus apetitos sexuales fuera atiborrándose de chocolate.
Volvió a pensar en su tentación más inconfesable. Como siempre, no sacaba ninguna satisfacción de ello. Devlin no era más que una fantasía, no una persona de carne y hueso, como el Kit de Sabrina.
Aunque Sabrina había sabido de aquel enamoramiento suyo, le resultaba demasiado vergonzoso reconocer que aún diez años después continuaba pensando en él.
De vez en cuando. Como por ejemplo, cada vez que se cepillaba el pelo.
En una ocasión de genialidad, Devlin le había dicho que con el cabello largo y oscuro parecía una hechicera; lo opuesto a las princesas de cabellos rubios y caras sonrientes que tenían tanto éxito en el instituto. Mackenzie, la eterna «buena chica», no tenía ni un ápice de hechicera, así que naturalmente siempre le había encantado esa comparación.
El problema era que Devlin no parecía haber sufrido ese hechizo en su persona.
Mackenzie era ya una mujer, y Devlin tan solo un recuerdo distante. Tenía que olvidarse de él para siempre.
Sabrina sujetaba la puerta abierta del salón, así que se armó de valor y entró. Había llegado el momento de cortarse el pelo. ¡A ver si así conseguía sacarse de la cabeza a aquel hombre de una vez por todas!
Capítulo Uno
Dos semanas después.
–Ha sido una locura pensar que Devlin estaría en la reunión –dijo Mackenzie Bliss mientras se acomodaba en el asiento tapizado.
Tan solo recibió una especie de respuesta entre dientes, pero eso no la amilanó.
–Sabe, ya es bastante fastidioso que esté lloviendo, y que los zapatos nuevos me hagan un daño horrible –refunfuñó, mientras desahogaba todas sus quejas; estaba en el único sitio donde podía hacer una confesión anónima–. Lo peor de todo es que mi estilista me convenció para ponerme una especie de faja –se señaló la cintura–. Pero lo peor de todo, el acabose, es que malgasté cuatro horas de mi recién estrenada vida y cuatro horas de mi energía esperando a un hombre que jamás iba a presentarse. Soy una ilusa. Eso es lo que soy; una ilusa.
La decepción que había sentido al no ver a Devlin era demasiado grande, a pesar de lo empeñada que estaba en no volver a pensar en él. Hasta esa noche no se había dado cuenta de que una parte muy importante de sus ganas de cambiar provenía de la ligerísima posibilidad de verlo de nuevo en la reunión de antiguos alumnos del instituto.
–Fue mi décima reunión con los antiguos compañeros de curso. Eso se lo he dicho, ¿no?
–Mmm.
–Y claro, Devlin no fue. Era el peor de todos los chicos malos del instituto. Y seguramente por eso decidiría no ir. Las reuniones son para ex animadoras, o para uno que se haya forrado con Internet. O para chicas que decoraban el salón para el baile del colegio.
Como por ejemplo, ella. Podía cortarse el pelo y vestirse de diseño, pero seguiría siendo la niña que le había hecho los deberes a Devlin. No la que él besaba.
–Pobre de mí –murmuró.
El taxi frenó delante del edificio donde vivía, en la calle Diecisiete, en Chelsea. Pagó al conductor, que no había abierto la boca durante toda la carrera, agarró sus pertenencias con su descuido habitual y salió del taxi. Cuando el folleto de la reunión se cayó en un charco en la acera, lo dejó ahí, demasiado desconsolada para agacharse a recogerlo. De todos modos no lo quería para nada. Venían direcciones, dirección de correo electrónico de algunos de sus compañeros, pero de Devlin no había nada. Tan sólo una vieja fotografía con su nombre debajo.
Devlin Brandt.
Al final de la fiesta, después de tomarse unos cuantos vasos de ponche, se había armado de valor y había preguntado por él a varias personas.
La mayoría no lo habían visto desde el día de la ceremonia de graduación, a la que Devlin había llegado con bastante retraso en una motocicleta vieja, en la que se había marchado después de recibir su diploma.
Aquellos que conocían a Devlin o habían oído hablar de él, le habían dicho muy claramente que se mantuviera alejada de él. Según decían, estaba metido en líos. Cuando había preguntado a qué se referían con eso, le habían contestado que eran relacionados con tipos de los bajos fondos. Había pasado por lo menos un año en la cárcel por robo con allanamiento de morada. El tipo que lo había dicho reconoció que se había encontrado con Devlin en una tienda de empeños cuyo dueño era conocido por no tener escrúpulos en cuanto a los artículos con los que negociaba. El verdadero negocio se desarrollaba clandestinamente, y según parecía, Devlin estaba metido en ello.
O tal vez no. Nadie parecía saberlo con seguridad.
Finalmente había localizado a Louie, que había vivido puerta con puerta con los padres de Devlin. Según la madre de Louie, el señor y la señora Brandt se habían lavado las manos con Devlin después de los años turbios que habían culminado con la sentencia de encarcelamiento. Era un canalla, simple y llanamente. Y como ella era una chica buena, se alejaría de él si sabía lo que le convenía.
Bonito consejo, supuso, aunque en realidad no había necesidad de ello. Jamás tendría la oportunidad de acercarse a él.
Saltó a la acera mientras el taxi arrancaba a toda prisa y la salpicaba con el agua turbia de un charco. La lluvia se volvió más intensa, mojándole la cara y el cuello desnudos.
Mientras avanzaba por la rampa sacó las llaves del bolso de vestir que llevaba al hombro. De la hiedra que cubría por doquier el dintel de la puerta cayeron gruesas gotas de agua. Al oír un ruido de pasos corriendo por la calle se dio la vuelta, pero antes de poder pestañear para quitarse las gotas de agua que se le habían pegado a las pestañas, un hombretón se abalanzó sobre ella por detrás y la empujó contra la puerta.
Sintió pánico y abrió la boca para gritar, pero el asaltante se la tapó con su mano grande. Le mordió en la palma de la mano mientras se retorcía bajo la presión de aquel cuerpo que la aplastaba.
Entonces aspiró por la nariz y le dio un codazo. Llena de fuerza, volvió la cara como pudo, aspiró hondo y soltó un grito ensordecedor, que fue inmediatamente interrumpido cuando el desconocido le plantó la mano en la boca otra vez.
–No estoy aquí para hacerte daño –le susurró con fuerza al oído–. Te lo prometo.
En contra de lo que le decía el instinto, dejó de forcejear. Pensó en darle una patada en la entrepierna, pero para eso necesitaba libertad de movimientos con la piernas. Tal vez resultaran útiles los zapatos que llevaba todo el día deseando quitarse.
–Mete la llave en cerradura. Vamos a entrar.
Ella emitió un sonido de protesta ahogado por la mano. Él no esperó a que ella abriera, sino que le quitó las llaves de la mano y probó cada una hasta dar con la que abría el portal.
El desconocido le metió el muslo entre las piernas y la empujó por el portal. En tres pasos se plantaron delante de la puerta de su apartamento. Qué mala suerte vivir en el bajo. ¿Claro que... cómo lo sabía aquel hombre?
Cuando él movió el brazo para probar otra de las llaves en la cerradura de la puerta se dio cuenta de que tenía una mano libre y la echó para atrás para al menos arañarle en la cara.
–Caramba, qué daño me has hecho –gruñó mientras acercaba la cara a la suya–. Basta. No te voy a hacer nada.
El aliento de aquel hombre le quemó la cara; sus labios...
La sensación de esa boca moviéndose contra su mejilla le resultó horrible. De nuevo, su intento de gritar fue ahogado por la mano del desconocido. Se movió violentamente, intentando tirarlos a los dos al suelo, pero en lugar de eso golpeó la puerta con tanta fuerza que la abrió.
Entonces él la soltó y ella gritó con todas sus fuerzas.
–¡Socorro! –chilló al mismo tiempo que se cerraba la puerta de un golpe, impidiendo su única oportunidad de alertar a algún vecino.
A sus espaldas se oyó una voz ronca aunque suave.
–Mackenzie, por favor...
¡Sabía su nombre! De algún modo le resultó aún peor. De pronto el ataque era personal.
Sin pensárselo dos veces, corrió hacia su dormitorio, que estaba al final del pasillo, donde había un teléfono, una ventana y una puerta que daban a un patio cerrado.
Intentó cerrar la puerta, pero él ya había metido el pie entre la puerta y el marco. Vio una cara magullada antes de darse la vuelta y correr hacia la puerta de servicio. ¿Debería o no tirarse por la ventana? Estaba demasiado oscuro y no se veía bien, pero de pronto se sintió confusa.
–Mackenzie, lo siento. No quería asustarte.
La familiaridad de su voz le resultó aterradora, pero no se atrevió a enfrentarse a él. Corrió a la ventana. Aquel tipo debía de estar loco. Seguramente llevaría tiempo siguiéndola.
Intentó abrir la ventana, pero se le atrancó a causa de la humedad. Estaba sin aliento, intentando abrirla, cuando el intruso le puso una mano en el hombro.
En un último intento, se tiró sobre la cama para alcanzar el teléfono. Él se subió encima de ella y le apartó la mano de su objetivo.
–No –gimoteó–. Por favor, no...
–Mackenzie, soy yo...
Su murmullo sereno la impresionó y dejó de forcejear.
–¿Quién... ?
Él se apartó un poco para que ella volviera la cabeza. En ese momento estalló un relámpago que iluminó la habitación un instante. Ella vio su cara por primera vez; una cara tremendamente conocida.
–¿Devlin... ? –preguntó con voz temblorosa, sin dar crédito a sus ojos–. ¿Devlin Brandt?
Él la soltó un poco pero no del todo. Estaban sobre la cama, él encima de ella medio retorcida, con las manos aprisionándole las muñecas a ambos lados de la cabeza. Cara a cara.
Fue un momento extraño. Menos de quince minutos antes había estado contemplando su vieja foto en el folleto, sintiendo nostalgia por él. Aquel Devlin había sido un chico desenvuelto, de sonrisa encantadora, ojos verdes y pestañas espesas, y una melena de cabello castaño dorado.
Aquel hombre no se parecía en nada al de la foto, ni siquiera sin contar los arañazos y abultamientos que tenía en la cara. Tenía la mirada más dura, tal vez malvada, las mejillas hundidas, barba de tres días y una cicatriz encima del labio. Pero era Devlin. Cerró los ojos y los volvió a abrir al momento.
Devlin Brandt. ¡Increíble!
–¡Pero qué diantres... !
–Lo siento –le dijo al mismo tiempo.
–¿Que lo sientes? –intentó soltarse las muñecas, pero él no le dejó–. ¡Suél... ta... me!
–Prométeme que no llamarás a la policía.
–¿Y por qué iba a prometértelo? –subió la voz–. Te abalanzas sobre mí a mi puerta, me fuerzas a entrar..
–Tenía prisa. No había tiempo para charlar.
–¡Me has dado un susto de muerte!
–No me quedaba otra opción. Tenía que actuar con rapidez.
Recordó los comentarios de los antiguos compañeros de curso. Era peligroso, y estaba implicado en actividades criminales. Y, según parecía, no tenía demasiado éxito. Tenía la mejilla arañada y un chichón en la frente; y además se le estaba hinchando un ojo.
Notó que tenían la ropa toda empapada, y la posición comprometedora en la que estaban. Devlin pesaba. Su cazadora de cuero despedía un olor fuerte, y tenía el pelo empapado. ¿Habría estado un rato a la intemperie, bajo la lluvia? ¿Acechándola, tal vez? ¿Y por qué no la soltaba? Aquello no tenía sentido.
–¿Qué está pasando? –le preguntó con exigencia–. ¿Cómo me has encontrado?
–A través de la reunión.
–¿Qué significa eso?
–Vi tu nombre y dirección en la lista que enviaron con las invitaciones.
–¿Y cómo fue que recibiste la lista? No había información de contacto tuya.
En parte se dio cuenta de que resultaba absurdo preguntarle por los detalles cuando su enamorado de adolescencia convertido en ex criminal la tenía en la posición del misionero de sus sueños de colegiala. ¿Cuántas veces había deseado tener a Devlin Brandt tan cerca como lo tenía en ese momento?
Sintió un calor inesperado. Lo cierto era que no estaba más arreglada que él. Se le había corrido el maquillaje, tenía el pelo pegado a la cabeza y su traje elegido con tanto cuidado era un auténtico desastre. Encima, llevaba una faja de lycra color rosa.
–Me busco la vida –contestó Devlin.
Ella entrecerró los ojos.
–Incumpliendo la ley.
En la oscuridad, su rostro se cernió sobre el de ella. Y, a pesar de su malogrado aspecto, percibió aquella misma sonrisa descarada de siempre.
–Has seguido mis pasos profesionales.
–Apenas. Pero oí comentarios en la reunión.
–¿Ha sido esta noche?
Ladeó la cabeza y bajó la vista. El sujetador de media copa le había empujado los pechos hacia arriba, de manera que en esos momentos parecían rozarle la barbilla. El collar de perlas se le había echado a un lado, acomodado sobre la curva de un pecho.
–¿Por eso vas tan arreglada?
Qué exasperación. Volteó los ojos y se fijó en el techo.
–¿Vas a soltarme de una vez?
Él bajó la voz un poco. Y el resultado fue de lo más sexy.
–Me lo estoy pensando.
–Pues decídete –le dijo con los dientes apretados–, antes de que empiece a chillar otra vez.
Como ya se le había pasado el miedo, el peso de Devlin estaba empezando a afectarla. Era pesado, grande y musculoso. Y cada vez que intentaba respirar, los pechos se le hinchaban y los pezones le rozaban la cremallera de la cazadora de cuero. Si no la soltaba pronto, chillaría pero de éxtasis.
Estalló un trueno.
–Ya has gritado bastante –le dijo, mientras ella rezaba para que no pudiera adivinarle el pensamiento–. Si no has alertado a todo el edificio, será de chiripa.
–¿Qué esperabas? ¿Se te ha ocurrido acaso acercarte y saludar?
A la luz del destello repentino del relámpago, sus ojos resplandecieron con una tonalidad verdosa muy poco común.
–Te lo he dicho... no hubo tiempo.
Volvió la cabeza, incapaz de razonar ante su evidente escrutinio.
–No lo entiendo.
–Mackenzie... –dijo en tono de pesar–. No estaría aquí si tuviera otra elección –levantó la cabeza y aguzó el oído.
Del exterior le llegaron unos ruidos leves y subrepticios.
Él le soltó los brazos y se incorporó; hizo una pausa y le puso dos dedos sobre los labios.
–Calla...
Se oyó un ruido metálico que a Mackenzie le pareció como la tapadera de un cubo de la basura. Gatos, o tal vez ratas, pensó.
Devlin se quedó muy quieto. Ella apretó los labios. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana. Un camión pasó por la calle. El ruido distante de un claxon y los gritos alegres de los trasnochadores de la vecindad penetraron la atmósfera tensa de la habitación.
Se incorporó sobre los codos.
–No te muevas –le susurró Devlin.
Se puso de pie y fue a la ventana, tan silencioso como un gato al acecho. El estor estaba subido, las cortinas descorridas. Se deslizó hasta el lado y se asomó con cuidado; entonces corrió las cortinas.
–¿Ves algo? –le preguntó cuando él permaneció junto a la ventana.
Finalmente estiró el brazo y cerró el estor.
–No.
Pero parecía preocupado.
Ella se sentó en el borde de la cama y se estiró la ropa, que estaba muy arrugada. Había perdido uno de los zapatos de camino a su dormitorio. Dos botones de la blusa de seda se le habían estallado, y las mangas de la chaqueta corta entallada estaban un poco descosidas. Así que Mackenzie se quitó la chaqueta y la dobló meticulosamente antes de dejarla a un lado.
Miró y vio que Devlin la estaba mirando con la cabeza ladeada.
–Estoy nerviosa –dijo ella a la defensiva.
Cuando se ponía nerviosa se convertía en una obsesa del orden. Después del divorcio de sus padres, sus dormitorios de adolescente habían estado siempre ordenados.
Él se encogió de hombros.
–Escucha, sé que esto parecerá una locura, pero debes confiar en mí.