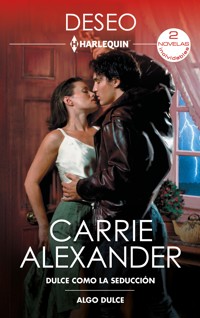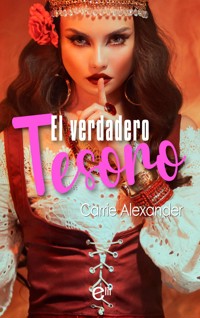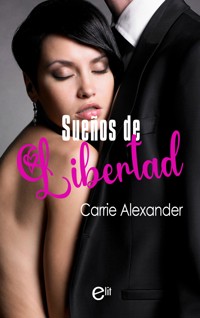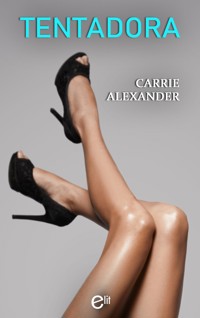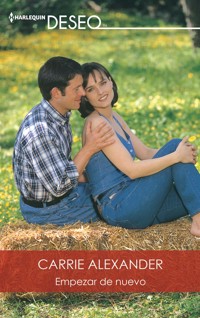2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Julia 931 Augustina Fairchild sabía que tenía que encontrar un marido si quería librarse del dominio de su abuela. Entonces apareció Jed Kelley, su pasaporte a la libertad, su licencia para escapar, un hombre fuerte, sexy, tan diferente de sus remilgados pretendientes como uno pudiera imaginar. Sólo había un pequeño problema. Aunque Augustina estaba totalmente dispuesta a casarse con él, Jed era "el jardinero". Y la temible abuela Throckmorton nunca aceptaría a alguien que no perteneciera a su círculo social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1997 Carrie Antilla
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La heredera cariñosa, n.º 931- nov-22
Título original: The Amorous Heiress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-323-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
El Ratón y la Matriarca
AUGUSTINA Fairchild abrió las cortinas con una teatral floritura y se acercó al centro del ventanal. El viejo dicho era un tópico, pero también era cierto: aquel era el primer día del resto de su vida.
Y de ahora en adelante no sólo iba a dirigir la función, sino que pensaba tener un papel estelar en ella.
Abrió la ventana y respiró profundamente. Hacía una mañana clara y soleada. A pesar de que no se veía el mar desde su habitación, que se hallaba en la segunda planta de la fachada delantera de la mansión Throckmorton, podía escuchar el sonido de la marea y percibir el aroma salino del océano mezclado con el de la lavanda y las demás flores del jardín.
La vista que tenía ante sí era tan familiar como siempre: las oscuras copas de los árboles, la larga explanada de hierba bordeada de arbustos perfectamente recortados, los rectos caminos de grava que convergían en la pequeña fuente y los macizos y parterres de flores, que a esa hora brillaban a causa del rocío. Era sólo su visión interior lo que había cambiado.
—Adelante, chica —dijo en voz alta, tratando de darse ánimos para el reto que la aguardaba.
Había llegado el momento de dejar de adaptarse a las exigencias de la tradición y las posesiones familiares.
Augustina apoyó las manos en el marcó de la ventana. Tenía casi veinticinco años y era tan inútil como las porcelanas victorianas de su abuela. En otras palabras, estrictamente decorativa y cada día más cubierta de polvo.
Su mayor logro hasta el momento había sido cuidar de los jardines, con la ayuda de un jardinero, de manera que eso apenas contaba, y terminar de tejer una colcha en la que llevaba trabajando un año, dos meses y quince días. No era mucho de lo que estar orgullosa, sobre todo teniendo en cuenta que una de sus compañeras de colegio ya se había casado, había tenido un hijo y se había convertido en una famosa diseñadora. Otra estaba en Brasil, tratando de impedir que destrozaran la selva. Augustina, Gussy para sus amigas, había recibido postales. Incluso la terrible Phoebe Beecham había sido fotografiada junto a la duquesa Fergie para la prensa, mientras el mayor triunfo social de Gussy había sido que la nombraran jefa de la mesa de refrescos durante las regatas del club.
Miró la colcha oval adornada con motivos florales que se hallaba descuidadamente colocada sobre el respaldo de una silla. El día anterior, sentada frente a la chimenea de la biblioteca, había dado la última puntada a su obra maestra.
—Por fin, Augustina —dijo su abuela, asintiendo con parsimonia mientras contemplaba la colcha extendida en el sofá—. ¿No te parece que ha merecido la pena tanto esfuerzo? ¿No produce una inmensa satisfacción haber hecho algo tan bello y práctico?
De pronto, irracionalmente, Augustina quiso explotar. Quiso levantarse y gritar «¡No!» con todas sus fuerzas, aunque, por supuesto, se contuvo. Siempre lo hacía. La inercia acumulada tras haber jugado durante tantos años a ser la nieta obediente se impuso. Además, la abuela Throckmorton consideraba que gritar era de mal gusto. Gussy reprimió su afán de rebeldía, recogió la colcha y se fue obedientemente a dormir. Pero no durmió. No dejó de dar vueltas en la cama hasta las dos de la madrugada, cuando decidió finalmente que, de una vez por todas, iba a hacerse cargo de su propia vida. De verdad. No quería despertar cuarenta años después y descubrir que era una copia exacta de la abuela Throckmorton, rígida, testaruda, y tan cómodamente asentada en sus costumbres que su vida carecía de toda excitación, sorpresa o complicación.
En cuanto amaneciera, Augustina Isobel Throckmorton Fairchild iba a cambiar su vida.
Definir los detalles de cómo iba a lograrlo no se le ocurrió hasta que, a las siete de la mañana, como cada día durante los últimos cuatro años, sonó el despertador. Entonces recordó sus dudas y algo que aprendió en la clase de ciencias mientras estaba en el colegio. Una de las propiedades de la inercia, en ese caso, de la suya, era que seguiría manteniendo su movimiento uniforme a menos que una fuerza exterior actuara sobre ella. No estaba segura de que el círculo vicioso en que se movía pudiera romperse desde dentro, sobre todo teniendo en cuenta que, hasta ese momento, su fuerza de voluntad sólo se había mostrado apta para rechazar los copos de avena del desayuno.
Augustina sabía que cualquier cambio implicaba cierto coraje y convicción. Pero, no habiendo tenido nunca necesidad de desarrollar ni lo uno ni lo otro, no sabía cómo hacerlo a esas alturas. Mientras creció le resultó más fácil comportarse adecuadamente y ser recompensada por sus abuelos por ser una «buena chica». Sabía desde pequeña que carecía del glamour de April, su hermana mayor, y que no era sofisticada y aventurera como sus viajeros padres.
Ella era Gussy, simplemente Gussy, tranquila y sólida como una roca, a menudo ignorada. Cosa que solía sucederles a las rocas… hasta que alguien tropezaba en ellas.
Pues bien, ella había tropezado consigo misma la pasada noche y la experiencia no le había gustado en lo más mínimo. De manera que la alternativa era clara. Debía cambiar su vida. Debía encontrar una manera de desafiar las esperanzas de su abuela.
Por no mencionar las de su bisabuelo.
Al pensar en su bisabuelo, que se hallaba dos puertas más allá, Gussy se dispuso a cerrar la ventana antes de bajar para desayunar. Elias Quincy Throckmorton tenía noventa y cuatro años, apenas oía y estaba sujeto a la cama a causa de la gota y las cataratas, pero podía sentir en pocos segundos si había alguna ventana abierta en la segunda planta.
Y también era el indiscutible cabeza de familia. Incluso la abuela cedía el puesto ante él, y Gussy… Gussy temblaba ante su presencia.
Estaba a punto de correr las cortinas cuando divisó una figura vestida de blanco que cruzaba la explanada de yerba desde la zona de aparcamiento. La luz del sol hacía brillar su pelo rubio. Andrews Lowell, pensó Augustina, no sin un toque de cómoda condescendencia.
De entre los pretendientes de Augustina, Andrews era el favorito de la abuela de ésta. Era tan fiable y firme como la propia Gussy, y aunque contar con él era conveniente, también resultaba desesperanzadoramente predecible. Cincuenta años atrás, Marian May Andrews se casó con E. Q. Throckmorton, y con el tiempo llegó a ser conocida como la Abuela, con A mayúscula, al menos para Gussy y su hermana. De manera que si Augustina Fairchild completara el círculo casándose con Andrews Lowell, dentro de cincuenta años se convertiría en…
Gussy se estremeció delicadamente. Era demasiado agobiante contemplar la posibilidad de aquel futuro.
Mientras comprobaba por segunda vez que la ventana estaba bien cerrada, pues el bisabuelo notaría incluso la entrada de un centímetro cúbico de aire fresco en la casa, la mirada de Gussy se vio atraída por un movimiento en uno de los senderos de grava. Otra figura masculina se acercaba a la casa, pero se trataba de alguien desconocido para ella.
Parpadeó. Totalmente desconocido. Inquietantemente desconocido.
El desconocido, y no había muchos en Sheepshead Bay, Maine, excepto durante la época turística, recordaba al tipo de hombre sobre el que fueron prevenidas Gussy y April durante su adolescencia por la abuela y por su tutora en el colegio Miss Fibbing White's. Naturalmente, eso hizo que April coqueteara a escondidas con todo muchacho de cazadora negra y aspecto peligroso que escapara a la estricta vigilancia de las criadas. Por su parte, Gussy sólo había admirado a aquel tipo de jóvenes desde lejos… desarrollando inadecuadas fantasías que ni siquiera su abuela podía controlar.
Aunque aquel hombre no parecía exactamente poco respetable. Sencillamente, no se parecía a ninguno de los que había conocido Gussy hasta entonces. Era demasiado áspero. Demasiado grande. Demasiado… viril.
Prácticamente una especie desconocida en la experiencia de Gussy con señoritos finos, ricos y delicados como Andrews Lowell.
Y tal vez ese era el motivo de que tuviera la nariz aplastada contra el cristal. Se obligó a dar un paso atrás y luego volvió a acercarse para fijarse en los detalles.
—Tranquila, tranquila —murmuró mientras iba a la mesilla de noche a por sus gafas. Se las puso mientras corría de vuelta a la ventana.
Ah, sí… allí seguía. De hecho, estaba arrodillado junto a una de las peonias que flanqueaban los amplios escalones de la entrada de la casa. Que extraño. Tal vez se le había caído algo. Gussy rogó para que no fuera su anillo de bodas.
Presionó la mejilla contra la ventana, tratando de conseguir un ángulo más adecuado del desconocido. «De su trasero», pensó, reprimiendo una tonta risita mientras la cabeza y los hombros del hombre desaparecían bajo la espesa peonia.
—No hay duda de que lo tiene bonito —susurró, admirando el contorno de los apretados vaqueros del desconocido, a pesar de no ser precisamente esa clase de estímulo el que había decidido que le faltaba a su vida. Aunque, ahora que lo pensaba… tal vez sí.
El hombre se levantó y subió las escaleras, frotándose el polvo de las manos antes de meterlas en los bolsillos traseros de su pantalón y observar el jardín de la terraza delantera y el bosque que había tras éste. Un amante de la naturaleza, decidió Gussy con un suspiro. Tendrían algo en común.
Tenía el pelo castaño oscuro, corto, y unos anchos hombros bajo una camisa verde con las mangas arremangadas. Gussy no podía estar segura con las gafas y a aquella distancia, pero intuyó que en aquellos fuertes brazos había por lo menos un tatuaje. La abuela Throckmorton pensaba que los tatuajes eran de muy mal gusto. Secretamente, Gussy mantenía otra opinión.
Suspiró. Incluso desde allí, el misterioso desconocido parecía tan vigorosamente sexy que Gussy no pudo sino rendirse a su fecunda imaginación y visualizarlo desnudo sobre su cama. Su oscura piel resaltaría contra las blancas sábanas, el pelo de su pecho y brazos rasparía contra el suave algodón, los tatuajes que decoraban sus esculpidos músculos resultarían muy masculinos contra las almohadas… y sus fuertes brazos se extenderían con suavidad hacia ella, reclamándola…
Gussy agitó la cabeza. ¡Al parecer, la nueva Augustina Fairchild tenía una imaginación realmente calenturienta!
Cuando volvió a mirar, el desconocido había desaparecido. Algo se estremeció en su interior. Estaba llamando a la puerta principal, preguntando por ella. O, al menos, eso esperaba Gussy, y no sin razón.
Desde que la abuela decidió que ya había llegado la hora de que Gussy encontrara marido, dedicándose a continuación a extender la voz entre sus conocidos, varios hombres solteros, sobre todo amigos de la familia, excepto por algún ocasional primo de Newport o Westchester, empezaron a presentarse en la mansión Throckmorton para que Gussy les diera su aprobación. A pesar de no haber sentido un interés especial por ninguno de ellos, Gussy había aceptado de buen grado sus invitaciones para ir de picnic, navegar, o jugar al golf. Había tenido más citas en las últimas cuatro semanas que en los cuatro años anteriores. Aunque tampoco eran tantas, comparadas con las de April, pero algo era algo.
Resistiendo el impulso de pellizcarse, Gussy fue a abrir su armario, diciéndose que había muy pocas posibilidades de que el desconocido fuera algún primo lejano o que perteneciera a alguna pequeña rama de su frondoso y ramificado árbol genealógico. La abuela no lo aprobaría aunque así fuera, pero, teniendo en cuenta que Gussy había decidido hacerse cargo de su vida, ¿qué más daba?
Y aunque no pudiera decirse que fuera una joven de belleza arrebatadora, tampoco había motivo para encontrarse con el recién llegado llevando el viejo chándal que se ponía por las mañanas. Un vestido de verano con falda larga resultaría mucho mejor. La abuela sólo estaría de acuerdo si pasara por alto el bajo escote de espalda que tenía. Pero como eso no era probable, Gussy se cubrió los hombros con un jersey ligero de color verde. La nueva Gussy estaba dispuesta a pactar mientras ello no supusiera tener que arrodillarse.
Cepilló su largo pelo liso y se puso una de sus acostumbradas cintas en torno a la cabeza. ¿Maquillaje, por una vez? Sí. Y una suave línea bajo los ojos.
Gussy sonrió a su imagen en el espejo del tocador. Bueno, no era una maravilla, pero anticipar el encuentro con el misterioso desconocido había acelerado su pulso lo suficiente como para hacer que sus ojos brillaran y sus mejillas adquirieran un agradable tono rosado. Sin las gafas, podía decirse que tenía un aspecto presentable.
En el pasillo, Gussy se encontró con Rozalinda, la gruesa enfermera jamaicana que cuidaba al bisabuelo en el turno de noche, y con Schwarthoff, la recta y severa enfermera alemana que lo hacía durante el día, mientras cambiaban de turno. La enfermera Schwarthoff asintió secamente a modo de saludo y siguió por el pasillo con la bandeja del desayuno. Rozalinda giró los ojos y su amplia sonrisa iluminó su rostro de ébano. Schwarthoff llamó una vez antes de entrar en el santuario del patriarca inválido. La pesada puerta se cerró tras ella con un golpe seco.
—¿Qué tal está el bisabuelo? —susurró Gussy—. ¿Crees que debería pasar a darle los buenos días? —se suponía que debía hacerlo casi todos los días, pero no era algo que le apeteciera especialmente.
—Schwarthoff se llevaría uno de sus sofocos si interrumpieras el desayuno de tu bisabuelo mientras los copos de avena están aún calientes —dijo Rozalinda—. Puedes intentarlo luego, pero algo me dice que Elias va a dormir todo el día —señaló con la vista el carrito de ruedas que empujaba. Una baraja de gran tamaño y un tapete atestiguaban cuáles habían sido las actividades nocturnas del bisabuelo Elias y su enfermera.
—¡Vaya! —dijo Gussy, en tono de guasona censura. Luego sonrió—. ¿Cuánto le has sacado esta vez?
Rozalinda agitó unas monedas en el bolsillo de su uniforme.
—Lo suficiente para pagar los derechos de solicitud de otra beca de estudios para mi hija —la meliflua risa de Rozalinda resonó en el vasto espacio del vestíbulo delantero mientras bajaban las escaleras.
Gussy deseó poder sentirse tan cómoda como ella en presencia de su bisabuelo. Rozalinda le había aconsejado varias veces que no se tomara en serio las voces de Elias, pero cuando éste gritaba como un trueno y golpeaba el suelo con su bastón, Gussy temblaba como un ratón acorralado.
«El ratón que eras», se recordó. A pesar de todo, se alegró de haber escapado a la inspección aquella mañana. Sería mejor que probara su nueva actitud frente a alguien menos impresionante que el bisabuelo.
Tampoco con la abuela, al menos todavía. Tal vez convendría probar con alguien como… Thwaite.
Cuando Rozalinda desapareció por una puerta lateral, Gussy cruzó de puntillas el vestíbulo delantero y se puso a abrir las varias puertas que daban a éste. La biblioteca estaba a oscuras y vacía y el hogar de la chimenea estaba totalmente limpio, lo que significaba que Thwaite ya había pasado por allí. La siguiente puerta daba a una sala de estar, vacía como de costumbre. Gussy la cruzó, entreabrió una de las hojas de las puertas francesas que daban a la galería acristalada y asomó la cabeza al interior. Al ver a los ocupantes, dio un grito ahogado, y, antes de que éstos pudieran reaccionar, volvió a cerrar la puerta de golpe.
—¿Señorita Augustina?
Gussy giró en redondo. Maldición. Thwaite había ido tras ella con sus silenciosos pasos de felino. La abuela llamaba a aquello «discreción». Gussy lo consideraba puro espionaje.
Se dijo que ya no era la niña de siete años a la que Thwaite atrapó una vez mientras espiaba en el garaje a April jugando a los médicos con Vito Carlucci, el hijo del chófer. Respirando profundamente, sin soltar el pomo de la puerta, se enfrentó a él.
—¿A quiénes has hecho pasar a la galería, Thwaite?
El mayordomo frunció los labios, haciendo que su arrugado rostro de tortuga pareciera un limón con todo el jugo exprimido.
—A sus pretendientes, señorita Augustina.
El corazón de Gussy aún latía aceleradamente a causa del descubrimiento, y no precisamente debido a la presencia en la galería de Andrew Lowell y Billy Tuttle.
—Pero hay tres —susurró.
Thwaite asintió.
—Lo que usted diga, señorita Augustina.
—He reconocido a Billy y a Andrews… ¿pero quién es el otro?
—El caballero… —las aletas de la nariz de Thwaite se agitaron levemente—… se ha presentado como Kelley, creo. Le he hecho pasar con los otros, señorita.
Gussy se mordió el labio inferior. No había Kelleys en Sheepshead Bay, ni entre el limitado círculo de amigos de los Throckmorton.
—¿Y cuándo pensabas informarme de su llegada?
—En su momento, señorita Augustina. Su abuela la espera en la terraza —Thwaite sacó un reloj de cadena del bolsillo de su chaleco, lo abrió y miró la hora—. Ya llega ocho minutos tarde a desayunar —cerró el reloj y volvió a guardarlo.
Gussy podía evitar ocasionalmente al bisabuelo, pero no había quien se saltara el desayuno con la abuela. Ni siquiera la nueva Gussy.
Sus pretendientes tendrían que esperar. Asintió fríamente al mayordomo y se encaminó hacia el comedor de la parte trasera de la casa. Otras dos puertas francesas abiertas daban a una terraza de granito rosado desde la que se divisaba el mar. Ese día, el agua había adquirido un intenso tono azul, un cambio bienvenido tras tres días de lluvia y niebla.
Marian May Andrews Throckmorton estaba sentada bajo una gran sombrilla, bebiendo tranquilamente un café mientras esperaba a su nieta. Era una mujer guapa, extrañamente delgada para alguien de su fuerza de carácter y constitución, rasgos que también se manifestaban en la rectitud de espalda, apenas inclinada tras setentaiún años de existencia. Llevaba un vestido de diseño a la moda, pero discreto.
Gussy dudó en la entrada, pero avanzó de inmediato cuando Thwaite se colocó a su lado.
—Buenas, abuela —dijo, y besó a la anciana en la mejilla.
—Buenos días, Augustina. Cuida tu lenguaje.
—Disculpa, abuela —dijo Gussy automáticamente. Thwaite apartó una silla y ella la ocupó. El mayordomo sacó la servilleta de su servilletero y la dejó caer en el regazo de Gussy, como si ésta nunca hubiera tomado la decisión de hacerse cargo de su vida.
—Eso es todo, gracias, Thwaite —dijo Marian, despidiendo al mayordomo cuando este destapó las bandejas de plata del desayuno, que contenían huevos revueltos, salchichas, tostadas, mermeladas y dos cuencos con papilla de cereales. Thwaite aún permaneció allí el tiempo necesario para colocar uno de los cuencos de papilla ante Gussy. Luego giró sobre sus talones y se fue, aparentemente, sin notar la mirada asesina que lo siguió en su retirada.
Testaruda, Gussy apartó a un lado los cereales. Los Throckmorton llevaban varias generaciones atormentando a los más jóvenes de la familia con aceite de hígado de bacalao y papilla de avena por las mañanas. A pesar de que las dosis de aceite de hígado de bacalao terminaron para Gussy cuando cumplió los dieciocho años, la papilla seguía formando parte de su dieta. Había aprendido a temer su presencia en la mesa.
Marian la miró de reojo, pero no pronunció una palabra de protesta, probablemente porque tenía los dientes pegados a causa de una cucharada de papilla. Gussy se sirvió un vaso de zumo de la jarra. Esa mañana tocaban ciruelas, puaj. Era difícil convivir con una mujer cuyo comportamiento era tan rígido que siempre hacía lo más conveniente para su salud o lo más adecuado para su edad. Junto a la abuela, Gussy sentía que su comportamiento era, como mucho, regular, y eso no resultaba suficiente para una Throckmorton Fairchild. Lo que explicaba muchos aspectos de la personalidad de Gussy, ya que lo mediano y regular era la historia de su vida.
—Creo que tomaré una tostada con mermelada —dijo.
A pesar de todo, Marian le alcanzó el plato con los huevos revueltos.
—Ya llego tarde —insistió Gussy. Y había un caballero muy interesante esperándola en la galería… aunque no iba a decirle eso a su abuela.
Sin prisas, Marian añadió una salchicha al plato.
—A los muchachos les vendrá bien esperarte un poco.
Thwaite era un auténtico chivato, pensó Gussy, asqueada. Entonces alzó las cejas. ¿Conocería ya la abuela a…? No era posible. Estaba segura de que ni siquiera la abuela llamaría «muchacho» a alguien con el varonil aspecto de Kelley.
—No conviene que una joven dama parezca demasiado anhelante.
Gussy inclinó la cabeza.
—Sí, abuela.
Si April se hubiera encontrado allí, estaría reprimiendo risitas contra su servilleta y planeando una cita a escondidas con el desconocido. Sin embargo, Gussy escuchó sin protestar, reagrupando silenciosamente sus fuerzas. Planeaba elegir sus batallas más juiciosamente.
La brisa balanceó suavemente los flecos de la sombrilla. Marian agitó su servilleta para alejar una abeja.
—¿Qué tal progresa el cortejo de Andrews? —preguntó.
Al oír la palabra «cortejo», Gussy se atragantó con un trozo de tostada. Su abuela era una auténtica ilusa si creía que iba a comprometerse tan pronto con Andrews. No pensaba hacerlo antes de probar con algo… o alguien más.
—No hemos llegado a un acuerdo, si es a eso a lo que te refieres, abuela —Gussy se aclaró la garganta—. Puede que vaya a navegar con…
Viendo que el sereno semblante de la abuela no se alteraba ante su pausa, Gussy asumió que la anciana mujer no sabía nada sobre el atractivo desconocido, tal vez tatuado, que se hallaba en la galería. De lo contrario, ya le estaría dando órdenes para que se mantuviera a distancia de él.
—… Billy Tuttle —concluyó, cruzando los dedos bajo la mesa.
—Espléndido —aprobó Marian—. No podemos permitir que Andrews se sienta demasiado seguro de sí mismo.
Justo lo que Gussy necesitaba; un dinosaurio como la abuela Throckmorton dándole consejos sobre sus pretendientes.
Terminó silenciosamente la tostada y se puso a reordenar lo que quedaba del huevo revuelto para ocultar la salchicha. Las ideas de la abuela sobre cómo ligar eran totalmente anticuadas. Incluso creía que Gussy seguía siendo virgen, probablemente por culpa de la propia Gussy, ya que nunca se había atrevido a informar a su abuela de lo contrario. Aunque, por supuesto, tampoco se vería obligada a simular que lo era si hubiera tenido el valor de salir del cascarón familiar tres años atrás, tal como hizo su hermana. Suspiró. De alguna manera, siempre se las había arreglado para perderse la posibilidad de escapar de las garras de la familia.
Marian miró el plato de su nieta.
—Cuida tus maneras, Augustina. No debes jugar con la comida.
—Perdón, abuela —Gussy dejó a un lado sus cubiertos y dijo, indecisa—: Abuela…
—Habla, niña. No vaciles.
—Abuela, he decidido… —la garganta de Gussy se cerró. «Suéltalo», pensó. «Dile que has decidido hacerte cargo de tu vida de ahora en adelante. Hazlo. Ahora o nunca».
Pero seguían existiendo las leyes de la inercia, recordó Gussy. De acuerdo, era un ratón, seguía siendo un ratón, siempre un ratón, pero las cosas serían mucho más fáciles si la tendencia de su inercia se viera rota por una fuerza exterior.
Una fuerza exterior como… el matrimonio.
La idea surgió de pronto en la mente de Gussy. Sus ojos se agrandaron ante sus posibilidades, y luego se entrecerraron ante sus imposibilidades. ¿Matrimonio? ¿En qué estaba pensando? ¡Precisamente eso era lo que la abuela quería que hiciera!
Pero eso era lo bueno del asunto, comprendió un instante después. En apariencia, estaría cediendo, cuando en realidad sería el vehículo perfecto para conquistar su libertad.