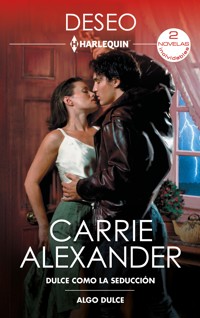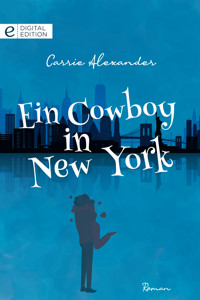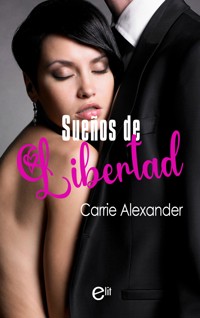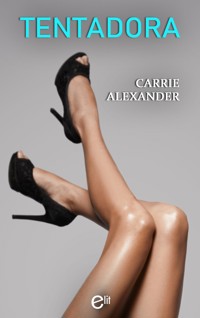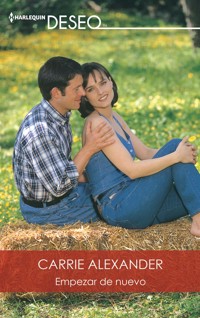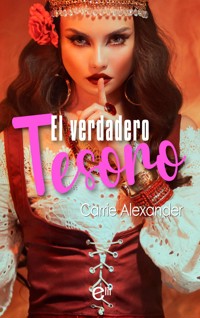
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
eLit 372 Pasión por las joyas... Blue Cloud era una tranquila y agradable ciudad de Pennsylvania y al sheriff Henry Russell le gustaba que así fuera. Desgraciadamente, habría sido mucho más fácil mantener la tranquilidad si no hubiera estado por allí Jana, una gitana que era la tentación personificada. Con aquella joya real bajo su responsabilidad, Henry debía tener las ideas más claras que nunca. Pero ¿cómo podría pedirle a Jana que se mantuviera alejada de las joyas cuando él mismo no conseguía apartarse de ella?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2002 Carrie Antilla
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El verdadero tesoro, ELIT 372 - febrero 2023
Título original: Henry Ever After
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411416085
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
AHENRY Russell, el jefe de policía de Blue Cloud no se le escapa nada», había dicho Joe Friday, sentándose en la patrulla policial. «Se pasa las veinticuatro horas en este trabajo. No hay delito que se le resista, ni grande ni pequeño».
Henry miró el espejo retrovisor, recordó las palabras de su compañero y se rio pícaramente.
Contar a sus compañeros las anécdotas de su trabajo era una mala costumbre, producto más del aburrimiento que de la vanidad. Ahora bien, si lo distraía de su trabajo, no era nada aconsejable.
Pero había que hacer algo para entretenerse en aquel bucólico pueblo donde la mayoría de los delitos eran menores.
Henry continuó la patrulla de media mañana, antes de regresar a la comisaría y abocarse a la interminable tarea de oficina.
Como de costumbre, todo estaba controlado en Blue Cloud, Pennsylvania. Aun así, él se mantenía en alerta, registrando hasta el más leve estremecimiento de las hojas de los árboles por el movimiento de las alas de los pájaros.
Henry se sonrió y cantó con la radio del coche. Cuando terminó la letra y siguió la música, se calló y miró la carretera. Había alguien haciendo auto-stop. Henry fue disminuyendo la velocidad.
En cuanto la mujer vio la luz de su patrullero bajó el dedo pulgar y empezó a caminar hacia él con los brazos relajados, disimulando, como si estuviera dando un despreocupado paseo por una carretera de campo. Iba vestida con un vaquero y una blusa amplia. Henry no podía verle bien la cara.
El coche de Henry se acercó. La mujer siguió caminando. Su cabello largo y negro le tapaba la mayor parte de la cara. Pero ni se molestó en mirarlo. Era muy sospechoso.
Henry frenó. Ella siguió, muy decidida a continuar su camino. Sus sandalias hacían ruido al chocar contra los cantos rodados. No alzó la vista.
Henry miró por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía detrás de él, como siempre. Dio marcha atrás lentamente, poniéndose a la altura de la mujer. Abrió la ventanilla del co-piloto y se agachó para hablar.
—Disculpe, señorita. ¿Sabía usted que el auto-stop es ilegal en Pennsylvania?
—Solo en las autopistas de peaje —dijo la mujer, moviéndose enérgicamente.
¿Cómo lo sabía?, se preguntó el jefe Russell.
—Se encuentra en el pueblo de Blue Cloud. Tenemos una ordenanza que prohibe hacer auto—stop en todas las carreteras.
Ella se paró brevemente. Luego agitó su cabello. Él vio su perfil. Nariz recta, labios gruesos, barbilla obstinada. Exótica. Su voz le iba bien, grave, sensual.
—Estoy fuera de los límites de la ciudad —dijo ella.
—¿Está segura?
El pueblo se había preparado para un futuro evento, pintando las señales de tráfico de la carretera principal y dando la bienvenida a los visitantes que llegaban a Blue Cloud, Pennsylvania, lugar de nacimiento de la Princesa Adelaide de Grunberg. Lamentablemente, la extraña se encontraba dentro de los límites de la señal, aunque por menos de medio kilómetro.
La extraña bajó sus pestañas y siguió caminando.
—¿No se equivoca de dirección? —preguntó el jefe Russell. Al fin y al cabo la había visto hacer auto-stop en dirección al pueblo, no para salir de él.
—¿Y a usted qué le importa?
A él no le gustaban los listillos. Pisó el acelerador y atravesó su coche, impidiéndole el paso. Antes de bajarse, ella se dio la vuelta, y continuó en la dirección contraria, moviendo sus caderas rítmicamente.
—Un momento, señora —Henry Russell cerró la puerta y fue tras ella—. Quiero hablar con usted.
Ella no se detuvo hasta que él se puso delante de ella. Casi un metro noventa de estatura, ochenta kilos le impedían el paso. Cuando ella intentó escabullirse, él extendió un brazo para detenerla, tratando de intimidarla con el gesto.
La mujer no se acobardó, pero no se dignó a mirarlo a los ojos. Henry se puso la mano derecha en la cintura, y con la izquierda le alzó la barbilla para obligarla a mirarlo.
Ella se apartó, diciendo algo entre dientes en un idioma extranjero que él no reconoció. Pero le clavó sus ojos negros, quemándolo.
—Quita esas manos, shawglo.
Él se tragó una instintiva disculpa, aunque había algo en aquella mujer que parecía exigirla.
—¿Quién es usted? —preguntó Henry.
—¿Quién es usted para preguntarlo?
—Henry Russell, Jefe de Policía —Henry se irguió amenazadoramente.
Ella no se arredró.
—Soy Jana Vargas.
—¿Tiene documentos?
Ella asintió.
Él esperó.
Jana Vargas lo miró con sus ojos azules oscuros como la noche. Tenía una actitud sospechosa, defensiva, pero misteriosamente atractiva..
—¿Y? —él extendió la mano.
—¡Oh! —ella pestañeó con cara de inocencia—. ¿Quiere verlos? ¿Por qué no me los ha pedido?
Henry resopló, para no perder la paciencia.
—Sí, señorita, quiero verlos, si no es mucha molestia.
—¿Y qué pasa si le digo que sí lo es?
—Que me los tendrá que dar igualmente. Estaba intentando ser amable. Podría serlo también usted… Dicen que es mejor ser miel que vinagre.
—¡Bah! No vale la pena gastar mi miel en hombres de ley que no tienen mejor cosa que hacer que acosar a peatones indefensos.
«Su miel…», pensó Henry. En otra circunstancia, habría respondido con un revoloteo de hormonas. Aquella boca grande, aquellas piernas largas, y curvas corporales no le eran indiferentes. Los pantalones de su uniforme se habían tensado en la entrepierna al estar cerca de ella…
Pero él era un profesional.
—Mantenga la boca cerrada, señorita, o se verá en un aprieto por hacer auto-stop.
Él esperó su reacción. Se notaba que estaba intentando reprimirse. Finalmente solo puso los ojos en blanco y cerró la boca.
—Buena chica… Y ahora veamos el documento…
Con los ojos en blanco aún, Jana Vargas metió la mano en su blusa. Henry casi se atraganta con aquella visión. Su escote estaba fruncido con una goma y al meter su mano se agrandó hasta poder ver la parte superior de sus grandes pechos, maduros como melocotones. O melones… La cortina de su cabellera larga hasta la cintura dejó entrever que no llevaba sujetador.
—¿Estaba mirando mi blusa, jefe?
Él pestañeó. Ella tenía algo en la mano, no un revólver, afortunadamente.
El jefe Russell carraspeó.
—Estaba mirando si tenía un arma.
—No soy una chica Bond. No saco revólveres telescópicos de los pechos —dijo, sonriendo.
No, pero tenía un cuerpo asesino para él, pensó Henry.
Pero él era policía, y su deber debía estar por encima de todo.
Jana sacó un carné de conducir. Él vio que llevaba un cordón colgado del cuello. Debía de haber sacado el documento de una cartera o monedero que colgaba de él. Habría sido interesante saber por qué no había tirado del cordón directamente en lugar de meter la mano. Tal vez tuviera un arma allí, además de sus hermosos pechos.
El jefe Russell tomó el carné de conducir. Expedido en Virginia Oeste. Tenía veintinueve años, y su dirección era un apartado de correos. Más sospechoso aún. Aquello le olía a chamusquina. Detrás de los apartados de correo se escondían muchos negocios sucios.
—¿Dónde vive? —preguntó él.
—En una caravana, como lo ponen los documentos.
—¿No tiene una dirección en una calle?
—Me muevo mucho. Estamos siempre viajando.
—¿Qué está haciendo en Pennsylvania?
—Acampando.
—¿Acampando? —Henry miró la carretera desierta. No había ningún camping por allí—. ¿Dónde?
—Tenemos un lugar. Es legal.
—«¿Tenemos?»
—Somos un grupo.
—¿Qué clase de grupo?
—Seres humanos —contestó ella achicando los ojos.
Él contó hasta diez y preguntó:
—¿Ha venido aquí por las fiestas?
Blue Cloud iba a inaugurar una exposición de joyas de la familia real de Grunberg en su museo. El pueblo estaba lleno de turistas y autoridades.
—Sí, algo así.
—¿Y adónde se dirigía ahora?
—Al pueblo.
Hasta que lo había visto. Después, ya no había sabido si iba o volvía, pensó ella.
Henry tenía la sospecha de que Jana estaba acostumbrada a los interrogatorios. Generalmente, las personas solían darle más detalles de los que preguntaba, pero ella sabía responder parcamente. Su reacción a su uniforme había sido de cautela y de enfado a la vez.
Sí, se dijo él, había tratado antes con la ley.
—Es un camino muy largo —dijo él.
Jana resopló y exclamó:
—¡Vale! ¡Me ha descubierto, Jefe! ¡Confesaré! Tengo un coche. Se me ha quedado no muy lejos de aquí. Había pensado volver caminando a nuestro campamento o hacer auto-stop para llegar al pueblo y llamar a una grúa. ¿Satisfecho?
—¿Por qué no me lo ha dicho desde el principio? Como norma general, dejo sin cargos a las personas que hacen auto-stop por primera vez, con una advertencia de que no lo vuelvan a hacer.
Ella se encogió de hombros y desvió la mirada.
Él respondió internamente su pregunta: «Porque no confiaba en los policías».
Henry movió la cabeza en dirección a su vehículo.
—Vamos. Echaré un vistazo a su coche, y si no puedo arreglarlo, llamaré a una grúa.
—No es necesario.
—¿Prefiere quedarse aquí, tirada? No lo permitiré, señora.
—Puedo cuidarme sola. Estoy segura aquí.
—Todo el mundo está seguro en Blue Cloud —dijo con orgullo el Jefe de Policía.
Era su trabajo. Y no iba a permitir que una mujer se quedara sola a un lado de la carretera.
Henry la tomó del codo y empezó a caminar.
—Insisto…
—¡De acuerdo! Iré con usted —exclamó ella marchando con paso firme, igualando los largos pasos de él—. No hace falta que me lleve.
Henry lo reconocía. Muchas veces se habían quejado de sus maneras autoritarias y un poco paternalistas. Pero siempre había sido así, no podía evitarlo. Desde su infancia en una familia monoparental de siete hijos, de los cuales él era el mayor hasta la actualidad, había sido un poco padre de todos.
Pero aquellas mujeres que se lo recriminaban deberían de habérselo agradecido.
Después de haberse asomado al escote de su blusa, era una tentación intentar descubrir algo a través de la fina tela de la misma.
Pero era mejor que se dedicase a su trabajo. La valiosa exposición exigía que no se distrajese un minuto durante el siguiente mes. Cuando las joyas volvieran a su lugar de origen, respiraría tranquilo.
—¿Piensan usted y sus amigos ir a la inauguración del museo? —preguntó Henry a Jana cuando llegaron al patrullero. Luego le abrió la puerta.
—Supongo.
Henry rodeó el coche y se puso al volante, pensando qué le habría hecho tener tanta desconfianza de la policía a aquella mujer.
—¿Le gustan las joyas, eh? A todas las mujeres les gustan.
—No especialmente.
—¿No? —él miró las pulseras y anillos que llevaba.
Ella jugó con uno de sus anillos, con una esmeralda demasiado grande para ser auténtica, engarzada en oro. Lo miró.
Por primera vez en su vida de deber y responsabilidad, el mundo de Henry Russell se redujo a dos personas y la química que había entre ellos. Nunca lo había descolocado tanto una mujer, por más excitado que hubiera estado.
—No se deje engañar por las apariencias —susurró Jana.
Su voz era muy sensual, y a él le sacudió las terminales nerviosas.
—Soy solo una ilusión —agregó Jana.
—¿Y eso qué quiere decir? —preguntó él.
—Nada, nada —ella agitó la cabeza—. Lo estaba picando.
Henry resopló. Él era el jefe, ¡maldita sea! Se suponía que ella debía respetarlo, ¡y no jugar con él!
Henry respiró profundamente, maldiciéndose por dejarse atraer tan fácilmente.
Se aferró al volante. Sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Puso el coche en marcha y pisó el acelerador, tratando de ignorar a su pasajera hasta que lograse recuperar su compostura.
En pocos segundos, tomaron una curva y encontraron el coche averiado de Jana. Era un viejo Ford Mustang convertible, cubierto de polvo, oxidado y con una puerta pintada de distinto color que el resto del coche.
—¿Qué le pasa al coche? —preguntó el jefe Russell.
—¿Qué no le pasa? —suspiró ella, limpiándose las manos en sus vaqueros—. No funciona. El motor está como muerto. Iba de camino al taller cuando se me estropeó.
—Voy a echarle un vistazo.
Era bueno como mecánico. Había logrado hacer andar al coche de su madre diez años más de lo que estaba garantizado.
—Por favor —Jana extendió la mano para tocarlo—. Preferiría que me lleve y que llame a una grúa.
Él miró sus dedos, a centímetros de su brazo. Se le había erizado el vello.
—No es una vergüenza aceptar ayuda, señora o señorita Vargas.
—Prefiero no deber nada.
—Mire, yo le he ofrecido ayuda sin pedirle nada. Es parte de mi trabajo. No me debe nada.
—Aun así.
—No sea tan obstinada.
Él estaba destinado a proteger a las mujeres y a sus hijos.
El coche, visto de cerca, estaba peor de lo que había pensado. Estaba rayado, el suelo de su interior estaba sucio y roto. Había unas mantas de color brillante encima de los asientos. Y la parte de atrás estaba llena de cosas. Henry hizo un inventario rápido: varias almohadas, unas cuantas telas, o ropa, no estaba seguro, una caja con utensilios de cocina, revistas, libros viejos con orejas en sus páginas, una silla plegable, latas de soda vacías, diferente basura, como envoltorios de comida rápida e incluso restos de hojas secas y espigas.
Nada sospechoso, excepto que aquella acumulación de cosas le hizo preguntarse si Jana Vargas tendría hogar, y si tendría dinero para pagar la grúa y los arreglos del coche.
—¿Dónde ha dicho que están acampando?
—No se lo he dicho.
—Dígamelo.
Ella esperó hasta que lo vio inclinado sobre el motor del coche.
—Nos hemos puesto en un campo a varios kilómetros hacia el este, siguiendo esta carretera. El dueño de los campos, un granjero, nos ha dado permiso por escrito, y yo me aseguré de que estuviera fuera de los límites de la ciudad, así que ni se le ocurra echarnos de allí.
—¿Acaso he dicho que iba a hacerlo? —Henry manipuló un cable de la batería.
—Lo hará.
—¿Por qué?
—Espere y verá.
Henry lo vería, pero no esperaría.
—Bueno, tiene razón —sacó un pañuelo del bolsillo de atrás del pantalón y se limpió las manos—. Este motor está peor de lo que creía. La batería está corroída, y el manguito del agua pierde. ¿Ha oído hablar alguna vez del mantenimiento de un coche?
—No es mi coche.
—Déjeme que adivine. Lo ha robado y está huyendo de su casa con todas sus pertenencias en el asiento de atrás.
—Exacto.
—Cuénteme la verdadera historia, Jana.
Un rayo de luz atravesó los ojos de Jana al oír pronunciar su nombre.
—¿Qué ha sucedido con la señorita Vargas? Prefiero el trato profesional.
Él sonrió.
—Acabo de intimar con el interior de su motor. Eso hace que la relación se haga menos formal.
Ella lo miró calculadoramente y se cruzó de brazos.
—¿Sí, Henry? —exclamó luego con sorna.
La blusa prácticamente se le transparentaba, y él tenía problemas en desviar la mirada.
—La historia verdadera, señorita Jana. Y cíñase a los hechos.
—Es el coche de mi tía. Se lo estaba llevando al pueblo. No hay nada más.
—Ya veo —Henry se rascó la barbilla—. Así que está acampando con su familia.
—Sí, en su mayoría son familia mía.
—¿Y todas las cosas que hay en el asiento de atrás?
—Mi tía no es una persona muy ordenada.
—Puedo pedir una grúa por mi radio. El taller de Spotsky se la enviará. ¿Prefiere esperar aquí, o volver al campamento conmigo?
—Gracias por su ofrecimiento, jefe Russell, pero esperaré aquí que envíen la grúa. Igualmente tendré que ir al pueblo a hablar con el mecánico.
—Entonces, ¿para qué esperar? Yo voy en esa dirección.
—No, me quedaré con el coche.
No podía dejarla allí. Aunque no estuviera perdida. Pensaba que no le sucedería nada a ella si la dejaba. Pero había muchos extraños en el pueblo que habían ido a presenciar el evento del fin de semana. Claro que casi todos eran gente de mediana edad o incluso personas mayores que querían ver a la princesa. No había delincuentes…
—Como quiera, señorita Vargas —dijo finalmente—. Conozco a Abe Crawley, el conductor de la grúa. Le diré que se dé prisa.
«Y trataré de convencer a Spotsky de que le haga un descuento», dijo para su interior Henry.
—En poco tiempo estará todo resuelto —agregó el policía.
Después de un momento de duda, Jana dijo:
—Se lo agradezco, Jefe. Ha sido… muy servicial —Jana extendió la mano.
Parecía sorprendida.
Él le dio la mano con firmeza. Luego tuvo que carraspear antes de hablar.
—Solo cumplo con mi trabajo, señorita Vargas.
El cosquilleo que le había producido el contacto con su mano no tenía nada que ver con su deseo de ayudarla, pensó Henry.
Capítulo 2
CUANDO Jana llegó al campamento ya era el final de la tarde. La habían llevado un par de señoras mayores en una camioneta. Iban con su perro, Scooter. Regresaban de una huerta, y llevaban un montón de verdura. El apellido de su familia era Wolf, y estaban deseando conocer a la princesa Liliane Brunner de Grunberg, que llegaría al día siguiente a inaugurar el museo. Cada vez que las mujeres alzaban la voz, Scooter se ponía a ladrar.
—La princesa Adelaide nació aquí, en Blue Cloud —dijo Lottie, la que conducía, viuda desde hacía treinta y ocho años—. Era prima nuestra. Una muchacha encantadora. Muy guapa y dulce. Solíamos jugar juntas en la casa de verano.
—Luego se casó con Su Alteza —dijo la otra hermana, Jess, asintiendo—. Y se olvidó rápidamente de sus primas del campo.
—¡Jess! —exclamó Lottie, haciendo que el perrito se alborotase—. Adelaide vivía en Europa, no en la casa de al lado. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Venir en un avión supersónico a tomar café con nosotras?
Jana quitó las uñas del perro de su regazo. No le interesaban las princesas de Grunberg, ni las del pasado ni las del presente. Estaban muy lejos de su realidad. Lo que se moría por ver eran las joyas reales.
Era una mala suerte que hubiera atraído la atención del Jefe de Policía. Aquellos ojos sagaces no tardarían en averiguar de dónde venía y qué estaba haciendo en Blue Cloud. Aunque no había reaccionado tan bruscamente como otros policías con los que se había topado.
Jana rascó al perrillo detrás de las orejas para mantenerlo tranquilo y suspiró mientras las hermanas conversaban entre ellas. Estaba acostumbrada a que la policía de provincia la interrogase a ella y a su clan. Ocurría en todos los lugares a los que iban. Cuando había asumido el liderazgo de su clan familiar, hacía dos años, se había ocupado de sacar todos los permisos necesarios para sus actividades, desde los juegos de azar al permiso para encender hogueras, para que la policía no tuviera una excusa fácil para echarlos.
—¡Cíngaros! ¡Son cíngaros! —exclamó Lottie disminuyendo la velocidad. Miró con interés las tiendas de campaña y caravanas puestas en un campo al lado de la carretera—. Mira, Jess. ¿No son bonitas con todos esos colores?
Jess, que llevaba un delantal de jardinera se ajustó las gafas.
—Criaturas sucias, decía padre. ¡Qué horrible que hayan puesto el campamento cerca de nuestra casa! ¡Qué vergüenza que el granjero Forbes los deje acampar allí! ¡Qué vergüenza! Hablaré con su esposa.
—¡No digas tonterías! ¡No te metas, Jess! Padre era un cascarrabias y un bocazas —Lottie fue frenando mientras miraba—. Me pregunto si los cíngaros me permitirían visitarlos. Siempre he querido explorar un campamento suyo. ¡Podrían adivinarme el futuro!
—No te atreverías —Jess agitó la cabeza—. Eres una vieja tonta, Carlotta Wolf. Una vieja tonta.
Jana quitó a Scooter de su regazo nuevamente.
—Me pueden dejar aquí —dijo Jana recogiendo las cosas que había traído del coche—. Gracias por traerme.
—¡Oh, no! —Jess miró consternada a su pasajera—. No se baje aquí, joven, en medio de toda esta gente sucia y sin ley. No es un lugar seguro. Podrían…