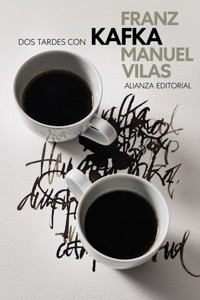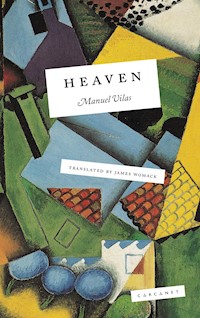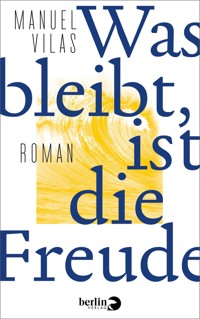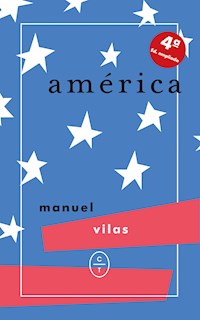
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
América es el resultado de un viaje y de una ensoñación. Un relato asombrado por la inmensa vastedad de una nación, la de Estados Unidos, que tiene las proporciones de un planeta entero en el que todo cabe. América es la representación de un espacio mítico; contradictorio, hermoso y siempre excesivo. El viaje de Manuel Vilas es una deriva sentimental y alucinada por ciudades a las que no va nadie o a las que va todo el mundo, moteles fantasma, autopistas infinitas. Y es también un viaje de la memoria por el que desfilan cantantes de rock, escritores, artisgas, iconos del Pop, viejas glorias olvidadas o los Simpson como metáfora de la nuev América Way of Life.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
De esta edición:
© Círculo de Tiza
www.circulodetiza.es
Título: América
© del texto: Manuel Vilas
© de la foto: Lisbeth Salas
Primera edición: enero de 2017
Segunda edición: febrero 2017
Tercera edición: mayo 2017
Cuarta edición (ampliada): febrero 2020
Diseño gráfico: Miguel Sánchez Lindo
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos
ISBN: 978-84-121034-2-7
E-ISBN: 978-84-121237-6-0
Depósito legal: M-4444-2020
Reservados todos los derechos. No está permitido la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera y por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la editorial.
El fracaso no existe.
MV
Dedicatoria
He visto a grandes desesperados en Estados Unidos, tipos en la calle, rebosando miseria, emperadores de la basura, y tenían estilo. No es lo mismo estar desesperado en Estados Unidos que estarlo en cualquier otra parte del planeta: tal vez ese sea el tema de este libro.
Dedico este libro a todos los desesperados estadounidenses. A su estilo. Porque tenían estilo.
Dedico este libro al miedo.
Dedico este libro a las autopistas, a los hoteles y a los camioneros americanos.
Dedico este libro al error, a las vidas erradas.
Dedico este libro al olor de los Estados Unidos.
Dedico este libro a quienes, aun sabedores de que el fracaso no existe, siguieron fracasando.
Este libro es autobiográfico y cuenta mis viajes por muchas ciudades norteamericanas. Entonces, dedico este libro a mi desesperación americana.
Por muy grande que sea la desesperación de un país o de un continente, más grande será siempre la mía.
Unas palabras a modo de prólogo: Walmart no cierra jamás, como el corazón de un poeta
Soy un hombre enamoradizo y sentimental y contradictorio y voluble, y con el paso del tiempo estas características de mi personalidad se han acentuado. El libro que tiene el lector entre sus manos es la crónica de mis estancias en ciudades estadounidenses, especialmente en ciudades del Midwest. Es también la crónica, en alguna medida, de un enamoramiento pasajero, de una fascinación que se entretiene contemplando la alta y mítica combustión cultural del capitalismo, de un sentimiento de vergüenza o de inferioridad arraigado en mi condición latina, de una huida española y de un recelo inconcreto. Adoro los Estados Unidos, tal vez porque adoro la vida en la tierra. Pero adorar no es amar. Amar, solo amaría el paraíso. Y no es posible el paraíso en la tierra.
La democracia americana hizo creer que sí, que era posible el paraíso en la tierra; esa es la base política de los Estados Unidos, un cimiento idealista para poder sujetar un gigantesco edificio cuya última aspiración es desconocida. De eso me di cuenta un día en la biblioteca de la Universidad de Iowa: nadie sabe hacia dónde va América. Tiene gracia ese desconocimiento en un país que está obsesionado por el control de todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra. Esa obsesión americana por la seguridad y por el control a día de hoy, cuando escribo este prólogo, casi me parece algo tierno, ingenuo, inocente. Es una obsesión antigua, cuyo origen aún es aquello que se llamó la Guerra Fría, cuando el mundo se lo disputaban dos naciones hegemónicas. Pero sí, América está abierta de par en par a lo desconocido, y lo desconocido tiene un profeta, que no es otro que ese ser salido de la profundidad del Midwest, ese ser llamado Donald Trump. Porque si Trump gana las elecciones, seguro que donde más votos cosechará será en la América profunda, en el Medio Oeste, donde estoy yo ahora mismo. No en Nueva York ni en California, no en la modernidad, sino en las praderas remotas sin mar. No en Chicago. No en Los Ángeles.
Nadie sabe hacia dónde caminan los Estados Unidos porque nadie sabe muy bien hacia dónde camina la vida política en la tierra.
Desde el siglo xix sabemos que llamamos vida y existencia al tránsito político de nuestro cuerpo sobre las sociedades humanas. De ahí que a veces uno tenga la sensación de que no ha vivido. De ahí también la creación del mundo zombi. Es verosímil fantasear con que en Estados Unidos viven en este instante trescientos veinticuatro millones de zombis. El zombi no es una creación de las grandes urbes estadounidenses, el zombi es hijo de la vastedad de un país, de una desesperación espacial que contiene más de nueve millones de kilómetros cuadrados. En un espacio inabarcable, cabe la posibilidad de que aún vivan especies remotas, como los zombis, los vampiros, los lunáticos, los psicópatas, los extraterrestres o, simplemente, los seres escondidos. Yo quise ser un ser escondido, un ser huido de su origen materno, de ese país llamado España, que siempre acaba confiscando mi vida.
Tal vez para que desapareciera el zombi del imaginario colectivo americano, Estados Unidos debería tener unos seiscientos millones de habitantes. Fue lo primero de lo que me di cuenta cuando aterricé en el Midwest: aquí hay poca gente y aquí las grandes praderas y los bosques y los ríos dominan la escena. Cuando cae la noche en el Midwest lo hace de una forma apocalíptica, pues llena de oscuridad las carreteras, las casas, la vida. Si la caída de la noche te alcanza conduciendo tu automóvil en alguna autopista del Midwest, puedes llegar a sentir una soledad primitiva, con un añadido de terror, especialmente si te adelantan interminables camiones que brillan en la oscuridad de la noche y que parecen conducidos por fantasmas del infierno, como ocurría en aquella película de Spielberg, El diablo sobre ruedas. Te puedes preguntar incluso por la vida de esos conductores, y te encontrarás con una respuesta construida sobre el viento, porque esos conductores no son humanos, solo son zombis, zombis enamorados de las praderas.
Los pueblos (esta palabra es tal vez inadecuada) o las pequeñas ciudades del Midwest son barrios residenciales conectados unos con otros por una maraña de carreteras locales. Cada barrio tiene su categoría, y su simbología económica. La casa es el fundamento moral de la vida. No la calle. Pero la suma de casas no contribuye a la creación de la ciudad. Como la suma de zombis no consigue crear la nación zombi. No hay ciudad, hay casas donde la gente vive escondida. Gigantescas casas donde se rinde culto a la soledad.
Decorar la soledad con abalorios o electrodomésticos envidiables, eso es la vida en el Midwest.
No existe la calle. De la abolición de la calle a la aparición del zombi hay un segundo de distancia. Hay grandes edificios, autopistas, centros comerciales, pero no hay calles.
No existen las calles, pero sí existen los supermercados. Muchos supermercados están abiertos las veinticuatro horas del día. Para mí eso es maravilloso, fantasioso, me llena de alegría. Poder ir a Walmart a las tres de la madrugada a mirar la materia de la que está hecho este mundo: comida, fruta ya pelada y metida en recipientes transparentes, café de cien mil marcas, consistentes bandejas con filetes de carne de un grosor de cinco centímetros, cuchillas de afeitar, colonias, tablets, telefonía móvil, televisiones, muebles, bolis, pantalones, sartenes, cuchillos, zapatos, relojes y sombreros.
Walmart no cierra jamás, como el corazón de un poeta.
A la abolición de las calles Estados Unidos añadió la supresión de un sentido: el del olfato. He visitado edificios públicos, habitaciones de hotel, restaurantes, casas privadas, pasillos, escaleras, salas de teatro, ascensores, lavabos, apartamentos, lofts, bares, tiendas, centros comerciales, cines, aulas de universidad, despachos, librerías, mercados, donde el olor reinante estaba marcado por una degeneración del aire. No era mal olor, en absoluto. Era, como digo, una protesta del aire, una inflamación del oxígeno, un olor a cerrado. Olor húmedo y a cerrado, ese es el olor de América. Habrá una América luxury que olerá a Chanel y a rosas, pero la clase media americana generó su propio olor. Es un olor que procede del uso de la madera como material de construcción, y de las moquetas históricas, y de las ventanas cerradas para siempre. Es el olor de las casas grandes, imposibles de limpiar, el olor de los basements, donde nacen la humedad y las arañas y las hormigas y la noche de Halloween.
Es el olor de Estados Unidos.
Si algo puede servir de resumen final de la arquitectura de clase media americana, ese algo es el basement. He visto unos cuantos. En todos me sentí raro. No incómodo exactamente, sino confundido. El terror americano también nace de los basements.
Los basements son un espacio arquitectónico difícil de definir. En teoría, equivalen a un sótano, o a una bodega. Pero son mucho más complejos. Pues en realidad son el inconsciente colectivo de la clase media americana. Un sitio en donde guardar todo lo que no sirve. Son un foco de putrefacción material y moral. No tendría un basement ni por todo el oro del mundo. Son un símbolo del mal y de la violencia, encriptados en todo hogar de clase media americano que se precie. Es el recordatorio de las cavernas, el lugar del esqueleto de la bisabuela, el lugar de los insectos, la puerta a la muerte, la puerta a la otra dimensión donde todo es mucho peor. Mientras termino este libro en Iowa City, por las noches me he dedicado a ver toda la primera temporada de la serie televisiva Stranger Things. La serie se basa en la afirmación de que el espacio real, arquitectónico y urbanístico de la clase media americana no tiene alternativa. Pese a lo miserables o cutres que son las casas de los protagonistas (especialmente la de Joyce Byers, madre de un niño a quien se ha tragado la oscuridad, y la de Jim Hopper, jefe del departamento de policía de Hawkins), la alternativa es el infierno. Es una serie entre el terror y la ciencia ficción que explora la posibilidad de una realidad paralela a la nuestra. La serie está ambientada en 1983, con la Guerra Fría aún enfriando el mundo. Pero lo que me parece destacable de la serie es esa negación de cualquier alternativa a la casa americana. Estados Unidos se esfuerza mucho en ir afianzando su modo de vida como país al sugerir desde el cine, la literatura y la televisión que cualquier alternativa acabaría en el terror.
Los basements son el recordatorio de lo que está debajo de la casa. El basement es la humedad catastrófica. La bici oxidada. El armario purulento. El espejo roto. El olor errático e insalubre. El interruptor de la luz humedecido.
Los países, como los seres humanos, huelen.
Comparamos países porque el ser humano es un ser comparativo y porque la civilización es comparativa y porque el mercado es comparativo. Intentamos buscar la excelencia. La excelencia en la vida laboral, en la vida sentimental y en la vida económica.
Este libro es también comparativo. Compara países y culturas y mitologías. Habla de mis estancias en ciudades americanas, y en lo más hondo comparo la vida que he llevado en esas ciudades americanas con la vida que llevé en España. Pretende una refundación de la propia historia de mi vida, como si mi vida necesitara una segunda oportunidad.
Es decir, comparo el que soy con el que fui.
No se puede ser español toda una vida, eso pienso ahora, cuando se acerca el momento de dar este libro a la imprenta. No se puede ser francés ni alemán ni italiano ni inglés ni ruso ni polaco ni sueco ni húngaro ni noruego ni portugués toda una vida. La reinvención es un placer necesario.
Estados Unidos me hizo ver que mi desafección por España podría tener un fondo de nobleza, de dignidad, de necesidad, o de legítima defensa; que podría ser una desafección razonable, ineludible. No a causa de los españoles, que los pobres no tienen nada que ver con España, y a quienes yo siempre quise y amé, sino de las élites españolas y de la fabricación de su cultura canónica y de su mitología literaria, en donde nunca me sentí cómodo. He dicho élites y debería haber dicho castas. Castas convencionales que acabaron produciendo un país previsible o anestesiado, un país con más pasado que futuro, pero con un pasado imprecisable y oligarca, siempre huyendo de la imaginación carnavalesca y de la celebración de la vida, de la celebración vulgar de la vida, que es la que invariablemente fue mal vista, un país frenéticamente católico aunque el catolicismo no exista ya en España, o un país donde el catolicismo se transformó en una izquierda que repudiaba el enriquecimiento de las clases medias pero adoraba su propio enriquecimiento oligárquico, un país en el que nadie está contento, ni siquiera están contentos aquellos a quienes les va muy bien y triunfan, un país en donde ni la oligarquía intelectual, política y empresarial está radiante o satisfecha, un país desconfiado y maledicente, un país que ansía la destrucción del otro, un país al que le gusta humillar a los que considera fracasados, un país lleno de leyes y rigores no escritos, y por tanto inconfesables. Un país en el que la idea de fracaso frecuenta ciudades, ríos, calles, bares, librerías, iglesias, universidades, periódicos, ayuntamientos, cárceles, vertederos. Un país de la confiscación de los corazones libres. Un país donde intentar decir la verdad estaba penado con la marginación. Un país sin energía económica. Un país de funcionarios. Un país de amigos. Un país de colegas y al enemigo ni agua. Un país en donde la creación de la idea del enemigo es consustancial a su historia. Un país sin generosidad para el diferente. Un país en donde la gente camufla su ideología y es tan eficaz el camuflaje que la gente acaba por no saber qué quiere. Un país inclinado a la hipocresía a causa de la pereza. Un país con pereza intelectual. Un país sin curiosidad. Un país sin promiscuidad de todo tipo, sexual, cultural, política, artística, visual, arquitectónica, literaria, económica. Un país de gente que ambiciona dinero, y solo dinero, y nada más que dinero como toda forma de plenitud intelectual y moral, pero que no sabe cómo ganarlo, y lo roba. Un país que necesita hacer fracasar a sus ciudadanos para sentirse país. Un país en el que me sentí fracasado. Un país en el que no fui feliz y ahora descubro que la culpa, como siempre creí, no era mía. Estados Unidos me dijo que la culpa no era mía, pues yo puse todo de mi parte, que abrí mi corazón de par en par, que di mi corazón a cambio de bien poco. Sé que me arrepentiré de haber escrito esto, porque yo amo profundamente a mi país, pero no me sentí correspondido o no me bastó con los besos que me dieron, y yo quería más.
Y me fui, como el marido o la esposa que en su matrimonio no encuentra todo el amor del mundo.
Estados Unidos me ofrecía la desaparición, desaparecer un rato, descansar de mi identidad española, acercarme al desvanecimiento, a la profundidad del aire sin cuerpo. Un descanso, un momento de lóbrega penetración en un basement privado. El enorme placer de ser un completo desaparecido, un don nadie, un ser anónimo, un zombi, un cuerpo erguido que camina por un bosque de Iowa.
Dejar de ser, al fin, español, y no para ser otra cosa, sino para no ser nada.
Un cuerpo sin nacionalidad y deseando ser solo un hombre que pasea por América con unos headphones en donde suena la voz de Johnny Cash.
Hay una palabra moral que sirve para concretar mi relación con España y con cualquier construcción nacional o colectiva, y me costó encontrarla. Ya la tengo: desistimiento.
No se trata de cambiar de país, sino de descansar de todos los países, de todas las naciones. Y hacerlo por envejecimiento propio, no por inquina ni por ideología ni por rigores intelectuales, sino por agotamiento.
Desistí de lo que fui. Desistí de una identidad que nunca fue mía, la identidad que me dio haber nacido en un país como España, haber crecido allí, haber vivido allí, haber estudiado allí, haber publicado libros allí, haber respirado allí, haberme convertido en lo que se esperaba o se dijo de mí, y haberme dado cuenta de que todos esos haberes, sumados, daban como resultado una pena, una condena y una esclavitud.
Un desistimiento humilde, jamás arrogante. Un desistimiento amable, tranquilo, pero en donde aún late una enorme y salvaje pasión por la vida, pero por otra vida, por una vida más libre, por una vida imprevista.
Me construí mi propio basement moral. Y allí me quedé, en mi basement, en donde se hablaba español. Y donde había amor, amor hacia mí mismo, que es el mejor amor.
No se puede ser europeo toda una vida, por eso se fundó América. Para dejar el abrigo europeo en el colgador del armario de la entrada. América era el sitio para una reinvención pronosticada en nuestros genes más febriles. América era el lugar del asombro. Así la pensó Franz Kafka en su novela del mismo título. Recuerdo cuando hace más de veinte años leí por primera vez la novela América del escritor checo. Leí esa novela en un pueblo de España, de cuyo nombre ahora mejor no me acuerdo. Me fascinó esa invención alegórica de Estados Unidos. Leía esa novela todas las noches, en un piso de ese minúsculo pueblo, frío y desolado. Cada diez páginas leídas sonaba la campana de la iglesia, porque mi casa estaba al lado de la iglesia. Era invierno, que es la estación de la verdad. Nunca pensé que ese invierno español acabaría en el gran invierno americano que estoy viviendo en este instante. El invierno del Midwest es duro como la estirpe de la que yo procedo, viejos amadores del frío, de la nieve y la ventisca.
Kafka jamás estuvo en América. Kafka jamás estuvo aquí, y sin embargo adivinó qué era América. Kafka describió una estatua de la Libertad con espada en vez de con antorcha.
No existía Google entonces. Los estudiosos creyeron que Kafka se ponía simbólico y trascendente, pero Kafka no tenía forma de documentarse. No había visto nunca ninguna ilustración de la estatua de la Libertad, o si la vio la recordó mal. Titulo así este libro por Kafka, el hombre que vio la estatua de la Libertad portando una espada, y no una antorcha.
Una espada amenazante o salvadora, eso ya no sabemos, no sabemos si la espada nos defiende o nos acuchilla, porque como decía Chuck Berry: you never can tell. Y por otra parte, ya no sabemos qué es el bien y qué es el mal.
Se están borrando las fronteras.
Pero hay una que no se borra: la frontera que va de lo muerto a lo vivo, y aquí, en América, la vida triunfó, la vida instantánea, la vida sin atributos, y de eso sí me enamoré.
La vida sin prestigio, eso fue lo que me sedujo, de eso me enamoré como un paleto.
Pensé que en América el fracaso no existía.
MV
Iowa City, octubre de 2016
Llega la cuarta edición de “América”, lo cual es motivo de felicidad, y especialmente motivo de ampliación del libro con nuevas páginas. Estas páginas inéditas me ilusionan muchísimo.
Para esta cuarta edición añado dos capítulos: el dedicado a la ciudad de Nueva Orleans, y el titulado “Viva Las Vegas”, un homenaje a esa ciudad y a la figura de Elvis Presley.
Incorporo también dos poemas nuevos en el epílogo: “Cincinnati” y “Jim”. Quiero mucho este libro, esta “América” que refleja cinco años de mi vida. Cinco años que fueron buenos. Cinco años de amor a un país.
El destino quiere que escriba estas pocas palabras desde Italia, desde Roma, cosas de la vida, azares, contingencias, viajes inesperados, idas y venidas.
Desde la ciudad de Roma, desde la ciudad de los césares, vuelvo a invocar a los Estados Unidos de América, al menos a dos héroes americanos, a dos césares democráticos y populares: a Walt Whitam y a Elvis Presley, siempre en el corazón.
MV
Roma, enero de 2020
Iowa City, I
La forma de llegar a Iowa City, viniendo desde España o desde Europa, es a través del aeropuerto de Cedar Rapids. Es un aeropuerto pequeño, luminoso, tranquilo; se agradece que haya un aeropuerto humano en un mundo lleno de aeropuertos terroríficos. Hay wifi gratis, lo que te pone de buen humor inmediatamente. Al aeropuerto de Cedar Rapids se llega desde otros dos aeropuertos: desde el aeropuerto de Chicago o desde el de Atlanta. Cada vez que voy o vuelvo de Iowa no sé qué escala me tocará, si Chicago o Atlanta. Lo que sí sé es que tanto el aeropuerto de Chicago como el de Atlanta también tienen wifi gratis. Así que te pones morado de mandar guasaps a todas tus amistades, a toda tu familia, o a la familia que te quede. Me gustaría tanto mandarle un guasap gratis a mi madre muerta desde Chicago. Al español que sale por el mundo las cosas gratuitas le estimulan especialmente. Todos los lavabos de estos aeropuertos están magníficamente limpios y siempre hay abundante jabón de manos a tu disposición, esto también es importante y creo que guarda estrecha relación con el mundo civilizado y por tanto con la literatura y el arte en general.
La vida en Iowa City gira en torno a la universidad. Cabe hacer un símil: Iowa es como una especie de Salamanca. Aunque en proporción demográfica estaría más cerca de ser como Soria. Iowa es una Salamanca cuyo pilar intelectual más sólido es la literatura. Los estudios de escritura creativa tienen aquí rango de estudios universitarios reglados. Claro, lo que la gente quiere es ser escritor, y lo que la gente no quiere es que le den la brasa con estudios históricos o filológicos sobre la literatura. Uno quiere ser Miguel de Cervantes o Ernest Hemingway, y uno lo que no quiere ser es Menéndez Pidal o Harold Bloom. A lo mejor Harold Bloom sí, no sé. Estados Unidos es el país más famoso del mundo, porque también existe la fama de los países. La corrección política dice que todos los países son iguales o que todos los seres humanos son iguales, pero es mentira. Sin embargo, es una mentira que esconde una utopía, y la utopía nos ayuda a todos. Sin utopías seguiríamos en las cavernas.
Iowa fue declarada por la Unesco Ciudad de la Literatura, como lo fue también la Dublín de Joyce. Y en Iowa han ejercido la docencia en esa escurridiza disciplina a la que se llama «escritura creativa» nombres legendarios de las letras estadounidenses como Flannery O’Connor, Robert Lowell, Raymond Carver, John Cheever, Kurt Vonnegut o Philip Roth, y también nombres de las letras en español como José Donoso u Óscar Hahn. Donoso, además, cedió a la Universidad de Iowa buena parte de sus diarios. La hija de Donoso, Pilar Donoso, quien tuvo un final innecesariamente triste, habla de Iowa en sus memorias familiares, tituladas Correr el tupido velo (2009).
Pilar Donoso recuerda la euforia cultural que vivió Iowa a finales de los años sesenta y la amistad de su padre con Kurt Vonnegut. Al taller literario de Donoso en Iowa acudieron escritores norteamericanos como John Irving, Gail Godwin, John Casey y Nicholas Meyer. Pilar Donoso describe en su libro un encuentro con Saul Bellow, quien precisamente había ido a Iowa a dar una conferencia. Los escritores norteamericanos también hacen bolos. Van y vienen por Estados Unidos dando lecturas, talleres y conferencias. Ahora son también los escritores latinoamericanos quienes van de bolos por Estados Unidos, porque la lengua española tiene una presencia incuestionable en ese país, aunque sea solo una presencia biológica y su apreciación como lengua de cultura aún sea discutible.
Los hijos de la emigración latinoamericana hablan inglés perfectamente, pero escriben en español. Eso es una paradoja que conduce hacia un bilingüismo del que nadie habla demasiado, como si fuese algo incómodo. Es acaso una incomodidad de ida y vuelta: el español está allí, y el inglés también. Tiene su gracia: si se encuentran un escritor estadounidense y un escritor en español en uno de esos aeropuertos que juntan universidades donde se enseña a escribir, los dos escritores hablarán en inglés, obviamente. Pero uno de los dos se sentirá amenazado, y no sé cuál. Realmente, no lo sé. Puede que todo Estados Unidos sea una celebración de la amenaza. Los latinos votaron a Barack Obama, a la espera de la llegada de un John Mendoza, o un Willy Sánchez o un Kevin Pérez, que se siente en la Casa Blanca. Pero quien amenaza con llegar es Donald Trump. Tal vez cuando este libro se publique ya haya llegado, sí, es muy posible que al final gane Trump, porque la gente ha elegido el caos, la aniquilación, la enfermedad, el rencor, la melancolía pesada, porque los basements le están ganando la partida a Abraham Lincoln. Porque quien vota ya no es un ser humano sino un zombi. Es posible, sí, muy posible que gane Trump. Porque si el pueblo judío esperaba a un Mesías, el pueblo zombi espera la llegada de un Terminator.
Lo bueno de las democracias es que quitan importancia a los gobernantes, acaban escondiéndolos en el desván estúpido de la Historia. Cuando ganan unas elecciones se convierten en la única noticia del mundo, pero al final el tiempo los manda al basement del olvido. Es verdad que existieron, no sé, pongamos que Jimmy Carter y Adolfo Suárez, pero ¿dónde están ahora? Están en el vacío de la memoria. La Historia ahora se convierte en cosas pasadas de moda. Como dice San Juan, los muertos están descansando, no sufren ni sienten dolor.
El tallerismo literario cruza Estados Unidos, está implantado en casi todas las universidades americanas, pero esta disciplina nació en la Universidad de Iowa nada menos que en 1936. Mientras los españoles convertían España en un taller de escritores muertos, los universitarios de Iowa convertían su ciudad en un taller de escritores vivos. No se puede enseñar la genialidad literaria, pero sí despertarla pronto en quien la tiene y disciplinarla.
Aún nos aterroriza a los españoles ese año: 1936. Iowa, en ese año, era una ciudad próspera. Si eres español, te asombra contemplar cómo en 1936 hubo países y ciudades que estaban llevando una vida normal. La pujanza del español ha hecho que en la actualidad Iowa haya creado un MFA (Master of Fine Arts) de escritura creativa en esa lengua, en donde dan clase los escritores Horacio Castellanos, Ana Merino y Luis Muñoz. Los tres están vivos, conviene decir esto porque todo el mundo piensa que el estado natural de los escritores es estar muertos.
Me imagino cómo serían estas tierras de Iowa antes de la llegada del hombre blanco, y los altos árboles de Iowa me dicen: «Mejor, hermano, estábamos mejor sin vosotros, pero ya que habéis venido y tú has venido, anda, celébrame con un buen soneto, un soneto con amor, o mejor con una novela de éxito, en fin, que pase algo, please».
Los españoles siempre estamos comparando. Es imposible no comparar. Desde que me bajé del avión en Chicago estoy comparando. Comparas comidas, automóviles, precios, infraestructuras, equipamientos y policías. Comparas policías. Ana, mi novia, me dice que tenga cuidado con la policía. Me alojo en Iowa en casa de mi novia, porque ella dirige el MFA de escritura creativa de la universidad. Ana tiene una casa en medio del bosque, es una casa americana, llena de enchufes con clavijas americanas, la nevera es gigantesca, todo es grande, las cisternas del váter son distintas y distinta es la taza del váter. Todas esas diferencias dicen que no estoy en España. Y comparo qué tipo de váter es mejor. Es difícil llegar a alguna conclusión al respecto.
Me quedo mirando las casas de madera. Nunca pensé que la madera aguantara tanto. Hay casas de madera en Iowa que son de finales del siglo xix. No sé qué harán con la carcoma. Acudo a algunos actos de la universidad. Al final, suelen ofrecer un ágape. Se charla y se come de pie, lo que provoca incomodidad, se mire como se mire. O hablas o comes. Para mí comer es algo principal, por eso sufro en estas situaciones donde comer debe compartir protagonismo con hablar.
No disfrutas de la comida así.
Cuando termina la recepción, la gente se lleva la comida sobrante en túpers, esa me parece una costumbre envidiable que no se da en España, aunque en España los ágapes suelen ser mejores si se da la circunstancia de que haya jamón de bellota. De eso me doy cuenta en Iowa, de que el jamón de bellota no tiene rival en el mundo.
Hay varios restaurantes en Iowa. Pidas lo que pidas, siempre vendrá con patatas fritas. Hay uno que se llama Orchard Green, que tiene un toque gótico, solemne, pero también cálido. En el Orchard Green dan una sopa bullabesa que está bastante bien. Llegamos a las seis de la tarde.
Y a las seis y media ya hemos cenado.
Salimos a la calle y está nevando.
No hay nadie en ningún sitio.
Hay una soledad perfecta. La gente está en sus casas. Están en silencio, disfrutando de su propiedad.
Iowa es buen ejemplo del Midwest, un sitio misterioso donde la gente vive en colonias, en condominios, en parcelas que se adentran en los bosques, en el campo, en sitios a donde nunca irías. Tal vez en esas casas rija un principio de seguridad que ordene la vida, un principio de seguridad mezclado con una soledad apetecible. Esa es la fascinación que producen sobre mí las casas americanas: me veo en ellas viviendo, disfrutando de una soledad merecida. También de una forma de la verdad que nunca pensé que acabaría deseando.
La librería más importante de Iowa City se llama Prairie Lights. Te recibe la moqueta cuando entras. También una escalera estrecha y empinada que conduce al primer piso, que es donde se celebran las presentaciones y actos literarios. En el primer piso está la sección de literatura en español. Hay libros de Roberto Bolaño, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Federico García Lorca. Verlos allí les da un significado inesperado. No un gran significado, sino un significado inesperado. Al lado está la cafetería, donde sirven enormes tazas de caffè latte. Me moriré sin saber en realidad qué es el caffè latte. Parece un barril de café con leche, con poco café y mucha leche. Dominan en la cafetería, como en todo Iowa, el público universitario y los ordenadores Mac. El Mac es un ordenador que exhibe cierta distinción, da a quien lo posee un cierto estatus, porque todo en la vida es estatus. Yo no tengo Mac, porque el Mac es más caro y yo soy algo más pobre.