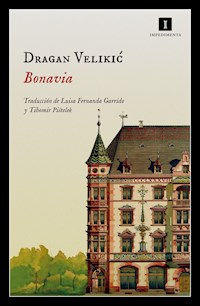
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Bonavia" explora, al estilo de los más grandes (Broch, Musil, Joyce) las consecuencias del colapso y disolución de un país. Dragan Velikic, el narrador serbio más importante del momento, nos presenta las vidas entrelazadas de unos personajes que intentan restablecerse tras la guerra de Yugoslavia. Miljan, un restaurador que huyó de Belgrado para instalarse en Viena abandonando a su hijo recién nacido, se ocupa ahora de su nieto Siniša. Marija, una filóloga con pánico a la soledad, conoce a Marko, un novelista frustrado que escribe una "guía para evitar disgustos". Kristina cruza "el agua grande" para renacer en Boston. "Bonavia" es la historia de un viaje que son muchos viajes, de una huida que nos conduce a nuestro origen y de lo que una generación deja, involuntariamente, a su sucesora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BONAVIA
1
De vuelta a la escena del crimen, se dice a sí mismo. Si los pensamientos fueran visibles, ¡se armaría una buena!
Ella está sentada a su lado. Pensativa y ausente.
El taxi ha girado por la empinada calle Mikó, en dirección a la fortaleza. Las copas de los árboles recién reverdecidas conservan el frescor matutino, pese al sol de abril inusualmente cálido.
—Aquí vivió antiguamente Sándor Márai. —Al instante se lamenta de haberlo dicho. Marija le lanza una mirada cortante.
—¿Y a mí qué me importa? Además, ¿quién es ese Sándor Márai?
—Un escritor húngaro…
—Yo creía que era japonés.
—¡Qué graciosa! Te di sus diarios hace dos años… No, te los di hace más de tres…
—Lo recuerdo, un rollazo de tomo y lomo. De los que a ti te gustan. Cada mes te buscas un nuevo refugio. No construyes nada propio. ¡Ese eres tú!
—No exageres. —Se defiende instintivamente, sin pensar que ella exagera.
El taxi pasa la rampa, tuerce a la derecha y luego a la izquierda. Una hilera de fachadas arregladas, casas bajas con geranios en las ventanas. Desfilan restaurantes, cafés, tiendas de recuerdos. Al fondo de los anchos portales se vislumbran los patios interiores. Marko está sentado al lado del conductor. Devora con la mirada cada detalle. Marija reconoce su emoción. Siempre es igual donde quiera que el viaje los lleve. Conoce incluso sus pensamientos en ese preciso instante: qué maravilloso sería ocultarse en este sueño. Acurrucado en esta madeja de encantamientos y banalidades. Ojalá que durara eternamente, sin principio ni final.
La escena de aldea de cuento adormilada se desvanece repentinamente cuando desembocan en la plaza. El taxi da una vuelta en círculo y se para delante de un majestuoso edificio. En la prolongación de la plaza, la catedral, y justo enfrente, bajo una luz blanquecina, se extiende la inabarcable Pest.
—El antiguo Ministerio de Finanzas. —No puede evitar jactarse de sus conocimientos, aunque lo haga a media voz. Marija sonríe. Él sabe que lo ha perdonado, que el entusiasmo del momento largamente añorado ha prevalecido. Echa un vistazo a la plaza. En la expresión de su rostro ve satisfacción. Es otra vez la Marija de hace seis años, aquella que conoció en la cola de visados delante del consulado húngaro en Belgrado. A duras penas se contiene para no comentar su mirada hacia el fondo de la calle, al otro lado de la plaza, con las palabras: Allí al final está el café Miró. ¿Te acuerdas?
¿Cómo no iba a acordarse? Se encontraron aquella sofocante tarde de septiembre en la plaza Vörösmarty, en el café Gerbeaud. Marija había acompañado a una amiga que viajaba a Estados Unidos, regresó al hotel y se dejó caer en el sillón. Toda su vida se había detenido formando un grumo de angustia que se expandía desde el estómago. Quería llorar, pero no podía. Una habitación asfixiante, barata, en las inmediaciones de la estación Keleti, a la que tres días antes había llegado en tren. En su lugar, él habría memorizado no solo el nombre y la dirección del hotel, sino que se acordaría también de la cara del recepcionista, de a qué hora servían el desayuno, del banquito en el ascensor, del color de las toallas, de los escaparates de las tiendas cercanas, del cartel con el horario en la parada del tranvía. Y también sabría inequívocamente cuándo salía el último. Se lo comunicaría con una sonrisa triunfal, una sonrisa que decía que a él nada puede sorprenderlo, que medita cada uno de sus pasos, protegiéndose de las incertidumbres que acechan a los desprevenidos e incautos. Es en la calle donde se siente más seguro, en el entramado de líneas de tranvía, en los transbordos alocados y las repentinas decisiones de coger justo este itinerario para poder tomar una cerveza en el restaurante que alguien, irrelevante para Marija, había frecuentado quién sabe cuándo. ¡Un tipo increíble! Tan diferente de aquellos con los que ella había despilfarrado su juventud, sin reflexionar, como suele hacerse a esas edades y, ciertamente, como él nunca había hecho. Pero ese no era el problema, sino la satisfacción y el orgullo indisimulado, la casi irracional felicidad con la que él eludía el espacio que debería haber sido la vida misma. Lo había sospechado desde el primer día y, sin embargo, se había quedado a su lado todos estos años, con la esperanza de que la relación superara pruebas a veces difícilmente imaginables.
El Ministerio de Finanzas, repitió en su fuero interno mientras lo observaba pagar al taxista y coger apresuradamente las cosas del maletero. Como si siempre llegara retrasado a algún lugar, con la frente ya bañada en sudor. Estaba segura de que también se acordaría de este momento. Tarde o temprano le preguntaría si recordaba al hombre gordo de camisa desabrochada. ¡Oh, sí!, la escena ya se había alojado en un resquicio del día siguiente. Él lo hacía sin cesar, se entretenía obsesivamente con tonterías que formaban el contenido del olvido inmediato. No solo las recordaba, sino que las cuidaba con mimo, las regaba como a una planta rara. Había tejido una red de sandeces y trivialidades, que con los años se volvía cada vez más densa e impenetrable, y dentro de la cual él mismo se enredaba. Jardinero de oportunidades perdidas.
En el imperial vestíbulo de mármol del hotel Kulturinnov no pudo por menos que mencionar que ya no estaba la alfombra roja en la ancha escalera.
—Tal vez la están limpiando —respondió Marija.
—No creo. No se lleva un rollo de veinte metros a la tintorería…
Ella se detuvo de repente. Él también, con una maleta en una mano y el bolso de viaje de ella en la otra.
—Marko, ¿quieres que nos pongamos a adivinar ahora lo que le ha pasado a la alfombra? ¿De verdad no ves toda esta belleza? —dijo, y levantó la mano señalando las altas ventanas de la época modernista, que miraban hacia un patio interior—. A veces pienso que no tienes ni una pizca de sensibilidad.
—No, cariño, mi problema es que tengo tanta que me pierdo entre todas las sensaciones que me rodean —intentó bromear él.
—Solo te entusiasmas con tonterías.
Con un suspiro de resignación, ella se dirigió por la escalera hacia la recepción, en la primera planta. En el alargado pasillo, tras el mostrador, esperaban dos empleadas uniformadas. Pertenecían a los tiempos en los que una planta del edificio había sido convertida en hotel, probablemente a principios de los años sesenta del siglo pasado. Lo pudo deducir por el diseño de los muebles, por el desgaste bien mantenido, conservado con una limpieza diaria. Pronunció para sus adentros esta observación como si la dijera Marko. Y no estaba enfadada, al contrario, cada vez que se sorprendía a sí misma utilizando una frase que provenía del inventario de él la inundaba una ternura inesperada. A veces se preguntaba si esto significaba que se conformaba con el estado actual. ¿Se había dado por vencida? Por supuesto que no. Él seguía tocando cada fibra de su ser. Esta plenitud que sentía gracias a él era lo que probablemente podía llamarse felicidad: un estado de embriaguez con el que uno acaricia todo lo que ve, y lo que esta mirada abarca irradia una tranquilidad y una satisfacción que se extienden a todo el entorno. Es cierto, constantemente estropeaba con tonterías los momentos en que había que estar callado y respirar. Se vanagloriaba de cosas que cualquier persona normal silenciaría. En estos absurdos malentendidos aparecía un Marko constituido de banalidades, una suerte de bastidor tambaleante encorsetado en las tramas pequeñoburguesas. No obstante, a cada ola de enfado y rabia le sucedía irremediablemente una ola de amor, borrando todo equívoco, toda sospecha de que él no era el verdadero. ¿El verdadero? ¿Qué significaba eso? Una estupidez. Lo cierto era que él la llenaba.
Las empleadas de la recepción les sonrieron a la vez. Marija se aproximó a la ventana. Allí, en la plaza cuyo nombre nunca había logrado memorizar, se habían besado aquella calurosa noche de septiembre. Salían del café Miró. Ella andaba a su lado como embriagada. La angustia de aquel día terrible en el que había acompañado a su amiga al avión, la soledad y el tedio de la habitación del hotel a la que había vuelto, el vacío y el mutismo en los que se había transformado su alma, todo esto había desaparecido de repente.
Había empezado de una manera completamente inesperada, ese mismo día, con el timbre de su teléfono móvil. Un número de Belgrado, desconocido; dudó unos instantes si contestar, y luego aceptó la llamada. Una cascada de palabras que soltaba una voz agradable. Despacio se abría paso en su mente la imagen del hombre que había guardado cola tras ella en el consulado de Hungría. Sí, sí, lo recuerda. Pero ¿de dónde ha sacado su número? ¿Del formulario que sujetaba en la mano? Se rio. ¿Cómo que dónde está? En Budapest. No sabe el nombre de la calle, pero sabe que está cerca de la estación Keleti. ¿Que tomen un café? ¿Dónde está él? Él también está en Budapest. Reflexiona unos instantes. Sí, sabe dónde está la calle Vaci. ¿Cómo? La plaza Vörösmarty. Le cuesta memorizar nombres. Mira el reloj. De acuerdo, a las cinco en la plaza, junto al Gerbeaud. ¿Vörös…, cómo ha dicho? Plaza Vörösmarty.
En el camino al Gerbeaud, durante el breve viaje en taxi —porque había cogido un taxi como hacía siempre, sin seguir las explicaciones y consejos acerca de cómo llegar al destino con los que él la abrumó al final de la conversación—, Marija sintió la misma emoción que si hubiera recibido la llamada de alguien muy muy querido. Naturalmente, la aparición de este desconocido de la fila del consulado húngaro no era más que un salvavidas arrojado a un remolino de un día terrible que había que alejar cuanto antes del momento presente, empujarlo por el despeñadero del olvido.
Lo divisó en cuanto salió del taxi y cogió la calle lateral que según el taxista llevaba al Gerbeaud.
—Sabía que pararía aquí, más allá es zona peatonal —dijo tendiéndole la mano.
—¿Es que de cualquier dirección de la ciudad se llega precisamente aquí?
—Otra posibilidad es acceder por el lado del Danubio, pero yo estaba casi seguro de que usted vendría por este lado. Sabía que iba a coger un taxi.
—¿Por qué lo sabía?
—Ni me escuchó cuando intenté explicarle cómo llegar en metro…
—¿En metro, en una ciudad desconocida? No me haga reír. A duras penas me oriento en Belgrado.
—Pero la mejor manera de conocer una ciudad es recorriéndola en tranvía, autobús, metro…
—Ya le he dicho que ni siquiera he logrado conocer bien Belgrado, y vivo allí desde que nací… Además, tampoco tengo demasiado interés en conocer Budapest. Al menos no esta vez.
—No me refería a turismo…
De qué estamos hablando, pensó. Debería haberme quedado en el hotel. Tengo que quitármelo de encima cuanto antes.
Pero no solo no se lo quitó de encima, sino que, después del café en el Gerbeaud, aceptó con mucho gusto su propuesta de ir a cenar al café Miró en Buda. Él insinuó discretamente que muy cerca, justo enfrente, estaba la parada del autobús número 16, la manera más rápida de llegar a la plaza principal de Buda. Mencionó también el nombre de la plaza. Ella sonrió para sus adentros. ¿La manera más rápida? ¿Acaso está loco? Le dijo que todos los días iba en el número 16 desde el barrio de Karaburma, donde vivía, al centro de Belgrado. Y enseguida se asombró a sí misma por haber pronunciado semejante frase. Eso no le había ocurrido antes. Cosas así simplemente no existían para ella. Recordar las líneas de transporte público, las direcciones de hotel, pararse cada tres esquinas, evocar, aconsejar. ¡Qué personaje! Sin embargo, algo en él la atraía, no había duda. Poco a poco se iba sintiendo más próxima a ese hombre que, proporcionando informaciones aparentemente absurdas, construía un orden superior y establecía vínculos inexistentes a primera vista.
En el trayecto hacia Buda, durante un cuarto de hora de viaje en el autobús 16, Marija se enteró de que Marko Kapetanović no tenía profesión. Había cambiado los estudios de Medicina que había empezado por los de Filosofía, para al final licenciarse en Literatura Universal Comparada. Esto lo supo de paso. Mucho más importante era que en algún lugar «exactamente detrás de esta plaza» había un taller de reparación de máquinas de escribir. Sí, había vivido cierto tiempo en Budapest. Baja el telón. No dice por qué ni cuándo ni con quién. Pero ofrece el dato extravagante de que su tío había tenido en la calle 29. novembra un taller de reparación de máquinas de escribir.
—Usted pasa todos los días al menos dos veces por delante del taller, cerca del restaurante Bled.
—¿Cómo?
—El 16 pasa por allí.
—Ah, sí. Es cierto.
—Precisamente delante del taller hay una parada.
—Qué interesante. ¿Su tío venía a Budapest para visitar a la competencia?
—Ni una vez, nunca le gustó viajar.
Ya le resulta familiar su amplia sonrisa. Se abisma por completo en ella. Hace apenas dos horas que están juntos y parece que hubieran pasado días.
—¿Tiene algún dato más sobre su tío?
—Se podrían escribir libros enteros. Yo me he criado con mis tíos. Mi madre murió al darme a luz. Mi padre se fue a Austria. Lo veía muy de vez en cuando.
Así que de esto se trata. Ha crecido en una casa de muñecas. Lleva toda su vida en el bolsillo. Un teatro ambulante. Cuenta que su tío grita a las cosas. Cuando tiene prisa y las cosas no le obedecen porque, digamos, el botón de la manga de la camisa no quiere abrocharse o el cordón del zapato tiene un nudo imposible de desatar, discute, enloquece, tira las cosas al suelo. Y entonces una voz diferente, contraria a su voluntad, declara que de pequeña conservaba en los bolsillos las entradas de cine usadas.
Marko le lanza una mirada cómplice.
—Yo también lo hacía. Guardaba no solo las entradas de cine, sino cualquier papelito que me llegaba a las manos. Aún hoy día me cuesta liberarme de los embalajes. Tardo mucho en tirar las cajas de zapatos.
—¿Por qué no coge una bolsa? ¿Para qué necesita una caja de la que tanto le cuesta desprenderse?
Otra vez digo tonterías. ¿Cómo he llegado aquí, a este seminario sobre embalajes?
El autobús desaceleró, doblando las cerradas curvas del acceso a la fortaleza.
—Bajamos en la siguiente parada. Vamos a acercarnos a la puerta.
Él insistía en salir por la puerta delantera, y ella dejó la averiguación de esta estrategia para hacerlo para otra ocasión. Pero se rio en el acto para sus adentros: difícilmente habría otra ocasión.
En la plaza, junto a la iglesia, una muchedumbre se apiña alrededor de un joven de piel morena con rostro indescifrable. Delante de él, en la acera, tres cajitas de cerillas sobre un trozo de fieltro verde. Encorvado sobre ellas, el joven las mueve hábilmente. Una bolita desaparece debajo de una de las cajas. A su lado están dos tipos que se le parecen. Da la sensación de que discuten entre sí. Su víctima, un japonés, pierde rápidamente un billete de diez mil florines. Enseguida otra persona de la multitud acierta al elegir la cajita con la bola debajo y se lleva diez mil florines. No parece que haya trampa ni cartón, de manera que una nueva víctima, otro turista, decide entrar en el juego.
—En Belgrado hace años que esto no cuela —dice Marko—. Pero aquí arrasan. Y en Viena, aún más.
—También ellos tienen que vivir de algo —reacciona Marija.
—¿Del timo?
—Si los únicos que timan son los trileros, entonces realmente vivimos en el paraíso.
—No soy nada tolerante con estos asuntos. ¿Sabe usted que en Viena el número de robos en las casas se ha duplicado desde que los rumanos y los búlgaros pueden viajar libremente por el espacio Schengen? Hay trileros por doquier. En el metro pululan cuadrillas de carteristas.
—Ah, qué pena me dan —dice Marija, sonriendo.
—¿Es usted de izquierdas?
—Más bien partidaria de la lógica. Simplemente se trata de un intercambio de capital. ¿Quién fuerza las casas de quién? ¿Ha visto usted alguna vez las miradas de la gente a la que un idiota de uniforme echa arbitrariamente del tren?
—¿Me lo cuenta a mí? Hace más de diez años que viajo por esta región y sé de sobra de qué habla.
—Entonces, ¿por qué se preocupa tanto de aquellos que han levantado el muro de Schengen? Que paguen al menos un tributo. El pecado se hereda. Uno no puede redimirse sin más.
—Pero algunas reglas deben existir.
—El problema es precisamente que solo existen algunas reglas. Y, cuando solo existen algunas reglas, entonces, por supuesto, aparecen los trileros y los carteristas, un bestiario entero que merodea por estas tierras que usted conoce tan bien. ¿Y por qué está recorriendo esta zona?
—Escribo un libro sobre Europa del Este.
—¿Qué tipo de libro?
—Consejos prácticos, cómo la gente puede evitarse disgustos.
—¿Está bromeando?
—En absoluto.
—¿Usted realmente cree que los disgustos pueden evitarse? ¿Qué clase de disgustos? ¿Que alguien lo desvalije?
—¿Sabe que en las carreteras de Hungría y Ucrania operan policías falsos? En Budapest acechan delante de los hoteles a los extranjeros y, simulando ser agentes, les piden la documentación y…
—Sí, he oído cientos de veces estas historias. ¿Y qué puede hacerse? ¿Podrá evitar que haya impostores? No me parece posible.
—En casi todas las guías de Budapest hay una lista de consejos y advertencias…
—¿Cómo evitar caer en la trampa de los impostores?
—¿Y qué hay de malo en ello?
—No hay nada malo, solo es absurdo. Y, además, usted parte de ellos, de los pequeños rateros que no son más que una consecuencia de la impostura a niveles mucho más elevados.
—Si ya decía yo que usted es de izquierdas.
—¿Y usted quiere crear un mundo sin disgustos? A mí no me gustaría vivir en un mundo ordenado de esa manera.
—Exagera. ¿Y si volvemos a la plaza?
—¿Por qué?
—Para que intente adivinar dónde está la bolita.
—Oye, tú… —dijo, deteniéndose un instante solo para ver qué efecto provocaba el paso al tuteo. Marko se rio y la cogió de la mano—. Yo sé muy bien que lo de la bolita es un engaño. Pero estamos rodeados de bolitas. Cuando entras al banco para abrir una cuenta, cuando las aseguradoras te prometen descuentos, cuando vas a votar, ¿acaso no son bolitas escondidas en la manga? Yo no tengo nada en contra del orden, pero no aguanto la hipocresía. Limpiaremos la calle de carteristas para continuar con los triles a un nivel más alto. Por culpa de la bolita tú y yo aguantamos colas delante de los consulados. El puto visado es la bolita que intentamos pillar.
—¿A ti te gustaría suprimir la bolita?
—Para empezar, me basta con no engañarme a mí misma creyendo que esta bolita de la calle es la única. No es más que la última de una larga serie. Cuando desaparezcan de la administración, de los acuerdos bilaterales, de la alta política, tampoco las habrá en la calle.
—Creo que tienes razón, solo que habrá que esperar unos dos mil años. Hasta entonces, ¿qué tal si cenamos?
—Ahí está el Miró —dice Marija al ver en la esquina un café con una amplia veranda—. Un lugar precioso. Es verdad que conoces bien la ciudad.
Se sentaron casi pegados a la luna del café, pero el cristal estaba levantado, de modo que prácticamente estaban en la plaza.
—¿Cuánto tiempo te quedas en Budapest? —preguntó él.
—Mañana regreso.
—Qué pena. Te podría haber enseñado la ciudad.
—No he venido para hacer turismo. Acompañé esta mañana a una amiga que se iba a Estados Unidos.
—¿Qué tipo de amiga es esa que uno acompaña incluso hasta Budapest?
—El problema reside más bien en el tipo de partida.
—¿Qué significa eso?
—Significa que… —A Marija le tembló imperceptiblemente el mentón, por lo que esperó un instante para recuperar el equilibrio—. Significa que es una de las que se marchan para siempre. Aparte del apoyo moral, también necesitaba ayuda con las maletas. Y yo he aprovechado, supongo, la ocasión para salir un poco de ese estado-prisión. ¿Y qué pasa contigo?
—Yo me acompaño a mí mismo.
Marija se rio.
—Es lo que hay que hacer. Acompañarse a uno mismo.
Pidieron una botella de vino blanco y lasaña.
—Ahora cuéntame cómo es eso de acompañarse a uno mismo.
—Haces el juego de la bolita contigo mismo hasta que te hartas. Y siempre aciertas.
—Te estoy preguntando en serio.
—Y yo te contesto en serio.
—Mira, Marko…
El nombre pronunciado con su voz nasal hizo vibrar por un instante todo el paisaje. Un golpe de intimidad. El coro griego clásico anuncia lo que sucederá. ¿Y qué puede suceder? Porque la historia existe; todavía sin escribir, pero existe. En los horóscopos de poco fiar, que tanto abundan y tanto se diferencian unos de otros. Para esta semana coinciden todos: «Amor: el jueves conocerá a alguien con el que tal vez entable una relación».
Por el momento no es más que el soplo de un presentimiento. Pero mañana, dentro de un mes. Dentro de un año. Hasta el fin del mundo y de los tiempos. Un instante de dulce angustia ante lo desconocido. Lentamente bajan los puentes colgantes, se abren los portales. De las calles laterales surgen fisonomías desconocidas, protagonistas de un pasado que fácilmente puede ser el suyo, con posos de hipotecas y fondos ocultos, con pasiones y exaltaciones, promesas y engaños. Todo eso lo declarará inexistente el poderoso revisor llamado tiempo, lo nivelará y retocará, escondiendo la bolita bajo la caja de una futura vida en común. Y ellos se mecen todavía en la veranda del café Miró como barcos en el fondeadero, en la bahía de las costumbres y de las consideraciones, en posiciones que solo en apariencia resultan invariables. Durante la noche, no se sabe qué noche ni por qué, se producirá un fuerte avance de un frente de aire cálido, y las temperaturas empezarán a aumentar, anunciando un período de tiempo estable y bueno. Y entonces todo será posible, incluso un cambio de fondeadero.
—¿Me estás escuchando?, ¿dónde tienes la cabeza?
—Me acompaño a mí mismo —dice él sonriendo.
Marko mira a través de esa cara dulce, con arrugas apenas perceptibles. El pasado que en este momento no es más que un vacío en blanco aún está por escribir. Los párpados empezarán a oscurecerse, las pupilas se volverán turbias con el aumento de las dioptrías. Y, no obstante, lo colma una silenciosa alegría. La sabiduría del ocaso. Sin duda hacia una mañana nueva. Le ha dicho algo, de cómo es acompañarse a sí mismo. Ella le ha contestado con una ocurrencia, pasando rápidamente por encima del dato, pronunciado de soslayo, de que en Austria no tiene solo a su padre, sino también a un hijo de cinco años. No ha recibido nada a cambio. Jugadores de ajedrez, cada uno con su propia jugada, ahí, en la mesa del café Miró en Budapest. Apenas se ha producido la apertura. ¿O se lo está imaginando? Ha tenido al menos dos opciones más para esta tarde. Ha empezado por la más improbable: que la joven mujer de la cola del consulado de Hungría estuviera en ese momento en Budapest, que estuviera sola y que aceptara tener una cita con él; todo ello, al fin y al cabo, una posibilidad poco factible. Y precisamente es lo que ha sucedido. Tiene claro que la cita no se habría producido si no hubiera habido una despedida dolorosa. Qué más da, ella está ahora ahí, menos por curiosidad, y más para llenar el vacío después de la marcha de su amiga a Estados Unidos. Sin embargo, tampoco hay que subestimar la curiosidad. Y la buena impresión que ha causado en ella, sin la cual no habría aceptado trasladarse después del Gerbeaud al Miró. Una rima prometedora: del gutural Gerbeaud al sosegado Miró.
En ese momento están desubicados de sus vidas cotidianas, ambos lo saben. Solamente aparecen como estrellas invitadas en una obra ajena, dispuestos a pasar por alto hechos que en otras ocasiones pesan y se tienen en cuenta. Los guía un razonamiento distinto en una función que está en pleno apogeo. Ya son visibles las primeras brechas en los muros de su cotidianidad, más bien líneas, señales de un nuevo relieve. O tal vez ellos solo se imaginan ver algo, igual que un pescador escudriña el agua, intentando adivinar la posición del pez en las oscuras profundidades.
El largo crepúsculo estival ha ralentizado el tiempo. El alumbrado de la calle sobre el fondo de un cielo todavía pálido prolonga la duración del entreacto que protagonizan dos personas desconocidas. Es el instante en el que se intuye que todo el camino recorrido previamente tiene sentido, porque por fin ha surgido el encuentro que zanja todas las angustias e insatisfacciones de la vida cotidiana. Por fin hay alguien que puede hacer más interesante el juego repartiendo nuevas cartas. Borrón y cuenta nueva; las deudas, saldadas. De la oscuridad de la inexistencia ha emergido un alma cercana cuyo puesto siempre ha estado vacante. La presencia de otros no ha disminuido su ausencia. Cada palabra proferida, o cada simple pensamiento tácito cuyo rastro queda reflejado en el gesto de la mano, en la sonrisa, en la entonación, en el pestañeo de los ojos, se coloca en su lugar adecuado, el casillero del crucigrama se está rellenando a gran velocidad, y no existe obstáculo que puede parar la aproximación de dos seres que se han reconocido. Son encuentros que se contabilizan como química. Únicamente se pasa por alto que encuentros de este tipo también los ha habido antes, que todos estaban cargados de la fogosidad de lo irrepetible. Con este material se construye una nueva promesa.
¿Qué constelación rige esta tarde de un jueves de septiembre? Él, arrancando desde abajo, en un intento más de dotar a su vida de una estructura sólida, de acabar con los años de ir sin rumbo fijo. Ella, al final de una relación que se funde en rupturas periódicas y que, sin embargo, dura y sobrevive gracias a diez años de gravitación alrededor de la vida en común. En ese instante se proporcionan mutuamente fuerza para bajar el telón del pasado.
Navegantes que descubren nuevas tierras. Conjurados que se enamoran. Ahora —observada a través del catalejo desde una distancia segura, en el abrazo imaginario de alta mar donde todas las posibilidades tienen el mismo valor— la tierra firme se agranda. Tal vez no es una isla, sino todo un continente en el que surgirá una nueva civilización. Cada uno la ve a su manera. Están al principio y respiran a pleno pulmón. El presagio encuentra fácilmente un refugio en el que puede adoptar cualquier forma. El pensamiento es libre, por fin sin ataduras que lo amarren al muelle de la vida anterior. Zarpa. Se aleja del fondeadero. Al principio despacio y dudando, luego más deprisa y despreocupadamente, arrastrado por las fuertes corrientes del nuevo comienzo. Lo alimenta el cansancio de la vida precedente, la determinación de cambiar la geografía.
Una navegación marcada con más firmeza por las experiencias de las anteriores. Se navega a partir de mapas antiguos que se modificarán en ruta. No para asegurar el viaje que está en curso, sino como apéndice de la experiencia futura, cuando se encuentren de nuevo solos, con las velas desplegadas en un infinito prometedor.
Ellos no piensan en eso en este momento. Porque no se piensa en estas cosas cuando por un tiempo se relega el pasado. Existe únicamente el anhelo de cambiar el rumbo. Y nubes de autoengaño. Más tarde emergen los imprevistos, escollos que uno difícilmente puede sortear. Hay tantas cosas anotadas, tantas posiciones antiguas en los nuevos mapas… Una lista cada vez más larga de cuentas sin saldar. Álbumes en los que hay más huecos que fotografías. Un pasado quemado. Las cenizas que el viento se llevó hace tiempo caen sobre la nueva escenografía. Las huellas perduran. El reciclaje es el principio de cada comienzo.
Y ahora aquí, en el mismo lugar, cinco años más tarde. El hotel Kulturinnov. El patio desierto. Un silencio monástico. No ha cambiado nada desde la época en que celebraron allí su primer aniversario.
—La habitación todavía no está lista. Dejaremos las cosas en recepción y volveremos dentro de una hora. —La voz de Marko la sobresaltó.
—Qué contenta estoy. Me encanta este lugar. —Se asomó por la ventana e inspeccionó el patio—. Dentro de unos años, un tiburón de las finanzas comprará esto, le hará un styling, o sea, introducirá un poco de diseño caro, y pasará a costar quinientos euros la noche.
—¿Damos un paseo?
—Claro, cariño. —Lo cogió del brazo y lo besó en la mejilla—. Qué contenta estoy —repitió—. Quizá sea mejor que a la presentación vayas solo. Querría descansar para estar en forma esta noche. ¿A qué hora es la cena?
—A las ocho. En el restaurante Apetito. Aquí al lado, en la planta baja, pero no se entra por la plaza, sino por la calle lateral, a través del Hilton.
—Estoy segura de que ya lo has explorado todo.
—Podemos comprar ahora los billetes de transporte público, los que valen para tres días.
—Los compraremos mañana, querido. ¿Por qué quieres empezar ya mismo con los líos?
—Mañana es domingo. Va a ser difícil hacer aquí algo en domingo.
—Cogeremos un taxi.
—No vamos a visitar Budapest en taxi, ¿no? Y que lo sepas, solo tendremos en cuenta los taxis de las compañías City, Buda y Fő. El resto son unos ladrones. Le pregunté al taxista aquel…
—¿Qué le preguntaste?
—Si había cambiado algo.
—¿Y qué dijo?
—Los números son los mismos, un uno y seis doses para los taxis de la City, un dos y seis treses para los de la Buda, y siete doses para los de la Fő.
—Una memoria excelente.
Él no se percató de la ironía y continuó:
—No hay que pararlos en la calle, de ninguna manera. Hay que llamarlos.
—Muy bien, ya nos hemos asegurado. Ahora solo falta que compremos los putos billetes y podremos respirar tranquilos.
—¿Por qué te enfadas?
—¡Cómo no voy a enfadarme! ¡Eres un maestro liando las cosas! ¿Por qué tenemos que pensarlo todo por adelantado? A lo mejor mañana tengo fiebre y me paso tres días en la habitación. Y, entonces, ¿para qué querrías los billetes? ¿Para qué tanto ajetreo?
—Vale. No lo haré más.
—Siempre dices lo mismo y al final se hace siempre lo que tú quieres.
Al salir a la plaza, torcieron a la derecha hacia el café Miró. El sol de abril derretía el frescor y la sombra de las casas. Casi eran las once. Pasaron al lado del café donde había empezado su historia.
Estoy segura de que se acuerda hasta de qué vino bebimos entonces, pensó Marija. Y no solo eso, también se acuerda de la cuenta. Quizá incluso de la cara del camarero. ¡Tiene la cabeza llena de morralla!
Salieron a la explanada desde la que se contemplaba la vista de la otra orilla de Buda, las vastas pendientes y los montes circundantes con los frutales en flor.
—Eso de abajo es Krisztinaváros.
—Me lo dijiste hace seis años.
—¿Y no lo has olvidado?
—No. Pero no es que me haya esforzado en recordarlo, sino que me acuerdo por Kristina, a la que ese día acompañé porque se iba a Estados Unidos. No entiendo por qué desde que se trasladó de Boston a California ya no se escribe con nadie.
—Ha cortado definitivamente con su vida anterior, se ha ido para siempre. Yo no lo logré.
—¿Porque no querías?
—No exactamente. Quería, pero no me fui lo suficientemente lejos, por lo que esa vida no se pudo establecer.
—Creo que no tiene nada que ver. Como si fuera indispensable marcharse para poner punto final… Tú te dedicas a flotar por la vida, sin más. Igual que te mueves por la ciudad. Compras los billetes de autobús para tres días, te paras allí donde antaño alguien hizo algo con algún otro. Tus planes son ridículos. En realidad, no tienes plan de vida. Los billetes para tres días antes es la coartada para fingir que planeas algo. Quizá para tres días, pero no más. Ahí está el problema. Todo lo haces no para descubrir, comprender, cambiar algo, sino para borrar las huellas.
—Vaya, hoy no estás de muy buen humor.
—No es cierto, y tú lo sabes. Pero estoy cansada. Eres como un pozo en el desierto, un pozo que hay que excavar todos los días para apartar las capas de arena. Si un día me lo salto, te estancas.
—¿Y entonces? —La atrajo hacia sí sin fijarse en los transeúntes, mirándola, por lo demás, como siempre, de una forma tal que cualquiera podía darse cuenta de que el siguiente paso llevaba a la cama.
—¿Y entonces? —La voz de Marija se tornó ronca, lo que siempre le producía un vuelco en el estómago—. Entonces nada.
Lo besó, separando apenas los labios de su mejilla.
—Vamos al hotel. La habitación seguramente ya está lista.
Todavía no había separado su vientre del de Marko cuando un grupo de turistas, evidentemente jubilados, demasiado jadeantes para fijarse en la pareja abrazada en medio de la acera, los rodeó, como el agua alrededor de una isla fluvial.
—¿Sabes cuánto te quiero?
—Lo sé.
Regresaron a la recepción del hotel. Marija se acercó a la ventana y se sentó en un sillón. En el mostrador solo había una empleada. Sonreía como si presagiara la llegada de algo importante. No prestó atención a la conversación que Marko inició con la mujer vestida con un blazer que le daba aspecto de revisora. Vio que ambos entraban un instante en el cuarto de detrás del mostrador. Él estaba ahora en su elemento, supuso que mantenía una de sus conversaciones preferidas. Más tarde se enteraría de los detalles, surgirían sinsentidos en algún momento del día, la sorprendería con una información que nadie necesitaba.
Marko arrastraba la maleta y el bolso, la mujer daba explicaciones señalando con la mano hacia la puerta. Oyó que la mujer decía: «Pueden tomar el ascensor». Marko se detuvo, dejó las cosas y se aproximó a Marija.
—No estamos en este hotel. El editor nos ha reservado habitación enfrente, en el Hilton.
—No entiendo nada. ¿En el Hilton, así, de pronto?
—Nos ha hecho la reserva en el Hilton, pero para variar no me han avisado. ¿Qué quieres que haga?
—¿Y lo has aceptado sin preguntármelo?
—Venga, no armes ahora un escándalo. Ya son las once y media, voy apurado. Dentro de hora y medida debería estar en la Feria.
—¿Y a mí qué me importa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué no les has dicho que nos quedábamos aquí?
—Parece ser que aquí no hay sitio para los tres días.
Marko se volvió hacia la empleada, que aguardaba junto a la puerta a que ellos se marcharan.
—¡Mientes! Hace dos meses que estoy ilusionada esperando venir a este hotel, y ahora tenemos que ir a yo qué sé qué Hilton. ¿Es que te crees que me voy a volver loca de contento por ir a un Hilton?
Se levantó y fue tras Marko. La empleada ya estaba en la puerta del ascensor. Sonrió y dijo que podían acceder al Hilton por el pasaje que estaba en la planta baja. La puerta de metal se cerró y el ascensor se puso en marcha para pararse enseguida.
—¡Nos hemos quedado atrapados! —Marko gritó, presa del pánico. Apretó los botones uno tras otro—. ¿Por qué me haces esto? —repitió con voz entrecortada.
—Anda, tranquilízate. Vuelve a pulsar la planta baja.
—¡No funciona!
Abrió la puerta interior y golpeó varias veces fuertemente con el puño el armazón acristalado de la puerta exterior. El perfil de la recepcionista emergió del fondo del pasillo. Decía algo en inglés.
—¿Qué dice? —Marko estaba pálido. Un sudor frío le resbalaba por la frente y las mejillas.
—Cálmate —dijo con voz serena Marija—. Va a llamar a alguien que nos saque de aquí.
El perfil moreno de la recepcionista desapareció de la pantalla turbia de la puerta exterior.
—¡Es por tu culpa! ¿Sabes cuándo cojo yo el ascensor para una sola planta? ¡Nunca! Y menos si es para bajar. A saber cuánto tiempo vamos a estar atrapados aquí.
—Querido, tú y yo llevamos seis años atrapados. ¿Y nos falta algo?
—¡Huy, qué graciosa!
—Venga, tranquilízate. Aguanta diez minutos, seguro que viene alguien a sacarnos. ¿Qué te pasa?
Marko se secaba la cara con un pañuelo.
—Tengo unas ganas terribles de hacer pis.
—Es pura sugestión. Porque no puedes, por eso tienes ganas.
—Tu explicación no me ayuda mucho.
—Pues no pienses en el pis, y se te quitarán las ganas.
—¿Y en qué pienso?
—En el Hilton. En lo bien que lo vamos a pasar en esa jaula.
—Marija, no empieces. Me has sacado de quicio. Como si hubiera querido yo el Hilton.
—No se trata de si has querido o no, sino de que no se te ha ocurrido preguntarme. Bastaba una sola frase para informarme de que había un cambio. Pero no, el señor coge las cosas y hala, vamos. ¡Pues yo no soy una cosa!
—Perdona. Vale, no lo he pensado, reaccioné automáticamente…
—¡No mientas! Te ha encantado que nos alojen en el Hilton.
—Sabes que no.
—¡Sí, sí!
—Cuando hablé con ellos por teléfono, les dije que quería alojarme en el Kulturinnov.
—Pero, cuando resulta que nos han mandado al Hilton, no tienes nada en contra.
—¡A ver si aparece alguien de una vez! Voy a llegar tarde a la presentación.
—El de ahí arriba te está mandando un mensaje. ¿No te das cuenta?
Marko apoyó la espalda en la puerta interior y de repente el ascensor se puso en marcha. La cara se le iluminó de alivio.
—Sí. Me manda un mensaje.
Al llegar a la planta baja, Marko agarró los bultos y con paso apresurado salió a la calle. Se detuvo un instante, se volvió hacia Marija y le dirigió una sonrisa de reconciliación.
—Perdóname, cariño, por favor. No hagas que por este malentendido se estropee la excursión que tanto nos apetecía.
—¿Es que no te das cuenta? No se trata para nada de un malentendido.
Marko miró el reloj.
—¡Me importa un bledo si llegas tarde! ¿Te crees que esto puede pasar así y, hala, pelillos a la mar? Hace seis años que vivo con un soltero. Y ya estoy harta. Es evidente que tú y yo no podemos seguir juntos. ¡Se acabó!
Detrás de ellos alguien dio un golpe en la puerta del ascensor. Ambos se dieron la vuelta. Al fondo del pasillo vieron a la recepcionista.
—Sigan recto —gritó, y con la mano les señaló en dirección al Hilton.
Marko le hizo un gesto. Cogió el equipaje y empezó a caminar por la calle.
—¿Qué le pasa a esa mujer? —preguntó Marija.
—Es amable, nada más.
—¡A ti te la cuela cualquiera, de verdad!
Un chico con librea delante del Hilton se acerca a Marko. Coge las maletas y las pone en un carrito.
—Este también es amable —dice Marija.
—Basta ya —replica Marko a media voz.
Entran en el vestíbulo. En la recepción Marko rellena el formulario. El botones se queda discretamente a un paso de él. Luego desaparece.
—Este circo me exaspera —dice Marija en el ascensor camino de la cuarta planta—. Me repugna. En cuanto supo el número de habitación, ese chico corrió para dejarnos las cosas. No entiendo la organización. Se quedará sin propina. No puede ser. Seguro que tienen un sistema bien trazado.
—Aquí los ascensores no se quedan colgados.
—Pero ¿de qué llevamos toda la mañana hablando? —En ese momento se abre la puerta del ascensor. Salen y se dirigen a su habitación.
—¿Qué quieres decir?
—Que todo ambiente tiene su razón de ser. Que todo sistema tiene su ambiente autóctono, eso es lo que quiero decir.
Marko se detiene en el cruce de dos pasillos, se da la vuelta y, fijándose en el plano con los números de las habitaciones, tuerce a la derecha.
—Estamos en el lado del Danubio.
—¿Y qué significa eso?
—Pues que la habitación mira al Danubio.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque el ala derecha de este pasillo mira al Danubio.
Con expresión arrobada, Marija se abalanza por sorpresa sobre su espalda amenazando con tumbarlo.
—Cariño, eres un genio. En serio. Te adoro. ¡Qué orientación! ¡En este laberinto, tú sabes dónde nos hallamos en relación con el mundo exterior! Otra cosa es si tienes orientación exterior hacia dentro, pero no vamos a hablar de ello ahora.
—Ahí está —dice Marko, viendo al botones salir de la habitación al final del pasillo. El mozo aparta a un lado el carrito de las maletas. Sonríe. Marko le da un billete de doscientos florines. Marija ya está en la habitación. Se acerca a la ventana e intenta abrirla.
—Este armatoste no se abre. ¡Llámalo!
—Se ha ido —dice Marko, cerrando la puerta.
—No soporto el aire acondicionado. Llámalo para que apague el aire y abra la ventana.
—Yo lo arreglaré, ¡que enseguida te entra el pánico! —Encuentra el termostato debajo de la ventana, lo gira a la izquierda hasta el final. Luego tira del picaporte de la ventana. El cristal se mueve diez centímetros. No abre más.
—Ahora estamos en una pecera, mi felicidad es indescriptible. Yo te mato, te lo juro, te mato antes de morir asfixiada.
—¡Mira qué belleza! La ciudad entera a nuestros pies. Budapest en la palma de la mano. El Danubio, los puentes, todo cabe en este escaparate.
—¿Por qué me has traído aquí? —Las lágrimas le humedecen los ojos y se deja caer en la cama, impotente del todo.
—No vamos a estar tres días lamentándonos, ¿no?
—No, nos vamos a poner a cantar en loor de las corporaciones circenses globales que se dedican a fascinar a los paletos nuevos ricos. ¡Debería darte vergüenza el sitio al que me has traído! Ni se te ocurra tocarme; hala, corre a tu querida presentación. No olvides decirle al editor que nos encanta estar metidos detrás de un escaparate. No necesitamos nada más. ¡Y ni se te ocurra despertarme cuando vuelvas!
Marko abre la maleta, saca las cosas y las coloca en el armario. Marija está acostada con la cabeza hundida en la almohada. Le gustaría ponerse a llorar a voz en cuello, pero se contiene, espera a que Marko se vaya. Acecha los movimientos y por el ruido sabe exactamente lo que hace él en cada momento. Por mucha prisa que tenga, Marko deshará primero la maleta y pondrá cada cosa en el sitio elegido. Sin estos nuevos puntos de referencia estaría perdido. No puede vivir ni un solo día si no se apoya en las costumbres. Por eso lo embarga el pánico cada vez que viaja. Enseguida tiene que establecer una cotidianidad, aunque estén de viaje y se hayan ido para liberarse por un tiempo de las obligaciones diarias. Como un explorador, recorre el entorno en busca del lugar ideal al que, al día siguiente, mientras ella todavía duerme, irá a tomar el primer café de la mañana. Encuentra una tienda que está abierta veinticuatro horas. O al menos hasta la medianoche. El mero hecho de tener al alcance de la mano todo lo que quizá puede apetecerle lo tranquiliza y satisface. Se asegura contra lo fastidioso. Porque incluso la pila gastada del despertador del que nunca se separa anuncia el fin del mundo. Y por eso todo está subordinado al orden temporal, como si no hubieran viajado a ningún lugar, arrastrando consigo el escenario, la compañía de cómicos ambulantes que representa hasta la extenuación la misma función.
Allá donde van, logra en solo una hora salir al menos cinco o seis veces del hotel, visitar los alrededores, avanzando cada vez una manzana más. Vuelve como un cazador con un botín que nadie necesita. Ella le había dicho que no iba a ir ni al pueblo de Szentendre ni al pasaje de Korvin, donde en 1956 tuvieron lugar cruentos combates contra los tanques rusos. Quiere descansar, disfrutar de cada hora sin planes ni obligaciones. Pero parece ser que con él eso es imposible. Carece de programas que le permitan disfrutar. Es la conclusión a la que ella ha llegado a lo largo de todos estos años. No comprende que él se instale como en casa. Ni sabe ni puede hacerlo de otro modo. En realidad, disfruta con ello. El transporte, las urgencias, todos los servicios al alcance de la mano. Como si no hubiera viajado. ¿O es que ella se equivoca?
Ahora tiene un problema, debe ir a la Feria y todavía no ha explorado el entorno. ¿Cómo va a empezar un nuevo día sin los requisitos de las costumbres? Pero hasta la tarde tiene tiempo suficiente para recorrer las calles de Budapest y corregir los mapas antiguos. Para volver a runrunear por la habitación. Para aumentar la colección de caminos más cortos hasta los destinos más absurdos.
Si los pensamientos fueran visibles, en ese instante, como en el celuloide de una película, ella vería planos inconexos, explosiones de excitación. Y no estaría celosa, porque en ningún lugar aparecía una misma cara que pasara por todos los cajones secretos de la fantasía; en ninguna parte, una historia contada hasta el final. Se escandalizaría con la procesión de mujeres en la cabeza de Marko, con las escenas lascivas o solo con los planes de citas. Todo está en movimiento, sin ningún orden, en esa provisionalidad de vida. Porque el orden está en los cajones y en los armarios, en el conocimiento de los atajos y las vías de circunvalación, allí donde a la luz del día se desarrolla la versión oficial. Y aquí, en la oscuridad de la conciencia, se enfrentan retales, briznas de posibilidades anunciadas, retazos empalidecidos de relaciones consumidas. Un mundo en construcción sin ninguna esperanza de llegar alguna vez al tejado.
Marko está en el baño. Ha colocado sus útiles de aseo en la parte superior del amplio armarito. La de abajo está vacía, cedida generosamente a Marija. Se mira al espejo. Completamente satisfecho con lo que ve, se perfuma el cuello. Mira el reloj. Es hora de partir. Dentro de unos minutos estará en el taxi, avanzará despacio por las calles de Budapest. Es viernes por la tarde. Por las ventanas abiertas entrará con la vista en los pisos de la planta baja. De ahí solo había un paso hasta la tarde sofocante de septiembre, en la que el orden de las llamadas determinó el instante actual. Si hubiera elegido un orden diferente, quién sabe dónde andaría ahora y con quién. Solo la casualidad lo ha situado en esta posición. Había pensado mucho cuál de los tres números marcar antes. Se decidió por la variante menos prometedora. Pero podía haberlo hecho al revés. Lo que había querido era tachar lo menos probable para reducir el campo de lo posible. La mujer de la cola del consulado húngaro había señalado en la solicitud de visado una semana entera. Había visto claramente las fechas. Esa semana se acercaba al final, y por eso empezó por ella. Si no hubiera contestado, o si hubiera rechazado encontrarse con él, o si no hubiera estado en Budapest, la siguiente llamada habría sido para Nataša. De nuevo se perfumó el cuello. Dio un paso hacia atrás y echó un vistazo al pasillo. En el espejo enorme vislumbró el reflejo del cuerpo inmóvil de Marija. Yacía tumbada con la cara hundida en la almohada. ¿Se habría dormido? Maquinalmente cambió el orden de las cosas en su parte del estante, pero de inmediato este acto herético lo sobresaltó. Cuando Marija se levantara, le enfadaría todavía más este rastro de orden que oculta los trapos sucios. Dejó las cosas en la encimera, al lado del lavabo. Tenía que dejar tras él un desorden espontáneo.
Ella oía el rumor en el cuarto de baño. A ver si se va de una vez. ¿A mí qué me ha tocado? Un trozo de tiempo de unas cuantas décadas. En el mejor de los casos, tanto tiempo como el que ya ha pasado. El final ya está aquí, da igual si son siete u ocho. Así es la vida. Has tenido tu playa. Tu espacio. Nadie antes que tú ha pasado por allí. Y nadie excepto tú va a pasar. En esa playa tenías que haber presentido todo lo que podía suceder, examinar con todos los sentidos los otros cuerpos. Antes de que en la piel apareciera la primera mancha de vejez. Tantas teorías diferentes. Pero el cielo es el mismo. En lugar de la inmensidad azul y serena, avanzan sin cesar oscuras nubes bajas. Da igual si vienen del este o del oeste. Presa de una geografía errónea. ¡Qué relación tengo yo con esos cuyas caras cubren las primeras páginas de los periódicos! Esa no es mi historia. Y no soy la única que solo desea que la dejen en paz. Pero ellos no renuncian, no dejan que nadie se baje del carro, ceñudos, siembran el temor acá y acullá, en las plazas o en las pantallas de la televisión. ¿Quiénes son esos hombres con los que no tiene nada en común salvo el pasaporte? Ha gastado media vida para acabar comprendiendo que no guarda ninguna relación con esos tipos. El pasado de ellos es el futuro de ella. No le quedan muchas cosas por vivir. Tendría que haberse ido como Kristina, seis años antes, cuando mataron a uno que todavía era diferente, que despertaba la esperanza de que las cosas podían ser distintas. Se pone boca abajo. Mete la cabeza debajo de la colcha de lino. Una agradable languidez en el umbral del sueño. Solo un movimiento, rodea la almohada con los brazos. De nuevo está al principio. Es grato pasar una vez más por ese camino. ¿Una vez más? Con los pies húmedos por las rocas calientes. El olor de la piedra en la playa de Buža de Dubrovnik. El sabor salado de su piel que me recuerda un yo mío muy lejano. El murmullo del agua del cuarto de baño. Las olas golpean perezosamente los guijarros de Banje. El tintineo de frascos en el cuarto de baño…, los coloca ordenadamente. ¿Qué está pensando en ese instante? Al otro lado del tabique, solo a un metro o dos de la cama en la que ella está tumbada al sol adriático con los ojos entornados.
2
Cuando después de cuatro años, al mudarse de la costa este a la costa oeste, en lugar de seis, Kristina puso nueve horas de diferencia entre ella y Belgrado, la ciudad en la que había nacido y crecido, dejó de preguntarse qué estaban haciendo ellos allí. Una pregunta que, en los momentos de depresión, socavaba la existencia que se estaba construyendo desde que había abandonado su país. Nunca se había reconocido a sí misma que en su correspondencia diaria con Marija la interrogaba sin cesar acerca del sentido que tenía empezar una nueva vida. Como si Marija fuera su otro yo, que por necesidades del experimento permanecía en Belgrado, supervisando su vida y midiendo así lo correcto de su decisión.
Desde la perspectiva de la costa oeste, el espacio en el que había pasado cuatro décadas de su vida no solo se había alejado, sino que se había borrado de la cotidianidad y se había redirigido al dispositivo de la memoria, donde recibía el mismo estatus que una lectura favorita. Belgrado se había convertido en un libro. Allí, en ese libro, se hallaban personajes que antaño le eran cercanos, las tumbas de sus padres, amores y desengaños, un mundo entero alojado entre las tapas que se habían cerrado para siempre. Kristina estaba ahora en un libro nuevo que había empezado en la costa oeste. El lugar en el que se encontraba hacía ya dos años se había convertido en el punto central. Calculaba su posición en el espacio, y también en el tiempo, en virtud de ese punto. Toda la geografía se trasladaba con ese punto, daba igual si por un instante vagaba hasta Tasmania, hasta el Sáhara o hasta Belgrado. Antes de dormirse, ya no imaginaba Belgrado, donde era por la tarde y ella deambulaba por las calles en las que había transcurrido su juventud. Había empezado a olvidar los nombres. Las direcciones se desvanecían. Había dejado de escribir diariamente a Marija. Intercambiaban correos electrónicos una vez a la semana que al final se redujeron a informes mensuales: las confesiones de Marija y los comentarios de Kristina. Confrontación entre el paciente y el terapeuta.
Pero cada vez tiene menos deseos de serrar siempre los mismos pensamientos. El trabajo absurdo en el aserradero. Llegan los troncos de pensamientos, los sierra y corta en trozos pequeños, y los apila y se ahoga por el serrín. Ya no son sus pensamientos, porque ella ya no es la misma que tres, cuatro, cinco años antes. Seguir a Marija significa asomarse a cada instante al libro de Belgrado, recordar una vida anterior que todavía late, que amenaza con grabarse e instalarse de nuevo igual que el programa informático que se borró en el mismo instante en que entró en el avión de Lufthansa para recorrer el trayecto Fráncfort-Nueva York.
Con sorpresa se da cuenta de que cada espacio tiene sus propios pensamientos, activados por una mirada a las cosas que están en una posición estándar, amenazantes en su mutismo. La asusta la ausencia de cambios en la disposición de los muebles. Esclava de la configuración del piso, de la escalera, de las fachadas de enfrente, de los socavones de la acera. De la gente. Siempre las mismas caras que le recuerdan la herencia del día anterior, las promesas y las obligaciones, los deseos ceñidos por el orden de las frases conocidas. Afloran las palabras que no quiere pronunciar, pero incluso sin pronunciarlas están ahí, contra su voluntad, no le permiten alejarse, desviarse a una calle lateral, explorar un pasaje umbrío, salir a una plaza desconocida, entrar en otra vida.
Cuando antes de despegar en el avión de Lufthansa se puso el cinturón de seguridad, Kristina sintió que, con ese gesto, con el chasquido del mecanismo, se liberaba definitivamente de todas las ataduras. Sí, pronto despegaría. Se sacudiría el polvo de la última noche en Europa. Qué poderoso sonaba eso: ¡el polvo europeo! La última dosis tomada en un cuarto sofocante de un hotel anónimo en Budapest. Una conversación en la oscuridad. La medianoche había pasado hacía tiempo. Las camas chirriaban con cualquier movimiento, desvelándolas. Kristina se levantaba para fumar, se acercaba a la ventana abierta y observaba la callejuela vacía delante del hotel que se prolongaba hasta una plaza oscura por la que paseaban prostitutas y travestis. Estaba completamente en manos de la perspectiva aérea, apartada durante meses de la vida cotidiana, concentrada en la partida. No dudaba de que se marchaba para siempre. Se había mudado a la tercera persona. Ya no había un yo, solo un ella, esa Kristina. Sin patetismo ni nostalgia. Un claro estado gramatical: el presente pasado. En la tercera planta del hotel de Budapest, mantuvo la perspectiva del observador, mencionando de paso los nombres, los acontecimientos del veraneo. Un velatorio nocturno. El difunto era su vida hasta ese momento.
Marija le decía a Kristina que tenía que dormir, que la aguardaba un viaje largo. Pero ella misma encendía un cigarrillo tras otro, se acercaba a la ventana abierta de par en par y escudriñaba la oscuridad del parque de enfrente. Muchos años atrás, cuando acabaron el bachillerato, en el viaje de fin de curso a Dubrovnik, las dos habían hecho lo mismo, fumando en la ventana del cuarto del hotel y mirando al mar. El mundo era vasto. Para cada dirección había un camino. Surgía de improviso bajo los pies. También más tarde, cuando empezaron los estudios universitarios —Kristina, Microbiología; Marija, Derecho, que no tardó en cambiar por Filosofía—, siguieron abriéndose nuevos caminos. Parecía que había posibilidades sin fin. Que desde cualquier calle elegida al azar se llegaba a algún lugar. Y ahí siempre había otro lugar que solo las esperaba a ellas. Y así hasta el infinito.
Semanas antes del viaje, Kristina apartaba cuidadosamente las cosas más necesarias. Había que meterlo todo en dos maletas, cada una de las cuales no podía pesar más de veintitrés kilos. Llevaba consigo apenas cincuenta kilos de su vida precedente. Al final, las fotografías. Toda una tarde estuvo rebuscando en las cajas. Álbumes con fotos en blanco y negro en las que estaban impresos segundos de hacía más de medio siglo: sus padres en la fiesta de Año Nuevo de 1964. La Casa de la Aviación de Zemun. Parientes paternos y maternos. No conoce muchas de las caras. Emerge algún nombre, una dedicatoria y una fecha. Bodas y cumpleaños. Se suceden terrazas de hotel, calles de lugares de veraneo desconocidos. El lago de Bled. Pandillas alegres en ciudades costeras anónimas. En el dorso de algunas, coordenadas recurrentes: fecha y lugar, el nombre de los retratados. Una arqueología familiar triste. Para nadie necesaria. Qué intento tan horrible. ¿Para quién? Una función que se retira de la cartelera antes de su estreno. Pues, en realidad, ¿cuándo se pone uno a ver fotografías? Solo cuando la mirada se posa en una foto olvidada por casualidad entre las tapas de un libro.
Y entonces, en una caja con cartulinas cuadradas de Polaroid de los años ochenta: el sobresalto. Los colores han palidecido, matices borrosos, miradas obtusas sin pupila. El anuncio de la desaparición. Solo los colores básicos se distinguen. Empañados, desparramados, cadavéricos. A Kristina le recuerdan los filtros de plástico que en la época de su infancia se ponían delante de las pantallas en blanco y negro. Un intento cómico de crear una ilusión. Un pobre presagio de la televisión en color, una huida a cualquier precio del mundo socialista en blanco y negro al color sospechoso del feliz Occidente. De ningún modo podía acostumbrarse a esos bastidores delante de la pantalla de la tele. Unos filtros azul verdoso, a veces incluso con un espectro de cuatro o cinco colores, creaban una ilusión al margen de cualquier lógica. El orden permanecía invariable: en la parte superior de la pantalla el azul del cielo, en el centro matices rojos y anaranjados, y abajo un indefinido color marrón tierra. Independientemente de que en la pantalla aparecieran unos amantes o una asamblea política. Todos tenían la cabeza azul, el cuerpo rojo y las piernas marrones. Pero solo si eran primeros planos. Si estaban tumbados, lo que solía ser el caso de los amantes, el color lo determinaba la posición de la cama, más exactamente el sector de la pantalla. La simbiosis entre las imágenes en blanco y negro y el filtro formaba una película verdosa en las superficies claras que de pronto desaparecían al cambiar el encuadre, y la película adquiría una gradación de tonos oscuros, creando una atmósfera necrofílica.





























