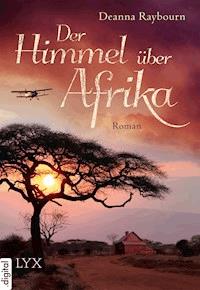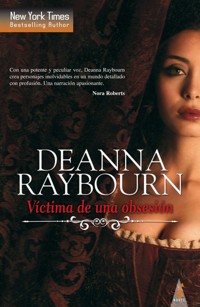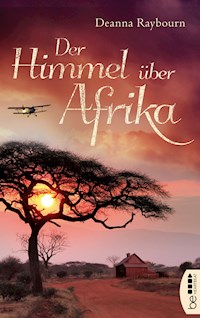4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Para lady Julia Grey y Nicholas Brisbane, la luna de miel había terminado… pero la aventura acababa de comenzar. Ante los ruegos de la excéntrica familia de Julia, los dos se marcharon a la India para ayudar a una vieja amiga, Jane Cavendish. Jane estaba preocupada por el inminente nacimiento de su hijo, y angustiada por descubrir la verdad sobre la muerte de su marido. ¿Había sido asesinado por sus propiedades? En aquel lugar exótico y remoto, se ocultaban actos oscuros y surgían pensamientos maliciosos. Los Brisbane descubrieron secretos y escándalos, aventuras ilícitas y herencias tortuosas, pero la investigación era peligrosa y el descubrimiento, mortífero. Si no tenían cuidado, Julia y Nicholas no vivirían para celebrar su primer aniversario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Deanna Raybourn. Todos los derechos reservados.
CAMINO OCULTO A DARJEELING, Nº 286 - noviembre 2011
Título original: Dark Road to Darjeeling
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Mira son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-067-7
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Este libro está dedicado a mi hija. Todo lo mejor que soy es porque soy tu madre.
He hecho un millar de cosas horribles
de tan buen grado como uno mataría a una mosca.
Y nada me entristece tanto
como saber que no puedo hacer diez mil más.
Tito Andrónico
William Shakespeare
1
Madre, imagínate que estamos de viaje,
y que atravesamos un país extraño y peligroso.
El héroe
Rabindranath Tagore
Algún lugar en las estribaciones del Himalaya, 1889
—Pensaba que habría camellos —protesté—. Pensaba que habría palacios de mármol rosado y desiertos, y caravanas de camellos. Pero lo que hay es esto.
Señalé con la mano la variopinta colección de bueyes y burros, y el elefante con aspecto de aburrido, que nos había transportado desde la ciudad de Darjeeling hasta allí. No miré al río. Teníamos que cruzarlo, pero con sólo echarle un vistazo había decidido lo contrario.
—Te dije que era el Himalaya. Yo no tengo la culpa de que el desierto más cercano esté a mil quinientos kilómetros de distancia. Y tampoco es culpa mía que tengas tan pocos conocimientos de geografía —me dijo mi hermana mayor, Portia, en tono de reproche. Después suspiró de manera muy teatral—. Por el amor de Dios, Julia, no seas difícil. Sube a ese búfalo flotador y vayámonos. Tenemos que pasar el río antes de que anochezca.
Se cruzó de brazos y me miró severamente.
Yo me mantuve firme.
—Portia, un búfalo flotador no es un medio de transporte adecuado. Te garantizo que no esperaba carruajes lujosos y trenes de vapor aquí, en la India, pero debes admitir que esto es un poco primitivo se mire por donde se mire —dije, mientras señalaba con la sombrilla la orilla del río, donde se habían improvisado unas balsas amarrando unas cuantas pieles de búfalo infladas a unos troncos de madera. Parecía que aquellas pieles tenían vida, como si el búfalo se hubiera dado la vuelta para cargar un poco de leña, pero hinchado, y cuando cambió el viento, me di cuenta de que despedían un olor muy desagradable.
Portia palideció un poco al percibirlo, pero su determinación se fortaleció.
—Julia, somos inglesas. Las inglesas no se acobardan por un poco de sabor local auténtico.
Yo noté que estaba enfadándome, resultado de haber viajado y haber pasado demasiado tiempo con mi familia.
—Acabo de pasar casi un año explorando las zonas más remotas del Mediterráneo durante mi luna de miel. No es el sabor local lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la posibilidad de morir ahogada —añadí, haciendo un gesto vivo hacia las pequeñas ondas que se extendían por la superficie verdosa del río.
Nuestro hermano Plum, que estaba observándonos con interés, intervino con una firmeza poco característica en él.
—Vamos a cruzar el río ahora mismo, aunque tenga que llevaros a hombros —dijo.
Él se había enfadado mucho más rápidamente que yo, pero no podía culparlo por ello. Mi padre, el conde March, le había ordenado que nos acompañara a la India, y hasta aquel momento, la experiencia no había sido precisamente placentera.
Los labios de Portia se curvaron en una sonrisa.
—¿Acaso caminar sobre las aguas se ha convertido en otro de tus muchos talentos, querido? —le preguntó con sarcasmo—. Nunca hubiera pensado que ni siquiera tú, con todas tus habilidades prodigiosas, pudieras hacer eso.
Plum mordió el anzuelo, y mis hermanos comenzaron a discutir como un par de gatos, para divertimento de nuestros porteadores, que hicieron apuestas discretamente sobre el resultado de la pelea.
—¡Ya está bien! —grité, con los oídos tapados.
Llevaba soportando sus discusiones desde que habían dado conmigo en Egipto, y estaba harta de ellos. Reuní valor y subí a la balsa más cercana con intención de darles un ejemplo de rectitud inglesa.
—Vamos —ordené con petulancia—. Esto es sólo un juego de niños.
Me giré a mirarlos con satisfacción al oír que habían abandonado su pelea infantil.
—Julia… —dijo Portia.
Yo la interrumpí alzando la mano.
—Basta. No quiero oír ni una palabra más de vosotros dos.
—Pero… —dijo Plum.
Yo lo silencié con una mirada.
—Lo sigo en serio, Portia. Habéis estado comportándoos como niños y ya estoy harta de vosotros. Todos tenemos más de treinta años y no debemos pelearnos como si fuéramos colegiales maleducados. Y ahora, continuemos este viaje como adultos, ¿entendido?
Y después de aquel pequeño discurso, la balsa se hundió debajo de mí, y yo me hundí con ella en las heladas aguas del río.
Pocos minutos después, los porteadores me habían pescado y me habían sacado a tierra firme. Me sentí a la vez irritada y aliviada al descubrir que mi contratiempo les había causado tanta diversión a mis hermanos que estaban llorando de la risa, abrazados el uno al otro.
—Espero que esto siga pareciéndoos divertido cuando yo muera de alguna enfermedad horrorosa —les dije entre dientes, mientras tiraba el agua de mi sombrero—. Puede que el Ganges sea un río sagrado, pero también es un río muy sucio, y he visto flotando en él suficientes muertos como para saber que no es un lugar para los vivos.
—Cierto —respondió Portia, enjugándose las lágrimas—. Pero éste no es el Ganges, querida. Es el Hugli.
Plum dio un resoplido.
—El Hugli está en Calcuta. Éste es el Rangit —corrigió—. Parece que Julia no es la única que tiene escasos conocimientos de geografía.
Antes de que pudieran enzarzarse en otra pelea, yo estornudé, y hubo un interludio caótico. Los porteadores encendieron rápidamente una hoguera para combatir el frío, y abrieron mis baúles para proporcionarme ropa seca. Volví a estornudar con fuerza, y rogué fervientemente no haber contraído alguna enfermedad virulenta en el río, fuera cual fuera.
Sin embargo, aunque temía por mi salud, lamenté también la pérdida de mi sombrero. Era una deliciosa creación de tul violeta con mariposas bordadas, poco práctico para el inicio de la primavera a los pies del Himalaya, pero precioso.
—Era un regalo de Brisbane —dije tristemente, observando los pedazos de tul empapados.
—Creía que estaba prohibido pronunciar ese nombre —observó Portia, y me entregó una taza de té. Cada vez que hacíamos una parada, los porteadores hacían cantidades ingentes de un té negro repugnante en latas muy grandes. Después de tres días tomando aquel brebaje, casi había llegado a tomarle gusto.
Di un sorbito y le hice un gesto de desagrado a mi hermana.
—Claro que no. Es un desacuerdo insignificante. En cuanto venga de Calcuta y se reúna con nosotros, todo el asunto estará olvidado —dije, con mucho más convencimiento del que sentía.
La verdad era que mi luna de miel había terminado de repente cuando mis hermanos habían aparecido en el vestíbulo del Shepheard’s Hotel, la primera semana de febrero. Se acercaba el final de la temporada arqueológica, y Brisbane y yo habíamos disfrutado de varias cenas con los miembros de las expediciones que pasaban por El Cairo al ir y volver de las excavaciones de Luxor. Brisbane había estado antes en Egipto, y nuestra última investigación me había provocado una gran fascinación por aquel lugar. Era la última parada de nuestro viaje por el Mediterráneo, y, por lo tanto, estaba teñida de cierta melancolía. Íbamos a regresar pronto a Inglaterra, y yo sabía que nunca volveríamos a tener la intimidad de la que habíamos disfrutado en el viaje de bodas. El trabajo de Brisbane, que era investigador privado, y mi extensa familia, se ocuparían de ello.
Sin embargo, durante aquellos últimos días agridulces en Egipto, yo percibía una nueva inquietud en mi marido y, para ser franca, en mí también. Aquellos ocho meses de viajes acompañados sólo por mi doncella, Morag, y con apariciones ocasionales del ayuda de cámara de Brisbane, Monk, nos habían dejado sedientos de diversión. Ninguno de los dos quería hablar de ello, pero estaba en el ambiente. Aquel otoño vi que se le crispaban las manos sujetando el periódico, al leer que un asesino conocido como Jack el Destripador estaba causando terror en el East End de Londres. Incluso se había acercado peligrosamente al refugio para prostitutas arrepentidas que dirigía mi querida tía Hermia. Yo sospechaba que a Brisbane le hubiera gustado investigar aquel caso, pero nunca me lo dijo, y yo nunca se lo pregunté.
En vez de hablar de ello, nos fuimos a Turquía a explorar las ruinas de Troya, y al final, los asesinatos cesaron en Whitechapel. Parecía que Brisbane se conformaba con estudiar la fauna local mientras yo pintaba acuarelas malas, pero más de una vez lo vi abriendo una cerradura con gran destreza, utilizando las delgadas ganzúas que siempre llevaba sobre su persona. Yo sabía que lo hacía para no perder práctica. Y también sabía, por algunas palabras que había murmurado en sueños, que no estaba completamente feliz con la vida de casado.
No era yo la causa de su desagrado, y eso lo dejaba bien claro con sus regulares y entusiastas demostraciones de afecto. Tal vez demasiado entusiastas, como nos había hecho notar el propietario del hotel de Chipre con un comentario malhumorado. Pero Brisbane era un hombre de acción que se había visto obligado a vivir de su inteligencia desde muy temprana edad, y la vida doméstica era un encorsetamiento demasiado difícil de soportar para él.
A decir verdad, a mí también me asfixiaba un poco. Yo no era una esposa de las que zurcía camisas y hacía tartas; además, él me había dejado bien claro que no era ése el tipo de mujer que quería. Sin embargo, habíamos sido colegas de trabajo en tres casos ya, y sin el estímulo del peligro estaba empezando a ponerme inquieta. Por muy maravilloso que hubiera sido tener a mi esposo para mí sola durante casi todo un año, y por muy glorioso que hubiera sido viajar durante todos aquellos meses, anhelaba correr aventuras, enfrentarme a desafíos y llevar a cabo las proezas con las que habíamos disfrutado tanto en el pasado.
Y justo cuando había decidido tratar el asunto con él, llegaron mi hermano y mi hermana, entraron en el hotel y me exigieron que los acompañáramos a la India.
En su honor, he de decir que Brisbane ni siquiera se sorprendió al verlos aparecer en el comedor y sentarse en nuestra mesa sin ceremonias. Suspiré y me volví hacia la ventana. Sobre El Cairo flotaba la luna llena, iluminando con su luz de plata la ciudad y los minaretes. Era increíblemente romántico; o por lo menos, lo había sido hasta que aparecieron Portia y Plum.
—Veo que estáis comiendo el pescado. Entonces, ¿ya no será posible que nos sirvan sopa? —preguntó Portia mientras tomaba un panecillo.
Yo resistí el impulso de pincharle la mano con el tenedor. Miré a Brisbane, tan imperturbable, y tan impecable con su austero traje negro, y aparté la vista rápidamente. Incluso después de un año de casados, a veces sentía timidez al mirarlo sin que él se diera cuenta, y tenía la sensación de que los dos habíamos provocado al destino al encontrar tanta felicidad el uno junto al otro.
Brisbane llamó al camarero y le pidió que les sirviera a Portia y a Plum un menú completo. Mi hermano se había aposentado en la silla con cara de pocos amigos. Yo recorrí el comedor con la mirada, y no me sorprendió comprobar que nuestra mesa se había convertido no sólo en objeto de miradas furtivas, sino también de curiosidad abierta. Los March solíamos provocar esa reacción cuando aparecíamos en masa. Sin duda, algunos de los huéspedes nos habían reconocido. A mi familia nunca le había faltado publicidad; los periódicos y los observadores sociales se encargaban de catalogar nuestras excentricidades. No obstante, yo sospechaba que los demás simplemente estaban intrigados por la elegancia de mis hermanos. Portia, una mujer bella con un porte magnífico, siempre usaba un solo color de pies a cabeza, y había llegado al hotel vestida de un llamativo naranja, mientras que Plum, cuyo atuendo nunca estaba completo sin un toque de fantasía, llevaba un chaleco con amapolas bordadas y un sombrero de terciopelo violeta. Mi vestido rojo escarlata, que me había parecido tan atrevido y elegante poco antes, ahora me resultaba recatado.
—¿Por qué habéis venido? —les pregunté sin paños calientes.
Brisbane se había recostado en la silla con la misma cara de diversión contenida que se le ponía a veces cuando yo estaba con mi familia. Portia y él tenían una relación excelente basada en el afecto, pero ninguno de mis hermanos le había tomado especial simpatía. Plum, en concreto, podía ponerse bastante desagradable si se le provocaba.
Portia dejó a un lado la carta que había estado leyendo y me miró con seriedad.
—Vamos a la India, y quiero que vengas con nosotros. Que vengáis los dos —añadió, abarcando también a Brisbane con la mirada, rápidamente.
—¡La India! ¿Y por qué demonios…? —me interrumpí y dije—: Es por Jane, ¿no?
La amante de Portia había abandonado a mi hermana la primavera anterior, después de años de agradable vida en común. Para Portia había sido un golpe muy duro, y no sólo porque Jane hubiera decidido casarse para poder cumplir su anhelo de tener hijos y una vida más convencional que la que ellas llevaban en Londres, sino también porque se había marchado a la India con su nuevo marido, y desde entonces no habíamos tenido noticias suyas. Portia me había preocupado durante aquellos meses. Había adelgazado mucho y su cutis tenía un matiz apagado. En aquel momento parecía que estaba un poco nerviosa; sus gestos eran tan rápidos como los movimientos de un colibrí.
—Es por Jane —admitió—. He recibido una carta suya. Se ha quedado viuda.
Yo tomé un sorbito de vino que me supo amargo.
—¡Pobre Jane! Debe de estar destrozada por haber perdido a su marido tan poco después del matrimonio.
Portia no dijo nada. Se mordió el labio.
—Tiene algún tipo de problema —murmuró Brisbane.
Portia lo miró.
—En realidad no, a menos que se pueda considerar la maternidad inminente como un problema. Está encinta y va a dar a luz muy pronto. No ha tenido un embarazo fácil. Está sola, y me ha pedido que vaya.
Brisbane entrecerró sus ojos negros.
—¿Y eso es todo?
El camarero nos interrumpió al llevar a nuestra mesa la sopa para Portia y Plum. Esperamos hasta que se alejó de nuevo, y retomamos la conversación.
—Tal vez haya ciertas dificultades con esa familia —respondió Portia, y apretó la mandíbula. Yo conocía bien aquella cara. Era la expresión de Portia cuando arremetía contra los molinos de viento. Mi hermana tenía un sentido de la justicia anticuado y muy decidido.
Si hubiera sido un hombre, se le habría llamado caballerosidad.
—Si las propiedades están vinculadas al heredero por el mayorazgo, a la manera tradicional, su maternidad puede afectar a la herencia —dijo Brisbane—. Si tiene una niña, el patrimonio sería para el pariente varón más cercano a su marido, pero si tiene un hijo, el niño lo heredaría todo, y hasta que fuera lo suficientemente mayor como para tomar las riendas, Jane sería la señora del castillo.
—Exacto —dijo Portia—. Es una estupidez. Una mujer podría dirigir esa plantación de té tan bien como un hombre. Sólo hay que ver lo bien que hemos gestionado Julia y yo los patrimonios que heredamos de nuestros maridos.
Yo me irrité. No me gustaba que me recordaran a mi primer marido. Su muerte me había dejado con una generosa fortuna y había sido la causa de que conociera a Brisbane, pero mi matrimonio no había sido feliz. Aquél era un fantasma que yo no quería despertar.
—¿Y cómo es que ella no conoce la situación del patrimonio? —preguntó Brisbane—. ¿No deberían haber leído el testamento cuando murió su marido?
Portia se encogió de hombros.
—La plantación es relativamente nueva. La fundó el abuelo de su marido. Como el patrimonio pasó directamente del abuelo al marido, a nadie se le ocurrió mirar los detalles. Ahora que su marido ha muerto, el asunto está un poco turbio, por lo menos para Jane. El papeleo importante se está gestionando en Darjeeling o en Calcuta y Jane no quiere preguntar directamente. Cree que parecería una interesada, y debe de pensar que todo se solucionará solo cuando tenga a su hijo.
—Yo creía que su marido era un gandul que había ido a la India a hacer fortuna, pero dices que heredó una plantación. ¿Es una buena familia? —le pregunté yo.
A Portia se le enrojecieron las mejillas de irritación.
—Jane quería ahorrarme más sufrimientos cuando me escribió para decirme que se había casado. No mencionó que su marido era Freddie Cavendish.
A mí se me escapó un jadeo, y Brisbane arqueó una ceja inquisitivamente.
—¿Freddie Cavendish?
—Un pariente nuestro, lejano, muy lejano, por parte de madre. Los Cavendish se establecieron en la India hace décadas. Creo que mamá mantenía correspondencia con ellos, y cuando Freddie fue a Inglaterra, a la escuela, tuvo la amabilidad de ir a visitar a papá.
Plum alzó la vista desde su copa de vino.
—En cuanto atravesó el umbral, papá vio claramente que era un sinvergüenza. Cuando Freddie se dio cuenta de que no le iba a sacar nada, no volvió por casa. Hubo un escándalo cuando terminó el colegio y se negó a volver con su familia a la India. Se hizo famoso en las mesas de juego —añadió con malicia. Era sabido que Brisbane había recurrido al juego cuando no tenía fondos suficientes, normalmente, para desgracia de sus contrincantes. Mi marido tenía mucha suerte con los naipes.
Yo me apresuré a eludir cualquier pelea que pudiera avecinarse.
—¿Y cómo lo conoció Jane? Él debió de terminar los estudios por lo menos hace diez años.
—Quince —me corrigió Portia—. Yo lo invitaba a cenar de vez en cuando. Podía ser muy divertido si estaba de buen humor. Pero perdí el contacto con él hace unos años. Supuse que había vuelto a la India, hasta que un día me lo encontré por la calle. Recuerdo que aquella noche iba a dar una cena y necesitaba completar la mesa, así que lo invité. Pensé que tendríamos una charla agradable y relajada, pero hubo mil detalles que salieron mal en la velada, y tuve que pedirle a Jane que entretuviera a Freddie en mi lugar. Volvieron a verse unos meses más tarde, cuando Jane fue a Portsmouth para estar con su hermana. Freddie era amigo de su cuñado y se reunían a menudo. En menos de dos semanas se habían casado y estaban de camino a la India.
—Creo recordar que era un chico muy guapo —dije—, pelirrojo, con un mechón de pelo que le caía por la frente, y con un gran encanto.
—De adulto era igual. Podría haber engatusado a la misma reina de Inglaterra —dijo Portia con amargura—. Terminó con unas deudas enormes, y cuando su abuelo enfermó en la India, pensó que podría volver y vivir en la plantación de té, y sacar adelante las cosas.
Nos quedamos en silencio de nuevo, y yo miré a Plum.
—¿Y cómo es que tú te has unido a esta expedición?
—¿Unirme yo? —preguntó él. Mi hermano era muy guapo, pero en aquel momento su expresión era de malhumor y obstinación—. No pensarás que he venido voluntariamente, ¿verdad? Me ha obligado nuestro padre, por supuesto. Él no podía permitir que Portia fuera sola a la India, así que me mandó llamar a Irlanda y me ordenó que hiciera el equipaje. Aquí estoy —terminó amargamente, y le hizo un gesto al camarero para que le rellenara la copa de vino. Yo tomé nota de que debía vigilar su ingesta de alcohol. Como había observado a menudo, un Plum aburrido era un Plum peligroso, pero un Plum ebrio podía ser incluso peor.
Me volví hacia mi hermana.
—Si papá estaba tan empeñado en que tuvieras acompañante, ¿por qué no ha venido él mismo? Siempre está hablando de lo mucho que desea visitar sitios exóticos.
Portia hizo un mohín.
—Habría venido, pero estaba demasiado ocupado discutiendo con su ermitaño.
Yo pestañeé, y Brisbane dio un resoplido, aunque lo disimuló rápidamente con una tos.
—¿Su qué?
—Su ermitaño. Ha contratado un ermitaño. Pensó que sería una adquisición interesante para el jardín.
—¿Es que se ha vuelto loco de atar? ¿Quién ha visto alguna vez un ermitaño en Sussex? —pregunté airadamente.
Sin embargo, no estaba tan sorprendida como hubiera sido de esperar. No había nada que le gustara tanto a mi padre como juguetear con su finca, aunque su devoción por el lugar era tal que se negaba en redondo a modernizar la Abadía con nada parecido a una instalación de electricidad, o de fontanería.
Portia tomó un poco de sopa, plácidamente.
—Oh, no. El ermitaño no está en Sussex. Papá lo ha instalado en el jardín de March House.
—¿En Londres? ¿En el jardín de casa? —me volví hacia Plum como una fiera—. ¿Y nadie ha intentado disuadirlo? ¡Va a ser el hazmerreír!
Plum hizo un gesto lánguido con la mano.
—Como si eso fuera nuevo en esta familia.
Yo ignoré a mi marido, que tenía graves dificultades para contener su alegría, y me giré de nuevo hacia mi hermana.
—¿Y dónde vive el ermitaño?
—Papá le ha construido una ermita preciosa. No podía esperarse que viviera al estilo salvaje —dijo ella razonablemente.
—No creo que haya mucha selva en mitad de Mayfair —repliqué yo, alzando la voz sin poder remediarlo. Bebí un poco de vino, conté hasta veinte y recapitulé—: Así que papá ha construido una ermita en el jardín de March House. Y ha contratado a un ermitaño. Con el que no se lleva bien.
—Exacto —dijo Plum. Hizo ademán de quitarme el plato, y como yo no ofrecí resistencia, se sirvió los restos de mi pescado.
—¿Y cómo se encuentra a un ermitaño hoy en día?
Creía que se habían extinguido después de Capability Brown.
—Papá puso un anuncio en el periódico —respondió Plum, con la boca llena de trucha—. Recibió bastantes respuestas, en realidad. Parece que hay muchos hombres que quieren llevar la vida de un ermitaño, y unas cuantas mujeres también. Pero papá se decidió por este hombre de las Hébridas, Auld Lachy. Pensó que tener un ermitaño de las Hébridas le proporcionaría incluso más glamour al jardín.
—No hay palabras —murmuró Brisbane.
—Comenzaron a pelearse por la ermita —continuó Portia—. Auld Lachy piensa que debe contar con un retrete de verdad, y no sólo con un orinal. Y no quiere fuego de turba, ni un camastro de paja. Quiere buen carbón y un colchón de plumas.
—Es un ermitaño. Se supone que tiene que vivir de las hierbas y las cosas que encuentra por el suelo —señalé yo.
—Bueno, eso es tema de discusión. De hecho, papá y él han entrado en negociaciones, y las cosas estaban en un punto tan delicado que no podía marcharse. Y el resto de nuestros hermanos estaba ocupado. Sólo estaba ocioso nuestro querido Plum —dijo Portia, dedicándole una sonrisa de cocodrilo.
—¿Ocioso yo? —Plum apartó el plato de pescado y dijo—: Estaba pintando, como sabes muy bien. Obras maestras —insistió—. Las mejores pinturas de mi carrera.
—Entonces, ¿por qué has accedido a venir? —pregunté.
—¿Y cuándo he accedido yo a hacer algo? —replicó él amargamente.
—Ah, el vil metal —dije en voz baja.
Era el método de manipulación preferido de mi padre. Las matemáticas de la situación eran sencillas. Un padre rico más un montón de hijos con gustos caros y poco dinero propio era igual a un hombre que casi siempre se salía con la suya. Resultaba curioso que, en nuestra familia, las cinco hijas hubieran conseguido independencia financiera en cierta medida, mientras que los cinco hijos dependían casi por completo de mi padre. La mayoría eran diletantes. Plum tenía escarceos con la pintura y se creía un gran pintor, cuando en realidad sólo era mediocre con el pincel. Sin embargo, sus dibujos eran extraordinarios, y era un gran escultor, aunque rara vez terminaba una escultura porque no le gustaba la arcilla. Según él, le manchaba la ropa.
—Permitidme que os recuerde el tema principal de la conversación —intervino Brisbane suavemente—. Me gustaría saber más cosas sobre la situación de Jane. Si sólo fuera cuestión de llevarla de vuelta a Inglaterra, eso podríais hacerlo sin problemas entre vosotros dos. No necesitáis a nadie más.
Portia jugueteó con la cuchara.
—Pensaba que tal vez tú podrías hacer un poco de investigación mientras estemos allí. Me gustaría saber cuál es la disposición de los bienes. Si Jane va a necesitar ayuda, legal o de otra clase, me gustaría saberlo de antemano, para estar prevenida —explicó, aunque sin mirar a los ojos a Brisbane.
Mi marido le hizo una seña al camarero para que le llevara más vino, e hicimos una pausa mientras nos servían el plato de caza con la consabida ceremonia. Brisbane se tomó un momento para asegurarse de que el pato estaba cocinado a su gusto y después respondió.
—Tal vez te resultara más útil un abogado que yo —le dijo a Portia.
—Que nosotros —le corregí yo.
De nuevo, él arqueó una ceja, pero antes de que pudiéramos empezar a discutir acerca de mi implicación en su trabajo, Portia intervino rápidamente.
—Sí, por supuesto. Pero pensé que sería un final encantador para vuestra luna de miel. En sus cartas, Jane muestra embeleso por las bellezas de Los Pavos Reales.
—¿Los Pavos Reales?
Sentí un cosquilleo en las orejas al oír aquello. Ya me atraía el exotismo de aquel lugar, y sospeché que mi marido estaba a medio camino hacia la India en su imaginación.
—Los Pavos Reales es el nombre de la finca, de la plantación de té en la frontera de Sikkim, junto a Darjeeling. Está a los pies del Himalaya.
—El techo del mundo —murmuré. Brisbane me clavó su insondable mirada negra y yo supe que los dos estábamos pensando lo mismo—: Por supuesto que iremos, Portia —le aseguré.
A mi hermana se le hundieron un poco los hombros del alivio, y me di cuenta de que las arrugas de la preocupación y la edad estaban empezando a grabársele en el rostro.
—Lo organizaremos todo para salir enseguida —dije con energía—. Iremos a la India y resolveremos el problema de la plantación, y nos llevaremos a Jane a casa, donde debe estar.
Pero, por supuesto, nada que tuviera que ver con mi familia podía ser tan fácil.
2
En la orilla de los mundos interminables los niños se reúnen.
En la orilla
Rabindranath Tagore
A medio camino hacia la India, conseguí pasar tiempo suficiente a solas con Portia para sonsacarle la verdad. Plum estaba muy ocupado haciendo bocetos de una señorita guapa y pobre que hacía el viaje para casarse con un oficial, y Brisbane estaba encerrado con el capitán del barco, ambos comportándose de una manera misteriosa y fingiendo que no pasaba nada. Portia me había esquivado hábilmente durante nuestros preparativos para dejar Egipto, pero yo la conocía lo bastante bien como para saber que no lo había confesado todo durante la cena en Shepheard’s, y tenía intención de arrancarle la verdad de una vez por todas.
Se sentó en la pequeña terraza privada de mi camarote, donde yo la había atraído con la promesa de una deliciosa merienda en familia. Miró a su alrededor.
—¿Dónde están los hombres? —me preguntó, con un ligero matiz de ansiedad.
—Plum está adulando a la prometida de otro y Brisbane está haciendo, muy probablemente, algo por lo que discutiremos después.
—Creía que íbamos a tomar juntos el té —comentó, mirándome con suma atención.
Yo entorné los ojos.
—No. Estamos solas.
Mi hermana hizo ademán de levantarse.
—Siéntate, Portia, y cuéntamelo todo.
Portia volvió a sentarse y dio un suspiro.
—Sabía que ibas a darte cuenta.
—Tengo todo el derecho a estar furiosa contigo. Sé que nos has manipulado y engañado para que vayamos a la India, pero al menos podías haberme dicho por qué. Supongo que tiene que ver con Jane.
Ella asintió.
—Eso es cierto, te lo prometo. Estoy muy preocupada por su estado. Nada de lo que os dije en Egipto era mentira.
—Sí, pero sospecho que te reservaste las cosas más importantes.
Ella apretó los labios, y después saltó de repente:
—Creo que Freddie Cavendish fue asesinado.
Se tapó la cara con las manos, sin mirarme.
Yo tragué saliva para contener mi mal humor, e intenté hablar con suavidad.
—¿Y qué te hace pensar que han asesinado a Freddie?
Portia alzó la cabeza y se destapó la cara.
—No lo sé. Es un presentimiento, nada más. Pero es que las cartas de Jane eran tan tristes… Se sentía tan hundida después de que Freddie muriera que me escribió, aunque temía que yo no la contestara —dijo, y su expresión se dulcificó—. Como si yo pudiera negarle algo. Después de los primeros meses empezó a sentirse un poco mejor, pero sus cartas siempre tenían un tono triste, como de melancolía, que nunca había visto en ella.
—Claro que está melancólica —le dije yo, con exasperación—. ¡Su marido ha muerto! Además, está sola en un país extraño, y sospecho que con gente que preferiría que ella no tuviera a su niño.
Portia cabeceó lentamente.
—No podía preguntarle demasiado. No quería crearle miedos que tal vez ella no tuviera, pero cuantas más cartas leía, más me preocupaba. Jane no se siente segura allí, y no es feliz. Y si existe la más mínima posibilidad de que Freddie fuera asesinado, lo más seguro es que se debiera a la herencia.
—Y si Freddie fue asesinado a causa de la herencia…
—No lo digas —me ordenó, con los ojos llenos de temor.
—Entonces puede que su hijo esté en peligro —terminé—. Creo que puedes estar tranquila con respecto a una cosa: Jane no corre un riesgo inmediato.
—¿Y cómo lo sabes?
—Piensa, querida. El asesinato es un tema peliagudo. Con sólo pasar un detalle por alto, con sólo dejar una pista vital, el asesino puede verse en el patíbulo. Un asesino inteligente sólo actuará cuando sea absolutamente necesario. Con Freddie fuera de escena, no hay necesidad de hacerle daño a Jane todavía, porque puede que tenga una niña. Así pues, quien matara a Freddie sólo necesita esperar y dejar que la naturaleza siga su curso. Pero si tiene un niño, bueno, eliminar a un bebé es mucho más fácil que eliminar a un adulto. Sólo habría que asfixiarlo en la cuna, y todo el mundo achacaría su muerte a causas naturales. Aunque estuviéramos de verdad en el peor de los casos y Freddie haya sido asesinado, a Jane no tiene por qué ocurrirle nada. Sólo su criatura, si es un niño, está en peligro.
Portia negó con la cabeza.
—No me convence. Supongamos por un momento que Freddie fue asesinado. ¿Y si el asesino se impacienta? Lo que tú dices es lógico, pero los asesinos son, por naturaleza, impetuosos. ¿Y si se cansa de esperar y decide resolver ya el asunto? No, Julia, no puedo estar tranquila en lo que concierne a Jane, al menos hasta que la haya visto en persona. Quiero estar con ella cuando tenga a su hijo, y quiero protegerlos a los dos —dijo con fiereza.
Yo puse mi mano sobre la suya.
—Y mientras, quieres que averigüemos lo que le ocurrió a Freddie.
—Si Freddie no fue asesinado, entonces Jane y su hijo están a salvo —dijo. Después de una vacilación, añadió—: Hay algo más.
Suspiré.
—Tenía que habérmelo imaginado.
—No quiero que Jane se angustie. Si a ella no se le ha ocurrido pensar que tal vez mataran a Freddie, no quiero meterle esa idea en la cabeza. Debes ser muy discreta.
—¿Así que tengo que investigar un posible asesinato sin revelárselo a la viuda?
—Sólo hasta que yo haya tenido ocasión de abordar el tema con tacto. Dame un poco de tiempo para que averigüe cuál es su estado de ánimo, y después puedes involucrarla. Antes, no.
Portia tenía cara de obcecación, y yo conocía bien aquella expresión. Me rendí.
—Muy bien. Seré todo lo discreta que pueda hasta que me digas lo contrario.
Portia asintió satisfecha.
—Sabía que podía contar contigo, querida.
Entonces nos quedamos en silencio, escuchando el chapoteo de las olas contra el casco del barco. La miré, y le lancé un reproche.
—Podías habernos dicho la verdad. Brisbane y yo habríamos ido de todos modos.
Ella me observó con curiosidad.
—¿Estás segura? Ahora, Brisbane es tu marido.
Habrá perdido todo el sentido común.
—Por supuesto que no —repliqué.
Sin embargo, mientras pronunciaba aquellas palabras tuve que preguntarme si eran ciertas. Brisbane había sido muy protector conmigo antes de que nos casáramos. Yo no tenía duda de que ahora, lo sería aún más.
—Tal vez tengas razón —reconocí.
—Claro que la tengo. Yo ni siquiera me atreví a decirle la verdad a Plum, y él es sólo nuestro hermano. No se puede esperar que un marido piense con claridad en cualquier situación que afecte a la seguridad de su esposa.
—Eso puede ser cierto, pero en algún momento se dará cuenta de que estamos investigando un asesinato —señalé de manera punzante—. No es que carezca por completo de capacidad de observación.
—Eso espero. Deseo que se una a la investigación.
—¿Y cuándo pensabas decirle el verdadero motivo de este viaje a la India?
Portia se mordió el labio.
—Cuando hayamos llegado a Calcuta. Será demasiado tarde para hacer nada a esas alturas.
Nuestra llegada al animado puerto de Calcuta debería haber sido uno de los platos fuertes del viaje; sin embargo, lo arruinó mi sentimiento de culpabilidad. Me entusiasmó el exotismo del lugar, pero al mismo tiempo, mientras estaba junto a mi marido en la cubierta del barco viendo como nos aproximábamos a tierra, me consumía el remordimiento por no haberle contado lo que pretendía Portia en cuanto ella me había hecho su confesión. Calcuta olía a flores y a humo de leña, y por encima de todo aquello había un aroma a especias. Sin embargo, aquel momento siempre tendría un sabor amargo para mí, debido a mi consternación.
Por supuesto, Brisbane no hizo nada para descargarme de aquel sentimiento cuando se lo revelé todo. Como temía su reacción, aguardé hasta varios días después de llegar a Calcuta para hacerlo, y para mi asombro, su única respuesta fue «Lo sé». Yo no pude imaginar dónde o cómo había adivinado nuestro verdadero propósito. Sólo sé que me sentí inmensamente peor. No volvimos a hablar de ello, pero entre nosotros surgió una ligera frialdad que, aunque era imperceptible para los demás, para nosotros era casi palpable. Brisbane era cortés en extremo, y yo me esforcé por ser encantadora y divertida. Pero cuando estábamos a solas, se veían las grietas. Al cerrarse la puerta de nuestra habitación hablábamos poco, y la armonía sólo se restauraba cuando apagábamos la luz, porque nuestras demostraciones de afecto conyugal seguían siendo tan satisfactorias como siempre. De hecho, aunque me ruborice al admitirlo, tendían a ser más satisfactorias debido al humor de Brisbane. Su irritación conmigo le empujaba a suprimir algunos de los preliminares y a proceder incluso con más vigor y exigencia. No sé si quería enfadarme con sus continuas atenciones, pero parecía contento con mi respuesta. Tal vez nuestra concordia en aquel sentido lo tranquilizara, como me tranquilizaba a mí, y le diera a entender que aquello era sólo un período turbulento que superaríamos con el tiempo. A mí no me gustaba estar enfadada con él, y no creía que él disfrutara de nuestro distanciamiento más que yo. Me prometí que todo volvería a su cauce cuando llegáramos a Los Pavos Reales. No había nada que Brisbane amara tanto como un buen misterio al que hincarle el diente, y no había nada que yo amara tanto como a Brisbane.
—¿Qué es eso de que no vas a ir? —inquirí.
Era nuestra última noche en Calcuta, y la habitación estaba sumida en el caos. Iban a dar una cena de despedida en nuestro honor, y Morag tuvo que dejar a un lado el equipaje para ayudarnos con los trajes y el calzado.
—Brisbane, tienes que ir. Sé que el virrey es muy aburrido, pero seguro que se te ocurrirá algo que decirle —le urgí—. Está muy interesado en las obras de irrigación. Pregúntale sobre eso, y no tendrás que decir una palabra más en toda la noche.
Miré el vestido que Morag me estaba mostrando para que lo inspeccionara.
—No, ya vamos muy cortos de tiempo. No podemos calentar la plancha —dije, e hice un gesto con la mano para descartar aquel vestido de seda plisada color azul turquesa—. Con el rosa será suficiente.
Ella frunció los labios y dio un tirón con la cabeza en dirección a la puerta del baño.
—El baño del amo está listo —dijo con una entonación solemne.
Yo di un resoplido de impaciencia.
—Morag, ya te he dicho que no hay necesidad de que te refieras a él como «el amo». Es completamente feudal.
—A mí me gusta —intervino Brisbane.
Morag asintió con satisfacción.
—Voy a abrillantarle los zapatos —le dijo—. El mozo del hotel lo ha hecho muy mal, y ningún amo mío va a ir por ahí con los zapatos sucios. Me encargaré de ello enseguida.
—Muy bien, Morag —respondió Brisbane amablemente.
Yo carraspeé.
—Sí, muy bien, Morag, pero, ¿crees que podrás ayudarme con mi vestido? En realidad eres mi doncella, ¿sabes? El señor Brisbane tiene al mozo del hotel para que lo ayude.
Morag hizo un gesto de desdén.
—Diablos extranjeros. Como si supieran atender debidamente a un caballero escocés. Tendré que ir a buscar el vestido rosa. No se altere —añadió con descaro.
Se marchó dando un portazo, y yo me volví hacia Brisbane.
—Estaba imposible antes de que vinieras. Ahora está completamente intratable. Debería dejar que te la quedes como ayuda de cámara y buscarme otra doncella —dije con irritación.
Brisbane no respondió, pero empezó a desvestirse. Yo sonreí.
—Me alegro de que hayas cambiado de opinión acerca de la cena de esta noche.
—No he cambiado de opinión —respondió él, dejando caer la chaqueta al suelo. El chaleco y el pañuelo siguieron rápidamente su camino, y después, Brisbane comenzó a desabotonarse el cuello y los puños de la camisa—. Cuando dije que no iba, no me estaba refiriendo a la cena con el virrey, aunque tienes razón, ese hombre tiene obsesión por las alcantarillas. Y por los ferrocarriles —añadió, dejando caer la camisa en la pila de ropa.
Con una falta de pudor absoluta, empezó a quitarse el pantalón, y yo desvié la mirada hacia la ropa del suelo. Incluso después de tantos meses de matrimonio, todavía sentía algo de timidez en aquellas situaciones. Claro, que me había pasado las primeras semanas de nuestra luna de miel mirándolo embobada, pero al final se me había ocurrido que era descortés y había hecho un esfuerzo por concederle privacidad, aunque no parecía que a él le importara en absoluto. Lo atribuí a su sangre gitana. Por experiencia sabía que los gitanos podían ser muy despreocupados con la desnudez.
Brisbane, ya completamente desvestido, fue al baño y se metió en la bañera con un gran chapuzón. Era un sibarita, y yo había descubierto que aunque era muy relajado con la organización doméstica en general, siempre tomaba un baño de agua hirviendo antes de la cena, actividad que a veces compartíamos con resultados muy interesantes. Sin embargo, no habría semejantes tejemanejes aquella noche. Lo seguí mientras me ceñía el cinturón de la bata.
—Entonces, tal vez debieras explicarme una cosa. Si estás conforme con la cena del virrey, ¿adónde no vas a ir, concretamente?
Brisbane tomó la esponja y la pastilla de jabón, y comenzó a refregarse vigorosamente.
—No me voy a marchar de Calcuta.
La visión de su pecho amplio y musculoso me estaba distrayendo, y tardé un momento en asimilar el significado de sus palabras. Me quedé estupefacta.
—¿Cómo dices?
—No me voy a marchar de Calcuta.
—Sí, ya te he oído la primera vez. Pero eso no tiene sentido. Se supone que nos vamos mañana mismo a Darjeeling —protesté—. Está todo organizado.
—Sin que yo tuviera conocimiento.
Yo noté una punzada de culpabilidad. No debería haber esperado hasta el final de nuestra estancia en Calcuta para hablarle de las sospechas de Portia, pero nunca se me habría ocurrido que pudiera negarse a complacernos.
—¿Y qué le voy a decir a Jane? Los Cavendish nos están esperando.
—Los preparativos domésticos de tu anfitriona no son mi principal preocupación.
—¿Y se puede saber cuál es?
—Que mi esposa y su hermana piensen que pueden manejarme como si fuera una marioneta —respondió.
Su tono de voz era ligero, pero en sus ojos negros había un brillo de dureza que no me gustaba.
—Ya me he disculpado por eso —respondí con calma—. Yo tampoco supe cuáles eran los planes de Portia hasta mucho después de Adén. ¿Y qué iba a hacer entonces? No podía confesarte la verdad en ese momento y pedir que nos dejaran en el siguiente puerto. Calcuta era el siguiente puerto.
—Pero podías haber confiado en mí lo suficiente como para decirme la verdad en cuanto la supiste —replicó él, en un tono razonable que aumentó mi cargo de conciencia.
Pensé durante un instante, y saqué el arma más pesada de mi arsenal.
—Entiendo que estés enfadado conmigo, pero debo recordarte que tú tampoco has sido precisamente sincero.
Él dejó de frotarse con la esponja y me miró especulativamente.
—Lo sabes —dijo rotundamente y, según me pareció, con un poco de admiración.
—Sí, sé que has atrapado a un ladrón de joyas a bordo del barco. Sé que el capitán te consultó y te pidió ayuda, y sé que has desenmascarado al culpable corriendo bastante riesgo personal. Tengo entendido que el tipo iba armado con una daga stiletto italiana.
—En realidad era japonesa —me corrigió él.
—Más o menos cerca —dije yo—. Pero tú no me has puesto al corriente de ninguno de esos hechos.
Tuvo la decencia de mostrarse un poco menos categórico que unos minutos antes.
—No he corrido peligro, realmente —dijo, con una expresión más suave. Se pasó la mano por el pelo largo y negro, y con el movimiento, un mechón húmedo se le cayó por la frente—. Y si así hubiera sido, es mi destino. No puedes protegerme.
—Y tú no puedes protegerme a mí —repuse. Me acerqué a él y me senté al borde de la bañera, y le posé la mano en la mejilla, acariciándole la cicatriz en forma de luna en cuarto creciente que tenía en uno de los pómulos—. Sé que deseas dejarme en la repisa más alta, entre algodones, cuando te vas a correr aventuras, pero no puede ser. Yo quiero ser tu compañera en el más amplio sentido de la palabra.
Brisbane se levantó entre el vapor del agua de la bañera y me abrazó, y me empapó mientras me besaba a conciencia. Yo le rodeé el cuello con los brazos. Me sentía feliz de que lo hubiera comprendido.
Él me apretó los labios contra las mejillas y los párpados, y me acarició la curva de la oreja. Y susurró con firmeza:
—No.
Yo di un salto hacia atrás.
—¿Qué significa eso de «no»? No puedes rechazarme de plano.
—Tampoco voy a exponerte al peligro temerariamente. Eres mi esposa. Mi deber es protegerte.
Se apartó de la bañera y caminó por el suelo de mármol para tomar una toalla. Mientras se secaba enérgicamente, su cabeza morena desapareció en los pliegues de la toalla, pero yo seguí con la conversación, cosa nada fácil teniendo en cuenta la vista que él me ofrecía. Como prueba de la agitación de mi estado de ánimo, apenas me fijé en los músculos alargados y fuertes de sus muslos.
—Dios Santo, Brisbane, ¿en eso nos hemos convertido? ¿En una pareja convencional? ¿Normal? ¿Es eso lo que quieres de mí, un matrimonio normal con una esposa normal? ¡Creía que era mi atrevimiento lo que te atraía de mí!
Él bajó la toalla lo justo para que sus ojos aparecieran por encima de ella.
—Para ser exactos, está entre tus rasgos más atractivos y exasperantes.
—No puedes esperar que me quede sentada tranquilamente junto al fuego mientras tú ves el mundo — le dije, y me di cuenta con consternación de que mi tono de voz tenía un matiz suplicante.
Él dejó caer la toalla y se envolvió la cintura con ella, y se la aseguró en las caderas.
—Te he dado el mundo durante estos últimos meses, ¿no?
—Una luna de miel no es lo mismo. Tu trabajo es la mayor parte de lo que eres, y si no lo compartes conmigo, entonces me apartarías de lo que es más importante.
—No lo entiendes —dijo él.
Yo respondí con aspereza.
—No, no lo entiendo. No puedo entenderlo. Me parece un truco cruel pedirme que me case contigo con premisas falsas —dije. Al instante me arrepentí de haber pronunciado aquellas palabras, pero por supuesto, ya no podía remediarlo. Habían volado hacia él, y sólo tuve que mirarlo para darme cuenta de que lo habían golpeado y herido.
—¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? —me preguntó con una voz muy calmada.
Si se hubiera puesto furioso, yo no me habría inmutado. Pero aquella distancia fría era algo que yo había presenciado una o dos veces antes, y sabía que debía ser precavida. Era imposible alcanzar a Brisbane cuando la había impuesto. Se volvía brillante y duro como un rey de ébano del ajedrez, implacable e inalterable.
—Por supuesto que no —respondí, suavizando el tono—. Sabes lo profundos que son mis sentimientos hacia ti. Pero también aprecio lo que soy cuando estoy contigo, cuando estamos trabajando codo con codo. Y parece que tú estás empeñado en que eso no vuelva a suceder.
—Y tú estás empeñada en insistir hasta que lo haga —repuso él.
Me resultaba asombroso que pudiera estar ante mí cubierto tan sólo con una toalla y preservar tanta dignidad como un juez con su toga. Sin embargo, a Brisbane todo le sentaba bien, pensé.
Sonreí de manera conciliadora.
—Me conoces lo suficiente como para saberlo.
—Entonces, hemos llegado a un punto muerto —comentó él.
—¿Y no vas a dejar Calcuta? —le pregunté por última vez.
—Ahora no. Tengo asuntos que atender aquí.
Yo me quedé mirándolo con la boca abierta.
—¿Qué asuntos? No sabía nada de eso.
—Da la casualidad de que el virrey me ha invitado a una cacería que está organizando. Es una cacería de tigres. Hay un devorador de hombres que tiene aterrorizado a un pueblecito cerca de Simla. Va a ser un buen ejercicio.
Yo me quedé aún más boquiabierta, pero cerré la boca de golpe.
—Tú no cazas —dije cuando me recuperé.
Brisbane se encogió de hombros.
—La gente cambia.
—¡Tú no! Es una de las cosas de las que dependo.
Su expresión no se alteró un ápice, pero en aquel momento yo detecté un sentimiento salvaje en él.
—Tú tienes tus secretos, Julia, y debes dejar que yo tenga los míos. Nos veremos pronto, te lo prometo. Y ahora, dejemos esta conversación.
Yo podría haber arreglado las cosas en aquel momento. Podría haber admitido que sus preocupaciones por mi seguridad estaban justificadas, así como su indignación por la forma en que mi hermana había manipulado las cosas y su súbita necesidad de normalidad y convencionalismo. Podría haberme comportado como una esposa devota. Sólo hubiera hecho falta una frase pronunciada con suavidad, una sonrisa dulce. Pero ya había sido aquel tipo de mujer una vez, y había jurado que nunca volvería a serlo.
Así pues, me di la vuelta y lo dejé allí, cerrando firmemente la puerta a mi espalda.
Puse mis miras en Darjeeling y me marché con mi hermana, mi hermano, mi doncella Morag y un grupo de porteadores que habrían dejado empequeñecida a la expedición de Stanley.
—¿Es imprescindible que viajemos con tantos hombres? —le pregunté a Portia—. Parece que vamos a conquistar Darjeeling y reclamar la región en nombre de la familia March para establecer nuestra propia colonia. Por el amor de Dios, Portia, los porteadores se están riendo de nosotros.
Portia se encogió de hombros.
—Les pagamos lo suficientemente bien como para que lleven a hombros el Palacio de Buchingham si se lo pedimos.
Yo seguí reprochándole el tamaño de nuestra partida, pero ella no mordió el anzuelo. Sabía que Brisbane y yo habíamos discutido por la investigación y que sus métodos habían estado en el centro de nuestro desacuerdo. No era necesario decir nada más acerca del asunto, al menos por el momento. Cuando mi ira hubiera ardido hasta convertirse en cenizas, sin duda iba a necesitar un hombro filial en el que llorar, pero por el momento me conformé con embarcarme en nuestra aventura. No podía preocuparme por Brisbane, me dije con severidad. Mi marido nos había cargado con sus baúles porque sólo necesitaba una maleta pequeña para su viaje, y yo me aferré a la visión de su equipaje como prueba de que pronto volvería a estar con él. Además, ya era suficiente viajar por las estribaciones del Himalaya con la compañía de un Plum cada vez más amargado. Él no se había tomado la manipulación de Portia mejor que Brisbane, y mi hermana había tenido que amenazarlo seriamente con enviarle un telegrama a mi padre para conseguir que continuara a nuestro lado.
Nuestro enorme grupo dejó atrás Calcuta y se puso en camino hacia Darjeeling. Podríamos haber tomado el ferrocarril, pero al ver los vagones diminutos, Portia afirmó rotundamente que no iba a poner un pie en aquel tren de juguete. Plum refunfuñó excesivamente a causa del tiempo extra y de los problemas que iba a causarnos el hecho de viajar por carretera, pero al final yo me alegré, porque el aire fue haciéndose más ligero y más frío a medida que nos acercábamos a Darjeeling, y el paisaje también cambió mientras ascendíamos. Ante nuestra vista aparecieron los primeros picos del Himalaya, y yo estuve a punto de caerme del caballo cuando, por fin, vi las cumbres nevadas del Kanchenjunga. Era la vista más bella y majestuosa que había presenciado en mi vida, y todo lo que había conocido en mi vida palideció en comparación con aquel horizonte extraordinario.
Permanecimos varios días en Darjeeling, organizando el resto del viaje, y después lo continuamos atravesando pueblecitos, rodeando plantaciones de té y cruzando ríos. Los niños eran regordetes y alegres, y me di cuenta de que sus padres eran muy distintos a los habitantes de Calcuta, porque en aquella zona, los nativos tenían una estatura mucho menor, y el color de su piel era bronceado, y lucían unos pómulos anchos y planos. Portia, que había recopilado toda la información que había podido sobre la región, me informó de que la población de Sikkim era una mezcla de indios de Bengala con tibetanos y nepalíes, y que su lenguaje era un dialecto muy particular del indostaní, influido por las lenguas de las montañas. El resultado era un idioma ininteligible, pero con una cadencia musical muy agradable.
—Sí, pero, ¿estamos realmente en Sikkim? —pregunté.
Portia arrugó la nariz y señaló con el dedo un punto del mapa.
—Creo que puede que hayamos cruzado a Nepal.
—¿Nepal? ¿Estás delirando? —inquirió Plum—. Todavía estamos en la región de Darjeeling.
Yo miré por encima del hombro de Portia.
—Creo que tal vez hayamos entrado a Sikkim, justo por ahí —dije, señalando con la mano.
—Tenéis el mapa al revés. Eso es Madagascar —dijo Plum con maldad.
—Podríamos preguntárselo a un porteador —sugerí.
—No podemos preguntárselo a ningún porteador —me dijo mi hermana entre dientes—. Ni tampoco podemos preguntárselo a los Cavendish. Sería grosero, y una estupidez por nuestra parte, el hecho de no saber dónde estamos. Además, los que tienen que saberlo son los porteadores, y no hay nada más que decir al respecto.
Algo en lo que todos estuvimos de acuerdo fue la belleza del entorno, estuviera donde estuviera. Parecía que el paisaje había tomado lo mejor de muchos lugares y lo había combinado, consiguiendo un efecto deslumbrante, porque yo vi árboles y plantas que me resultaron familiares, helechos, rosas y olmos, y entre ellos, orquídeas exóticas y cedros del Himalaya altivos y fragantes. Los pueblecitos de bungalows nativos habían dejado paso a casas de campo inglesas, que aparecían como curiosidades entre las ondulaciones ordenadas de las plantaciones. Y, envolviéndolo todo, el aroma de las plantas de té que perfumaba el aire. Era cautivador, y más de una vez, Plum estuvo a punto de salirse del camino hacia un barranco de la montaña porque estaba dibujando afanosamente aquellas escenas en su cuaderno.
Por fin, después de alejarnos durante unos días de la ciudad de Darjeeling, tal vez por Sikkim, pero posiblemente no, llegamos a la cima de una pequeña montaña y vimos ante nosotros un precioso valle. Por él discurría un arroyo que desembocaba en un lago lleno de lilas y jacintos de agua, situado en la boca del valle, y parecía que la única manera de entrar a él era atravesar un puente de piedra muy estrecho que nos llamaba para que siguiéramos avanzando.
El porteador jefe le dijo algo a Portia en su rudimentario inglés, y ella asintió hacia mí.
—Es aquí. Se llama el Valle del Edén, y justo ahí —me explicó, señalando con la fusta—, aquel grupo de edificios bajos, eso es Los Pavos Reales.
Le temblaba un poco la voz, y yo me di cuenta de que debía de estar nerviosa por el hecho de volver a ver a Jane. La había querido con todo su corazón, y el abandono de su amante no había sido fácil de soportar para mi hermana. Sin embargo, aunque era una grandísima rencorosa, hubiera hecho cien viajes por ayudar a su amada Jane.
De todos modos, en aquel momento debía de sentirse muy insegura, y yo sonreí para darle ánimos.
—Ha llegado el momento, Portia.
Espoleé a mi caballo y me puse en cabeza de la expedición de camino al Valle del Edén.
Portia no tenía que haberse preocupado. Antes de que hubiéramos entrado en el patio, las puertas de la casa se abrieron de par en par y Jane bajó las escaleras tan rápidamente como se lo permitió su estado.
Portia desmontó y me lanzó las riendas, y la abrazó. Plum y yo miramos a otro lado hasta que Portia dio un paso atrás y Jane se volvió hacia nosotros.
—¡Oh, Julia, tú también!
Yo desmonté y le di otro abrazo, aunque no tan fiero como el de mi hermana, y después de un momento le cedí mi puesto a Plum. Todos queríamos a Jane, y no sólo por lo feliz que había hecho a mi hermana.
Después siguieron varios minutos de confusión, mientras los porteadores descargaban el equipaje y separaban lo que había que llevar dentro de lo que se podía guardar directamente en el cuarto de los baúles, y durante todo el tiempo, Jane estuvo sonriéndole a Portia. Cualquiera que la conociera hubiera pensado que era feliz, pero yo sabía que no era así. Tenía arrugas alrededor de la boca y de los ojos, muy parecidas a las de mi hermana, y la rapidez de sus movimientos transmitía ansiedad.
—Ya hemos tomado el té —dijo en tono de disculpa—, pero si queréis lavaros y descansar ahora, pediré que os lleven algo a vuestra habitación, y después os presentaré a la familia. En este momento están ocupados, pero tienen ganas de conoceros.
Entonces nos mostró las habitaciones, sin apenas darnos la oportunidad de hacer comentarios sobre la elegancia de la casa. Desde la carretera habíamos visto que se trataba de una construcción baja, de tan sólo dos plantas, pero ancha, con amplias verandas que recorrían el perímetro de los dos pisos. Había escaleras dentro y fuera, que proporcionaban un acceso fácil y cómodo a la casa, y ventanales de suelo a techo que podían abrirse para tomar aire fresco y admirar las vistas espectaculares de la plantación de té y de las montañas que se erguían más allá. No me había imaginado que hubiera un hogar tan elegante en un sitio tan remoto, pero la casa era preciosa y yo sentí curiosidad por su historia.
Me asignaron una suite muy bonita en el piso superior, con vestidor, y rápidamente se decidió que Morag dormiría allí. Morag arrugó la nariz al ver la camita estrecha, pero no dijo nada, lo cual me dio a entender que estaba más cansada de lo que yo hubiera pensado.
Sentí una punzada de culpabilidad al darme cuenta de que Morag, que ya no era una mujer joven, había tenido que recorrer carreteras de montaña aferrada a las crines de su burro y mascullando imprecaciones en gaélico.
—Espero que estés cómoda aquí, Morag —dije, para contemporizar.
Ella me taladró con la mirada.
—Y yo espero que a usted le guste la vida aquí, milady. No habrá fuerza en la tierra que me obligue a hacer ese viaje de nuevo.
Y mientras deshacía mi equipaje con un aire de determinación, me di cuenta de que lo había dicho en serio.
Permanecí tumbada en la cama durante un rato, con intención de descansar, pero tenía demasiadas preguntas en la cabeza. Al final me levanté y tomé un pequeño cuaderno para escribir todas las dudas que merecían consideración.
Primero estaba el asunto de la finca y el patrimonio. Quería asegurarme de que las disposiciones del legado de Freddie eran las que sospechábamos. Era imposible saber si la plantación de té resultaba rentable, pero la casa hablaba por sí sola de prosperidad, y como mínimo, las tierras debían de valer una fortuna. Muchos habrían matado por menos. El hecho de establecer los parámetros de la herencia aclararía bastante el móvil del asesinato.
En segundo lugar, medité sobre los personajes de aquella trama. ¿Quién vivía en Los Pavos Reales, y qué relación tenían con Freddie Cavendish? ¿Se caracterizaba por la cortesía? ¿O por algo más oscuro? Pensé en todos los posibles móviles de un asesinato, la traición, la venganza, los celos, y por un momento me sentí desanimada. Yo, que llevaba años sin ver a Freddie Cavendish, podía imaginarme una docena de motivos para querer verlo muerto. Aquello no serviría.
Me puse a pensar lógicamente, como habría hecho Brisbane, y volví a la cuestión de catalogar a los actores y a la cuestión del dinero. El resto tendría que esperar. Dejé el cuaderno y llamé a Morag con la campana. Al hacerlo, oí unas voces que se elevaban y después se convertían en suaves murmullos a través del muro. Me acerqué y pegué la oreja a la pared.
—Nada —musité, y maldije aquella escayola tan gruesa.
Fui de puntillas hasta la mesilla de noche y tomé un vaso de agua, y volví a mi puesto de escucha. Así podía oír un poco mejor, y distinguí dos voces femeninas. Oí la risa de Portia y la voz más suave de Jane. Entonces estaban juntas, pensé con satisfacción. Lo que se había roto entre ellas todavía podía arreglarse. Y, fueran cuales fueran los miedos de Jane, tenía a su lado a los March para enfrentarse a sus enemigos.
Pese al constante rezongar de Morag sobre la falta de espacio en el vestidor, consiguió desenterrar mi vestido rosa de nuevo, y las pulseras de perlas rosas que solía llevar con él. Aquellas pulseras tenían un broche de esmeraldas muy original, y hacían el efecto de una flor en primavera, de un capullo que se abría entre hojas verdes. Salí de mi habitación sintiéndome bastante guapa, sobre todo después de encontrarme con Plum en las escaleras, porque mi hermano me ofreció su brazo y me miró con aprobación.
—Un color precioso. Tiene un ligero matiz gris que le salva de la dulzura —comentó.
Yo no dije nada de la dulzura de su atuendo, pero mi hermano llevaba un chaleco de tafetán de color amarillo pastel, bordado con una cadeneta de margaritas blancas.
Me acompañó al salón, donde se había reunido ya el resto de los ocupantes de la casa, y cuando entramos, Portia miró significativamente el reloj. Yo la ignoré mientras Jane se adelantaba hacia nosotros. Estaba muy guapa, con su particular estilo de vestir. Siempre había llevado vestidos muy amplios y sueltos, y en su estado de embarazo aquello era una ventaja. Al cuello se había puesto una docena de collares de perlas barrocas, y tenía la melena pelirroja suelta por los hombros.
—Julia, permíteme que haga las presentaciones. Empiezo por la tía de Freddie, la señorita Cavendish — dijo, señalando a la señora que se había levantado para estrecharme la mano. Lo hizo con firmeza, y yo noté que tenía las palmas de las manos encallecidas, y que a pesar del gris férreo de su pelo, la señorita Cavendish era una fuerza de la naturaleza. Era alta y atlética, y me dio la sensación de que nada escapaba a la mirada aguda de sus ojos azules. Llevaba un vestido negro muy sencillo, casi monjil, y en la cintura llevaba un broche del que colgaba un manojo de llaves. Literalmente, todas las puertas de la casa estaban abiertas para ella.
—Encantada, señorita Cavendish, aunque recuerdo que estamos emparentadas, ¿no es así?