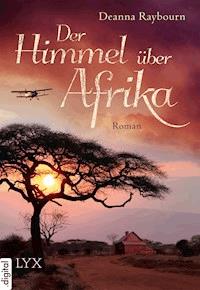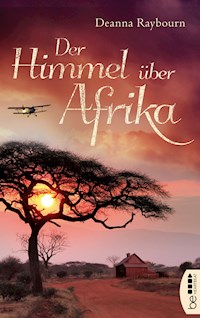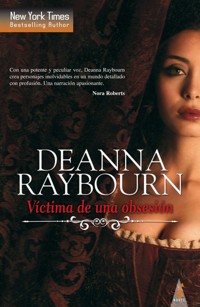
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Un marido, una familia, una vida hogareña: todo ello aterra a Theodora Lestrange Theodora deja atrás Edimburgo, y a un pretendiente desilusionado, con una pequeña herencia y sus tres únicos vestidos. Pone rumbo a Rumanía, un lugar donde aún se cuentan entre susurros historias de vampiros, para visitar a una vieja amiga y escribir el libro con el que va a lograr ser una mujer independiente de verdad. El castillo situado en los Cárpatos al que llega es un lugar imponente y deteriorado repleto de excéntricos habitantes: la achacosa condesa viuda, el pesaroso administrador, su temerosa amiga Cosmina... pero ninguno de ellos alcanza el oscuro encanto del conde Andrei Dragulescu, el amo del castillo. Andrei resulta desconcertante y cautivador a partes iguales, es un noble adusto que aviva la imaginación de Theodora y despierta en ella pasiones innegables e imposibles de ocultar. Es un hombre de un magnetismo superlativo que ejerce un dominio absoluto sobre el supersticioso pueblo, y ella podría convertirse en una más de las muchas personas que tiene a sus pies. Antes de finalizar su estancia allí y de terminar de escribir su novela, Theodora va a encontrar cosas extrañas y terribles a la par que seductoras. Obsesionarse con algo puede llegar a ser funesto, y ella corre el peligro de acabar siendo víctima de algo más que el deseo. Con una potente y peculiar voz, Deanna Raybourn crea personajes inolvidables en un mundo detallado con profusión. Una narración apasionante. Nora Roberts
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Deanna Raybourn. Todos los derechos reservados.
VÍCTIMA DE UNA OBSESIÓN, N.º 150 - marzo 2013
Título original: The Dead Travel Fast
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Sonia Figueroa Martínez
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™ TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2708-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Él sonrió al hablar, y la luz de la lámpara iluminó aquella boca fina e inflexible de labios muy rojos y dientes afilados y tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro: Denn die Todten reiten schnell (Pues los muertos viajan veloces).
Bram Stoker, Drácula
Con el amor verdadero pasa lo mismo que con los fantasmas: todo el mundo habla de ellos, pero pocos los han visto.
P R Ó L O G O
Toda historia que se precie comienza con Érase una vez... pero resulta que esta no es una historia al uso, sino la mía en concreto. Seguro que no te la crees, que dirás que tales cosas son imposibles, pero hace mucho, mucho tiempo, sí que creías... creías en brujas y en duendes, y en seres que caminaban en tierras lejanas al amparo de la noche; creías en los finales felices y en que el amor puede con todo, porque los niños creen en lo imposible. De modo que lee mi historia con ojos de niño, y vuelve a creer de nuevo en lo imposible...
C A P Í T U L O 1
Edimburgo, 1858
—Me temo que vamos a tener que decidir de una vez por todas qué hacer con Theodora.
Después de acompañar dicha afirmación con un suspiro de desaliento, mi cuñado miró a mi hermana Anna, que estaba zurciendo con placidez un vestidito que ya se había utilizado cuatro veces y necesitaba unos arreglos. Ella alzó la cabeza y me miró con afecto antes de contestar.
—Creo que Theodora debería poder dar su opinión a ese respecto, William.
En honor a la verdad, lo cierto es que mi cuñado tuvo la decencia de sonrojarse.
—Sí, por supuesto; al fin y al cabo, es una mujer adulta —se apresuró a admitir, antes de hacer una pequeña inclinación ante mí—. Pero ya no hay nadie que pueda hacerse cargo de ella ahora que el profesor Lestrange ha recibido sepultura, y hay que decidir lo que se va a hacer.
Me volví de nuevo hacia la estantería que estaba vaciando en cuanto le oí mencionar a mi abuelo, que había conseguido crear una biblioteca muy extensa. Había sido un duro golpe para mí enterarme de que para pagar sus deudas había que vender tanto sus libros como el resto de sus pertenencias de valor; de hecho, también había que vender su casa, una pequeña pero preciosa propiedad situada en Picardy Place. William tenía la esperanza de que la venta no solo proporcionaría dinero suficiente para pagar todas las deudas, sino que quedaría además una jugosa cantidad para mí. Seguí limpiando los libros con sumo cuidado con un paño humedecido con aceite de pata de buey, y mientras iba colocándolos a un lado fui despidiéndome de aquellos viejos amigos.
—El correo, señorita Lestrange —dijo la señora Muldoon, el ama de llaves, al entrar en la biblioteca.
Después de echarle un rápido vistazo a las cartas, le pasé a William las relacionadas con sus negocios y yo solo me quedé con tres, dos de las cuales eran mensajes formales de condolencias; en cuanto a la tercera, tenía un aspecto extraño y anticuado, estaba escrita en un papel grueso y pesado, y la embellecían exóticos sellos y un sólido lacre. Supe de inmediato quién me la había enviado y me resistí a abrirla de inmediato, porque quería saborear el placer de permanecer a la expectativa.
William, por el contrario, no mostró reticencia alguna. Abrió su correspondencia con un abrecartas, y echó un vistazo antes de decir con un suspiro de resignación:
—Más facturas —agarró un libro de cuentas, y se puso a anotar las cifras con pulcritud.
Le agradezco que lidiara con los asuntos de mi abuelo con tanta diligencia, pero en ese momento estaba deseosa de perderle de vista. Estaba harta tanto de sus libros de cuentas como de su insistencia en plantear el dilema de qué hacer con una cuñada solterona de veintitrés años.
Anna debió de notar mi estado de ánimo, porque se volvió hacia su marido y le dijo sonriente:
—Me siento un poco indispuesta, William. Quizás me aliviaría un poco el excelente té de jengibre de la señora Muldoon.
Mi cuñado se olvidó de golpe de los problemas que yo estaba acarreándole. Se levantó de inmediato y se apresuró a contestar:
—Ahora mismo te lo traigo.
Huelga decir que ninguno de ellos mencionó la feliz causa de la indisposición de mi hermana, y yo fui un poco mala al preguntarme hasta qué punto había sido una buena noticia. Una quinta boca que habría que alimentar con los modestos ingresos de William... y Anna, por su parte, parecía cansada y demacrada.
—Gracias —le dije a mi hermana, en cuanto mi cuñado se fue; después de meterme el paño en el bolsillo, agarré el abrecartas. Parecía un sacrilegio romper el lacre, pero estaba deseando leer la carta.
Ella siguió cosiendo al contestar:
—No te impacientes con William. Te tiene aprecio y sus intenciones son buenas, quiere que tengas un hogar estable.
Yo estaba absorta en la carta, así que me limité a murmurar distraída una contestación mientras la leía por encima y mi mirada iba avanzando por la hoja de papel. Queridísima amiga mía, no sabes cuánto te he echado de menos... él va a recibir por fin su herencia... hay que tomar multitud de decisiones...
Anna siguió hablando. Creo que estaba intentando convencerme de que su marido era un dechado de virtudes, pero la verdad es que yo no estaba haciéndole ni caso y me puse a leer la carta por segunda vez. En esa ocasión lo hice con más calma, fijándome con detenimiento en todas y cada una de aquellas palabras que parecían haber sido escritas con mano exaltada.
—Libertad —susurré, antes de sentarme a ciegas en un escabel. Era incapaz de apartar la mirada de la última frase de la misiva: Quiero que vengas.
—¿Qué pasa, Theodora? Tienes las mejillas encendidas, ¿has recibido una mala noticia?
Tardé un momento en recobrar la voz.
—En absoluto, todo lo contrario. ¿Te acuerdas de Cosmina, mi vieja amiga del colegio?
—¿La muchacha que permanecía en el colegio contigo durante las vacaciones?
Eso era algo que se me había olvidado. Anna conoció a William a los dieciséis años y se casó con él poco tiempo después, y yo me sentí muy sola; de hecho, nuestra pequeña familia nunca llegó a recobrarse del todo tras perderla cuando se mudó a Derbyshire. Ella tenía dos años más que yo, y habíamos quedado huérfanas de pequeñas. Siempre nos habíamos escudado la una en la otra para sobrellevar la soledad que se siente al criarse en la casa de un viejo estudioso, y perderla fue muy duro para mí.
Mi tristeza llegó a tales extremos, que mi abuelo temió por mi salud, y me mandó a una escuela para jóvenes señoritas situada en Baviera pensando que así lograría reponerme. Fue allí donde conocí a Cosmina. A ella también le costaba hacer amigos y las dos éramos forasteras en aquella tierra, así que nos aferramos la una a la otra. Éramos dos muchachas serias (bueno, eso era lo que pensábamos nosotras), que veían con desdén cómo las demás se limitaban a hablar de boberías tales como jóvenes atractivos y bailes de debutantes. La gran amistad que se forjó de forma tan rápida entre nosotras se fortaleció aún más por el hecho de que, cuando las alumnas que vivían más cerca de casa se iban con sus respectivas familias en vacaciones, nosotras dos permanecíamos en el colegio junto con varias profesoras que se quedaban allí a nuestro cargo. El ambiente era entonces mucho más distendido... nos llevaban de merienda al campo y nos permitían entrar con ellas en la sala del profesorado, comíamos dulces y suculentas salchichas hasta hartarnos, y por una vez podíamos dejar a un lado nuestros interminables bordados. No, no nos importaba lo más mínimo nuestro exilio y pasamos muchas veladas contando historias sobre nuestros lugares de origen, ya que las profesoras apenas habían viajado y sentían curiosidad. Conmigo bromeaban de buena fe sobre escoceses de rodillas peludas y gachas de avena, y Cosmina lograba que se estremecieran con historias de los vampiros y los hombres lobo que merodeaban por su Transilvania natal.
Después de pasar varios segundos sumida en mis recuerdos, retomé conciencia de la realidad y contesté a Anna.
—Sí, la misma. Siempre me hablaba maravillas de su hogar, vive en un castillo de los Cárpatos. Pertenece a una familia aristocrática de esa zona —alcé la carta antes de añadir—: Va a casarse, y me pide que vaya a visitarla y pase las navidades allí.
—¡Pero si aún faltan meses para Navidad!, ¿qué vas a hacer durante tanto tiempo en...? ¡Cielo santo, ni siquiera sé en qué país está ese lugar!
—Tengo entendido que es un país por derecho propio, una especie de principado; si la memoria no me falla, creo que forma parte del Imperio austríaco.
—Pero, ¿en qué vas a ocupar tu tiempo? —insistió ella.
Yo doblé la carta con cuidado y me la metí en el bolsillo, y al notarla a través de la enagua y la crinolina sentí que era como un talismán contra las preocupaciones que me asaltaban desde que mi abuelo había enfermado.
—Escribiré —afirmé con decisión.
Al ver que fruncía los labios antes de seguir cosiendo, me acerqué y me arrodillé frente a ella. Me pinché con la aguja al tomarla de las manos, pero apenas me di cuenta.
—Ya sé que no lo apruebas, pero he logrado cierto éxito. Si escribo una novela como Dios manda, lograré cimentar una carrera profesional que me permita valerme por mí misma, no tendré que depender de nadie.
—Ya sabes que todo esto es innecesario, querida mía. Siempre tendrás un hogar con nosotros.
Abrí la boca para contestar, pero me tragué mis palabras de golpe para no herirla con ellas. No sabía cómo hacerle entender el horror que despertaba en mí semejante posibilidad, la mera idea de vivir en su pequeño hogar con cuatro niños... no, cinco con el que estaba de camino... sin apenas dinero para cubrir mis gastos y con la presencia constante de William, tan amable pero lleno de desaprobación. Mi cuñado había dejado muy claro lo que pensaba de las escritoras, sus opiniones al respecto eran tajantes y no admitían flexibilidad alguna; según él, escribir avivaba las pasiones, y no era una ocupación adecuada para una dama. Ni siquiera permitía que mi hermana leyera una novela que no hubiera pasado su inspección previa, que él mismo no hubiera leído antes para poder señalar los fragmentos inadecuados. Las Brontë estaban prohibidas por completo en base a que eran unas «liberadas». ¿Era ese el futuro que me esperaba?, ¿la vida hogareña más anodina? ¿Acaso iba a tener que aceptar que un hombre me negara la libertad intelectual de la que yo había gozado durante tanto tiempo?, ¿que me impusiera una existencia dedicada a coser sábanas y a limpiar narices de mocosos?
No, la mera idea me resultaba intolerable. No iba a poder pagar mi manutención si vivía con ellos, y el poco dinero que iba a recibir de la venta de las propiedades de mi abuelo no iba a durarme demasiado. Lo que me hacía falta era algo de tiempo y un lugar tranquilo para escribir una novela y acrecentar el éxito moderado que ya había conseguido como autora de relatos de suspense.
Respiré hondo para calmarme antes de contestar:
—Os agradezco a William y a ti vuestra generosa oferta, pero no puede ser. Tú y yo somos seres muy distintos, Anna, tan distintos como el día y la noche, y lo que a ti te complace a mí me resultaría sofocante... y de igual forma, a ti mis sueños te resultarían chocantes y aterradores.
Me sorprendí al verla sonreír.
—No me asusto con tanta facilidad, Theodora. Te conozco mejor de lo que crees. Soy consciente de que ansías vivir aventuras, explorar y conocer a gente interesante, narrar historias emocionantes. Siempre fuiste así, incluso de pequeña. Recuerdo bien cómo eras, cómo te acercabas a la gente y alargabas la mano para presentarte. Nadie te resultaba desconocido y pasabas todo el rato haciendo preguntas... que por qué había regalado mamá su vestido rojo si solo se lo había puesto dos veces, que por qué no podía venir un mono a tomar el té... —sacudió la cabeza, y añadió con una expresión llena de dulzura y de indulgencia—: Solo dejabas de hablar cuando estabas dormida, resultaba agotador.
—No me acuerdo de eso, pero me alegra que me lo hayas contado.
Hacía mucho que Anna y yo no intercambiábamos las típicas confidencias entre hermanas, porque la había visto en contadas ocasiones desde su matrimonio. Pero, a veces, muy de cuando en cuando, me sentía como en los viejos tiempos y me olvidaba de que William, los niños y la pequeña vicaría tenían prioridad para ella.
—No me extraña que no lo recuerdes, eras muy pequeña. Pero cambiaste tras la muerte de papá... te volviste muy callada y reservada, perdiste la capacidad de hacer amigos. Aún me acuerdo de cómo eras de niña, de tus travesuras. Papá se reía y solía decir que tendría que haberte llamado Theodore, porque eras tan audaz como un muchacho.
—¿Ah, sí? Apenas le recuerdo, ni a mamá. Hace mucho que solo quedamos tú y yo.
—Y el abuelo —apostilló ella, con una tierna sonrisa llena de afecto—. Cuéntame cómo fue el funeral, lamenté profundamente no poder asistir.
A William le había parecido inapropiado que una dama en su estado fuera al funeral a pesar de que aún no había habido que aflojarle el corsé, y ella acató sus deseos con la obediencia acostumbrada. De modo que yo asistí en calidad de la última de los Lestrange, fui a darle el último adiós a aquel caballero de buen corazón y edad avanzada que había acogido a dos niñitas que se habían quedado desamparadas en un mundo implacable.
Anna y yo mantuvimos nuestras manos entrelazadas mientras le relaté el funeral. Le conté las palabras de elogio del pastor protestante sobre el excelente temperamento del abuelo, sobre su gran reputación como erudito y su liberalismo.
Anna soltó una pequeña carcajada antes de comentar:
—Pobre abuelo, su liberalismo es la causa de que te hayas quedado con tan pocos recursos.
Eso era cierto. Si el abuelo no hubiera sido tan dado a prestarle dinero a un amigo empobrecido o a comprarle un libro a un estudioso venido a menos, sus arcas habrían quedado mucho más llenas, pero en Edimburgo todo hombre de letras que pasara privaciones sabía que podía pedirle ayuda al profesor Mungo Lestrange.
—¿Asistió también el señor Beecroft? —Anna me hizo la pregunta con voz medida, y me soltó las manos para poder retomar su costura.
Yo miré a mi alrededor para encontrar algo con lo que poder ocupar mis manos; al ver que había que avivar el fuego de la chimenea me puse manos a la obra con el atizador y la pala, y no levanté la mirada al contestar:
—Sí.
—Qué amable por su parte.
—Es mi editor y su editorial publicó las obras del abuelo, así que asistió por pura cortesía profesional.
—Yo creo que lo hizo por razones personales.
Anna mantuvo la voz neutra, pero no en vano habíamos sido hermanas durante tanto tiempo. Detecté un pequeño tinte de esperanza en su voz, y decidí eliminarlo de inmediato.
—Me ha pedido que me case con él, y le he dicho que no.
Ella se levantó de golpe, y soltó una exclamación ahogada de dolor al pincharse con la aguja. Se llevó el dedo a la boca, y se lo chupó antes de envolverlo con un pañuelo.
—¿Por qué, Theodora? Es un hombre gentil, un partido excelente. ¡Además, seguro que un editor sería el marido más dispuesto a tolerar que su esposa fuera escritora!
Le contesté sin dejar de avivar el fuego poco a poco, mientras veía cómo iban tiñéndose de un rojo intenso las cálidas ascuas rosáceas.
—No hay duda de que es un hombre gentil, además de un editor excelente. Es próspero y culto, y posee una mentalidad liberal que me costaría encontrar en un hombre entre mil.
—En ese caso, ¿por qué le has rechazado?
Dejé a un lado el atizador antes de volverme a mirarla.
—Porque no le amo. Me gusta su temperamento y siento afecto por él, le tengo en gran estima, pero no estoy enamorada de él, y ese es un argumento que no puedes rebatirme. Tú no te casaste sin amor, Anna, así que no puedes esperar que yo lo haga.
—Por supuesto que te comprendo, pero ¿no crees que es posible que llegues a enamorarte de un hombre que posee semejante temperamento y tan buenas perspectivas de futuro? El amor puede florecer con abono, una buena simiente y agua, lo único que se requiere es tiempo y llegar a intimar.
—¿Y qué pasa si no florece?, ¿acaso esperas que ponga en juego mi futura felicidad apostando por una mera posibilidad? No, no voy a correr ese riesgo. Admito que con algo de tiempo podría llegar a crearse un vínculo más fuerte, pero ¿qué pasa si no es así? Jamás ansié ser ama de casa, Anna. Nunca soñé con tener una vida hogareña e hijos propios, y sé que eso es lo que me espera si me caso. ¿Por qué habría de aceptar esas cargas a menos que me viera compensada con amor y pasión?
Mi hermana alzó un dedo al advertirme con firmeza:
—No incluyas la pasión en la ecuación, Theodora, porque se trata de una enemiga peligrosa. Es como tener un león en el jardín: aunque pueda parecer seguro, puede llegar a destruirte. No, no anheles sentir pasión, aspira a la satisfacción y a la felicidad. Soñar con ellas sí que vale la pena.
—Esos son tus sueños, Anna. Yo aspiro a cosas muy distintas, y para alcanzarlas no puedo seguir tus pasos.
Nos miramos en silencio durante un largo momento. Éramos conscientes de que, a pesar de ser hermanas, de llevar la misma sangre, era como si habláramos dialectos distintos de la misma lengua, porque nos costaba mucho comprendernos. Entre nosotras no existía un entendimiento perfecto, y creo que eso le dolía a ella tanto como a mí.
Al final me sonrió con las pestañas perladas de lágrimas, y respiró hondo antes de decirme con decisión:
—En ese caso, supongo que será mejor que me hables de Transilvania.
El resto del día no transcurrió de forma pacífica. William se oponía tajantemente a mi viaje a los Cárpatos, y fue necesario que Anna utilizara la totalidad de su considerable poder de persuasión para que el asunto llegara al reino de lo posible. El permiso de William no me hacía falta, porque carecía de poder legal sobre mí, pero quería que reinara la paz entre nosotros. Al final salí de la biblioteca para permitir que hablaran a solas y con mayor libertad. No me cabía duda de que Anna podía convencerle de lo conveniente que era mi plan... solo tenía que hacer hincapié en el reducido espacio libre que quedaba en la vicaría y en la noble condición de mis anfitriones, ya que William adolecía un poco de lisonjeador.
En todo caso, me disgusté un poco conmigo misma, porque el hecho de que me importara su opinión chocaba con mi actitud de mujer independiente, y tras subir mis cosas a mi dormitorio, avisé a la señora Muldoon de que iba a dar un paseo antes de cenar. No era nada inusual, ya que dar largos paseos había sido siempre mi método preferido para lograr que se desvanecieran tanto melancolías como enfados. Puse rumbo a Holyroodhouse y la imponente colina conocida como Arthur’s Seat, convencida de que subir hasta la cima ayudaría a que se me pasara la irritabilidad que me asediaba desde la muerte de mi abuelo. El ejercicio físico y el viento frío contribuyeron a refrescar mi perspectiva, y mientras subía sentí que el peso de los sombríos días previos iba aligerándose. Las vistas eran espectaculares, abarcaban desde los bordes grisáceos del estuario hasta la imponente mole del castillo situado al final de la Milla Real. Desde donde estaba alcanzaba a ver los oscuros edificios de la ciudad vieja, apiñados como si estuvieran hablando entre susurros en callejas estrechas y plagadas de ladrones, en callejones donde reinaba una atmósfera preñada de secretos y enfermedades. Al oeste se alzaban las elegantes plazas blancas de la ciudad nueva, donde reinaban el orden y la tranquilidad.
Yo estaba observándolo todo desde aquella posición elevada, respirando el aire fresco que olía a hierba y a mar, a posibilidades ilimitadas, pero me volví al oír la voz de Charles Beecroft.
—Supuse que te encontraría aquí —me dijo, con la respiración un poco jadeante y el rostro enrojecido por el esfuerzo del ascenso hasta la cima de la colina—. He ido a tu casa, y la señora Muldoon ha tenido la gentileza de indicarme dónde podrías estar.
Acabó de subir ayudado por su bastón. No era un hombre mayor a pesar de que admitía tener unos quince años más que yo, pero la suya había sido una vida sedentaria con escasas ocupaciones aparte de la ópera y su despacho, y nunca había sido dado a disfrutar de la vida campestre. Era una persona de ciudad, y estaba más acostumbrado al salón que al prado.
—No hacía falta que vinieras hasta aquí, Charles. Sé cuánto te desagrada el aire fresco —esbocé una sonrisa para que mis palabras no sonaran tan cortantes.
Él sabía que mi intención no era insultarle, y se echó a reír antes de contestar:
—Pero tú sí que me agradas, y ese es incentivo más que suficiente.
Tales galanterías eran muy inusuales en él, y me armé de valor ante lo que sabía que se avecinaba. Se detuvo a mi lado y contemplamos las vistas durante un largo momento, y cuando se sacó unos caramelos del bolsillo y me ofreció uno, yo lo rechacé. Charles siempre llevaba caramelos en el bolsillo, era una costumbre enternecedora que convertía a aquel hombre serio y responsable en un niñito. Al observarlo con detenimiento, desde el pelo peinado con tanta meticulosidad con crema de lima hasta las punteras de los lustrosos zapatos, cabía esperar que oliera a dinero y a libros, pero no era así: olía a miel y a caramelo, y esa era una de las cosas que más me gustaban de él.
—Así que Transilvania, ¿no? —comentó al fin.
No era una pregunta, y al darme cuenta de que parecía haber aceptado mi decisión sentí un súbito relajamiento, una sensación de alivio. Esperaba que se mostrara contrariado, que pusiera obstáculos en mi camino, pero lo cierto era que, muy de vez en cuando, había demostrado un agudo entendimiento de mi personalidad. Charles sabía que al intentar frenarme más allá de cierto punto solo se conseguiría que yo me liberara por completo de las riendas.
—¿Has conocido a mi hermana?
—Tu cuñado ha tenido la amabilidad de presentarnos, es una mujer encantadora.
—Sí, Anna siempre ha sido la belleza de la familia.
—No subestimes tus encantos, Theodora —me advirtió, mientras chupaba un caramelo—. Ya sé que estás decidida a marcharte y que carezco de autoridad para detenerte, pero quiero pedirte que reconsideres mi proposición.
Abrí la boca, pero me quedé atónita cuando me agarró los brazos y me instó a que me volviera hasta que quedamos cara a cara. Nunca antes se había tomado tales libertades conmigo, y confieso que sentí cierta excitación ante semejante cambio.
—Charles...
Sus ojos color castaño claro, ojos tiernos de perrito bonachón, me miraban con más intensidad que nunca, y me agarraba los brazos con una firmeza casi dolorosa.
—Sé que me has rechazado, pero no voy a darme por vencido con tanta facilidad. Quiero que te lo replantees, y no por un instante. Quiero que pienses en ello durante los meses que vas a pasar fuera, que pienses en mí y en cómo podría hacerte feliz, en cómo podría ser nuestra vida juntos. Será entonces y solo entonces, después de que hayas tenido todo ese tiempo para replanteártelo, cuando aceptaré tu decisión. ¿Harás eso por mí?
Contemplé su rostro, aquel rostro lleno de gentileza y afabilidad, y busqué algo en él... no sabría decir el qué exactamente, solo sabía que era algo que había vislumbrado cuando me había agarrado los brazos, algo menos civilizado, algo que ardía en la sangre. Pero se había desvanecido con la misma rapidez con la que había surgido, y me pregunté si había sido una locura intentar ver en él pasión de verdad. Ni siquiera estaba segura de que Charles fuera capaz de sentir tal cosa.
—Bésame, Charles.
Él vaciló por un instante antes de posar sus labios sobre los míos, y el beso que me dio fue considerado y respetuoso. Me gustó sentir la calidez de su boca, pero justo cuando estaba a punto de rodearle el cuello con los brazos en una clara invitación, él se echó hacia atrás y me soltó los brazos. Estaba ruborizado, y parecía incapaz de mirarme a los ojos. Sus labios me habían sabido a miel y me sorprendió lo mucho que me había afectado su beso, ¿acaso me habría afectado de igual manera el beso de cualquier otro?
—Perdona, no tendría que haberte pedido algo así —le dije, mientras me enderezaba el sombrero.
—Al contrario, me has dado esperanzas —lo afirmó sonriente, y carraspeó antes de añadir—: ¿Vas a replantearte mi proposición?
Yo asentí pensando que era lo mínimo que podía hacer por él.
—Excelente. Bueno, ahora cuéntame lo de Transilvania. Lo que planeas no me agrada lo más mínimo, pero tu hermana me ha dicho que piensas escribir una novela, y a eso no puedo oponerme.
Me ofreció el brazo cuando echamos a andar colina abajo, y fuimos bajando sin prisa mientras charlábamos. Le hablé de Cosmina, de sus maravillosas historias sobre vampiros y hombres lobo, de cómo había aterrorizado a las profesoras de la escuela con ellas.
—Cabría esperar que fueran más sensatas —comentó él.
—Esa era la clave, su extremada sensatez. Las profesoras alemanas carecen de imaginación, te lo aseguro, pero las historias de Cosmina eran tan vívidas, tan llenas de horribles detalles, que le helarían la sangre incluso al más valiente de los hombres. Ese tipo de cosas existen en esas tierras.
Charles se detuvo y me preguntó sonriente:
—Lo dices de broma, ¿verdad?
—En absoluto. Los habitantes de esas montañas están convencidos de que vampiros y hombres lobo merodean por la noche, Cosmina lo afirmó de forma tajante.
—Deben de estar locos, tus planes cada vez me desagradan más.
Retomamos el descenso, y me ayudó a rodear un saliente de roca mientras yo intentaba explicarme.
—Su caso es el mismo que el del escocés que deja leche para las hadas o que planta serbales para protegerse de las brujas. Piensa en cómo volaría la imaginación ante el hecho de que esas cosas no solo existen en las leyendas, sino que hoy en día aún se consideran reales. La novela se escribiría sola —me entusiasmaba la idea de pasar un sinfín de horas maravillosas llenando con mi pluma las hojas en blanco, dando vida a una gran aventura—. Será mi gran lanzamiento.
—Querrás decir el lanzamiento de T. Lestrange.
Hasta el momento solo había publicado bajo ese pseudónimo, había ocultado mi sexo para protegerme de los que criticarían los sensacionales frutos de mi pluma por el mero hecho de que eran las obras de una mujer. Mi abuelo también lo había querido así, ya que llevaba una vida bastante retirada a pesar de tener multitud de conocidos, y prefería mantener el contacto con sus amistades por carta. Casi nunca se aventuraba a salir, y más infrecuentes aún eran las ocasiones en que invitaba a sus amigos a venir a casa. La mía había sido una vida necesariamente monótona, pero las palabras de Charles lograron que empezara a plantearme muchas cosas. ¿Qué pasaría si publicara bajo mi propio nombre? A lo mejor podría ir a Londres, conocer a los autores de más renombre y conseguir un puesto destacado como literata. Era una idea seductora que seguro que iba a rondarme a menudo por la cabeza durante mi estancia en Transilvania.
—¿Cómo vas a ir hasta allí? —me preguntó Charles.
—Según Cosmina, el ferrocarril llega hasta un lugar llamado Hermannstadt, y a partir de allí aún queda un largo trecho que tendré que hacer en carruaje privado.
—No pensarás ir sola, ¿verdad?
—No veo otra alternativa —contesté, procurando pasar por alto su desaprobación.
Él permaneció en silencio, pero le conocía lo suficiente para saber que su ceño fruncido indicaba que estaba tramando algún plan.
—Háblame de la familia con la que vas a hospedarte —me pidió al fin.
—Cosmina es una pariente pobre de la familia. Creo que es sobrina de la condesa Dragulescu, que fue quien costeó su educación; de hecho, se daba por hecho que Cosmina se casaría con su hijo. Cuando nosotras estábamos en el colegio él siempre estaba fuera... en París, creo, pero su padre ha muerto y debe regresar a casa. El matrimonio se celebrará en cuanto todo esté dispuesto, y Cosmina quiere contar con mi presencia porque somos viejas amigas.
—¿Por qué no te he oído hablar nunca de ella?
—No nos hemos visto desde que dejamos la escuela. Solo he recibido felicitaciones navideñas de su parte, nunca fue muy dada a cartearse.
—¿Por qué no ha venido nunca a visitarte?
Intenté contener mi exasperación creciente, Charles habría sido un excelente inquisidor.
—Te recuerdo que es una pariente pobre. No tenía ni dinero para viajar ni la libertad para hacerlo, porque ha estado cuidando de su tía; al parecer, la condesa está prácticamente inválida y llevan una vida muy retirada en el castillo. Cosmina ha gozado muy poco a lo largo de su viva, pero quiere contar con mi presencia y yo estoy decidida a ir.
Charles se detuvo de nuevo y me tomó las manos antes de decir:
—Sí, ya lo sé, al igual que sé que no puedo detenerte aunque daría lo que fuera con tal de que te quedaras aquí. Pero quiero que me prometas que, si me necesitas por cualquier motivo, me mandarás un aviso. Yo acudiré de inmediato.
Le apreté las manos en un gesto de agradecimiento, y le contesté sonriente:
—Es un gesto muy amable de tu parte, Charles. Te prometo que te avisaré si te necesito, pero dudo que pueda sucederme algo en Transilvania.
C A P Í T U L O 2
Quedó decidido que mi viaje a Transilvania se llevaría a cabo en cuanto se completaran los preparativos, y le mandé una carta a Cosmina en la que aceptaba su invitación y confirmaba las instrucciones que ella me había dado para llegar al castillo. William concluyó la venta de las propiedades de mi abuelo, y me ofreció orgulloso una suma ligeramente superior a la que ambos esperábamos en un principio. No era una cantidad que pudiera granjearme una independencia definitiva, pero me alcanzaría durante mi estancia en el extranjero e incluso varios meses más si procuraba no malgastar. Anna me ayudó a hacer las maletas, y solo seleccionamos las prendas y los libros más apropiados para mi viaje; como yo carecía de ropa elegante, fue una tarea sencilla: me bastaba con mi atuendo de luto, un vestido de noche negro, y un práctico traje de viaje de lana.
Era consciente de que en Transilvania me esperaba una vida retirada, así que empaqué también unas botas gruesas y resistentes, varios chales de tela escocesa para abrigarme, y una buena cantidad de papel, plumas y tinta. Charles logró encontrar una excelente aunque breve guía de la región en la que iba a adentrarme, y me entregó una carta de presentación redactada con esmero que incluía un listado de conocidos suyos tanto de Budapest como de Viena.
—Es la única ayuda que puedo ofrecerte —me dijo él al entregármela—. Vas a disponer de amigos, aunque se encuentren a cierta distancia.
Le di las gracias sonriente, pero mi mente ya le había dejado atrás. En las noches previas a mi partida soñé con Transilvania, con densos bosques de abedules y montañas en las que resonaba el aullido de los lobos. Era una espera deliciosa, y cuando llegó la mañana de mi partida, no volví la vista atrás: cuando el tren salió de la estación de Edimburgo volví mi rostro hacia el este, hacia las maravillas que me esperaban allí.
Primero atravesamos Francia, y no pude arrancar la mirada de la ventana mientras el libro que estaba leyendo permanecía cerrado sobre mi regazo. La campiña francesa dio paso a las imponentes montañas de Suiza ante mi cautivada mirada, y cuando fuimos más allá y nos internamos en Austria empecé a sentir al fin que Escocia quedaba atrás como un distante recuerdo.
Al final llegamos a Budapest, donde el Danubio separaba las viejas casas turcas de Buda de la moderna y reluciente zona de Pest. Me habría encantado poder explorar aquel lugar, pero me despertaron temprano para que pudiera tomar el primer tren de la mañana. Estando ya en Transilvania propiamente dicha me apeé en Klausenberg, y al oír hablar por primera vez tanto en rumano y en varios dialectos germanos como en húngaro, le eché un vistazo de inmediato a mi guía de viaje.
Todos los transilvanos son políglotas. Los rumanos hablan una lengua propia (para los que no están familiarizados con ella, digamos que dicha lengua guarda una gran semejanza con el dialecto genovés del italiano), y hablar en inglés es una marca de distinción, ya que implica que durante la infancia se ha tenido el privilegio de tener una niñera inglesa. La mayoría de los oriundos de esta región hablan también húngaro y alemán, aunque un dialecto peculiar de ambos que no hay que confundir con las respectivas lenguas maternas; aun así, a los viajeros que dominen cualquiera de estos idiomas les resultará fácil conversar con los habitantes de esta zona, y hacerse entender.
Eché una rápida ojeada a la breve entrada que trataba sobre Klausenberg, y encontré un párrafo bastante inquietante:
Se aconseja a los viajeros que no beban agua en Klausenberg, ya que es dañina. Tras brotar de manantiales, discurre entre cementerios antes de llegar a la ciudad, y su pureza se ve contaminada por los muertos.
Me estremecí y cerré la guía con firmeza antes de poner rumbo al pequeño y funcional hotel que Cosmina me había recomendado; según mi guía, era el mejor que había en Klausenberg, pero en cualquier gran ciudad no habría sido más que pasable. Las sábanas estaban limpias, la cama era mullida y la comida, aceptable, aunque tuve la precaución de no probar el agua. Tras pasar una plácida noche de sueño profundo e ininterrumpido, me levanté al amanecer y subí al tren para iniciar la última etapa del viaje. Me esperaba un corto trayecto hasta Hermannstadt, donde me esperaba el carruaje que iba a llevarme a los Cárpatos propiamente dichos.
Poco después de salir de Klausenberg atravesamos Thorda Cleft, un desfiladero cuyas cavernas de aspecto semejante a un panal habían albergado en su día a forajidos y ladrones. Pasamos por aquel lugar sin contratiempo alguno, pero a partir de allí el paisaje me pareció monótono y carente de interés, y el medio día que tardamos en llegar a nuestro destino se me hizo bastante largo.
La cosa cambió al llegar a Hermannstadt, ya que era una ciudad que me habría encantado poder explorar a placer. Era un lugar de torres puntiagudas y tejados rojizos muy distintivos y llenos de encanto, con un marcado aire oriental, y más allá alcanzaban a verse ya los primeros picos de los Cárpatos alzándose en la distancia. Me estremecí de placer al pensar que allí estaba por fin la Transilvania de verdad, pero no tuve ocasión de quedarme parada durante unos minutos en el andén para saborear aquel momento, porque en cuanto bajé del tren procedente de Klausenberg vi el carruaje de alquiler que me habían indicado que tomara. El cochero y el postillón se encargaron de mi equipaje, y subí al vehículo junto con un puñado de viajeros que me miraron con respeto y curiosidad, pero que no intentaron entablar una conversación conmigo; poco después, el carruaje partió de Hermannstadt y puso rumbo a los Alpes de Transilvania.
El paisaje era idílico. Las aldeas rumanas me cautivaron, ya que nunca antes había visto casas como aquellas. En aquel lugar no había ni rastro de la restrictiva sobriedad escocesa... había aleros embellecidos con coloridas tallas, y puertas de hierro forjado en fantásticas formas. Incluso los carros eran pintorescos, avanzaban quejicosos bajo el peso de las cosechas y estaban tirados por caballos con gualdrapas adornadas con lazos y cascabeles. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, e intenté con todas mis fuerzas memorizarlo mientras el sol del atardecer bañaba con su luz rojiza el contorno de las montañas.
Al cabo de un largo rato, el camino empezó a ascender mientras nos adentrábamos en la zona montañosa, y de las preciosas colinas pasamos a los imponentes picos de los Cárpatos. El aire se volvió mucho más frío y cortante, las pintorescas aldeas fueron desapareciendo y dando paso a grandes extensiones pobladas de abetos y píceas, y en aquellas arboledas en tonos negros y verdes surgían de vez en cuando los muros grises de piedra de alguna fortaleza o torre de vigilancia en ruinas que aún se alzaba hacia el cielo del anochecer. Fue en aquella zona boscosa donde nos detuvimos, en una pequeña posada situada en un elevado puerto de montaña donde esperaba otro carruaje que, a juzgar por su prestancia y el intrincado escudo de armas con el que estaba blasonado, debía de pertenecer sin duda a alguien importante. El cochero del elegante vehículo bajó de inmediato, y después de intercambiar unas breves palabras con el nuestro, bajó mi equipaje del carruaje de alquiler y lo subió al suyo.
Se las ingenió para mostrarse respetuoso a la par que impaciente al indicarme con un gesto que le siguiera, y yo me apresuré a obedecer mientras me estremecía de frío bajo la escasa protección de mi fino abrigo. Me detuve frente al vehículo al ver sobresaltada que los caballos, unos hermosos ejemplares que saltaba a la vista que estaban cuidados con esmero, tenían el morro marcado con unas cicatrices que indicaban que habían sufrido algún tipo de ataque.
—Die wölfe —me dijo el cochero.
Me quedé horrorizada al entender su explicación, y le contesté en un alemán pasable gracias a las clases que había recibido de niña en la escuela.
—¿Los lobos les han atacado?
—En los Cárpatos no hay ni un solo caballo sin cicatrices, así son las cosas aquí.
Después de hacer semejante afirmación con toda naturalidad, abrió la portezuela y permaneció en silencio mientras yo subía al carruaje.
Cosmina había mencionado a los lobos y yo era consciente de que suponían un peligro considerable en las montañas, pero oír hablar de tales cosas en el cálido y acogedor dormitorio de un colegio era muy distinto a hacerlo estando en una ventosa montaña por donde merodeaban.
El cochero se subió al pescante de inmediato; de hecho, estaba tan ansioso por partir, que hizo que los caballos iniciaran la marcha sin darme apenas tiempo para que me acomodara bien. El resto del viaje fue difícil, porque el camino que tomamos no era el principal que continuaba a través del puerto de montaña, sino uno secundario más pedregoso; además, me di cuenta de que estábamos aproximándonos a la cabecera del río, el lugar de donde manaba de la tierra antes de descender hacia el plácido valle que se extendía en la lejanía.
El atardecer dio paso a la noche, y solo contábamos con los faroles del carruaje y la tenue luz de la luna para iluminar el camino. Aquel trayecto ascendente y traqueteante se me hizo eterno, pero al fin, horas después de que dejáramos atrás la pequeña posada del puerto de montaña, el cochero detuvo los caballos de repente. Miré por la ventanilla de la izquierda, y solo vi los largos haces de luz de las estrellas iluminando el gran despeñadero a cuyos pies fluía el río. A la derecha había una pared vertical de roca pura que debía de alcanzar cientos de metros. Bajé del carruaje entumecida y con las piernas heladas, y al respirar hondo el frío aire de la montaña noté un ligero olor a eneldo.
A escasa distancia había una cochera y cuadras además de una pequeña construcción que parecía ser una cabaña. Supuse que podía tratarse de la vivienda del cochero, que ya había desmontado y estaba desenganchando los caballos mientras lanzaba órdenes a unos hombres que había a un lado. Dichos hombres tenían aspecto humilde y saltaba a la vista que se les había seleccionado por ser fuertes, ya que a pesar de tener la corta estatura típica de muchos rumanos, eran corpulentos como bueyes y tenían el cuello grueso y los brazos musculosos. Junto a ellos había un palanquín de aspecto anticuado.
No me dio tiempo a articular pregunta alguna, porque el cochero señaló hacia un punto elevado de la montaña. Gracias a las antorchas encendidas logré ver que en la propia roca viva se había construido un castillo que se encontraba a una altura increíble, como una aguilera.
—Ese es el hogar de los Dragulescu —me explicó el cochero con orgullo.
—Es impresionante, pero no lo entiendo... ¿cómo voy a...?
Volvió a señalar, pero en esa ocasión hacia una escalera tallada en la roca de escalones anchos y bajos que ascendían por la ladera de la montaña.
—Imposible, debe de haber unos mil escalones —protesté, atónita.
—Mil cuatrocientos, se la conoce como Escalera del Diablo. Se dice que el Dragulescu que construyó esta fortaleza no sabía cómo llegar a la cima de la montaña, así que le prometió su primogénita al diablo si se encontraba la forma de lograrlo; a la mañana siguiente, su hija estaba muerta y esta escalera había aparecido tal y como está ahora.
Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Era imposible encontrar una respuesta adecuada ante una historia tan horrible, y sentí que me recorría un escalofrío. Había hecho bien en viajar hasta allí. Aquella era una tierra plagada de leyendas, y tenía la certeza de que allí podría encontrar la inspiración necesaria para escribir un montón de novelas.
—La subida es demasiado empinada para los caballos, debemos usar los antiguos métodos —añadió, indicándome con un gesto el palanquín.
Al principio me negué en redondo, ya que me horrorizaba la idea de que me subieran montaña arriba como un fardo, pero volví a alzar la mirada, y las piernas me temblaron de fatiga al ver lo alto que estaba el castillo. Seguí al cochero hasta el palanquín, y en cuanto me metí dentro, la portezuela se cerró a mi espalda y quedé sumida en una oscuridad opresiva. Intenté apartar a un lado la cortinilla de cuero que cubría la ventana, y cuya función debía de ser proporcionar privacidad al pasajero o protegerlo de los elementos, pero estaba rígida y atascada debido a la falta de uso.
Oí de repente la suave cadencia de unas palabras pronunciadas en rumano, y el palanquín se balanceó con brusquedad primero hacia un lado y después hacia el otro mientras lo alzaban del suelo. Intenté empequeñecerme al máximo antes de darme cuenta de lo absurda que era la idea. No fue un trayecto nada cómodo, ya que no tardé en descubrir que tenía que estar en guardia contra el zarandeo que había con cada paso mientras ascendíamos poco a poco hacia el castillo.
Al final noté que el palanquín se posaba en el suelo, y cuando se abrió la portezuela bajé con cautela y parpadeé ante la deslumbrante luz de las antorchas. En ese momento pude ver mejor el castillo y lo primero que pensé fue que me encontraba ante alguno de los últimos reductos de Bizancio, ya que parecía un lugar de leyenda. Era una mezcolanza de extrañas torrecillas coronadas con sombreros de brujas, gruesos muros con parapetos, y elevadas ventanas ojivales. Se había construido con piedras de río y con ladrillos, y se había blanqueado por completo con la única excepción de las tejas rojas de los tejados. Enormes vigas de madera quebraban aquí y allá las amplias extensiones blancas de muro, y el efecto global era el de un edificio de cuento de hadas que la mano de un gigante había colocado en un lugar inimaginable para un humano.
En el patio pavimentado reinaba un silencio tan sepulcral, que me pregunté si todo el mundo estaba durmiendo, si el hechizo de un mago tenía sumidos en un profundo letargo a los habitantes de aquel lugar encantado, pero justo entonces las enormes puertas giraron sobre sus goznes y el hechizo se rompió. Silueteada en la puerta estaba una figura de la que me acordaba a la perfección, y que tardó apenas un instante en verme y salir a mi encuentro a toda prisa.
—¡Theodora! ¡Cuánto me alegro de volver a verte! —exclamó Cosmina, con voz llena de emoción.
Me abrazó pero con cuidado, como si yo estuviera hecha de cristal.
—Somos viejas amigas, puedo aguantar un abrazo más fuerte —la rodeé con los brazos, y ella apoyó la cabeza por un momento en mi hombro.
—Querida Theodora, cuánto me alegra que hayas venido —se echó hacia atrás, me agarró una mano, y me instó a que la agarrara del brazo.
La luz de las antorchas bañó su rostro justo entonces, y vi que la agraciada muchachita del pasado había madurado y se había convertido en una atractiva mujer. Mi amiga había demostrado tener debilidad por los dulces en el colegio y siempre había tenido tendencia a estar rellenita, pero en ese momento estaba más delgada y la pérdida de peso permitía ver una elegante estructura ósea que le sería de gran ayuda conforme fuera envejeciendo.
De entre las sombras que había a su espalda emergió un perro enorme, un animal cauto e imponente de espeso pelaje gris que debía de ser casi tan alto como un ternero.
—¿Es tuyo? —pregunté, sin moverme lo más mínimo, mientras el perro me olía la falda a conciencia.
—No —mi amiga hizo una pequeña pausa antes de añadir con naturalidad—: El perro es suyo.
Supe de inmediato que se refería a su prometido, y me pregunté por qué había dudado a la hora de mencionarle. Le lancé una mirada y me di cuenta de que parecía estar atenazada por alguna intensa emoción; de hecho, daba la impresión de que estaba luchando consigo misma.
—No hables de mi compromiso —me dijo de repente en voz baja, para que solo yo pudiera oírla—. Después te lo explicaré todo, limítate a decir que has venido a visitarme.
Me apretó la mano, y yo contesté con un breve y seco asentimiento de cabeza. Dicho gesto debió de tranquilizarla, porque esbozó una sonrisa y me condujo hacia el gran salón del castillo para proceder a las presentaciones de rigor.
El salón en sí era enorme, las paredes de piedra estaban cubiertas de tapices apolillados y el suelo enlosado asomaba entre descoloridas alfombras persas. Había muy pocos muebles, pero en los trozos de pared donde no había tapices abundaban las armas de todo tipo... espadas y alabardas, y otros instrumentos horribles que no alcancé a identificar pero que no costaba imaginar chorreando sangre tras alguna brutal batalla medieval.
Agrupadas alrededor de la inmensa chimenea había unas macizas sillas de roble profusamente labradas. Una de ellas, una especie de butaca con una amplia cubierta de madera para proteger de las corrientes, estaba ocupada por una mujer, y junto a ella estaban sentados otra mujer y un caballero que di por hecho que debía de ser el prometido de Cosmina.
Nos acercamos al grupo de gente, y mi amiga se encargó de presentarnos.
—Tía Eugenia, te presento a mi amiga, Theodora Lestrange. Theodora... mi tía, la condesa Dragulescu.
Como no tenía ni idea de cómo había que dirigirse a una condesa, me limité a hacer una inclinación de cabeza más acusada que de costumbre con la esperanza de que con eso bastara, y me sorprendí cuando la condesa me ofreció la mano y me habló en un inglés puro y melodioso:
—Bienvenida, señorita Lestrange.
Tenía una voz fina y aflautada, y estaba bien abrigada para protegerse del frío nocturno. Cuando me acerqué para estrecharle la mano noté el parecido que tenía con Cosmina, ya que ambas tenían una estructura ósea facial muy similar, pero mientras que mi amiga era una mujer de belleza creciente, la condesa estaba marchitándose. Tanto a su pelo como a su piel les faltaba lustre, y recordé que Cosmina me había mencionado muchas veces que le preocupaba la salud de su tía.
A pesar de todo, en sus ojos grises brillaba una mirada despejada cuando me estrechó la mano con firmeza y señaló con un gesto a las dos personas que la acompañaban.
—Señorita Lestrange, permita que le presente a mi acompañante, Clara... frau Amsel, y a su hijo Florian, que ostenta el puesto de administrador en el castillo.
Supuse que era una forma sutil de informarme que ni frau Amsel ni Florian pertenecían al elevado círculo social de los Dragulescu; al igual que ellos, yo también iba a tener que ganarme la vida con mi trabajo, así que en ese sentido deberíamos estar a la misma altura, pero era posible que, a ojos de la condesa, mi amistad con Cosmina me hubiera elevado por encima del puesto que me correspondía. Sí, era cierto que mi amiga era una pariente pobre, pero la condesa se había encargado de su educación; además, según Cosmina, la dama estaba a favor de tenerla como nuera y había puesto mucho empeño en lograrlo. Al pensar en el compromiso me pregunté dónde estaría el nuevo conde, y si su ausencia era el motivo de la desazón de Cosmina.
Me di cuenta de que me había sumido en mis pensamientos, y me apresuré a volverme hacia los Amsel. La dama era alta y de postura erguida, y llevaba puesto un vestido en un tono marrón muy poco favorecedor que le daba a su piel un aspecto cetrino. No era regordeta, pero tenía una robustez que me recordó a las fuertes aldeanas que cocinaban y limpiaban en nuestro colegio de Baviera, y de hecho, las palabras que murmuró a modo de saludo estaban teñidas de un fuerte acento alemán.
Yo la saludé cordialmente con una inclinación de cabeza, y ella le dijo a su hijo:
—La señorita Lestrange procede de Escocia, Florian, así que debemos hablarle en inglés para que se sienta bienvenida. Te vendrá bien practicar.
—Bienvenida, señorita Lestrange —me saludó él, con una inclinación de cabeza—. Ser placer tenerla en Transilvania.
Su gramática era imperfecta y su acento casi indescifrable, pero me pareció una persona interesante. Estimé que debía de ser uno o dos años mayor que yo, no más. Tenía el pelo castaño y ondulado y una frente ancha y despejada, y su semblante habría resultado amable de no ser por la expresión de seriedad que se reflejaba en sus solemnes ojos marrones. Noté que tenía unas manos preciosas de dedos largos y elegantes, y pensé que a lo mejor escribía poemas trágicos.
—Gracias, Florian —intenté imitar la forma en que su madre había pronunciado su nombre.
Justo en ese momento noté cierta agitación en el ambiente... no le oí llegar, ya que no había hecho ruido alguno, pero el perro irguió las orejas y se volvió hacia el gran arco de entrada en el que se enmarcaba la inmensa escalinata; allí, inmóvil al amparo de las sombras, había un hombre de estatura media y hombros anchos. No alcanzaba a verle con claridad, pero exudaba la firme determinación que solo un hombre de más de treinta años puede conseguir.
Avanzó hacia nosotros poco a poco, con una gracilidad digna de un atleta. La juguetona luz de las antorchas y de la chimenea iba fluctuando sobre su rostro, lo iluminaba y lo ocultaba conforme iba acercándose, y no pude componer las piezas para tener la imagen completa hasta que lo tuve a escasa distancia. Vi que tenía la mirada fija en mí, y me ruboricé al darme cuenta de que yo me había quedado mirándole con igual fijeza sin mostrar ni el más mínimo recato.
Mi recibimiento inicial había sido cordial, pero la llegada del desconocido provocó una tirantez creciente que fue pasando de uno a otro mientras el ambiente iba cargándose con una tensión latente.
Él se detuvo a poco más de medio metro de mí sin dejar de observarme con aquella intensa mirada; al fin pude verle bien, y la verdad, casi habría preferido no poder hacerlo. Era un hombre atractivo, pero no como los hermosos pastorcillos que los pintores plasmaban en las escenas bucólicas... no, su atractivo era semejante al de los caballos o los leones. En sus facciones se veían trazas de la belleza marchita de su madre, y la rigidez de su nariz recta y de su frente claramente delineada se veía suavizada por unos labios que habrían sido la envidia de cualquier sátiro, labios que parecían estar hechos para murmurar dulces palabras seductoras; aun así, fueron sus ojos los que me cautivaron, porque nunca antes había visto un color así, ni en la naturaleza ni en una obra de arte. Tenían un tono gris plateado oscuro que resaltaba aún más en contraste con la espesa cabellera negra que le llegaba cerca de los hombros. Estaba vestido sin estridencias, pero con ropa cara, y en el dedo índice llevaba un anillo de plata con un diseño intrincado y elegante; en cualquier caso, ninguno de los sobresalientes atributos mencionados podía compararse a la expresión de interés y aprobación que se reflejaba en su rostro. Sin ella, habría sido un caballero atractivo sin más, pero con ella era incomparable. Me sentí capaz de quedarme mirándolo durante mil años si él seguía contemplándome con aquellos ojos insondables, y fue Cosmina la que me arrancó de mi ensoñación al presentarnos.
—Andrei, te presento a mi amiga, la señorita Theodora Lestrange, que acaba de llegar de Edimburgo. Theodora, el conde Dragulescu.
Él no me tomó de la mano ni hizo una inclinación de cabeza; en vez de saludarme con los habituales gestos de cortesía, se limitó a sostenerme la mirada y a decir:
—Bienvenida, señorita Lestrange. Debe de estar cansada tras el viaje, permita que la acompañe a su alcoba.
Si a alguno de los presentes le chocó su ofrecimiento, lo ocultó a la perfección. La condesa se despidió de mí con una inclinación de cabeza, tanto frau Amsel como Florian permanecieron en silencio a un lado, y Cosmina me estrechó la mano y me dijo en voz baja:
—Buenas noches. Que descanses, ya hablaremos mañana.
Le lanzó una rápida mirada al conde y por un instante me pareció ver miedo en sus ojos, pero me limité a contestar con calma:
—Sí, por supuesto. Buenas noches, y muchas gracias a todos por tan amable bienvenida.
El conde no esperó a que terminara de despedirme, así que me alcé un poco la falda y le seguí a toda prisa. Cuando llegamos a los pies de la escalinata, se apresuró a acercarse a nosotros una doncella que llevaba en las manos una jarra de agua caliente, y cuando él le indicó con un gesto que nos siguiera, se limitó a obedecer en silencio tras lanzarme una mirada llena de curiosidad. El conde agarró una vela encendida de un aparador que había a un lado y siguió andando sin mirar atrás ni una sola vez.
Caminamos durante unos minutos, subiendo escaleras y recorriendo largos pasillos, hasta que al final llegamos a una zona que deduje que debía de tratarse de una de las elevadas torres del castillo. Pasamos de largo junto a la puerta que daba a la habitación de la primera planta, que estaba cerrada, y tras subir a la siguiente planta por una estrecha escalera de caracol nos detuvimos ante una maciza puerta de roble. El conde la abrió y se apartó a un lado, y yo entré en la oscura y fría habitación. La doncella dejó la jarra en el palanganero junto a un precioso aguamanil, y se apresuró a obedecer las órdenes que el conde le dio en rumano. Su primera tarea fue encender el fuego en la chimenea, pero las intensas llamas que en cuestión de minutos iluminaron la alcoba no consiguieron eliminar el frío que impregnaba las paredes de piedra. Me sorprendió que la habitación no estuviera preparada para mi llegada, y empecé a preguntarme si el conde había alterado los preparativos por alguna misteriosa razón.
Se trataba de una habitación circular, y el anticuado estilo que reinaba se debía sin duda a que los muebles eran antiguos de verdad, de esos de madera labrada con enormes patas de garra. La cama tenía un dosel del que colgaban gruesos cortinajes color escarlata decorados con grandes bordados en tono dorado oscuro, y a modo de colcha la cubría un espeso pelaje. No supe distinguir de qué animal procedía, y no me atreví a preguntarlo.
Mientras recorría con la mirada mi habitación, era profundamente consciente de que él estaba de pie junto a la cama, observándome sin decir palabra, y al final fui incapaz de seguir soportando el silencio y le dije con cortesía:
—Ha sido muy amable de su parte mostrarme el camino.
Alargué la mano para que me diera la vela, pero él pasó junto a mí y fue a dejarla en una palmatoria de hierro que había en el palanganero. La doncella se fue de la habitación como un silencioso ratoncillo, y me quedé de piedra al ver que cerraba la puerta con firmeza al salir.
—Quítese los guantes.
Yo vacilé al oír que el conde me daba aquella orden, estaba convencida de que no le había oído bien, pero mientras intentaba convencerme de que no podía ser, él se quitó la levita, se desabrochó los puños de la camisa, y dejó al descubierto unos brazos bronceados, fuertes y musculosos al remangarse.
Al ver que yo seguía vacilando me agarró las manos, y me sostuvo la mirada cuando fue quitándome los guantes poco a poco. Yo abrí la boca para protestar mientras el fino cuero iba deslizándose por mi piel, pero me había quedado sin voz. Estaba muy nerviosa... al igual que solía pasarme cuando estaba en compañía de Charles, pero por un motivo muy diferente. Con Charles adoptaba a menudo el papel de colegiala, pero con el conde me sentía como toda una mujer.
Cuando acabó de quitarme los guantes se detuvo por un momento y tomó mis manos entre las suyas, y a mí se me cortó la respiración al sentir la calidez de aquellas anchas palmas; a juzgar por la pequeña sonrisa que esbozó, estaba claro que él había notado mi reacción, y supe entonces que sus acciones tenían un propósito concreto.
Con una mano me sostuvo las mías con firmeza mientras vertía el agua sobre mis dedos con lentitud, dirigiendo el cálido chorro hacia las partes más sensibles. El agua estaba perfumada con una fragancia que no alcancé a identificar, y en la superficie flotaban trocitos de hojas verdes.
—Es albahaca, para darle la bienvenida —me explicó él, haciendo referencia a las hojas en cuestión—. En nuestro país se acostumbra a lavarles las manos a las visitas a modo de bienvenida, significa que se la considera un miembro más de la casa y que nuestro deber nos obliga a ofrecerle nuestra hospitalidad hasta que se marche. Y también significa que se encuentra bajo mi protección, ya que soy el dueño y señor de este lugar.
Permanecí en silencio cuando él agarró una toalla de lino y envolvió mis manos en aquel suave tejido; cuando estuvieron secas, las acarició con suavidad a través de la tela desde la muñeca hasta la punta de un dedo y viceversa.
Lo tenía a escasos centímetros de distancia, y mis sentidos se descontrolaron ante su cercanía. Era consciente de su olor, una mezcla de cuero y piel masculina con algo más... algo que me recordaba el sensual aroma de la fruta madura. Su presencia se me subió a la cabeza y por un instante me sentí tan embriagada, que me flaquearon las piernas.
Él me sujetó los hombros con firmeza y me condujo hasta una silla.
—Siéntese junto al fuego. Tereza regresará en breve con algo de comida, y después debe descansar.
—Sí, es por el cansancio —creo que los dos sabíamos que aquello era mentira.