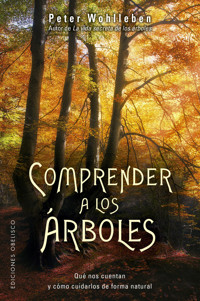
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Obelisco
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Los árboles parecen estar callados en nuestro jardín, pero no es así. Los robles, los manzanos no se comunican únicamente entre ellos, sino que también lo hacen con nosotros, sólo que para comprenderlos, debemos aprender su lengua. Si sabemos qué tal 'anda' un árbol y detectamos, por su manera de crecer y por el estado de las hojas o de la corteza, cómo se encuentra, nos dará muchas alegrías. El guarda forestal Peter Wohlleben ofrece en este libro detalles sorprendentes sobre los sentimientos de los árboles y nos ayuda a observarlos desde una nueva perspectiva. El conocimiento de la manera de ser y de los nexos ecológicos facilita el cuidado natural de los árboles. Los consejos de este experto nos ayudarán a elegir el árbol adecuado para nuestro jardín, a plantarlo y podarlo, o a tratar a árboles enfermos y viejos.n libro para todas las personas que aman los árboles y desean cuidarlos desde la raíz hasta la copa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
PETER WOHLLEBEN
Comprender a los árboles
Qué nos cuentan
Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com
Colección Espiritualidad y Vida interior
COMPRENDER A LOS ÁRBOLES
Peter Wohlleben
1.ª edición en versión digital: mayo de 2019
Título original: Bäume verstehen
Traducción: Sergio Pawlowsky
Corrección: Sara Moreno
Diseño de cubierta: Isabel Estrada
Ilustraciones: Margret Schneevoigt
© 2011; 2016, Pala Verlag GmbH, Alemania
(Reservados todos los derechos)
© 2018, Ediciones Obelisco, S.L.
(Reservados los derechos para la presente edición)
Edita: Ediciones Obelisco S.L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida
08191 Rubí - Barcelona - España
Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23
E-mail: [email protected]
ISBN EPUB: 978-84-9111-485-7
Maquetación ebook: leerendigital.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Comprender a los árboles
Créditos
Se busca intérprete
Del mito al árbol de plantación
Árboles en libertad
La figura
Las raíces
El tronco
Las ramas
La corteza
Las hojas
Las flores
Los embriones
Mensajes
Acumulación de agua e hibernación
Luchas de poder
Cohabitantes animales
Inquilinos vegetales
Estimación de la edad
El árbol muerto
El árbol en casa
El árbol enfermo
Peligros provocados por los humanos
Para terminar
Acerca del autor
Se busca intérprete
Los árboles son seres extraños. Están en nuestros jardines, taciturnos, en verano nos dan sombra y el viento de otoño mueve sus hojas de colores. Según la especie, nos regalan un montón de fruta o frutos secos, nos permiten colgar hamacas o columpios en sus ramas o constituyen un destacado elemento decorativo de nuestro entorno. Son los seres vivos más poderosos de nuestro planeta y los más longevos, pero aun así, poca cosa sabemos de esos gigantes. A veces sospechamos que encierran algo más, que detrás de la corteza guardan secretos que no podemos ver a simple vista.
Tan sólo en las últimas décadas se ha corrido un poco el tupido velo. Así, en la década de 1970, unos científicos descubrieron una cosa sorprendente. Observaron en las sabanas africanas que los animales herbívoros se comportan de modo extraño con respecto a su alimento favorito, las hojas de las acacias: primero mordisquean durante varios minutos alrededor de un árbol, pero no hasta saciarse, porque nada más empezar, la acacia impregna las hojas de sustancias amargas. Cuando a las gacelas y las jirafas deja de gustarles la comida, se desplazan entre unos 50 y 100 metros y atacan otro árbol. ¿Por qué entre 50 y 100 metros? Los científicos han descubierto que las acacias vecinas también llenan las hojas de sustancias amargas, y lo hacen en cuestión de minutos. Los animales lo saben y por eso recorren cierta distancia antes de proseguir con el festín. Lo que más intrigaba era cómo se enteraban las demás acacias del peligro inminente. La respuesta consiste en un gas, el etileno, que emite el primer árbol atacado. Esta señal de alarma química avisa a las acacias vecinas y provoca la correspondiente reacción defensiva.
Actualmente se sabe que otras muchas especies también emiten estas señales de advertencia. Es probable que la mayoría de las plantas posean un sistema de comunicación químico y que estemos rodeados de un mundo vegetal que charla por los codos. Entre las señales hay incluso algunas que atraen a determinados animales que comen ciertas especies de orugas que se alimentan de la vegetación. La investigación científica no ha hecho más que empezar, pero cabe suponer que los árboles tienen un amplio vocabulario de «palabras aromáticas».
El problema para nuestra sociedad imbuida de racionalismo científico es que desde que se descubrió este fenómeno tenemos que admitir que las plantas tienen también otras capacidades. Por ejemplo, sentidos. Cuando un insecto perfora la corteza, el árbol tiene que percibir al intruso, tiene que sentir dolor, para poder responder con sustancias repelentes y avisar a sus vecinos. Seguro que para muchos de nosotros la idea de que los árboles sienten va demasiado lejos. Con los animales tenemos muchos menos problemas, pues se parecen más a nosotros. Es cierto que algunos de ellos tienen más patas, más ojos o un cerebro más pequeño, pero la estructura de conjunto es más o menos la misma. Las plantas, en cambio, que carecen de un sistema nervioso central, son tan poco transparentes que parecen venidas de un planeta lejano. A esto se añade su permanencia de por vida en el mismo sitio, un estado que a nosotros los humanos, inquietos como somos, nos resulta del todo extraño y supone una dificultad más a la hora de tratar de comprender a esas criaturas.
En realidad, la distinción entre animales y plantas es totalmente arbitraria. Las plantas producen su propio alimento, mientras que los animales viven de otros seres vivos, pero derivar de ello una separación en criaturas que sienten y se comunican (los animales) por un lado, y biorrobots automatizados (las plantas) por otro, está fuera de lugar a la vista de los últimos descubrimientos científicos. El caso es que el hecho de que el mundo agrícola y silvícola, o incluso nuestra sociedad entera, vea las plantas más como objetos que como seres vivos facilita mucho el trato inhumano que les damos. A la luz de los conocimientos científicos actuales, la exigencia de tratar a los animales como es debido tendría que extenderse asimismo a las plantas. Sin embargo, nuestra sociedad todavía no está preparada para ello.
Si los árboles pueden comunicarse, no tendría que ser difícil entenderlos. Sin embargo, lamentablemente no disponemos de ningún diccionario ni aparato descifrador para estos mensajes. Por tanto, el hecho de saber que existen esas formas de comunicación no nos resulta de entrada muy útil a los amigos y amigas de los árboles. Pese a ello, podemos enterarnos de bastantes más cosas de lo que parece. A título comparativo podemos fijarnos en la comunicación no verbal entre humanos. Los etólogos han descubierto que cuando hablamos con otra persona percibimos al instante y de forma instintiva su estado de ánimo y la posición general que subyace a lo que dice. La tensión del cuerpo, la postura y los gestos dicen más que mil palabras y determinan nuestra reacción a los mensajes verbales que recibimos. Éste es el punto del que podemos partir si queremos comprender mejor a los árboles y saber cómo se encuentran. Al igual que las personas, los árboles expresan con su aspecto exterior cuál es su estado, de dónde vienen y adónde van. Si sabemos en qué debemos fijarnos y a qué debemos prestar atención, veremos que estas plantas gigantes son como un libro abierto. Y sólo si comprendemos el lenguaje de los árboles podremos ayudarles a sentirse lo mejor posible en nuestro jardín, intervenir a tiempo si corren peligro y ocuparnos de que se desarrollen plenamente y alegren la vida hasta a nuestros tataranietos. Manzanos y nogales, plátanos y pinos, abedules y hayas: cada árbol tiene muchas historias que contar. Historias que han forjado su carácter, que han dejado profundas cicatrices en su corteza y su modo de ser y que han hecho de él un ejemplar singular. Este libro quiere ayudar al lector y a la lectora y comprender a los árboles que los rodean.
¡Bienvenidos a este curso de idiomas tan especial!
Retrato: el roble
Las dos especies de robles más importantes en nuestros bosques son el roble común (Quercus robur) y el roble albar (Quercus petraea). Este género es un buen ejemplo de lo poco que sabe la ciencia sobre los árboles: ambas especies se hibridan, generan bastardos de las más diversas características y hasta hoy no hay nadie que pueda decir exactamente si se trata en realidad de dos especies de robles diferentes. Algo similar puede decirse de la edad: cualquier zona de interés turístico puede jactarse de contar con árboles milenarios, pero a menudo esto es confundir el deseo con la realidad. Pocas veces viven los robles más de 500 años. Encima, el roble también ha de renunciar al título de ser el árbol alemán por excelencia, porque hasta antes de la intervención humana, el paisaje de todo el territorio situado entre los Alpes y la costa del mar del Norte estaba dominado seguramente por los hayedos.
El roble es el más robusto de todos los árboles. No importa si el clima es húmedo o seco, si el suelo está compactado o hay capas congeladas, todo lo acepta sin quejarse. Hasta las lesiones de envergadura, que en otros géneros provocarían rápidamente la podredumbre, las supera gracias a la impregnación natural del duramen, sin la cual correría peligro su estabilidad. Se trata de un árbol que ama estar a pleno sol, y además no es conflictivo y se lleva bien con otros géneros. Por eso el roble es el árbol ideal para el jardín doméstico, donde no suele alcanzar la altura máxima de 40 metros.
Del mito al árbol de plantación
Los árboles han desempeñado siempre un papel importante en la vida de los seres humanos, pues son la fuente de abastecimiento de la materia prima más importante (junto con los alimentos): la madera. Sin ella no habría fuego para calentarse, ni techo para refugiarse ni armas para defenderse. Sin árboles, el ser humano primitivo habría sucumbido lastimosamente y su existencia no sería más que una anécdota de la evolución.
No es extraño que estos seres poderosos fueran objeto de culto. Los bosques sagrados de los germanos eran una especie de catedrales de troncos vivos, entre los cuales se celebraban ritos religiosos, como por ejemplo el sacrificio de animales. Los misioneros cristianos hicieron talar por tanto todos los árboles venerados y plantaron santuarios de piedra sobre las colinas, para conseguir que los paganos fueran a misa.
Si en tiempos de los romanos se talaron muchos bosques, tras la caída del imperio alrededor del año 400 d. C. se repoblaron los poblados y campos abandonados. Sin embargo, una generación arbórea después, o sea, al cabo de unos 500 años, los colonos que inmigraron volvieron a aplicar el hacha. Los topónimos creados en aquella época llevan a menudo la terminación -rath, -roth, -rode, -reuth o -feld. No obstante, a pesar de las talas se conservó una extensión importante de naturaleza intacta.
La segunda fase de tala en la Edad Media siguió mermando los bosques, que no sólo perdieron terreno a favor de los asentamientos humanos, sino que también suministraron la materia prima para gran parte de la actividad económica.
Con la implantación de la agricultura, los bosques tuvieron que dejar paso a los campos de cultivo. Fuera de éstos pastaban vacas y ovejas. Surgieron espacios semiabiertos.
La Edad Media con sus florecientes ciudades suele calificarse de Edad de Madera: sin árboles habría sido impensable.
Incluso la industrialización incipiente se nutrió de los bosques esquilmados. Miles de carboneros, esos hombres ennegrecidos por el humo y el hollín, producían carbón vegetal con madera de haya o de roble. En espacios redondos, de cinco a diez metros de diámetro, edificaban estructuras con leños perfectamente colocados y acto seguido las cubrían de tierra. Después encendían un fuego en el interior y toda la estructura humeaba y ardía quedamente durante unas dos semanas, bajo la continua supervisión del «hombre negro», que no debía dejar pasar el momento idóneo para apagarlo. Entonces se procedía a echar agua de un riachuelo cercano sobre el conjunto, y ya estaba lista la materia prima deseada. Para acortar las vías de transporte, las primeras siderurgias, vidrierías y productoras de sal se instalaron en el interior de los bosques, acelerando así su desaparición.
Sólo con el descubrimiento del carbón y del lignito se puso freno a la destrucción de los restos forestales que quedaban. Las grandes industrias se trasladaron a las minas de carbón, como la cuenca del Ruhr, donde pudieron expandirse sin trabas gracias a esta nueva energía aparentemente inagotable.
Atrás quedaron territorios deteriorados, cuya repoblación pasó a ser la tarea de las administraciones forestales que empezaban a constituirse. Gran parte de la población rural empobrecida había perdido a lo largo de las generaciones el amor al bosque, como reflejan incluso los cuentos y los mitos de entonces, en los que el bosque siempre encierra un peligro.
Los agrestes brezales se precisaban para que pastara una cabaña demasiado numerosa de ovejas y cabras, y allí los árboles no hacen más que molestar. Las administraciones forestales, organizadas militarmente, repartieron semillas de las más diversas especies arbóreas entre los campesinos con la orden de sembrarlas en los terrenos agotados. Sin embargo, la población hambrienta tostaba por la noche las semillas sobre la placa de la cocina, de manera que las bellotas y semillas de pino y abeto, sembradas bajo la atenta mirada de los agentes forestales, no fructificaban.
Por aquella época, y gracias a la Ilustración, cambió la visión de la naturaleza: la diseccionaron y analizaron científicamente hasta que perdió todo su misticismo. Clasificada y numerada, parecía haberse vuelto previsible o, mejor dicho, planificable. Por consiguiente, entonces se plantaron los nuevos bosques de forma sistemática. Criados en viveros y trasplantados por campesinos que en invierno se enrolaban para realizar trabajos forestales, pronto los árboles volvían a cubrir vastas superficies repobladas. Los administradores forestales, reclutados entre los miembros de regimientos de cazadores, tenían predilección por las líneas claras. Además, todo debía estar perfectamente anotado y controlado. De ahí la decisión de plantar los nuevos bosques como si fueran las casillas de un tablero de ajedrez. Por ejemplo, si estaba previsto plantar una especie para que creciera durante un siglo, con el tiempo había que plantar 100 cuadrados, uno por año. Cuando un cuadrado alcanzaba la edad máxima que tenía asignada, se talaba todo y luego se repoblaba. De esta forma (teóricamente) ideal, cada año había disponible para la tala la superficie de un cuadrado, sin poner en peligro la continuidad del abastecimiento; había nacido la idea de la sostenibilidad. A pesar de que muchas veces algún temporal o una plaga estropeaban los planes cuando destruía bosques enteros, la mayoría de las administraciones forestales se mantienen fieles a esta estrategia de explotación silvícola. En la jerga profesional se habla de bosques de edad, porque todos los árboles de un recinto determinado tienen la misma edad (pues los plantaron al mismo tiempo). Claro que todo esto ya no tiene mucho que ver con la naturaleza. Para formarse una idea de lo lejos que están estas plantaciones de los bosques ancestrales, echemos una ojeada a las selvas vírgenes.
Retrato: el abedul
La especie de abedul más frecuente es el abedul común o péndulo (Betula pendula). Es fácil de identificar por su corteza blanca y negra y sus ramas que cuelgan hacia abajo. La enorme extensión de tierra en la que está presente –desde el sur de Italia hasta el norte de Suecia– indica que tolera cualquier condición. Sólo si el clima es muy húmedo lo sustituye su hermano, el abedul pubescente(Betula pubescens).
Los abedules son auténticos velocistas: todo ha de ir muy rápido, de modo que en las primeras décadas de su vida crecen a veces hasta más de un metro al año (hasta alcanzar una altura máxima de unos 25 metros). Al mismo tiempo, no admiten que otros géneros les hagan la competencia. Sus ramas colgantes, que son flexibles, fustigan a latigazos, con cada movimiento del viento, las copas de otros árboles, de manera que éstos van perdiendo las ramas superiores. Este comportamiento egoísta refleja su naturaleza de luchador solitario, pues los abedules no necesitan ningún árbol madre que los proteja y se las arreglan solos perfectamente. Sin embargo, una vez que han alcanzado la edad adulta, bajo su sombra clara pueden crecer árboles de otras muchas especies, ya que los abedules despilfarran mucha luz y dejan que buena parte de ésta llegue hasta el suelo.
Esta vida impetuosa tiene un precio: el abedul no suele superar la edad de 120 años.
Árboles en libertad
Los procesos que observamos en los bosques vírgenes se caracterizan por una increíble lentitud. El concepto moderno de «ralentización» parece especialmente pensado para estos ecosistemas.
Esto ya empieza con los pequeños arbolitos que brotan de la tierra y que sus congéneres adultos frenan en su crecimiento. La poca luz que penetra a través de las grandes copas hasta el suelo apenas representa un 3 % de la luz diurna: esto no basta para desarrollarse, pero también es suficiente para no morir. A fin de ayudar a los retoños a superar las dificultades, los árboles madre tejen tenues lazos a través de las raíces para abastecer a las nuevas generaciones de una solución azucarada.
Contenidos y al mismo tiempo respaldados, los árboles jóvenes van medrando de este modo durante decenios. Esto tiene su explicación: la madera que se forma lentamente en el tronco joven es sumamente densa y por tanto muy resistente a los hongos y flexible. Gracias a ello, cualquier lesión del tronco no genera podredumbre, que podría ser mortal, y cuando arrecia el viento, el arbolito se inclina sin romperse.
Claro que la falta de luz no es casualidad; obliga a los vástagos a crecer rectos y de este modo las fibras del interior del tronco adquieren una estructura regular, sin anomalías ni pliegues que pudieran constituir un punto débil.
El crecimiento vertical se consigue criando a las nuevas generaciones en auténticos parvularios. Estos grupos se «pelean» por cada rayo de sol. Cuando uno de los vástagos considera que debe desviar el tallo principal, los vecinos le pasan lentamente por encima con su crecimiento y le roban la luz. El torcido muere a la sombra de los párvulos aplicados y se convierte de nuevo en humus.
Los vástagos de abetos, pinos o hayas son nidícolas: necesitan que sus progenitores los cuiden y los protejan.
Algún día lejano, cuando el árbol madre llega al fin de sus días y sus ramas secas y desnudas dejan pasar la luz hasta el suelo, el ejemplar más despabilado del parvulario acelera su crecimiento y se convierte en poco tiempo en un árbol adulto.
Ahora bien, la muerte de uno de estos gigantes no es un acontecimiento frecuente. En la selva virgen casi nunca pasa nada. En la penumbra apenas pueden crecer otras plantas, aparte de los arbolitos que brotan de las semillas, de modo que los bosques primarios parecen enormes salones entre cuyas columnas puede deambular el excursionista sin necesidad de un machete. En cambio, los bosques, tanto en Centroeuropa como en el Amazonas, en los que la espesura de enredaderas y matorrales cierra el paso, son en realidad bosques secundarios, es decir, espacios en los que el ser humano ya ha talado una vez los árboles. La espesura existe porque si la luz puede penetrar sin que la retenga el techo cerrado de copas de árboles adultos, en el suelo puede crecer toda clase de vegetación, que sin luz no podría medrar.
Por consiguiente, los árboles son por naturaleza seres muy prudentes que no quieren andarse con prisas.
Nidícolas y nidífugos
En el reino animal se conocen muy bien estos dos conceptos: nidícolas son las crías que permanecen en el nido con los padres y que necesitan el cuidado de éstos. Los nidífugos, en cambio, se emancipan muy poco después de nacer, se autoabastecen de energía y salen a explorar el mundo por su propia cuenta. Lo mismo sucede con los vástagos de los árboles. La mayoría de géneros precisan, como ya se ha mencionado, el cuidado y la educación por parte de sus progenitores. En esta categoría entran, por ejemplo, las hayas, los robles y los abetos. En caso de necesidad también sirven las madrastras o padrastros, o sea, otros árboles, aunque en todo caso hace falta que haya árboles adultos por encima de los vástagos. Por esta razón, las especies nidícolas suelen tener semillas pesadas que caen al suelo directamente junto al árbol madre, de manera que los pequeños no se alejen del seno materno. Claro que también es deseable que una parte de las semillas vayan a parar más lejos y la especie tenga alguna posibilidad de expandirse. Algunas lo consiguen mediante dispositivos aerodinámicos, como por ejemplo hélices, con cuya ayuda las semillas de muchas coníferas o del arce aprovechan los vendavales para emigrar. Puesto que los árboles no pueden desplazarse, la extensión corre a cargo de los embriones (las semillas no son otra cosa que esto). En el caso de las semillas más pesadas, el transporte lo realizan animales que hacen de mensajeros. Así, recientemente se ha descubierto que el arrendajo prepara hasta 10.000 escondites con bellotas o hayucos para el invierno y luego no consume todos. Las semillas que no han ido a parar al estómago del ave brotan en primavera en algún lugar alejado y fundan de este modo nuevos robledales o hayedos. Sin embargo, la mayor parte de los frutos permanecen en su bosque de origen.
Emigrar a nuevos territorios con ayuda de estos animales mensajeros es un proceso muy largo. Por lo general, los arrendajos esconden sus reservas de frutos a lo sumo a un par de kilómetros de distancia del árbol madre. Al cabo de entre 50 y 100 años prosigue el viaje, ya que hasta entonces la nueva generación de árboles nacidos de aquellos frutos no está en condiciones de florecer a su vez y producir nuevas semillas. Así, pasito a pasito, la velocidad de expansión de los hayedos y robledales es de tan sólo 20 kilómetros por siglo.
La cosa cambia totalmente en el caso de las especies nidífugas, cuyos embriones son tan ligeros como plumas. Para que puedan emprender el viaje con la brisa más suave, disponen de unos dispositivos que les ayudan a volar. Las semillas más pesadas, como las de la mayoría de coníferas y de los arces, llevan una especie de ala que entra en rotación al caer. De este modo frenan la caída y se deslizan por el aire como un helicóptero.
Todavía mejor es una reducción drástica del peso a unos pocos miligramos. Si estas diminutas semillas presentan además un vello suave, no hay nada que les impida emprender un largo viaje. Aprovechando una tormenta pueden desplazarse a cientos de kilómetros de distancia, de modo que la especie correspondiente puede extenderse con rapidez y conquistar nuevos espacios. Los abedules, sauces y chopos utilizan esta estrategia. A diferencia de los árboles de los bosques vírgenes, sus descendientes renuncian a toda educación y protección y están entrenados para crecer rápidamente en su nuevo territorio. Claro que para eso necesitan que llegue mucha luz al suelo, que abunda en las zonas no boscosas. En la jerga profesional se habla de especies pioneras, porque son capaces de arraigar en cualquier espacio en el que no haya árboles. El crecimiento rápido les ayuda a imponerse frente a la competencia de hierbas y arbustos. El precio que han de pagar por esta rapidez y estas prisas, que, como sabemos, son atípicas entre los árboles, consiste en una esperanza de vida mucho más corta. Así, ningún árbol pionero supera la edad de 150 años, y son pocos los que llegan a cumplir un siglo. En el bosque virgen, donde reina la oscuridad, los vástagos de abedul y demás no tendrían ninguna posibilidad, pues morirían de hambre debido a la falta de luz. Por eso sólo pueden medrar en zonas en que el desarrollo del bosque se ha visto alterado (por un incendio o una tempestad que haya arrasado los árboles). ¡O en nuestro jardín!
La figura
Antes de entrar en detalles y examinar de cerca los diversos componentes de los árboles, conviene que observemos la figura en su conjunto. Muchas veces, ésta ya nos revela desde lejos en qué estado se halla el árbol. Para poder llegar a una conclusión correcta es preciso que conozcamos primero los principios que rigen el crecimiento de las coníferas por un lado y las frondosas por otro.
Las coníferas son testarudas. Pase lo que pase, desarrollan troncos rectilíneos que apuntan exactamente hacia arriba. Para ser más exactos, crecen siempre en la dirección opuesta a la fuerza de gravedad. Un árbol es tan recto como el otro, y este hecho determina la relativa monotonía de los bosques de coníferas. Esta uniformidad nos permite constatar fácilmente cualquier anomalía. Así, a veces un fuerte vendaval no consigue tumbar del todo un árbol, que se agarra con sus últimas fuerzas al suelo. Esto hace que el cepellón se levante en parte por el lado de ataque del viento. Aunque sólo se trate de unos pocos centímetros, este levantamiento hace que el tronco quede visiblemente inclinado. Si el árbol logra agarrarse de nuevo al suelo lanzando nuevas raíces en la parte que ha quedado elevada, podrá seguir creciendo, y lo hará verticalmente hacia arriba. Ya no podrá corregir la inclinación de una parte del tronco, pues únicamente crece por las puntas de las ramas, es decir, en la parte superior. Por consiguiente, a partir de este momento el tronco quedará acodado. Si contamos los años desde arriba hasta el lugar del codo (véase «Estimación de la edad» en la página 137), podremos saber en qué año se produjo la tempestad.
Existen además otras fuerzas que pueden desequilibrar a un árbol. Si éstas actúan de forma continuada durante largos períodos, como por ejemplo los vientos frecuentes en zonas expuestas, el tronco crecerá describiendo una curva muy abierta. Un efecto similar es el que provoca la llamada «fluencia» del suelo. En un talud, por ejemplo, la capa superior del suelo suele ser inestable, y a lo largo de los años «fluye» como una masa espesa hacia abajo. A menudo este movimiento sólo es del orden de algunos centímetros o milímetros al año. A simple vista no se puede detectar, pero los árboles sí revelan su existencia. A medida que el desplazamiento de la base hace que el tronco quede inclinado, el árbol trata de seguir creciendo hacia arriba. El resultado también es un tronco en forma de arco.
Las especies frondosas se comportan en general según los mismos principios. El viento y el suelo pueden dar lugar a formas de crecimiento parecidas, con troncos inclinados o curvados como los de las coníferas. No obstante, entre unas y otras hay una diferencia determinante: aunque las frondosas también tienden a crecer lo más verticalmente posible hacia arriba, no se ajustan rígidamente a esta norma. Tan pronto existe alguna posibilidad de obtener más luz en algún espacio, se desvían y estiran sus ramas en dirección a la claridad. La más fuerte de estas ramas se convierte con el tiempo en tronco. La causa de la inclinación de un árbol frondoso radica en la luminosidad. En el borde del bosque se puede apreciar muy bien la diferencia entre frondosas y coníferas. Mientras que estas últimas mantienen erre que erre la verticalidad, las frondosas jóvenes tienden a asomarse por el borde. Esto tiene sus ventajas: aunque un árbol por naturaleza no puede desplazarse, un frondoso sí consigue desplazar hacia un lado su copa hasta una distancia de unos cinco metros.
No parece gran cosa, pero sí constituye una diferencia importante, como ilustra un pequeño ejemplo: una conífera puede llegar a tener una copa con un radio de 8 metros, de modo que depende de la luminosidad existente en los 201 metros cuadrados de superficie circular de la copa. Si en este espacio no hay sitio suficiente o falta luz debido a la presencia de otros competidores, este árbol no podrá llegar muy lejos. Por mucho que a algunos metros de distancia haya disponibles muchos rayos de sol, esto a la joven conífera no le sirve de nada, pues no sabe crecer hacia un lado.
En el mejor de los casos, se armará de paciencia con la esperanza de que algunos de los que le precedieron mueran y le permitan acaparar toda la luz que viene de arriba.
Los árboles frondosos no pueden cambiar de lugar si reciben poca luz, pero sí pueden desplazar sus copas de manera que capten muchos rayos de sol.
En cambio, los árboles frondosos pueden desplazar la copa de la manera ya descrita, formando simplemente un tronco inclinado. Si el desplazamiento máximo supuesto es de 5 metros y el radio de la copa es el mismo, entonces aumenta el radio alrededor del tronco de 8 a 13 metros. De este modo, aumenta el espacio en el que puede captar luz a nada menos que 531 metros cuadrados, que no es poco. En promedio, las especies frondosas tienen el doble de posibilidades de hacerse un sitio con suficiente luz para crecer. Esto puede ser decisivo para su supervivencia.
Por cierto, que es fácil reconocer los arbolitos que se hallan en compás de espera, que de momento no reciben luz suficiente y confían en que en el futuro consigan alcanzar la claridad, tanto si son de especies frondosas como coníferas: todos ellos generan tallos más largos en las ramas laterales que en el tallo principal o ascendente. Esto se debe a una razón muy sencilla: invertir toda la energía para crecer a todo trapo hacia arriba es un despilfarro, pues a la sombra de los árboles más grandes no tendrán nunca fuerza suficiente para alcanzar la cima. Tiene más sentido captar al máximo la poca luz que llega al suelo entre los árboles adultos, y esto sólo es factible si extienden rápidamente las ramas hacia los lados. Sin embargo, todo esto también puede contemplarse de forma menos teórica sin perder de vista lo esencial: basta con que durante nuestra próxima excursión por el bosque nos fijemos en árboles frondosos de distintos tamaños.
Cualquier observador podría percibir intuitivamente este fenómeno aunque no conociera la explicación. ¿Se trata de árboles altos, de porte majestuoso y una copa poderosa? Éstos han logrado llegar a la cima y son los campeones del bosque. ¿O aparecen retorcidos y cabizbajos a la sombra de los ejemplares más grandes? Estos tullidos sufren realmente bajo la «dictadura» de los árboles dominantes, se doblegan y malviven en la escasez de luz.
Cada género de árboles tiene una forma peculiar de la copa y del ramaje. Así, las puntas de las ramas de los castaños de Indias se tuercen hacia arriba como los bigotes anticuados, mientras que los abedules más viejos dejan colgar los brazos. En muchos casos, la cosa tiene su explicación: así, por ejemplo, las ramas de las hayas se extienden hacia arriba para captar el máximo posible de gotas de lluvia y dirigirlas después hacia las propias raíces.
Entre las piceas hay razas diferentes. Una deja colgar las ramas menores como el espumillón del árbol de Navidad. Esto parece indicar tristeza, pero sirve para ordeñar la niebla: cuando en primavera y otoño los vahos cruzan la copa, al poco rato empieza a llover junto al árbol. De este modo, las piceas de esta categoría consiguen agua mientras que otros géneros todavía pasan sed.
Los representantes de regiones con abundantes nevadas, en cambio, superponen sus ramas como si fueran tejas. Cuando en invierno cae del cielo el manto blanco, acumula una carga de más de una tonelada. Ésta hace que las ramas se doblen hacia abajo, pero sin romperse, pues cada una se apoya en la que tiene debajo. Así, el árbol rebozado permanece allí, replegado sobre sí mismo, en espera de tiempos mejores.
El abedul tampoco se limita, con su hermoso porte de ramas colgantes, a un efecto óptico. Las ramas movidas por el viento recuerdan a látigos, y ésa es precisamente la cuestión. Con cada ventada, el árbol vecino recibe una tanda de golpes. Incluso el tallo más robusto no lo resiste durante meses o años: muere, y con ello se acabó el crecimiento hacia arriba. Muchos árboles vecinos que compiten con el abedul no progresan adecuadamente y muestran su pena con una punta destrozada.
Tamaño de la copa
Los árboles son seres sociales, y como ocurre en todas las sociedades, existen jerarquías. La cúspide se halla, como su nombre indica, arriba del todo, por encima de las copas de los demás. Allí las hojas reciben los rayos de sol sin que nada se interponga, con lo que el árbol puede producir azúcares y madera en abundancia.
Allí en lo alto es donde hay disponible más luz, y por tanto el árbol se dota de una copa grande y poderosa.
En el jardín o en los parques, este privilegio lo tienen casi todos los árboles, pues la distancia entre ellos suele ser tan grande que cada uno puede desarrollarse sin que ningún otro le moleste. Sin embargo, en el bosque la cosa cambia, porque allí hay miles de ejemplares que se estiran para conseguir luz. Aunque no luchan unos contra otros (véase el apartado «Amigos» en la página 64), sí ocupan posiciones muy diferentes. Podemos hablar incluso, sin exagerar, de un orden jerárquico, similar al de una manada de lobos, donde cada animal preferiría ocupar el puesto de cabeza, pero los de rango inferior se benefician de la comunidad.
Los jefes en un bosque son los ejemplares grandes, que han sido capaces de extender sus copas por igual hacia todos los lados. Las largas ramas tienen unas 200.000 hojas, que forman una superficie total del más de 1000 metros cuadrados; en las coníferas adultas, alcanza incluso algunos metros cuadrados más. Junto a ellos hay árboles que, pese a llegar a la misma altura, tienen copas mucho más pequeñas. Ocupan los pequeños espacios vacíos que quedan entre los gigantes. Ellos también han alcanzado la edad adulta y participan en el baño de sol en lo alto, pero debido a que sus ramas son cortas y la masa de hojas es menor, captan mucha menos energía que sus poderosos vecinos.
Descendamos por la escala jerárquica, y lo digo literalmente, pues el ático está al completo con las dos categorías mencionadas, de manera que ya no queda sitio para otros árboles. Los que no logran alcanzar la cima tienen que esperar. Estos ejemplares son algunos metros más bajos y por tanto no reciben directamente la luz solar. Su copa es más estrecha, sus ramas, más delgadas, y en muchos casos la punta se inclina a un lado, como si el árbol se mostrara resignado. Estos árboles son los príncipes herederos, pero al igual que el príncipe Carlos de Inglaterra, tienen por delante una larga espera hasta que les llegue su turno. A pesar de ello, han de estar muy al tanto, porque cuando un día muere uno de los jefes, hay que ocupar rápidamente el hueco que se forma, antes de que lo haga otro árbol. Porque tan pronto como uno de los sucesores se haya hecho un sitio al sol, el telón vuelve a cerrarse, y la próxima ocasión puede demorarse perfectamente unos 200 años. Sin embargo, no todos los árboles menores pueden esperar tanto tiempo, y para muchos de ellos el viaje concluye antes, convirtiéndose en humus.





























