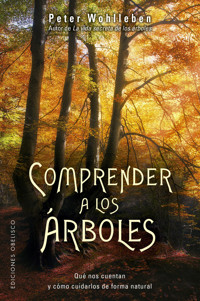7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Obelisco
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Peter Wohlleben vive rodeado de árboles. Desde hace años, el bosque es el entorno profesional de este guarda forestal alemán, que muy pronto intuyó que en los espacios verdes sucede mucho más de lo que parece. Observando la vida natural y ampliando su formación en biología, pudo constatar que los árboles se comunican entre ellos, que gritan cuando es época de sequía, que los más ancianos cuidan de los más jóvenes, y nos lo explicó en La vida secreta de los árboles, del que se han vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. En 2006 comenzó a desarrollar iniciativas eco-friendly para acercar a las personas a los bosques. Una de ellas consiste en paseos guiados en los que Wohlleben comparte con los visitantes sus amplios y, a menudo, sorprendentes conocimientos sobre la vida forestal. Precisamente, El bosque. Instrucciones de uso nos ofrece la posibilidad de disfrutar de uno de estos paseos sin salir de casa. Sumergidos en la lectura, notaremos como el gris de la ciudad se desvanece y nos llenamos de verde y del olor de la hierba húmeda mientras el autor nos explica cómo orientarnos en el bosque sin necesidad de brújula o GPS, de qué manera podemos seguir el rastro de los animales Este nuevo libro de Peter Wohlleben nos explica todo lo que necesitamos saber para poder disfrutar de una excursión por el bosque.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Wohlleben
EL BOSQUE.I
Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com
Colección Espiritualidad y Vida interior
EL BOSQUE. INSTRUCCIONES DE USO
Peter Wohlleben
1.ª edición en versión digital: septiembre de 2018
Título original: Gebrauchsanweisung für den Wald
Traducción: Sergio Pawlowsky
Corrección: Sara Moreno
Diseño de cubierta: Isabel Estrada Sobre una ilustración de Shutterstock
© 2017, Piper Verlag GmbH, Alemania
(Reservados todos los derechos)
© 2018, Ediciones Obelisco, S.L.
(Reservados los derechos para la presente edición)
Edita: Ediciones Obelisco S.L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida
08191 Rubí - Barcelona - España
Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23
E-mail: [email protected]
ISBN EPUB: 978-84-9111-407-9
Maquetación ebook: leerendigital.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
El bosque. Instrucciones de uso
Créditos
Contenido
¿Instrucciones de uso para el bosque?
Campo a través
Buscando huellas
Observar animales
¡A por setas!
Bichitos molestos
Alarma de garrapatas
Los males de la caza
Peligro fino como el polvo
Saludos de Caperucita
Guía insípida
¿De verdad que es amor?
Cosas del lenguaje forestal
Hablemos de leña
Protección de la naturaleza: Un amor con secuelas
Rayos y truenos
El cuento de los cascos de vidrio
Sin brújula ni reloj
Sobrevivir en el bosque
Cuando el administrador forestal se convierte en sepulturero
¿Tiene permiso?
De noche por el bosque
Cómo vestir
El bosque en casa
Paseo por el bosque en febrero
Paseo por el bosque en mayo
Paseo por el bosque en agosto
Paseo por el bosque en noviembre
En el bosque con niños
Para terminar
¿Instrucciones de uso para el bosque?
Cuando la editorial Piper me preguntó si quería escribir un manual de instrucciones para el bosque, estuve a punto de ponerme a brincar de entusiasmo. Amo el bosque, que ha gobernado gran parte de mi vida. Y eso que caí profesionalmente en sus brazos por pura casualidad. En realidad, yo quería estudiar Biología, porque, al igual que muchos bachilleres hoy en día, no sabía muy bien hacia dónde orientar mi querencia por la naturaleza. Entonces, mi madre vio en el diario un pequeño anuncio de la Administración Forestal de Renania-Palatinado: se buscaban aspirantes interesados en cursar un estudio en el departamento. Presenté mi candidatura, fui admitido y me pasé los cuatro años siguientes haciendo prácticas e hincando el codo en las aulas.
Lo que me encontré después en el trabajo práctico no tenía nada que ver con mis sueños. El manejo de maquinaria pesada que destruye el suelo del bosque no era más que la punta del iceberg. La aplicación de venenos con insecticidas de contacto, las talas extensivas o la eliminación de los árboles más antiguos (las viejas hayas, que tanto adoro); todo esto me resultaba cada vez más chocante. Durante el estudio me habían enseñado que todo esto servía para conservar la buena salud de los bosques. Lo que a algunos tal vez les parezca increíble, hoy son miles de estudiantes los que se lo creen porque se lo dicen sus profesores. Creció en mí el rechazo y me pregunté cómo iba yo a seguir trabajando durante décadas con esta actitud.
Sin embargo, en 1991 conocí en el municipio de Hümmel, en la región alemana de Eifel, al propietario de un bosque que también tenía inquietudes ecológicas. Juntos hemos creado un sistema de gestión forestal que consiste en una mezcla de reservas intactas y parcelas explotadas de forma sostenible. Y un aspecto muy importante: había que involucrar intensamente a la población. Con este fin ofrecí una serie de actividades que iban, en los casos más extremos, de las prácticas de supervivencia a la construcción de cabañas con troncos, aunque la mayoría de las ofertas consistían en visitas guiadas por el maravilloso mundo de los árboles. A menudo me preguntaban dónde constaban todos esos conocimientos por escrito, a lo que yo no supe qué contestar más que encogiéndome de hombros, pues no conocía ninguna publicación sobre el tema. Después de insistirle una y otra vez a mi mujer que al menos tomara algunas notas para los visitantes, durante unas vacaciones en Laponia conseguí plasmar por escrito una típica exposición para una visita guiada. Envié el manuscrito a varias editoriales y le dije a mi mujer: «Si a finales de año no me lo han aceptado, es que no sé escribir».
No fue eso lo que sucedió, como se puede ver, y ha sido para mí un gran placer ampliar de este modo mi campo de actividades. Ahora me es posible entusiasmar a muchas más personas por el bosque, pues a mi juicio, éste se aprovecha demasiado poco. No en el sentido de la industria maderera, no, que en muchas zonas lo hace en exceso. Se trata de las pequeñas y grandes aventuras que esperan entre los árboles a que alguien vaya a vivirlas. Y para ello no hace falta más que hacer una cosa: caminar por el bosque.
Campo a través
¿Nos suena esta situación? Estamos paseando con niños por el bosque y en algún momento se ponen a gritar: o están jugando al escondite o han descubierto un pequeño animal salvaje y nos llaman excitados, o bien chillan simplemente de euforia. Los adultos solemos advertirles de inmediato, como un acto reflejo: «¡Hey, no gritéis tanto!».
¿Por qué lo hacemos? ¿Les molesta realmente a los ciervos y a los corzos que los humanos hagamos ruido? En principio, los animales salvajes prefieren el silencio, pero no porque sean sensibles al ruido. Cuando un vendaval agita las copas de los árboles o está cayendo una lluvia torrencial, no son capaces de oír nada más, ni siquiera a los lobos o a los linces que tal vez se acercan y que pueden ser muy peligrosos para los corzos. Por eso prefieren los tiempos de calma, sin viento ni lluvia, cuando pueden percibir desde lejos cualquier pisada que hace crujir una rama sea.
Sin embargo, el ruido de los humanos no pone nerviosos a los animales, pues no invade la totalidad del bosque, sino que proviene de una sola dirección. Además, los grandes mamíferos saben que en este caso sus peores enemigos no están al acecho; porque los humanos también lo somos, concretamente en la figura de los cazadores. Por mucho que el lobo y el lince vuelvan a pulular en algunos lugares de nuestra geografía, está claro que sus colegas humanos vestidos de verde son mucho más numerosos. No es de extrañar, por tanto, que el miedo de los animales salvajes se concentre sobre todo en los seres bípedos. Cuando andamos cantando alegremente por los senderos o conversando a viva voz, estamos diciendo a las demás criaturas del bosque que no estamos de caza. Eso se aplica también al gato montés, un animal sumamente huidizo, al que también solían cazar porque lo creían capaz de matar corzos. ¿Corzos? El gato montés no está emparentado con el gato doméstico, pero es casi igual que éste, quitando una pequeñísima diferencia de tamaño. ¿Se imagina usted a un tigre de salón zampándose a un perro salchicha? Para eso, sus dientes son demasiado cortos y no es capaz de abrir el hocico lo suficiente para retener a un animal relativamente grande. A pesar de ello, durante siglos los cazadores han creído esa patraña y han perseguido sin piedad a los depredadores atigrados. No es extraño, por tanto, que estos últimos se muestren tan huraños.
Ahora bien, cuando ven a personas que van haciendo ruido por el bosque, no ven en ellas un peligro, como sucede también con otras especies. Así, una vez guie a un grupo de visitantes, en el mes de enero, por el viejo hayedo cubierto de nieve de mi zona. Los excursionistas querían visitar el bosque santo, un lugar de sepultura entre los árboles. Después de deambular por el lugar durante una hora, emprendimos la vuelta al aparcamiento, cuando me di cuenta de que me había dejado la mochila al pie de un árbol. El estudiante en prácticas que me acompañaba se ofreció a volver atrás y recogerlo. Cuando reapareció al cabo de quince minutos, estaba completamente excitado. Había visto un gato montés que cruzó tranquilamente el camino. Por lo visto, el animal había estado esperando a que el tropel de personas, que estaban de buen humor y por tanto no dejaban de hablar, abandonase el viejo bosque. Algo parecido me ocurrió un año después, en un caluroso día de julio, en el mismo aparcamiento del bosque santo. Yo estaba conversando, apoyado en mi todoterreno, con un compañero cuando de pronto vi un gato montés cruzando tranquilamente el camino a una cincuentena de metros de distancia. La proximidad de la carretera no parecía molestarle, lo que demuestra que a quienes teme son sobre todo a las personas que acechan en silencio en el sotobosque. Conclusión: el ruido en el bosque no molesta a nadie, y mucho menos si lo arman niños. O mejor dicho, he de corregirme: no molesta a los animales salvajes, aunque sí tal vez a algunos adultos.
Ir campo a través da la sensación de libertad ilimitada, y en este caso solemos pensar casi siempre en otros países. Me gustan los paisajes desiertos del sudoeste de Estados Unidos, pero no porque rehúya el trato humano, no, pero esa vastedad infinita me llega al alma. Mientras que en Europa la mirada a lo lejos suele tropezar con torres de electricidad, autopistas o poblados, en Nuevo México, Arizona o Utah la vista puede volar sin obstáculos sobre bosques y montañas.
Pero únicamente la vista, porque en la mayoría de los casos, los caminos que se apartan de las carreteras públicas están cerrados, en parte literalmente. Así, durante un periplo por el sudoeste nos acompañaron vallas de alambre de espino, que ahogan, a izquierda y derecha de la carretera a lo largo de cientos de kilómetros, toda sensación de libertad. A menudo lo que estaba cercado no era más que arena y rocas, ¡como si alguien fuera a llevárselas! Los terrenos privados, de los que allí existen muchos, no están abiertos al público, como indican sendos letreros que aparecen por doquier.
De vuelta en Alemania, me di cuenta de cuántas posibilidades tiene aquí quienquiera que visite el bosque. No sólo puede andar libremente por cualquier camino, sino adentrarse también en la espesura. Así que cuando quieras disfrutar del bosque, ¡adelante! Nadie te lo puede impedir, a menos que se trate de una de las pocas zonas de excepción. Los espacios protegidos, parques naturales y pequeñas reservas forestales imponen rutas obligatorias, es decir, en ellos está prohibido salirse de los caminos marcados. Sin embargo, puesto que estas áreas representan un porcentaje muy reducido de la superficie boscosa y además están claramente señalizadas, es muy difícil equivocarse. Otras excepciones son las zonas de reciente reforestación con árboles jóvenes, sobre todo si están valladas. Aunque la tentación de saltarse la valla y buscar un atajo es grande, es preferible dar un rodeo.
Una última zona prohibida es la de las talas rotativas. Cuando rugen las motosierras o zumba la cosechadora forestal, la vida del paseante corre peligro. Es difícil calcular dónde caerá un árbol talado de hasta cuarenta metros de altura. Además, a menudo los matorrales no dejan ver a los paseantes. Por esta razón, en las pistas forestales correspondientes ponen señales de aviso a cientos de metros de distancia de la zona de tala, o colocan cintas rojiblancas que cierran el paso. Sin embargo, la mayor parte de los bosques están libres de estas restricciones, de manera que en ellos uno puede sumergirse sin miedo en la espesura. Claro que esto sólo se aplica a los caminantes; los ciclistas y jinetes no deben salirse de los caminos, y en general el bosque suele estar completamente vetado a todos los demás medios de transporte.
¿Cómo se penetra en el bosque campo a través? Los más adecuados son los bosques densos de especies frondosas, en los que el suelo está normalmente libre de vegetación y no hay ramas bajas que obstaculizan el paso. En los bosques de coníferas, la cosa cambia, sobre todo si los árboles se han plantado muy juntos, ya que las ramas inferiores muertas de pinos, abetos y douglasias vecinas se imbrican entre ellas y no dejan pasar. En este tipo de plantaciones me he desplazado alguna vez incluso caminando hacia atrás, para poder abrirme paso empujando con fuerza. De este modo, las ramas no te golpean la cara, o peor aún, no te pinchan en un ojo. El bosque de frondosas es, en este aspecto, mucho más acogedor. Si crece la hierba al pie de los troncos, lo mejor es no pisarla, pues el rocío de la mañana o las gotas de lluvia retenidas reblandecen rápidamente el calzado, y ni siquiera las membranas especiales intercaladas repelen a la larga la humedad en estos terrenos.
Las zarzamoras representan otra dificultad. No los frutos, claro está, pero las más de las veces nos encontraremos con estas plantas trepadoras que se enganchan entre ellas y en algunos casos forman barreras de varios metros de altura. Si deseamos cruzar un campo de éstos, lo mejor es caminar como una cigüeña: levantamos el pie y pisamos la rama más alta de la zarza y la bajamos hasta el suelo, descargamos el peso del cuerpo sobre este pie y levantamos el otro pie para pisar la rama siguiente. Al caminar así podemos sentirnos ridículos, pero por lo general no hay nadie mirando. Si tenemos prisa o no queremos caminar de forma tan aparatosa, corremos el riesgo de que una de las zarzas nos inmovilice totalmente. Como si nos hubieran atrapado con un lazo que se cierra, nos será muy difícil soltarnos de ese abrazo no deseado, y a veces ocurre que al dar el paso siguiente uno se cae de bruces en el zarzal. ¡Eso duele!
Al caminar por pendientes también corremos peligro de caer. Pero no porque uno no se tenga fácilmente en pie, sino porque la amenaza acecha debajo de la hojarasca o de la nieve. Se trata de ramas secas que ya no tienen corteza y que suelen yacer en el suelo en la dirección de la pendiente. Cuando pisamos una de estas ramas, el pie resbala como en un tobogán cuesta abajo. Esto me ha sucedido a menudo, aunque en realidad ya tendría que saberlo. Cuando quiero darme cuenta de dónde he puesto el pie, a menudo ya es demasiado tarde. Entonces pierdo el equilibrio, remo con los brazos y me caigo de lado sobre el suelo. Por eso, si hay humedad es mejor evitar esas pendientes. Una buena posibilidad de caminar cuesta abajo es seguir el ejemplo de los animales salvajes. Éstos tienen los mismos problemas que nosotros y por tanto sólo caminan por senderos ya despejados y por tanto planos. Estos senderos son estrechos, normalmente de no más de treinta centímetros de ancho, pero con esto basta para caminar con seguridad. En las cuestas prolongadas veremos cómo estos senderos van en paralelo a cierta distancia regular entre sí, de manera que si tenemos que seguir bajando o queremos desviarnos, no tenemos más que descender uno o dos senderos para seguir después con seguridad la pista de los animales.
Una vez que hemos llegado al punto más bajo, a menudo nos encontramos con un arroyo. Hasta ahora, nuestro calzado se ha mantenido seco, y está bien que siga así. Por tanto, la mayoría de los paseantes tratan de saltar de una orilla a otra. Esto parece muy sencillo, al fin y al cabo, estos riachuelos no suelen tener más de un metro de ancho. Ese salto lo debe poder realizar cualquiera, estoy seguro de ello. Lo que no está claro es que aterricemos en suelo seco y firme. Especialmente los arroyos cuyas orillas son poco elevadas las inundan de manera que crean franjas embarradas. Así, el salto acaba en el fango, que penetra entonces por arriba del calzado, mojando y enfriando los pies. ¿Cómo evitarlo?
Lo primero es buscar un lugar en que las dos orillas estén más elevadas, porque allí es más posible que debajo de la superficie haya piedras. También podemos saltar muy cerca de un árbol, donde hay mayores posibilidades de que el calzado se mantenga limpio y los pies secos, ya que las raíces hacen las veces de un colchón. Y lo más sencillo es cuando observamos que el riachuelo es menos profundo que la altura de nuestro calzado y que asoman piedras del agua: en este caso podemos vadearlo tranquilamente. Con el tiempo, esas piedras han quedado libres de lodo y suelen estar tan bien asentadas en el fondo como los adoquines de una calle peatonal…, bueno, no del todo, pues a veces están un poco resbaladizas. En mis paseos por el bosque nunca me ha pasado que me haya hundido en el lecho del torrente, aunque sí muchas veces en el talud reblandecido. El único peligro –relativo– es calcular mal la profundidad del agua, pues en este caso sólo se mojan los pies, pero el calzado no se ensucia.
Cuando hace mal tiempo, el fango y los suelos anegados siempre son un problema. Claro que el calzado está confeccionado para usos exigentes, pero a nadie le gusta tener que limpiar el cuero embarrado. Al margen de que según el caso penetre algo de agua y barro si uno se hunde demasiado. Por eso es aconsejable reducir la presión del calzado sobre el suelo ampliando la superficie de pisada. Por ejemplo, las pequeñas ramas que hay en el suelo: si pisamos sobre ellas, el peso del cuerpo se reparte sobre una superficie más grande. Pero hay que tener cuidado de que la madera no esté demasiado podrida, pues de lo contrario oiremos un «crac» y habremos descendido unos centímetros en el suelo.
No en todas partes hay pequeñas ramas en el suelo. En cambio, son más frecuentes los manojos de hierba. Cada uno de esos pequeños cojines sobresale como una isla del charco y es sorprendentemente estable. Por tanto, si vadeamos pisando sucesivamente estas islas, llegaremos con los pies secos al otro lado. Claro que esto sólo ocurre en los verdaderos riachuelos, pero no en las ciénagas, donde las hierbas descansan sobre turba esponjosa y son más inestables a medida que nos adentramos en el humedal.
¿Y si no queremos ir campo a través? Caminar entre matorrales también tiene sus desventajas. Si vamos acompañados y deseamos conversar, no es recomendable salirse del camino, puesto que casi siempre sólo hay pequeños senderos estrechos y se tiende a ir en fila india, con lo que la excursión se reduce a unos cuantos monosílabos. Se recomienda mantener cierta distancia entre los caminantes, debido a las posibles ramas que rebotan al doblarlas para poder pasar, lo que dificulta todavía más la conversación.
En todo caso, los caminos tampoco son aburridos. En ellos hay muchas cosas que descubrir; por ejemplo, las huellas de máquinas pesadas. A uno le puede dar un ataque de rabia cuando pasea por un bosque en que acaban de talar árboles y los caminos más bonitos están anegados de barro. ¿No es una vergüenza que los excursionistas tengan que caminar por el lodo sólo porque la industria maderera se dedica a cortar árboles a diestro y siniestro? Comprendo perfectamente a unos y otros, incluidos los propietarios de los bosques. Porque, salvo unas pocas excepciones, los caminos se crearon, efectivamente, para poder trasladar los troncos talados en camión hasta al aserradero más cercano. La industria no puede permitirse tener en cuenta a quienes buscan el reposo, y la maquinaria pesada no tiene problemas en pasar por pistas enfangadas. Antes sólo se talaban árboles en invierno y se transportaban cuando hacía tiempo seco o estaban los caminos congelados. Sin embargo, en estos tiempos de cambio climático, la estación fría suele ser lluviosa y con temperaturas por encima de los cero grados.
Por eso, en el bosque que gestiono se producen cada vez más situaciones en las que todos salen perdiendo. A menudo ya bloqueamos el transporte de troncos en otoño, cuando todos los caminos están reblandecidos. La esperanza de que haya algunos días de frío intenso y las pistas estén congeladas no se cumple más que rara vez. Mientras tanto, los hongos merman la calidad de la madera talada y el comprador teme con razón sufrir graves pérdidas económicas. Los camiones han de entrar a más tardar en marzo, cuando algunos troncos ya llevan seis meses en el bosque, y hay que evitar que la madera se estropee del todo. Los caminos se llenan de barro y hay que repararlos a un coste apreciable.
Muchos visitantes me informan de que en otros bosques los invitan de forma bastante brusca a abandonar el lugar. Suelen ser señores mayores vestidos de verde que se asoman por la ventanilla del todoterreno y hablan de no sé qué prohibiciones. En caso de duda, pídele de entrada que te muestre su tarjeta acreditativa. Por lo general no la tiene, pues de trata de vigilantes de caza, personas que están al servicio del dueño local del coto.
La placa verde que dice algo así como «Protección cinegética» y luce detrás del parabrisas del coche parece oficial, pero lo cierto es que cualquiera puede agenciarse una por Internet y ponérsela en el coche, del mismo modo que otras placas con rótulos como «Agricultura», «Silvicultura» y cosas por el estilo. En realidad, sólo se trata de aclarar si la persona en cuestión está autorizada a circular con el coche por el bosque.
Las únicas oficiales son las placas con la inscripción «Guarda forestal» o «Administración Forestal», acompañada del correspondiente escudo de la región o del municipio. Los coches que llevan estas placas los conducen guardas forestales, que pueden y deben identificarse debidamente. Sin embargo, estos profesionales no suelen controlar a los excursionistas, sino que simplemente pasan de largo.
Muchos cazadores lo ven de otra manera. Les molesta que cuando, al caer la tarde, están al acecho de algún animal salvaje, pase un excursionista rezagado con su perro (éste tal vez corriendo libremente). Entonces el cazador habrá esperado en vano, y es comprensible que se baje irritado del acechadero. Claro que hacer de policía con los «aguafiestas» por pura rabia sería completamente ilegal. Por otro lado, ¿quién se atrevería a contestar a una persona enfurecida que está armada? De modo que en caso de duda es mejor memorizar el número de matrícula del coche y largarse. Si la agresión verbal ha sido muy dura y el cazador llevaba la escopeta colgada del hombro (o incluso en las manos), todavía cabe la posibilidad de denunciarlo por coacción.
Buscando huellas
Cuando nieva me pongo doblemente contento: primero, porque me gustan los inviernos de verdad, en los que puedo caminar con botas pesadas por la espléndida blancura, y segundo, porque la nieve nos revela muchos secretos. Por lo menos aquellos que afectan a los animales, porque dejan bien visibles sus huellas. Pero no todas las nevadas son iguales, y es sobre todo la primera irrupción del invierno en el año la que resulta especialmente fructífera en este sentido. Entonces, los animales todavía no se han puesto a hibernar y se mueven más que en los largos períodos de frío intenso. Lo mejor es emprender la exploración por la mañana, pues a menudo el sol de mediodía elimina los contornos de las huellas o un fuerte viento las cubre de cristales de hielo, de manera que ya casi no son reconocibles. Conviene llevar consigo una cámara y fotografiar todas las huellas, para que luego en casa podamos descifrarlas con ayuda de una guía o una página web adecuadas.
En la temporada cálida, el lodo fino de los caminos o de sus márgenes puede enseñarnos muchas cosas. En el barro, las pezuñas y las herraduras quedan marcadas como un sello en el lacre. Además, se puede calcular más o menos cuánto tiempo ha pasado desde que el animal dejó la huella, sirviendo de referencia las últimas lluvias intensas. El agua borra los rastros, o por lo menos erosiona sus contornos, de manera que casi no se reconocen. Así, por ejemplo, si fue anteayer cuando llovió y vemos la huella perfectamente delineada de un corzo, sabremos que el animal habrá pasado por allí hace como máximo dos días.
La cosa se pone emocionante cuando descubrimos rastros de lobos. Mi primer hallazgo de este tipo se produjo en el barro seco de un sendero en Suecia. Fui con mi familia a la zona limítrofe con Noruega, concretamente en canoa. ¿Con canoa y huellas de lobo? Dado que esta excursión acuática discurría a lo largo de una cadena de lagos, entre uno y otro había que trasladar la canoa por tierra. Para ello había que vaciarla y sujetarla sobre una especie de carretilla con dos ruedas; luego se volvía a cargar el equipaje y, ¡hala!, a empujar kilómetros y kilómetros por silenciosos senderos a través del bosque en una zona salpicada de colinas.
Las pausas necesarias debido al esfuerzo, con la mirada cansada dirigida al suelo, nos permitieron observar las primeras auténticas huellas de lobo. En esta región remota no había paseantes, pero sí la población de lobos más grande de Suecia. Para nosotros fue como un regalo, que nos animó a seguir empujando con renovada energía hasta el próximo lago.
¿Por qué he mencionado a los paseantes? A menudo, éstos van acompañados de sus perros, y en este caso la búsqueda de huellas se complica. Perros y lobos son parientes cercanos, y por tanto las impresiones que dejan sus patas son muy parecidas. Dudo de que yo mismo fuera capaz de distinguir entre las de un perro grande y un lobo. Claro que existen ciertos indicios, y el más importante son las noticias. Puesto que en todas partes hay cazadores parapetados al caer la tarde en sus acechaderos, cuando avistan lobos lo comunican de inmediato y al día siguiente salta la noticia en los medios. Las huellas de lobos en zonas en las que no se han producido avistamientos confirmados pertenecen seguramente a sus parientes domésticos. En los territorios en que se conoce que existen, vale la pena examinar los detalles. A diferencia de los perros, las huellas de los lobos están alineadas, y a esto se añade que los animales salvajes pisan con las patas traseras las huellas de las patas delanteras. Para mayor seguridad conviene mirar también a izquierda y derecha del rastro: si hay barro en el camino, y si la huella es la de un perro, se verá también el rastro de su amo.
Si encontramos heces, es más fácil distinguir entre el lobo y el perro. El animal doméstico suele alimentarse con comida enlatada o pienso granulado, con lo que el excremento es de un color marrón uniforme y carece de estructura. En cambio, en el caso de los lobos se puede ver qué clase de animales han comido. Los restos de huesos calcáreos donde aparecen pelos de animales, a menudo de color negro, provienen de jabalíes. En caso de duda podemos recoger el excremento en una bolsa de plástico y llevarlo a analizar.
El segundo gran predador, el lince, deja huellas perfectas. Unas huellas de felino tan grandes son inconfundibles. En caso de duda hay que observar la simetría: los rastros de perros y lobos son simétricos, es decir, si los doblamos mentalmente por la mitad (entre los dedos centrales), coinciden exactamente, mientras que en el caso del lince esto no sucede. Además, los grandes felinos apenas hincan sus garras en el fango, mientras que el perro y el lobo sí dejan la marca de sus uñas en la huella. Si tienes un gato, puede que éste te sirva para determinar si hay un lince merodeando en los alrededores. Un colega de otra zona me ha contado que su gato ya no se atreve a salir de casa cuando aparece uno de sus parientes más grandes en la región, y que esto ya le sirve de indicio claro.
Mientras que las huellas de lobo y lince representan el premio gordo de la lotería en la búsqueda de huellas, los rastros de zorro son más un premio de consolación. Sin embargo, permiten apreciar la diferencia con las huellas de perro, pues el raposo camina de forma similar a la de su gran hermano salvaje, dejando una larga línea recta de impresiones. A diferencia de los perros, la almohadilla trasera no invade la huella de las almohadillas de los dedos, lo que hace que el rastro parezca más alargado.
La presencia de zorros también se puede detectar por sus madrigueras. No se encuentran en los caminos, pero cuando nos adentramos en la espesura para buscar setas, por ejemplo, es posible que veamos una. Casi siempre tiene varias entradas o salidas, excavadas en un talud. Las huellas de rascadura recientes y la falta de vegetación en la tierra excavada delatan si todavía está siendo utilizada.
Claro que también puede ser otro animal el que utilice este cobijo: el tejón. La distinción es difícil si no se ven huellas de las patas (en cuyo caso resulta fácil, pues las huellas del tejón se parecen a huellas de oso pequeñas, con las garras apuntando hacia delante). Los tejones excavan más que los zorros, con lo que delante de la madriguera se amontona más tierra, en la que se observa un surco, formado por el paso del animal para entrar y salir siempre por el mismo camino. En este surco se encuentra a veces material de acolchado, que más tarde aportará comodidad a la madriguera. A diferencia de los zorros, que depositan sus excrementos en cualquier parte, los tejones se preparan verdaderos retretes donde entierran las heces. Se detectan fácilmente por el olor. Y no sólo eso: también marcan territorio a base de olores. Por tanto, un olor penetrante indica que más bien nos las tenemos que ver con un tejón. Para complicar todavía más las cosas, en un sistema de cavernas excavadas viven a menudo animales de diversas especies, a saber, tejones, zorros y perros mapache. Y aunque no logremos identificar a los habitantes, no deja de ser un descubrimiento emocionante, pues estas construcciones se pueden utilizar durante siglos y son, por tanto, tan antiguos como muchas casas viejas de nuestras ciudades.
Las huellas de pisadas, los excrementos y las madrigueras sólo son una parte de los posibles indicios. Los jabalíes, por ejemplo, revelan claramente dónde han hozado. Después de tomar un baño refrescante en el lodo del revolcadero (donde a menudo se ve incluso la impresión del animal acostado), se frotan contra el tronco de algún árbol. De este modo eliminan la costra de barro que empieza a secarse, y de paso dejan algunos pelos que se quedan colgados de la corteza. Por los sitios por los que han pasado en busca de un árbol adecuado se desprenden pequeñas gotas del color del lodo que caen sobre la vegetación y muestran, como en el cuento de Hansel y Gretel, cuál ha sido su recorrido.
Algunas señales de animales son todavía más sutiles. En la primavera, en los hayedos antiguos brotan los hayucos. Éstos, junto con las hojas primerizas, parecen pequeñas mariposas que despliegan con cuidado sus alas. A veces brota todo un manojo del suelo. ¿Cómo es posible? Los hayucos pesan y siempre caen verticalmente cerca del tronco del árbol madre, quizá un poco desviados si hace viento. Por simple estadística deberían estar uniformemente repartidos alrededor del tronco. Bueno, es posible que alguna vez se junten dos o tres en el mismo sitio, pero ¿una decena o más? No, esto no es casualidad, sino obra de las ardillas o, más a menudo, de los ratones, que en otoño hacen acopio de una reserva para el invierno para poder gozar cómodamente, debajo de la nieve, de las semillas que contienen aceite. El ramillete de brotes revela, por tanto, que allí hubo un pequeño drama: en pleno invierno debió de pasar por ahí un zorro hambriento que no dudó en zamparse al hacendoso ratoncillo. De este modo, las reservas del pequeño roedor han quedado abandonadas en el suelo y en primavera empiezan a brotar. Claro que también puede verse de otra manera: el zorro liberó a los embriones de haya de su enemigo, asegurando así su supervivencia.
Otro que se mete con los árboles es el pájaro carpintero. Por un lado, estas aves excavan sus nidos en los troncos, y desde luego no sólo en los que están podridos. Al fin y al cabo, a nadie le gusta meterse en una vivienda que amenaza ruina. Muchas veces eligen ejemplares muy sanos, y para que la madera, que está dura, no les cause dolor de cabeza, se dedican a picotear por etapas. En los intervalos, que a veces pueden durar incluso meses, anidan hongos en la herida abierta y reblandecen la madera al desencadenar procesos de descomposición. No obstante, los pájaros carpintero tienen además otras necesidades. Así, en primavera les gusta sorber la savia ascendente de los árboles, que contiene azúcar. Para ello abren con el pico, preferentemente en los robles jóvenes, unas hileras de orificios de unos diez centímetros de longitud donde sorben el líquido que sale. Esto apenas le hace daño al árbol, pero sí le quedan una especie de cicatrices decorativas que duran decenios en la corteza.
La cosa duele menos cuando las aves buscan insectos. Estos últimos invaden los árboles cuando éstos han enfermado tanto que están a punto de fenecer. En verano, cuando los hilesinos están en plena efervescencia, los pájaros carpintero nos revelan muy claramente qué arboles están afectados. En los lugares en los que hay cresas blancas (descendientes de los insectos) pululando debajo de la corteza, las aves picotean hasta haber engullido casi todos estos deliciosos bocaditos. A raíz de este banquete se desprende un buen trozo de la corteza, y la madera clara que asoma a la luz nos muestra ya desde lejos dónde hay un árbol atacado.
Aunque los pájaros carpintero tampoco hacen ascos a los troncos de árboles muertos que se pudren lentamente en el suelo. Más de mil variedades distintas de insectos depositan allí sus huevos. Las pálidas larvas se alimentan, a menudo durante años, de la madera en descomposición antes de transformarse en ninfas, y después, convertidas en hilesinos, explorar el mundo durante unas pocas semanas. Esta «despensa» del pájaro carpintero es fácil de descubrir en invierno, cuando ya no hay hormigas correteando y los insectos hibernan escondidos debajo de los trozos de corteza que se van desprendiendo. Espoleados por el hambre, los pájaros carpintero atacan la madera muerta y sacan con el pico largas astillas de color claro. En lo más profundo del tronco encuentran entonces las larvas, ricas en proteínas, un manjar que les recompensa por el esfuerzo realizado. Los lugares en los que había grandes cantidades destacan por la presencia de trozos de madera muerta deshilachados alrededor.
La siguiente categoría de huellas habría que calificarla más bien de restos, y un pequeño suceso en la casa del guardabosques me recordó que éstos también deben figurar en estas instrucciones de uso. Durante la pausa del mediodía, estaba yo sentado en el sofá dando cuenta de un bocadillo de queso cuando miré afuera y me fijé en los copos de nieve, que descendían suavemente…, demasiado suavemente. Aguzando la vista me di cuenta de que eran plumones. Me levanté, me acerqué a la ventana y descubrí de inmediato de dónde venían los plumones: era un grajo que estaba desplumando a un carbonero para comerse luego su carne.
Estas pequeñas tragedias ocurren muy a menudo bajo el tejado foliar de los árboles; entre los animales hay todo tipo de cazadores de aves. Por ejemplo, las ardillas, las martas y los zorros, por mencionar tan sólo a una parte de los mamíferos implicados. Y entre las propias aves están las de la familia de los córvidos, o sea, urracas, grajos, cornejas y cuervos, además de algunas rapaces nocturnas, como el autillo o el búho, y aves de presa como el azor o el gavilán. Es típico encontrar montoncitos de plumas encima del tocón de un árbol; por lo visto, los animales también prefieren las mesas para descuartizar a sus presas. No es posible saber cuál ha sido la especie responsable, aunque sí si fue un mamífero o un ave. Estas últimas no tienen dientes, así que mientras, por ejemplo, el zorro corta de un bocado las plumas resistentes, el ave de presa las arranca enteras. En el punto en que ha puesto el pico se ve a menudo una mella o un acodamiento.
Claro que la búsqueda de rastros también puede plantearse de modo muy distinto. ¿Qué tal si en vez de buscar huellas de animales, las buscamos de seres humanos? Sin duda son las señales más frecuentes que se pueden encontrar al pasear por el bosque. Y es divertido jugar un poco a los detectives. Están, por ejemplo, los charcos. Éstos nos permiten ver cuándo ha pasado el último vehículo por el camino. Si el agua todavía está turbia, el paso debe de haberse producido ese mismo día, a menudo menos de una hora antes. Una rodada simple indica que se ha tratado de un todoterreno, una rodada doble, de un camión maderero. Si el perfil del neumático es ancho y grueso, la que ha pasado es una taladora, que ha talado árboles o los ha transportado hasta el camino. En este sentido, puede ser divertido estudiar los rastros de otras personas.
Observar animales
He de reconocer que no ver nada más que árboles puede resultar antes o después un poco monótono. Y siempre llega el momento en que incluso la búsqueda de huellas más emocionante se vuelve un poco aburrida. El paseo por el bosque gana mucho aliciente cuando logramos observar animales. Existe al respecto una regla de oro: cuanto más grande es el animal, tanto más difícil es llegar a verlo. Esto se debe a dos razones. Los animales grandes necesitan más espacio vital. Un lince merodea en un territorio de más de 50 km2, mientras que un gato montés ya se contenta con entre 5 y 10. Un zorro necesita menos de 1 km2, y a un corzo le basta con 0,02 km2. Se ve que los carnívoros precisan más espacio que los herbívoros. Lo mismo ocurre, por analogía, con los animales pequeños, aunque a una escala mucho menor. Las arañas, por ejemplo, que también cazan a otros animales, conviven en un bosque intacto con un centenar de congéneres en ¡tan sólo un metro cuadrado![01]