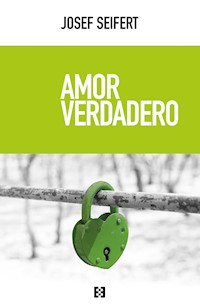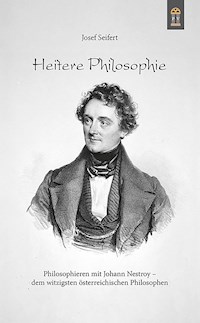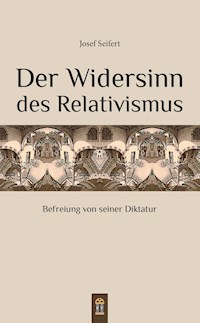Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Hay alguna cuestión más importante que la existencia de Dios?¿Hay alguna cuestión más existencial que la de la realidad de Dios? El sentido o el sinsentido, la felicidad o la infelicidad de las personas humanas tienen que ver con estas preguntas. Pero raramente se plantean de manera realmente seria. Este libro de Josef Seifert expone ocho caminos de la razón hacia Dios, en un recorrido eficaz por las diferentes pruebas históricas de la existencia de Dios, desde las más tradicionales hasta las más contemporáneas. La claridad y brevedad del texto se combinan con una excepcional profundidad, que hace de El conocimiento de Dios por las vías de la razón y del amor una obligada lectura tanto para el ateo convencido que busca sinceramente la verdad como para el creyente interesado y el amante de la sabiduría. Es posible, desde una consideración de la realidad con ayuda de la razón pura, conocer la existencia de un Dios infinitamente bueno, sabio y poderoso? Se puede fundamentar con solidez ---de modo puramente filosófico y, en principio, abierto a todo el mundo--- las pruebas de un Dios en sí existente e independiente de opiniones humanas e ideas subjetivas? Ésta es nuestra pregunta. A ella damos una respuesta afirmativa, que nos aprestamos a fundamentar .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josef Seifert
Conocimiento de Dios
por las vías de la razón y del amor
Traducción de Pedro Jesús Teruel
Revisiones y añadidos de Josef Seifert
Título original:
Erkenntnis des Vollkommenen. Wege der Vernunft zu Gott
(Lepanto-Verlag, Bonn 2010).
La presente edición recoge el título original concebido por el autor:
Gotteserkenntnis auf den Wegen der Vernunft und der Liebe
©2010 Lepanto-Verlag, Bonn
©2013Ediciones Encuentro, S.A., Madrid
Versión corregida y aumentada del original alemán
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
ISBN DIGITAL: 978-84-9055-243-8
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a- 28043 Madrid
Tel. 902 999 689
www.ediciones-encuentro.es
PRÓLOGO DEL TRADUCTOR
Cuando el niño era niño,
era el tiempo de las siguientes preguntas:
¿Por qué yo soy yo y no tú?
¿Por qué estoy aquí y no allí?
¿Cuándo empezó el tiempo y dónde acaba el espacio?
¿Acaso la vida bajo el sol es sólo un sueño?
(Peter Handke:Lied vom Kindsein)
En 1948, gran parte de Europa se hallaba postrada en una depresión profunda. A la alegría de la liberación tras la caída del régimen nazi había seguido la inmediata toma de conciencia de la terrorífica corrupción moral que había conducido a los horrores inauditos de la guerra y el exterminio. En ese año, un joven sueco llamado Ingmar Bergman dirigía un film titulado Prisión (Fängelse). La narración se abría con la visita de un viejo profesor, que acababa de abandonar el manicomio, a un antiguo alumno convertido en director de cine. El anciano le proponía rodar una historia. En su relato, Satanás tomaba el mando del planeta para hacer –more lampedusiano– que nada cambiase. A renglón seguido, el film desgranaba la historia de una joven (Birgitta Carolina) engañada por las eternas promesas de matrimonio de un novio que la obligaba a prostituirse; tras dejar que éste asesinara al bebé recién nacido de la relación, se sumía en un declive psíquico que la empujaba al suicidio. La historia concluía con un epílogo en cuyo transcurso el director de cine explicaba al anciano que consideraba imposible filmar su guión. El motivo: todo concluiría con una gran pregunta –en torno a Birgitta Carolina, en torno a ellos mismos y al propio espectador– que un no creyente no tiene a quién plantear. Sólo un creyente podría formular esa pregunta, esa gran enmienda a la totalidad.
El libro que tienes, lector, entre las manos atañe a ese gran signo de interrogación y a esa gran enmienda a la totalidad. No se trata de una obra sobre el sentido de la vida, ni de un escrito de espiritualidad, ni de un tratado de teología, aunque de las reflexiones aquí expuestas brotan una decidida apuesta a favor de la vida y su sentido, una valoración sin ambages de la espiritualidad humana desde su específico trasfondo filosófico y la fundamentación de una teología natural con pretensiones de validez objetiva. Se trata de una obra filosófica que prolonga la tradición clásica y moderna sobre la consideración metafísico-objetiva de la existencia extramental de Dios. Y lo hace empleando múltiples registros: desde la interpretación del legado de la filosofía antigua hasta el diálogo con autores actuales, pasando por el tratamiento sistemático de relevantes cuestiones ligadas al análisis lingüístico, las estructuras lógicas o el problema mente-cerebro.
El autor muestra así un coraje inusitado: la evolución del pensamiento moderno ha relegado este preciso abordaje de la cuestión de Dios al museo de la arqueología filosófica o bien al ámbito, de límites metodológica y materialmente difusos, de una hermenéutica en clave simbólica que a menudo se disuelve en consideraciones de índole panteísta. Pero Josef Seifert pretende más. Plantea las cuestiones seculares con el vigor y la frescura del niño que, como el joven príncipe de Saint-Exupéry, jamás abandona una pregunta una vez que la ha formulado. Y con ello, desde una espléndida madurez intelectual, el filósofo austríaco brinda una importante contribución al pensamiento contemporáneo.
Pedro Jesús Teruel
Doctor Europeo en Filosofía
Universitat de València
Departamento de filosofía
Capítulo 1
CRISIS DE LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS, SOCAVAMIENTO Y SUBJETIVIZACIÓNDEL CONCEPTO DE DIOS Y ATEÍSMO
1. La cuestión de Dios como pregunta de la filosofía
y no sólo de la fe religiosa
La pregunta por Dios, por «aquello, por encima de lo cual nada mayor puede ser pensado»1, no es una cuestión marginal, sino que pertenece al núcleo de la lucha humana por la verdad y, por lo tanto, de la filosofía, que se denomina amor por la sabiduría y que como tal es, ante todo, búsqueda amorosa de la verdad más alta. Por ello, la búsqueda del conocimiento de Dios no es sólo un asunto de la religión y de la fe. Todos saben –y los creyentes profesan– que la razón natural, la filosofía, posee considerables límites relativos a su capacidad para el conocimiento de Dios y que las preguntas más profundas que conciernen a Dios –sobre todo, las relativas a su ser personal y trino o único, cuya respuesta divide al Islam del Cristianismo, pero también la pregunta decisiva sobre su intervención en la Historia y, más que cualquier otra cosa, la contemplación directa deDios– se encuentran más allá de las fronteras del conocimiento meramente racional-filosófico de Dios. El conocimiento filosófico y la razón puramente humana no pueden poner a prueba el valor veritativo de la noticia de que Dios haya hablado con Moisés o con un profeta –aunque la razón pueda encontrar fundamentos a favor o en contra de esta creencia– y no podemos reconocer la verdad de tales asertos sobre Dios sin dar el paso de la fe. Y cuando como cristiano creo en la encarnación de Dios –y, por lo tanto, que el Dios eterno, cuya naturaleza divina jamás puede cambiar, ha tomado naturaleza humana en el tiempo– o en la redención por Jesucristo, así como en los caminos –determinados por Dios– de la participación del hombre en la salvación por medio del bautismo y de los otros sacramentos, todos estos contenidos de fe quedan más allá de las fronteras del mero conocimiento racional-filosófico. Los misterios específicos del Cristianismo, como la encarnación de Dios y la Santísima Trinidad (o su rechazo en otras religiones), se encuentran más lejos del conocimiento natural-filosófico de Dios que otros atributos de Dios, en los que los judíos o los musulmanes creen conjuntamente con los cristianos. En efecto, ni judíos ni musulmanes creen en misterios que impongan contenidos tan profundamente incomprensibles como los cristianos: en la Santísima Trinidad y la verdadera encarnación del unigénito de Dios, que en su única persona aúna su naturaleza divina y eterna con una naturaleza humana, psicofísica y temporal –en ese misterio que, usando el concepto de sustancia de Aristóteles, los teólogos han denominado ‘unión hipostática’–, por no hablar de los misterios abismales de la pasión y crucifixión del hijo de Dios, que son para muchos filósofos una necedad y para los creyentes de otras religiones monoteístas un escándalo.2
Con todo, y aun cuando los misterios de la fe cristiana se elevan por encima de los límites de toda razón humana, sería completamente errado deducir de ello que los cristianos deberían creer que no podemos lograr conocimiento alguno de Dios con ayuda de la razón, o que los conocimientos racionales sobre Dios serían irrelevantes para la fe religiosa (al menos, para la cristiana). Muy al contrario, la estrecha trabazón entre razón y fe aparece en la cuestión de Dios con una claridad tal que no se alcanza prácticamente en ningún otro asunto.3
2. La crisis de las pruebas de la existencia divina
y la subjetivización de la idea de Dios
Durante centurias –desde los presocráticos, Platón y Aristóteles hasta Leibniz y Wolff– la filosofía encontró en la metafísica y la filosofía en torno a Dios su cúspide; los filósofos ofrecían pruebas y argumentos sobre la existencia de Dios y entre ellos se contaba tan sólo unos pocos de rango y nombre que fuesen ateos o agnósticos. Desde hace mucho, sin embargo, la principal corriente filosófica se ha apartado de la presentación de pruebas racionales de la existencia de Dios o de una «defensa» de su bondad y sabiduría frente al mal en el mundo, como aún el gran Leibniz (1646-1716) las planteó a principios del siglo XVIII en su Teodicea (1710).
En particular, a partir de David Hume y de Immanuel Kant se llevó a cabo en el siglo XVIII4 una radical subjetivización de la idea de Dios y ganó terreno una concepción de Dios como desconocida X. Así han tenido lugar enormes transformaciones históricas referidas a la concepción filosófica de Dios, que se han propagado entre los pensadores más influyentes hasta abrir camino a la postura opuesta al antes prácticamente general reconocimiento de las pruebas de su existencia, es decir, al rechazo de toda prueba e incluso a un ateísmo cada vez más difundido (o, al menos, a un agnosticismo que niega toda cognoscibilidad racional de Dios).
Por supuesto, esta transición no tuvo lugar de forma repentina. Durante mucho tiempo después de Kant ningún profesor hubiera podido negar la existencia de Dios en las Universidades alemanas sin que sobre él pesase la amenaza de ser despedido. Lo prueba quizá la conocida disputa sobre el ateísmo (Atheismusstreit). En su transcurso se acusó a Fichte de ateísmo, a pesar de su doctrina filosófica sobre Dios, a causa de su idealismo trascendental e immanentismo, según el cual Dios sólo existiría como una posición del yo, esto es, como incoación en el yo idéntica a éste. Dicha disputa casi le costó a Fichte su cátedra. Esto sería hoy impensable en una Facultad de Filosofía de una Universidad estatal europea.
Aunque no fuese de manera inmediata, la situación cambió después de Kant de modo tan radical, que en el margen temporal que transcurre entre los siglos XVIII y XX prácticamente se invirtió: hablar de un Dios que no sea inmanente, relativo al mundo y a la Historia, o de un Dios que sea algo más que objeto o postulado de la conciencia humana, viene hoy considerado a menudo como algo acientífico o como mera expresión de una fe privada, que no posee justificación filosófica alguna, aun cuando hubo y hay excepciones a este desarrollo – de modo señalado, la filosofía aristotélico-tomista, que se ha mantenido hasta el siglo XX, pero también el pensamiento de muchos filósofos (en parte olvidados, en parte altamente originales y conocidos)5, cuyas exposiciones positivas en torno a la cuestión de Dios son desalojadas con frecuencia de las historias generales de la Filosofía.
La idea de Kant de que el conocer, por lo que respecta a su contenido, no depende del objeto del conocimiento sino de que éste, como lo experimentamos y pensamos, estaría, al contrario, determinado por parte del sujeto y de su conocer, condujo a la concepción revolucionaria de que Dios no podría ser encontrado previamente al espíritu y conocido como ser absoluto, de que no podríamos llegar a conocer si el origen de todas las cosas es un ser pensante, infinitamente perfecto, omnisciente y bondadoso, sino que la idea de Dios seríaproducidapor la razón humana – si bien, según leyes necesarias.
Aun cuando ya sólo la idea básica del viraje calificado por Kant como «copernicano» –según la cual, todos los objetos de conocimiento que no se hallan dados en la experiencia serían producidos por el sujeto y resultarían en sí mismos incognoscibles– hubiese bastado para derribar las pruebas de la existencia de Dios, Kant criticó además por extenso e individualmente los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios en la «Dialéctica trascendental» de la Crítica de la razón pura. Esta crítica kantiana a todas las pruebas de la existencia divina, y en particular al argumento ontológico –cuya validez consideraba (y sostengo que con razón) como presupuesto de toda prueba de la existencia de Dios– , argumento que él rechazó, son en su mayor parte independientes del planteamiento gnoseológico básico de Kant y, en cualquier caso, han contribuido bastante a la demolición, hoy generalmente observable y prácticamente irrestricta, de la confianza en la capacidad de la Filosofía a la hora de probar la existencia de Dios. Y esto, a pesar de la reintroducción de Dios como objeto de un postulado subjetivo-moral llevada a cabo por Kant (quien, en efecto, quiso demoler el saber sobre Dios para dejar espacio a la fe –tal y como él se expresó–, lo que sin embargo se ha revelado como insostenible tras una «demolición del saber» sobre Dios).
La impresión de que ninguna prueba racional de la existencia de Dios puede aportar ya nada se ha difundido, desde Kant, entre muchos pensadores que la consideran la crítica conclusiva de todas las pruebas tradicionales, y también entre muchas personas que de esta crítica y de otras objeciones a las pruebas de la existencia de Dios conocen poco menos que nada. Como consecuencia de todo ello, aún sirve hoy lo que Hegel afirmaba en el siglo XIX sobre las pruebas de la existencia de Dios:
… que no esta o aquella prueba, no esta o aquella forma y versión suya ha perdido su peso, sino que las demostraciones asociadas a verdades religiosas han perdido hasta tal punto el crédito en cuanto tales en el pensamiento de la época que la imposibilidad de tales pruebas se ha convertido ya en un prejuicio generalizado… 6
3. Agnosticismo y ateísmo
La crisis y la precaria situación de las pruebas de la existenciade Dios que Hegel describió y que él mismo se esforzó por modificar–sin efectivo éxito histórico y, sobre todo, sin un resistente fundamento realista de la teoría del conocimiento y de la metafísica, que hubiera podido sacar de quicio la crítica kantiana de toda prueba de la existencia divina– no ha hecho más que agudizarse tras la muerte de Hegel. Así, Feuerbach y otros herederos de Kant y Hegel –aún más decididos que sus «padres»– enseñaban que la Teología sólo podría ser Antropología y la idea de Dios únicamente una expresión de la interioridad del ser humano mismo, una proyección de experiencias humanas, necesidades, anhelos o, incluso, de relaciones y estructuras económicas, psíquicas y sociales, en un imaginario más allá. Feuerbach y Marx, junto con otros numerosos pensadores, han convencido a la mayor parte de la humanidad civilizada de que en cualquier caso –y aun cuando no sea necesario declararse ateo– la metafísica resulta insostenible, sobre todo cuando aspira a un conocimiento racional y filosófico del ser divino absoluto.
En un paso ulterior, aún más dramático, ha anunciado Nietzsche –extrayendo así, de modo enérgico y coherente, las últimas consecuencias del «viraje copernicano-antropológico» de Kant– la «muerte de Dios». No frivolizaba en absoluto sobre el alcance de este acontecimiento de la historia humana que consiste en el enflaquecimiento de la fuerza de las pruebas de la existencia divina, en la formal disolución especulativa de una fe en Dios racionalmente fundamentada; muy al contrario, reconocía así –en su consecuencia última– que de la vivencia de la muerte de Dios debía derivarse una sacudida de la Humanidad entera, tal y como Nietzsche la ilustró enAsí habló Zaratustracomo reacción del «hombre necio» ante la muerte de Dios. Ningún teísta ha expresado con mayor claridad las amplias y espantosas consecuencias finales de la versión atea del «viraje antropológico»7que el ateo Nietzsche – quien decía que los asesinos de Dios, de lo más santo que la Humanidad haya poseído jamás, habían arrojado la Tierra lejos de todos los Soles y que la Humanidad vaga ahora a través de una infinita Nada.
Partiendo de este trasfondo histórico, aquí sólo esbozado, podemos entender la opinión reinante: si la cuestión de Dios se dejase resolver en modo racional, lo sería entonces, a lo sumo, en el sentido de la «muerte de Dios» anunciada por Nietzsche o de un «ateísmo científico» o incluso –en el mejor de los casos– en el sentido de un agnosticismo que abandona la cuestión de Dios a la fe religiosa o moral y a postulados existenciales. En el contexto de una Filosofía científica y sistemática a la altura de los tiempos, y aun cuando ésta quisiera ser más que un mero análisis lógico o lingüístico del discurso sobre Dios (God talks) o una «cosmovisión filosófica»8, Dios no tendría ya nada que hacer en las Facultades de Filosofía.
De este modo, tanto el empirismo y el kantismo como otras corrientes intelectuales han provocado que los fenómenos de la idea de Dios y de la religión vengan explicados por factores subjetivos. Por medio del viraje hacia el lenguaje y la Historia, así como hacia las exigencias empírico-psíquicas en cuanto fuentes subjetivas de todas las formas de sentido (y, en particular, de la idea de Dios), las misteriosas alusiones de Kant a un «sujeto trascendental» han sido sustituidas por fenómenos experimentables y por lo tanto aferrables, y el viraje antropológico ha quedado completado y concretado. Según Kant, no sólo las ideas del mundo como totalidad y del alma sino también la idea de Dios habían de ser consideradas como producto de la razón trascendental, cuya aceptación como realidades trascendentes (independientes del espíritu humano) conduciría a un inevitable «espejismo trascendental»9; algo que sólo serviría a los fines inmanentes de la razón vendría a ser afirmado así como realidad autónoma e hipostasiado ilícitamente. En cambio, en la estela de diversas formas de empirismo es el hombre –en cuanto ser concreto, corporal y psíquico, cultural e histórico– el creador de la idea de Dios. Tuvieran razón el kantismo o las formas radicales de empirismo, en ambos casos la pretensión de una idea de Dios como existencia independiente del espíritu humano no podría ser fundamentada teoréticamente.
Precisamente en la versión más accesible y banalizada –en la que el empirismo, a diferencia de la explicación trascendental kantiana, ubica en el sujeto el origen de las ideas de Dios, alma y mundo–, el subjetivismo ha ejercido una enorme influencia. En el actual panorama filosófico y político –incluso teológico– parece haberse finalmente realizado el sueño de Augusto Comte del ser humano como ser supremo (Grand être) y de la cancelación definitiva de Dios, con enormes efectos prácticos en los ámbitos de la ética y la bioética, de la eutanasia y de los experimentos genéticos. Habríamos llegado así al final de la metafísica de Dios en el sentido clásico y de la ética edificada sobre ella.
La Historia parece confirmar un tal discurso, ya que en las Universidades y Academias de nuestro tiempo un filósofo que defienda las pruebas de la existencia de Dios y no las trate como meros fenómenos históricos debe ser buscado con la famosa linterna de Diógenes. En esto no se trata ya del explícito y polémico ateísmo de tiempos pasados, sino de una subliminal interpretación atea de la idea de Dios y de la religión, que sólo en una apreciación más detallada se da a conocer como ateísmo.
Entre tanto, muchos teólogos reformados e incluso católicos han sido influidos por esta convicción y se consideran a sí mismos de forma tácita –o incluso se definen abiertamente– como feuerbachianos que hubiesen aprendido que los atributos de Dios, tal y como los piensa el hombre, serían sólo proyecciones humanas y que todo hablar de Dios sólo podría ser antropomórfico. Cuando menos, Dios mismo –la trascendencia absoluta– sería desconocido para nosotros.
Incluso la Teología debería contentarse hoy –después de la muerte de Dios o, al menos, tras la caída de toda pretensión de fundamentación metafísica de una idea de Dios con contenido– con una alternativa poco atrayente. La primera posibilidad consistiría en que la religión y la homilética apostasen, por motivos pastorales (puesto que ante el pueblo habría que silenciar la dura verdad: que Dios y los restantes objetos de la fe religiosa serían sólo mitos), por una imagen meramente mítica y un lenguaje de imágenes puramente bíblicas. Un lenguaje desacralizado sobre Dios podría ser exigido por ilustrados teólogos o predicadores del siglo XX sólo bajo el presupuesto subjetivista de un «iniciado» y vendría a establecer una «existencia ilusoria» que estaría justificada por motivos sociales, psicológicos y morales únicamente en orden a sus importantes funciones políticas, sociales y psicológicas.10 En efecto, atribuir propiedades en serio en el sentido de la Teología tradicional, a una «trascendencia absoluta» radicalmente desconocida desde el punto de vista objetivo, no podría ser considerado hoy otra cosa que un antropomorfismo ingenuo.
Otra posibilidad consistiría en extraer una consecuencia más sincera y radical, a saber: desacralizar la Biblia e incluso la idea de Dios de los filósofos, y despedirse así del Dios trascendente, de la omnipotencia, de los milagros o de un más allá que fuesen algo más que interesantes objetos de la conciencia humana.11La exigencia de acabar con desfasados objetos del más allá sería doblemente vigente allí donde la razón no pudiera descubrir ninguna función positiva de las representaciones trascendentes y tuviese que considerar éstas –como, por ejemplo, el demonio o el infierno– como meros engendros y a la vez como causa de angustia o de perjuicio para la vida social y política.
En su despedida de toda trascendencia determinada en cuanto a sus contenidos, los filósofos y también muchos teólogos se han visto apoyados decisivamente por el evolucionismo de Darwin, por un materialismo que venía incoado desde la ciencia natural pero que era en realidad filosófico y por las escuelas de la psicología profunda de un Sigmund Freud y de un C. G. Jung, que veían en la idea de Dios o bien –con Freud– una gran ilusión, que habría de ser desenmascarada pero resultaría inmortal, o bien una idea que debería ser explicada desde la psique y desde sus estructuras (arquetípicas o culturalmente determinadas), idea que después de la Ilustración –citando a Hermann Lübbe– a lo sumo podría desarrollar una importante función a la hora de soportar la propia contingencia pero debería abandonar toda pretensión de verdad objetiva y sistemática.12
También las ciencias históricas y las ciencias de la religión comparada –cuyas interpretaciones más difundidas aseveran que todas las pruebas conocidas de la existencia de Dios e incluso la misma idea de Dios en ellas implícita estarían ancladas a un modo de pensar relativo sólo a Occidente– han contribuido a enraizar aún más profundamente la desconfianza respecto de las pruebas de la existencia divina y a hacer aparecer todo esfuerzo por obtener conocimiento objetivo y verdad sobre Dios como una meta filosófica inaceptable. A la vista de las originarias y manifiestamente diversas experiencias concretas de amor, matrimonio, paternidad, etc. se pone en tela de juicio la existencia de una experiencia genérica que estaría en la raíz de la reflexión filosófica y se considera que conceptualizar contenidos de experiencia cultural-, histórica- e individualmente distintos proporcionaría diferentes (y contradictorias) imágenes de Dios y del mundo, que a causa de la ausencia de una dimensión global de la experiencia humana ya no podrían ser juzgadas y puestas a prueba respecto de su valor veritativo.13
Desde Kant y el empirismo anglosajón, pero aún más radicalmente desde el neopositivismo del Círculo de Viena y el rol dominante de la filosofía analítica del siglo XX, se ha generalizado el hablar del «final de la metafísica» como de un destino inapelable. Frases como «después de Kant no podemos dar vuelta atrás» o «después del discurso lingüístico y consensualista de la filosofía analítica no podemos volver sobre nuestros pasos» se imponen. Hoy muchos filósofos –sobre todo en el ámbito de lengua germánica, incluso si no se trata de pensadores kantianos– consideran la filosofía de Kant, autodenominada «crítica» y superadora de un realismo presuntamente «dogmático», un destino inapelable, del que a lo sumo se podría criticar el procedimiento y no el principio (y, con ello, tampoco el subsiguiente final de la metafísica o, al menos, de una metafísica conocedora de las cosas y de la existencia y atributos de Dios considerados en sí). De este modo, innumerables corrientes filosóficas –que, en conexión con el neohegelianismo y el marxismo, pretenden validar únicamente argumentos histórico-consensuales y una ética del discurso– han conducido no sólo a la desconfianza en la metafísica descrita por Hegel, sino a su práctica eliminación del discurso filosófico del presente, o bien a la restricción de los argumentos metafísicos a un análisis lingüístico, a una mera historia de la filosofía o a una hermenéutica en cada caso históricamente determinada (y, por ello, siempre cambiante en sus contenidos).
Con todo, el rechazo e incluso la formal desaparición de la metafísica parece superado últimamente en los círculos de la filosofía analítica. La metafísica está de nuevo «de moda»14, en tanto que desde hace algunas décadas se puede hablar de «ontología y lenguaje» o incluso de «metafísica y lenguaje» sin que el autor de tales expresiones o trabajos sea juzgado negativamente. Sin embargo, en el contexto de la filosofía analítica falta una base filosófica sólida sobre la cual la metafísica pueda ser defendida en su sentido clásico y en un modo a la altura de los tiempos. Si se pretende aplicar estrictamente los principios de una tal filosofía –al menos, cuando ésta se comprende a sí misma como hija del abandono empirista y neopositivista de algo necesario y de un ser en sí mismo, y cuando se restringe en su «viraje lingüístico» al análisis del lenguaje–, por fuerza se ha de permanecer, a fin de cuentas, en los límites de un análisis meramente lingüístico, que quizá nos permita jugar a determinados juegos del lenguaje (metafísico o religioso) o desarrollar lógicas teológicas pero no, en cambio, conocer las realidades y esencialidades subyacentes a dichos juegos; esto, a menos que no se rompa –abierta o calladamente– con los principios de la filosofía analítica y del neopositivismo implícito en ella.
A pesar de esta reciente y amigable disposición relativa a los vocablos metafísicos, y por todos los motivos presentados, en lugar del prejuicio contra toda prueba de la existencia de Dios indicado por Hegel ha subentrado ampliamente el intento de un total abandono de la metafísica. Dicho abandono es, en sí, contradictorio (ya que no se puede descartar la metafísica sin emitir juicios metafísicos) y además está empezando a relajarse. Sin embargo, no se llega a superar aún la tendencia reinante, a saber: la desconfianza respecto de toda metafísica en el sentido de las pruebas de la existencia de Dios de la gran tradición occidental, desde Platón hasta Leibniz.15
Un desarrollo aún más radical –según el cual no sólo las pruebas de la existencia de Dios, que permiten argumentar sobre un Dios existente en sí, junto con todos los juicios sintéticos a priori carecerían de fundamento, sino incluso el concepto mismo de Dios no tendría significado, puesto que no resulta empíricamente verificable ni falsable–, acaeció en el siglo XX, no en último lugar bajo el influjo del empirismo británico y del neopositivismo del Círculo de Viena, y se halla mutatis mutandis en Wittgenstein, cuando éste afirma que todas las proposiciones sobre Dios, la religión y la ética carecerían de sentido.16
Estos desarrollos de la idea de Dios en las últimas centurias también han influido de modo profundo en la teología del siglo XX, no sólo en la paradójicamente atea «Teología sin Dios» sino también en concepciones de Dios en teología moral que se hallan en estrecha sinergia con la así llamada fundamentación puramente teleológica de las normas éticas. En lo que sigue articularemos las líneas de fuerza de las pruebas puramente racionales de «algo por encima de lo cual nada mayor puede ser pensado»; sólo brevemente descenderemos ya al trasfondo de esta tremenda crisis del concepto de Dios, que también ha afectado de modo grave a la teología.
¿Es posible –a pesar de todos los críticos de una tal empresa–, desde una consideración de la realidad con ayuda de la razón pura, conocer la existencia de un Dios infinitamente bueno, sabio y poderoso? ¿Se puede fundamentar con solidez –de modo puramente filosófico y, en principio, abierto a todo el mundo– las pruebas de un Dios en sí existente e independiente de opiniones humanas e ideas subjetivas? Ésta es, pues, nuestra pregunta. A ella damos una respuesta afirmativa, que nos aprestamos a fundamentar.17
Capítulo 2
ARGUMENTOS A PARTIR DEL SER MÁSUNIVERSAL DE TODOS LOS SERES FINITOS (PRUEBAS DESDE LA CONTINGENCIA)
I. Introducción
1. La especificidad de las más universales pruebas metafísicas
de la existencia de Dios
La mayoría de las pruebas de la existencia de Dios arrancan de una reflexión sobre el mundo y obtienen de su conocimiento al menos una de sus premisas. Desde la Antigüedad, muchos filósofos han indicado distintos «caminos» para un tal conocimiento, ganado por medio de la razón a partir de lo creado. Algunos de éstos fueron sintetizados por santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, de forma admirablemente sucinta, en las conocidas «cinco vías», que en este capítulo y en algunos de los que siguen interpretamos de forma novedosa (como vías cosmológicas y a la vez personalistas para el conocimiento de Dios), reordenamos y completamos por medio de otros dos «caminos» específicamente personalistas para el conocimiento de Dios desde el mundo. Con ello no pretendemos en absoluto una cierta exhaustividad, puesto que no tratamos aquí grupos enteros de otras pruebas – como las que proceden desde la verdad y desde el mundo ideal, así como las que parten de la Historia.18 Mientras que mantenemos la numeración de las primeras «tres vías» de Tomás de Aquino, consideraremos su «quinta vía» –que distinguimos de las tres primeras a causa de la índole fundamentalmente diversa de sus premisas y de su entera estructura– como nuestro «cuarto camino» en un capítulo aparte; finalmente, y tras haber presentado dos vías específicamente personalistas, desarrollaremos la «cuarta vía» de Tomás de Aquino, que él articuló de forma muy sintética y poco satisfactoria (y que, por eso mismo, ha sido generalmente tenida poco en cuenta)19, como el séptimo y más profundo camino para el conocimiento racional de Dios desde el mundo, prueba a la vez cosmológica, metafísica y personalista de la existencia de Dios; en el último capítulo defenderemos la que a nuestro juicio es la prueba más profunda –el argumento ontológico– como «octava vía» y coronación de todo conocimiento de Dios a través de los caminos de la razón.20
Los primeros tres «caminos» de santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios partiendo del mundo se distinguen radicalmente de su quinta via, la prueba teleológica. Esta prueba desde el sentido y el entramado de fines y medios en el cosmos arranca, en efecto, de la concreta plenitud creativa del mundo y toma, pues, como punto de partida algo así como una experiencia de Dios o incluso una revelación natural de Dios a través de sus obras, que no sólo no necesariamente son como son sino que anuncian además la inmensa sabiduría y bondad de su creador; por ambas razones hacen aparecer y hasta parecen evidenciar la libre voluntad creadora y la plenitud y riqueza de sabiduría de su artífice. Con mayor razón se diferencian los tres primeros «caminos» de las pruebas personalistas y «existenciales», que parten de la esencia y del ser específicos de la persona y de sus actos y que aún hemos de explicar minuciosamente.
Las pruebas de la existencia de Dios que parten del mundo, que nos aprestamos a tratar y que podemos denominar de forma más precisa ‘pruebas desde la contingencia’ o aún mejor ‘pruebas metafísicas generales’, fundadas en la naturaleza universal del ser del mundo como tal, hallan, en cambio, su punto de partida en los atributos universales y necesarios de todos los seres mundanos y parecen abstraer de cuán hermoso o triste sea este mundo, o de si se trata del mejor mundo de los posibles o del peor – como Sartre sostiene en su obra Nausée o en su conmovedora pieza navideña Bariona, escrita en el campo de concentración alemán, en la que pone en boca del personaje protagonista que lo encarna (Bariona) un abominable texto:
Este hijo, mujer, cuyo nacimiento tú deseas, es como si fuera una nueva edición del mundo. A través de él empezarán a existir una vez más las nubes y el agua y el sol y las casas y el sufrimiento de los hombres. Tú crearás de nuevo el mundo, éste se formará como una costra compacta y oscura en un pequeño y sobrecogido ser consciente, que allí, en medio de la costra, permanecerá cautivo como una lágrima. Entiende la enorme injuria, la monstruosa falta de tacto, de quien deseara traer nuevos ejemplares al mundo, a un mundo fallido. Tener un hijo significa aprobar la creación del mundo desde lo más profundo del corazón, decir a nuestro Dios-verdugo: «Oh Señor, todo es justo y te doy gracias por haber creado el Universo». ¿Realmente querrías cantar este himno de alabanza? (…) La existencia es una espantosa lepra, que nos devora a todos y de la cual son culpables nuestros padres.21
Que las tres primeras vías de las pruebas cosmológicas abstraigan de la pregunta por el valor del mundo y la infinita plenitud del ser divino indica que dichas pruebas sólo se convierten realmente en pruebas de la existencia de Dios (en lugar de meras pruebas de un primer motor inmóvil, de una primera causa o de un ser necesario) por medio de una comprensión de la esencialidad divina –que no se halla implícita en sus premisas ni explícita en su conclusión– así como a través de su conexión tanto con los argumentos axiológicos de las dos últimas vías tomasianas como con las pruebas personalistas (desde el ámbito de la moral) y el argumento ontológico.
Todas las pruebas que parten del mundo y el argumento ontológico se hallan fundadas sobre uno de los primeros principios del ser, cuya formulación debemos a Leibniz – quien, sin embargo, la formuló por desgracia en modo equívoco y en parte falso. Dado que tal error acerca de este principio absolutamente fundamental influye de forma muy negativa en la cuestión de Dios, es nuestra intención explicarlo al menos brevemente.
2. El principio de razón suficiente como fundamento de todas las pruebas de la existencia de Dios e incluso de la pregunta por Dios
El principio ontológico que subyace a todas las pruebas filosóficas de la existencia de Dios puede ser formulado como sigue:
Todo ser debe poseer un fundamento, o sea una razón suficiente, tanto para su ser (existencia) como para su ser así (esencia) y cualquier otra determinación (relación, etc.), que explique por qué un ente es en lugar de no ser y por qué es tal y como es en lugar de ser de otra forma. Este fundamento o sea razón suficiente puede hallarse tanto en el ser en cuestión como también fuera de éste.22
Este «primer principio del ser» universal se aplica a todos los seres y significa que para la pregunta de por qué algo sea –en lugar más bien de no ser nada– o de por qué sea tal y como es –en lugar de ser distinto– debe haber siempre una respuesta, también allí donde no conocemos esa respuesta e incluso cuando esa respuesta no siempre puede apuntar a un fundamento necesario, sino que debe reconocer como parte de la «razón suficiente» a una decisión voluntaria libre y no necesaria (o, en muchos casos, bastante irracional incluso).
En la formulación del principio de razón suficiente presentada más arriba queda abierto hasta qué punto este fundamento suficiente –como opinan (a mi entender, con toda justicia) Aristóteles y Leibniz– en última instancia deba ser siempre una buena razón (cosa que, por otra parte, presupone el conocimiento de Dios), un «último principio, que sigue a una metafísica sobre Dios» y no un primer principio, el resultado de la articulación exitosa de las pruebas de la existencia de Dios y no algo que pueda ser presupuesto con antelación. Ya que sólo si existe un Dios infinitamente bueno y libre, creador de todo, puede ser de hecho bueno el último fundamento de la creación, así como las concesiones divinas al mal uso de la libertad de los hombres o de los ángeles y todos los demás males. Ciertamente, esta tesis de que el último fundamento suficiente de todo haya de ser bueno –posición que así mismo ha sido caracterizada a menudo, y de modo desorientador, como «optimismo metafísico»– sigue al conocimiento de la existencia de un Dios infinitamente bueno, incluso cuando la bondad de esas concesiones divinas (como en el caso de las crueldades infligidas a los niños) está oculta a nuestra limitada perspectiva.
Con nuestra formulación del principio de razón suficiente nos mantenemos a distancia de la tesis leibniziana de que la razón suficiente debe ser en última instancia necesaria, de modo que Dios sólo habría podido crear el «mejor mundo posible» – una tesis que consideramos triplemente errónea:
En primer lugar, Leibniz pasa por alto la imposibilidad de un «mejor mundo posible» –y, por lo tanto, de un máximo absoluto del valor de los seres finitos–, puesta de relieve por Buenaventura en el contexto de su discusión sobre la problemática del mejor mundo posible. Ya que sólo el Dios infinitamente bueno o la solución de un problema delimitado de forma completamente clara y estrechamente demarcado (como una tarea geométrica o una jugada de ajedrez) pueden ser «el mejor posible»; la finitud del mundo y de todos los bienes contenidos en él permite siempre la creación de criaturas aún mejores, más hermosas, más perfectas. El «ser el mejor de los seres posibles» es, en última instancia, un atributo exclusivamente divino.
En segundo lugar, en sus interpretaciones del principio de razón suficiente Leibniz pasa por alto las últimas implicaciones de la libertad finita (de los hombres y de los ángeles). Para que el mundo llegue a ser el «relativamente mejor posible», la libre cooperación de la libertad finita constituye una condición. El dato de hecho de que también para la concesión del mal uso de la libertad deba existir una buena razón no implica que un mundo en el cual todos los pecados y las crueldades de la Humanidad no hubiesen sucedido y en el que hubiese sido conservado el Paraíso fuese peor que nuestro mundo real. En este sentido se le puede dar la razón a Voltaire en su Candide cuando dice: «¡Si éste es el mejor de todos los mundos posibles, entonces me gustaría echar un vistazo a los demás!». Ya que si nosotros, los seres humanos, a los que ha sido confiada una gran responsabilidad como custodios y pastores del mundo, flaqueamos, el mundo entero será entonces menos bueno de lo que hubiera sido sin nuestra dejadez y maldad23, incluso si con Leibniz y Agustín se puede tener la certeza de que como respuesta al mayor de los males Dios mismo puede suscitar un bien superior al que antes existía, tal y como los cristianos creen mutatis mutandis respecto de la redención. No obstante, Cándido acierta al preguntar en polémica con Leibniz: si este mundo (en el que, en tiempos de Voltaire, tuvo lugar el terremoto de Lisboa y junto a todos los demás crímenes y otras infamias la terrible Guerra de los siete años, que estalló en Europa y las colonias, destruyó un millón cuatrocientas mil vidas humanas, etc.) ha de ser considerado el mejor posible, ¿cómo se ha de concebir los otros mundos? No: en la medida en que su situación depende también decisivamente del uso de la libertad finita, este mundo no es, en definitiva, el mejor mundo real (limitado) posible, sino un mundo tan acuciado por tantos males que se puede entender porqué Dios –tal y como nos relata la Biblia– haya lamentado haber creado a los hombres y querido varias veces destruir ciudades enteras e incluso, en una ocasión, a toda la Humanidad, y que se haya abstenido de hacerlo sólo a causa de unos pocos justos. Esto no hubiera tenido motivo racional alguno si este mundo hubiese sido el mejor de los posibles.
En tercer lugar, Leibniz pasa por alto la proporción de la libertad divina. En efecto, el valor de la Creación y la «buena razón» para todos los actos y omisiones divinas no implica que Dios haya creado el mundo, sobre la base de una especie de necesidad matemática, como el mejor posible, o que hubiese de crear en absoluto un mundo. Al contrario, parece pertenecer a la esencia misma del acto de la Creación el hecho de que proceda no de una ideal necesidad esencial, sino de una elección libre que podría haber sido omitida.
A pesar de esta coincidencia parcial con la crítica de Voltaire a Leibniz y de los que considero notables errores del así llamado «optimismo metafísico» de éste último –planteamiento racionalista por encima de toda medida–, no sólo pensamos que Voltaire haya caricaturizado y malinterpretado el relativamente más profundo pensamiento de Leibniz –cuyo núcleo consiste en que Dios siempre quiere lo mejor– sino que coincidimos también en algunas formulaciones del principio de razón suficiente, que debemos a Leibniz y cuyas últimas implicaciones en relación con la existencia de Dios y con el conocimiento humano de Dios –radicalmente ninguneadas por el agnosticismo o ateísmo implícito de Voltaire– tomaremos aún en consideración:
… Ahora debemos elevarnos a la metafísica, en cuanto nos servimos del gran principio –que en general halla escasa aplicación– según el cual nada acontece sin una razón suficiente, es decir, nada sucede sin que a aquél que conocería las cosas suficientemente le resultase posible indicar un fundamento que bastase para justificar porqué ello es así y no de otro modo. Este principio, establecido de una vez por todas, constituye la primera pregunta para cuya formulación se está legitimado: ¿Por qué hay algo en absoluto y no más bien nada? Puesto que es más fácil y sencillo [explicar] la nada que algo.24
A la luz de la verdad de este principio se muestra que ningún ser-en-el-tiempo, ningún existente contigente y no necesario y ningún ser finito puede sustentar jamás en sí mismo la razón suficiente de su existencia y que, de este modo, Dios ha de existir como único ser que posee en sí mismo la razón suficiente de sí y de los otros seres, cosa que puede ser mostrada de diversas maneras:
II. Tres pruebas cosmológicas de la existencia de Dios y sus aspectos personalistas
1. La prueba desde la temporalidad (movimiento):
una nueva interpretación de laprima viade Tomás de Aquino
Se puede extraer un primer argumento desde la consideración abstracta de la constitución más general del mundo, consideración en la que no se tiene en cuenta su belleza, plenitud de ser y de sentido concretos. Para ello se puede partir del movimiento y –tal y como pretendo exponer esta prima via de Tomás de Aquino– de la más profunda forma metafísica del «movimiento», la temporalidad.25
Esta prueba parte del conocimiento de que todo móvil presupone un motor inmóvil. Tanto Tomás como Platón y Aristóteles, de quienes arranca este argumento26, tienen a la vista sobre todo el movimiento físico en el espacio por una parte, y por otra el muy diferente movimiento que tiene lugar en cada transición de la potencia al acto. Con todo, querría considerar aquí como punto de partida de este argumento sobre todo aquel movimiento interno de todas las cosas en el mundo que caracteriza a todo ser-en-el-tiempo y al que Agustín ha apuntado de modo tan agudo: todas las cosas del mundo fluyen, tal y como ya dijo Heráclito; se mueven de año en año, de hora en hora, de segundo en segundo de su ser actual presente, único en el que son plenamente reales; y los seres humanos desarrollan una vida, actos y vivencias, que en el momento siguiente serán ya pasado. En este fluir constante son prácticamente despojados de su correspondiente ser actual y se mueven, por una parte, hacia el no-ser-aún del futuro y, por otra, en el no-ser-ya del pasado – de modo que Agustín, en audaz planteamiento, puede decir que todas las cosas del mundo son sólo en la medida en que se mueven hacia la nada:
Si el presente fuese siempre actual y no transcurriese hacia el pasado no sería ya tiempo, sino eternidad. Ahora bien, si el presente, para ser tiempo, necesita transcurrir hacia el pasado, ¿cómo llamaremos entonces a tal ser, cuya causa de ser reside en que ya no será, de manera que ya no podemos decir verazmente que el tiempo sea sino sólo en la medida en que se mueve hacia el no-ser? 27
Ahora bien: un ser temporalmente movido, siempre en transformación, siempre en transición desde la potencialidad del ser futuro al acto de ser presente y de nuevo desde esta huidiza actualidad hacia la inactualidad del pasado, siempre fluyendo, no puede hallar una explicación satisfactoria o una razón suficiente en el correspondiente ser en movimiento.
Nuestra temporalidad es –tal y como aprehendemos a la luz de la comprensión agustiniana del tiempo– una fabulosa carencia de realidad, una fuga constante hacia la nada y un venir de la nada, un ser que sólo es en la medida en que se mueve hacia la nada. Un ente de ser talmente débil no puede explicar jamás su propio ser desde sí mismo, como hemos visto a la luz del principio de razón suficiente. Cuando reflexionamos sobre este palmario principio de razón suficiente, que subyace a todas las pruebas de la existencia de Dios, conocemos con evidencia que ningún ser que se mueve sin tregua en el tiempo puede tener en sí mismo la razón suficiente de su ser y de su movimiento. En efecto, ni nuestra realidad actual, que huye hacia el no-ser-ya del pasado, puede explicar porqué somos aún en el momento siguiente, ni el haber-sido del pasado o la inactualidad del futuro pueden explicar la fuente de la cual mana para nosotros la siempre renovada realidad del ser y de la vida actual, realidad que no puede coincidir ni con el dúplice no-ser del pasado y del futuro ni con nuestro fugaz ser presente.
Esta prueba de la existencia de Dios no descansa únicamente sobre la inexplicabilidad del ser dinámico y temporal desde sí mismo, sino también sobre un segundo fundamento (una segunda premisa): el conocimiento obtenido en el espejo de la imperfección del mundo de que, del mismo modo que lo temporal no se puede mantener a sí mismo en el ser (ya que sólo existe en la medida en que se dirige hacia la nada), sólo un Dios eterno que poseyera su ser y su vida –sólo un Dios que ES por excelencia en una posesión plena, perpetuamente actual, del ser y de la vida, en el que no existe un extinguirse del instante y tampoco un ser aún no efectivo que haya de ser realizado en el futuro– puede ser infinitamente perfecto y tener en sí mismo la fuente de su ser y de su vida.
Al mismo tiempo resulta evidente –y en esto reside un aspecto personalista de este argumento cosmológico– que ni un ser material, existente en el espacio y actual o potencialmente semoviente, ni un organismo, sino sólo un ser plenamente vivo y puramente espiritual (no sólo biológico) puede ser eterno. En este sentido debemos coincidir con Boecio cuando define la eternidad como «posesión toda simultánea y perfecta de una vida interminable» (interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio), en lo cual la posesión perfecta de la vida presupone una vida espiritual y eo ipso personal, ya que cualquier otro ser vivo e incluso la persona humana posee la vida en modo sumamente imperfecto, tal y como Aristóteles y Plotino han expuesto.28
De ambas premisas y sobre la base de pasos ulteriores se sigue, pues, que sólo un ser divino que posee su ser en una eterna actualidad puede constituir también la última razón suficiente del mundo de las cosas temporales y semovientes.
El argumento desde la temporalidad conoce también otra versión, que San Buenaventura ha desarrollado penetrantemente: un ser-en-el-tiempo recorre siempre partes finitas de su duración – horas, años, milenios, millones de años, etc. Una tal duración, compuesta secuencialmente en forma de una serie de partes temporales (un año tras otro, etc.) no puede alcanzar, sin embargo, una infinitud realmente actual. Quizá podemos captarlo más fácilmente si pensamos en el futuro: a nuestra vida futura se le podría añadir millones y millones de años; a lo largo de la potencialidad del futuro podría durar sin fin, eternamente; ahora bien, como seres temporales no podríamos alcanzar jamás el final de la eternidad, jamás podríamos haber vivido actualmente una duración infinita. En el ser temporal, la duración infinita puede ser por ello únicamente un futuro o un pasado potencialmente infinito, pero nunca una realidad plena.
No obstante, todo el pasado –a diferencia del futuro, atravesado por la potencialidad del aún-no– ha sido una vez actual, de manera que sólo un ser de duración actualmente infinita podría carecer de comienzo. Sobre la base de la esencia de la sucesión temporal, existir con una duración actualmente infinita resulta imposible al ser-en-el-tiempo. Así pues, es esencialmente imposible que el ser temporal –el mundo o cualquier ente existente en él– pueda ser eterno y carecer de comienzo, cosa que presupone una infinita duración real. Ahora bien, dado que todo ser real en el tiempo tiene un inicio y debe provenir de una nada que no es capaz de explicar su ser, sólo un ser divino, eternamente presente y a la vez carente de comienzo, puede ser el creador del mundo.29 Aquellos filósofos que, como Aristóteles, asumieron la eternidad del mundo, así como aquellos otros que, como Tomás de Aquino, opinaron que sólo la revelación y la fe nos podrían proporcionar conocimiento sobre el inicio temporal del mundo, pueden ser confutados, a mi parecer, por la metafísica del tiempo –tal y como aparece en la argumentación de Agustín y Buenaventura y como se difundió ya antes en la tradición Kalam de la filosofía islámica–, en la medida en que se examina los argumentos relativos a la imposibilidad metafísica de la eternidad del mundo y se comprende su exactitud.30
2. El argumento desde las causas
Un argumento muy similar (lasecunda viade Tomás de Aquino) se articula sobre el orden de las cosas causadas y de las causas y se eleva hasta una «causa incausada», la causa última de todas las cosas ocausa prima. Por medio de diferentes premisas y pasos lógicos resulta evidente que todas las cosas dependientes de causas eficientes sólo pueden existir, en última instancia, si como causa primera existe un ser incausado, absoluto y a la vez libre. En efecto, ninguna causa que produce algo pero que en ello viene determinada y producida por una causa precedente puede ser la fuente última de la causalidad. Dado que este argumento, por una parte, presupone una más amplia discusión en torno a la causalidad y a la tesis kantiana de que existe una antinomia en la relación entre causalidad y libertad (que he expuesto en otro lugar), y que, por otra parte, será traído a colación en los restantes argumentos cosmológicos, no lo tomo en consideración aquí más detalladamente.31
3. La prueba de la contingencia (de un mundo no necesario a un Dios necesariamente existente)
De modo análogo procede otra prueba de la existencia de Dios (la tertia via de Tomás de Aquino) que halla su punto de partida en la afirmación de que la existencia del mundo no es necesaria, sino «no-necesaria», contingente. Todo lo que en el mundo vive y se mueve, todo lo que hay en él, podría también no ser. A menudo lo reconocemos en el hecho de que los seres del mundo una vez no han existido, de lo cual se sigue que no existen necesariamente. En efecto, partiendo de los datos de hecho se puede deducir su correspondiente posibilidad, puesto que nada imposible puede ser de hecho el caso (ab esse ad posse valet illatio). Del fáctico no ser pasado del ser de los entes del mundo se sigue la posibilidad de su no-ser y el carácter contingente de su existencia. Con todo, reconocemos la contingencia del ser de las cosas del mundo aún más profundamente en su carácter efímero y corruptible, en la finitud de todos los seres vivos que conocemos, en la experiencia de nuestra propia finitud y de la proyección anticipada de nuestra muerte –en la que la contingencia de nuestra consciencia y de nuestro ser se nos ofrece de modo existencial, en una particular angustia ante la muerte, y experimentamos el abismo de nuestro posible no-ser– y, sobre todo, la reconocemos en nuestra imperfección, que –en la medida en que de modo constante permite un mayor o menor ser y ser bueno– muestra también un ser absolutamente inexistente como posible, tal y como Anselmo ha visto de modo penetrante en el ejemplo de los límites temporales. Un ente que no existía en un cierto momento o parte del tiempo podría nunca haber sido.32