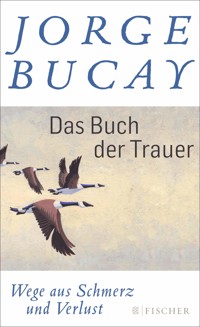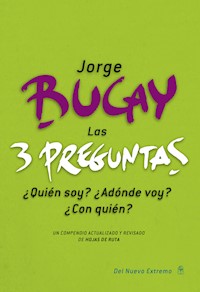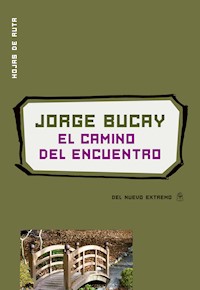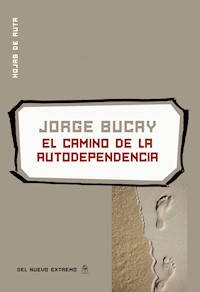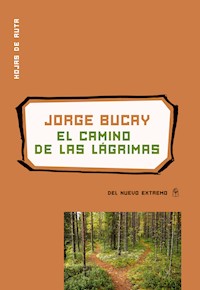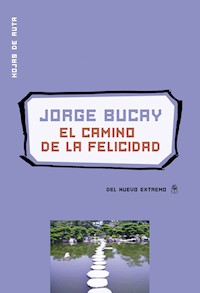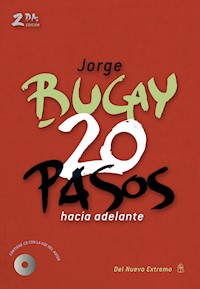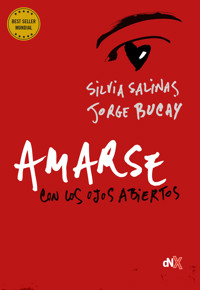Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Han pasado 20 años. Demián, el entrañable protagonista de Recuentos para Demián, tiene casi 40 años. Hace mucho tiempo que dejó de tener contacto con el Gordo, el psicoterapeuta que le enseñó a enfrentarse a la vida contándole cuentos. Pero, llegada la madurez, se encuentra en un momento de crisis. Su matrimonio ha fracasado y tiene que emprender nuevos caminos. Un reto profesional lo lleva a trasladarse a otro país, la relación con su familia da un vuelco y, además, aparece en su vida una mujer muy importante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portadilla
Legales
Dedicatoria
Introducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Epílogo
Fuentes
JORGE BUCAY
Contá conmigo
Bucay, Jorge
Contá conmigo / Jorge Bucay ; coordinado por Mónica Piacentini ; dirigido por Tomás Lambré. - 1a ed. - Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2013.
E-Book.
ISBN 978-987-609-393-4
1. Psicología. 2. Superación Personal. I. Piacentini, Mónica, coord. II. Lambré, Tomás, dir.
CDD 158.1
© Jorge Bucay, 2005
© de esta edición: Editorial del Nuevo Extremo S.A., 2012
A. J. Carranza 1852 (C1414COV) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
Fecha de catalogación: 23/04/2013
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor. Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-609-393-4
A todos los lectores de Recuentos para Demián,
que hicieron posible la existencia de este libro…
y de este autor.
Introducción
—CÓMO complicás todo, Demián. No es bueno analizar tanto cada cosa, cada detalle y cada gesto. Todo lo que “no te cierra” es motivo para meternos en una charla interminable. Es agotador. ¿No te parece? Perdoname que te lo diga, bebé, pero la verdad es que me aburro cuando le das cinco vueltas a cada palabra que digo y diez, a todo lo que te parece que me callo. Está todo bien, ¿viste?... pero creo que mejor la cortamos acá...
Palabras más, palabras menos, eso fue lo que me dijo Ludmila.
Ludmila… una belleza imposible de ignorar; desde su manera de caminar hasta su perfume, empezando por su nombre.
Lánguida y etérea se había acercado a mí, una mañana, seis meses antes, durante la recorrida de sala, con su boca sutilmente entreabierta, su guardapolvo desabrochado, sus brazos caídos y su cabello lloviéndole sobre el rostro.
—No entiendo —dijo encogiéndose de hombros, ante la mirada atónita del paciente.
—¿Qué es lo que no entiende, doctora? —dije tratando de acomodar la situación, de cara a la institución hospitalaria, elevándola de un plumazo de estudiante a graduada.
—Nada —me dijo con desparpajo—. La verdad es que de esta materia no entiendo nada de nada...
—¿Cómo se llama, señorita? —pregunté, intentando sonar amenazante.
—¿Yo?... Ludmila —contestó, manteniéndome la mirada—. ¿Y vos?
Y sucedió lo que ningún docente debe permitirse jamás, pero que pasa todo el tiempo. A mis casi cuarenta años, me enamoré de una alumna. Me enamoré de sus veintidós años, de su fragilidad, de su mirada de cansada distancia, de su contradictoria madurez juvenil, extraña y fascinante mezcla de inalcanzable heroína de videojuego y de personaje de Milan Kundera.
Me enamoré de ella y seguramente también de su nombre: Ludmila.
Quizá debiera decir sobre todo de su nombre, porque ella misma era casi una inexistencia. Era imposible para mí estar unas horas con ella sin recordar a la mujer distante de Neruda (“me gustas cuando callas, porque estás como ausente”); y si había algo que Ludmila hacía a la perfección era callar. Callar y pasear su mirada enigmática por ningún lado, como si estuviera fuera del mundo, lejos del universo, dejándome preso de mi imaginaria interpretación de los caminos de su pensamiento.
Hoy, a la distancia, a veces me disculpo. Esa joven y su actitud eran toda una novedad para mí y quizá más que eso, el retrato de un vago recuerdo de algún antiguo Demián olvidado.
Además, es verdad, me la encontré justo cuando venía escapando de la voluptuosa experiencia de los reclamos permanentes de Gaby. Desde que nos habíamos casado, mi ex mujer jamás había dejado de exigir, de protestar, de pedir, de luchar por lo que llamaba rimbombantemente “sus derechos” y de exigirme que cumpliera con “mis responsabilidades más maduramente”.
Ciertamente Ludmila era todo lo contrario. Ella solo permanecía, como si estuviera más allá de todo... y eso era, como cualquiera puede comprender, una gran tentación.
Otras veces, sin embargo, me digo que, como médico, tendría que haber podido ver más allá de mis negaciones y mis deseos reparadores. Confundí su abulia adolescente con una “postura casi zen”; su absoluta indiferencia con “temprana sabiduría”; y su anorexia nerviosa con la “ingravidez de la vida espiritual”.
Debí percibir que su rostro fresco y natural era el resultado de decenas de cremas y carísimo maquillaje hallados en sus interminables recorridas por los del mundo. Frascos, potes y botellas (pagados por papá) diseñados ex profeso para pasar inadvertidos.
Debí darme cuenta de que aquella ropa que parecía elegida al descuido y siempre a punto de caer, era el resultado de una auténtica estrategia de seducción indiscriminada.
Aquel “todobienviste”... resonaba todavía en mis oídos al llegar a casa.
Aunque a lo mejor, esa niñita insolente tenía razón y yo me empecinaba demasiado en complicarlo todo, en buscarle siempre la quinta pata al gato…
De pronto, me acordé del Gordo. Hacía más de quince años, una tarde me había contado el cuento “El círculo del 99”...
A lo mejor era eso.
¿Otra vez mi incapacidad para disfrutar de la vida tal como era?
¿Por qué demonios no podía contentarme con lo que tenía?
Después de todo, no parecía tan poco: vocación, profesión, salud, trabajo,
amigos... y unos pesos en el bolsillo para viajar a verlos.
¿Para qué tanta cabeza?...
Quizá para no terminar de aceptar...
¿No aceptar qué?...
La verdad, claro.
Y la verdad era que la nena, Ludmila, me había dejado.
Mientras hacía girar con el dedo el hielo que flotaba en el segundo Martini rojo descubrí que el desgraciado hecho tenía un matiz nada despreciable.
Este era un auténtico motivo de sufrimiento. Al menos por un rato podía intentar convencerme de que era su abandono lo que me dolía, y librarme así de esa horrible sensación de desasosiego que desde hacía un tiempo me andaba rondando. Pero a pesar de mi deseo, el engaño solo duró hasta terminar la copa. No alcanzaba con la herida narcisista de la partida de Ludmila para comprender el enorme hueco que sentía dentro de mí. Un extraño vacío interior que en los últimos meses condicionaba mi estado de ánimo y que, de muchas maneras, había participado también en el final de mi matrimonio.
Había algo más y yo estaba seguro de que, hasta que lo descubriera, no iba a poder estar tranquilo.
Otra vez me acordé de Jorge.
¿Cómo era el cuento del discípulo y la taza de té? Casi corrí hacia la biblioteca. Abrí la puerta de abajo, a la izquierda. Revolví mis apuntes de la facultad, puse juntas algunas fotos viejas y aplané un poco mi arrugado título de médico mientras buscaba las notas de cuando hacía terapia con él (casi siempre anotaba los cuentos que el Gordo me contaba en sesión).
Y sí, ahí estaban... pasé los papeles hasta encontrarlo y lo releí con auténtica pasión.
El hombre llegó a la tienda de Badwin, el sabio, y le dijo:
—He leído mucho y he estado con muchos hombres sabios e iluminados. Creo haber podido atesorar todo ese conocimiento que pasó por mis manos, y el que esos otros maestros dejaron en mí. Hoy creo que solo tú puedes enseñarme lo que sigue. Estoy seguro de que si me aceptas como discípulo puedo completar lo que sé con lo poco o lo mucho que me falta.
El maestro Badwin le dijo:
—Siempre estoy dispuesto a compartir lo que sé. Tomemos un poco de té antes de empezar nuestra primera clase.
El maestro se puso de pie y trajo dos hermosas tazas de porcelana, medio llenas de té y una jarrita de cobre, donde humeaba el aroma de una infusión deliciosa.
El discípulo tomó una de las tazas y el maestro tomó la tetera y empezó a inclinarla para agregar té en su taza.
El líquido no tardó en llegar al borde de la porcelana, pero el maestro pareció no notarlo. Badwin siguió echando té en la taza, que después de desbordar y llenar el platillo que sostenía el alumno empezó a derramarse en la alfombra de la tienda.
Recién allí el discípulo se animó a llamar la atención del maestro:
—Badwin —le dijo—, no sigas echando té, la taza está llena, no cabe más té en ella...
—Me alegro que lo notes —dijo el maestro—, la taza no tiene lugar para más té. ¿Tienes tú lugar para lo que pretendes aprender conmigo...? —y siguió—: Si estás dispuesto a incorporar profundamente lo que aprendas deberás animarte a veces a vaciar tu taza, tendrás que abandonar lo que llenaba tu mente, será necesario estar dispuesto a dejar lo conocido sin siquiera saber qué ocupará su lugar.
—Aprender —decía el Gordo siguiendo a los sufíes— es como encontrarse con un durazno. Al principio solo se ve lo áspero y rugoso. El fruto no parece demasiado atractivo ni tentador; pero enseguida de pasar la primera etapa, se descubre la pulpa y el aprendizaje se vuelve jugoso, dulce y nutritivo.
Muchos querrán detenerse en ese momento, pero crecer no termina aquí. Más adelante nos encontraremos con la dura madera del carozo. Es el momento del cuestionamiento de todo lo anterior, el momento más difícil. Si nos animamos a traspasar la dura corteza del apego a lo jugoso y tierno de lo anterior, si conseguimos sumar lo nuevo a lo viejo para sacar partido de ambos, llegaremos a la semilla. El centro de todo. La potencialidad absoluta. El germen de los nuevos frutos. El comienzo de un nuevo ciclo de aprendizaje al que solo es posible llegar atravesando ese vacío desde el cual todo es posible.
Podía ser que eso me estuviera pasando.
Pero en todo caso, aquí estaba yo, discípulo, dispuesto a vaciar una vez más mi taza. ¿Dónde estaba el maestro?
Miré a mi alrededor con atención, pero del maestro… ni una foto…
1
MARÍA LIDIA ya estaba sentada en la mesa del bar. Miré la hora, eran las cuatro en punto. ¿Me habría equivocado? No, habíamos quedado a las cuatro. Me hubiera gustado, por una vez, ser yo el que la esperara.
Me le acerqué despacito, por detrás. Era ciertamente una sorpresa que yo llegara a horario.
—Hola, Marily —le dije, mientras la abrazaba desde atrás apretándola, con silla y todo, contra mi pecho y dándole un largo beso en la cabeza.
María Lidia era, con diferencia, la mejor amiga que tenía en la vida. Nos habíamos conocido durante un Congreso de Salud Mental en Córdoba hacía casi quince años, cuando yo cursaba el último año de Medicina y ella preparaba la tesis de su licenciatura en Psicología.
—¡Bueno, bueno! ¡Pero qué bien! Veo que estamos en el camino de vuelta.
Confieso que tuve miedo de su respuesta, pero a pesar de eso, no pude evitar preguntarle a qué se refería.
Me miró, hizo una sonrisa entre pícara e irónica y...
—Mirá, entre los modismos, la nena, el gimnasio y el cambio de ... solo te faltaba teñirte el pelo, un bronceado permanente... y declararte metrosexual… —me espetó Marily, sin ninguna diplomacia, como era su costumbre.
—¿Y eso a qué viene? —me quejé.
—Hace meses que no me llamabas Marily. Desde que empezó tu noviazgo empecé a ser “bebé” o “amorosa”. Había perdido mi nombre, mi apellido y casi mi historia al lado tuyo. Así que son buenas noticias. Por fin parece que nos estamos recuperando del “Síndrome del Viejazo”… Te falta abandonar algún que otro término adolescente (volver a decir “cerveza”, en lugar de “birra”, por ejemplo) y quitarte esa ridícula pulsera de soga y ya estás de vuelta entre nosotros. Los del club de los “taitantos” te echábamos de menos. ¿No es una buena noticia?
—Yo no sé si lo que tengo es el viejazo... —aduje como para empezar a hablar de lo que realmente me pasaba.
—Por supuesto que sí… pero si te molesta vos podés ponerle el nombre que quieras. Te lo digo yo que, como mina, tengo mucha más experiencia.
Cuando mis amigas y yo pasamos de los treinta le decíamos entre nosotras “la crisis existencial”, para que el aire intelectual nos conjurara el miedo. No alcanzaba, igual era espantoso. Esa inútil movilidad interna que de un día para otro nos sorprende sin orden ni concierto, sin rumbo ni destino pero con urgencia.
—Eso sí, ¿ves?, eso me requetesuena. Un querer moverse todo el tiempo, sin saber adónde, ni por qué, saber que estás acá pero que deberías ir a otro lado… Y cuando llegás a ese otro sitio, te das cuenta de que tampoco es ese el lugar.
—Exactamente —asintió Marily—, como si cambiara la percepción del paso del tiempo, ¿no es cierto?, como si de la nada apareciera la necesidad de encontrarle un sentido diferente a la vida...
—Eso, un replanteo. Parar y mirar lo que hiciste... eso. ¿Cómo llamarlo?
—En tres sílabas: Vie-Ja-Zo —dijo Marily y otra vez se volvió a reír a carcajadas, llamando la atención del resto de la gente del bar.
Yo escondí la barbilla en el pecho tratando de pasar inadvertido. Pero ella siguió:
—Ay, Demi, el problema es que ustedes, los hombres, son tan previsibles, tan evidentes; reaccionan todos igual. Aparece una minita joven, de esas a las que antes de separarse no se atrevían ni a piropear por no parecer babosos y entonces… corriendo al peluquero, pero no al de siempre, a un “estilista”; a comprar ropa nueva en el lugar de moda; a hacerse tiempo para el gimnasio y para tomar clases de Tai-Chi... y así irse creyendo de a poco que consiguen dar el target y que todavía están en carrera...
A Marily se le había salido su irrefrenable feminismo, que yo tanto detestaba. No lo hacía para molestarme, yo la conocía, simplemente no podía evitarlo. Esa tarde no tenía ganas de involucrarme como tantas otras veces en una batalla campal sobre la igualdad de sexos, así que dejé pasar el tema haciéndole gestos para que bajara la voz.
—No te avergüences, que por lo menos a vos te llegó temprano. Debe ser porque no tenés hijos, si los hubieras tenido serían demasiado pequeños y todavía estarías ocupado criándolos. A la mayoría de tus congéneres les pasa alrededor de los 50, siempre después de su primer divorcio y siempre mientras se esmeran en echarle la culpa a “su ex” de todo lo que no pudieron hacer.
Como si hubiera estado esperando el final del largo discurso, el mozo se apuró a traer nuestras cervezas, quizá para ver si las tomábamos y nos íbamos, cuanto antes mejor.
María Lidia levantó el jarro para brindar y casi gritó:
—¡Por Pigmalión abandonado!
Yo acerqué mi cerveza a la suya y las chocamos con entusiasmo. Mientras bebía trataba de recordar la historia de Pigmalión. La asociaba con Bernard Shaw y con la trama de la comedia musical My fair lady, pero no conseguía concatenar el relato mitológico que había dado origen a todo lo demás.
—¿Cómo era? —pregunté. Y ante la mirada asombrada de mi amiga agregué—: El mito de Pigmalión… ¿Cómo era?
Marily comenzó a narrar la historia:
Pigmalión era un escultor. Posiblemente el mejor de los artistas que trabajaban la piedra en todo el imperio. Una noche sueña con una hermosa mujer que camina altiva y sensual por su cuarto. Pigmalión cree que es Afrodita, la diosa del amor y del sexo, y piensa que es ella misma quien le envía esa imagen como manera de pedirle que esculpa en un bloque de mármol una estatua en honor a su divinidad.
A la mañana siguiente Pigmalión va a la cantera de piedra y encuentra, como esperándolo, un gran trozo de mármol que encaja a la perfección con la idea de la obra, la mujer de su sueño, a tamaño natural, de pie, apenas reclinada en una pared, mirando con orgullo el mundo de los mortales.
Durante los siguientes meses, el artista se dedica a quitarle a la piedra todo lo que le sobra para dejar que aparezca la belleza perfecta de la obra.
Cada día trabaja incansablemente, cada noche sueña con esa cara, ese cuerpo, esas manos, ese gesto. La estatua va tomando forma y dado que Pigmalión duerme en su taller de trabajo, cada mañana es la mujer de mármol la primera figura que se encuentra.
Pigmalión no solo puede ver en su interior la obra terminada, sino que empieza a imaginar cómo sería esa mujer si cobrara vida. En cada talla el escultor pone de manifiesto lo que ya sabe, porque lo imaginó, de esa hembra perfecta. Para ayudarse a definirla le ha puesto nombre. Se llama Galatea.
Los detalles se pulen en la misma medida en la que aumenta la obsesión del artista por terminar la obra. No es el deseo de finalizar la tarea que podría sentir cualquier escultor, es la pasión de un enamorado de verse de una vez por todas frente a su amada.
Finalmente, el día llega. Solamente resta el pulido y Galatea podrá ser presentada en sociedad.
—El mundo quedará sin palabras frente a tu belleza —le dice al mármol.
Esa noche, una brisa que entra desde la ventana lo despierta. Una mujer bellísima está de pie frente a Galatea. Emana de ella un brillo intenso.
Es Afrodita en persona. Ha bajado hasta el taller a ver la obra de Pigmalión en su honor.
—Te felicito, escultor, es una obra maestra. Me siento muy satisfecha. Pídeme lo que quieras y te lo concederé —dice la diosa.
Pigmalión no duda. Él sabe lo que desea. Lo ha estado pensando desde hace semanas.
—Gracias, Afrodita. Mi único deseo es que le des vida a mi estatua. Que permitas que se vuelva una mujer de carne y hueso, una mujer que sea, sienta y piense como yo me la imaginé…
La diosa lo piensa y finalmente decide que el escultor se lo ha ganado.
—Concedido —dice Afrodita y luego desaparece del cuarto.
Con su alegría compitiendo con su asombro, Pigmalión ve cómo Galatea abre sus enormes ojos y su piel va cambiando del frío blanco del mármol al tibio y rosado color de la piel humana.
El artista se acerca y le tiende una mano para que la mujer baje de la tarima.
Con un gesto principesco, Galatea acepta la mano de Pigmalión y baja caminando con altivez hacia la ventana.
—Galatea —dice Pigmalión—, eres mi creación. Por dentro y por fuera eres tal como te imaginé y tal como te deseé. Este es el momento más feliz de la vida de cualquier mortal. La mujer que soñabas, tal como la soñaste frente a ti. Cásate conmigo, hermosa Galatea.
La bellísima mujer gira la cabeza y lo mira por sobre el hombro por un instante. Luego vuelve a mirar la ciudad y le dice con esa voz que Pigmalión imaginó que tendría, lo que el artista jamás pensó:
—Tú sabes perfectamente cómo pienso y cómo soy. ¿De verdad crees que alguien como yo podría conformarse con alguien como tú?
—¡Pero yo no inventé a Ludmila! —protesté.
—Afuera no, pero me parece que la construiste adentro. Ustedes son todos iguales. Arman un prototipo usando como molde el negativo de la que se fue y después lo salen a buscar. Vos mismo decís siempre que la nena era “inexistente”.
—Estás generalizando y no estoy de acuerdo. Lo que me pasa es mío, íntimo, personal.
—Bueno, Demi, no te enojes, solo le ponía algo de humor al problema. No creas que no te entiendo. Pero te repito, a los cuarenta hay que ponerles el cuerpo… Yo no puedo contestarte las boludeces que te dirían otros hombres: “Que le vas a hacer macho”. “Son todas iguales”. “Ella se lo pierde”, y todo eso… una mujer de mi edad tiene otras miradas y desde la mía todo está más claro que el agua... ahora si buscás otro tipo de respuesta…
No la dejé seguir. Había sido paciente, pero todo tenía un límite.
—Según parece, lo que me conviene es hablar con algún amigo varón. Alguien que sienta igual que yo. ¡Un hombre capaz de comprender desde los huevos a otro hombre que está jodido! —dije, levantando algo el tono de voz.
—Está bien, está bien… tenés razón, me pasé.
—Marily, sos mi amiga de toda la vida. Hemos militado juntos. Sos psicóloga y, como si fuera poco, mantuvimos nuestra amistad, a pesar de las diferencias que, admitámoslo, con los años se han ido profundizando. Quizá sea precisamente el hecho de que nos sigamos queriendo aunque seamos tan distintos el que me hizo pensar que me podías dar otra mirada, no sé, un consejo...
—¿Un consejo mío? —Marily se volvió a reír, esta vez burlándose de sí misma—. No soy muy buena dando consejos (deformación profesional ¿sabés?). Pero ya que viniste a mí, te voy a recordar algo: “El que elige consejero, ya tiene elegido el consejo”.
Sonreí ante la paradoja de la frase y ella siguió:
—¿Qué consejo y qué mirada podés esperar de mí, Demián? Soy psicóloga, adicta al psicoanálisis, paciente crónica de terapia y militante comunitaria. Tengo 40 años, no tengo pareja y estoy inevitablemente impregnada de un fuerte espíritu setentista.
Marily se rió con ganas y levantó la copa de cerveza para un nuevo brindis.
—Por la amistad —dijo esta vez, sonriendo y mirándome a los ojos con la misma sonrisa cómplice que yo recordaba cada vez que la pensaba.
María Lidia tomó un sorbo más y siguió:
—Si me lo preguntás ahora, yo te diría que hay dos posibilidades: te venís a trabajar conmigo en el centro comunitario (donde, dicho sea de paso, un médico es lo que más necesitamos) apostando a que eso te permitiría alejarte un poco de las tonterías que te ocupan mientras te mirás el ombligo…
—¿O…? — pregunté.
—O te buscás un terapeuta y averiguás qué corno te está pasando.
En menos de una semana, el recuerdo del Gordo y la idea de volver a terapia aparecían por segunda vez. En verdad, no era algo tan descabellado, al menos no tanto como pensar en retomar la militancia. Para eso debería ser posible volver a creer que este mundo, en algún sentido, podía ser salvado… y lo peor, volver a caer en la fantasía, a esta altura del partido… de que esa tarea necesitaba de mí. No. No estaba el horno para esos bollos.
2
ME QUEDÉ pensando mucho en mi conversación con María Lidia; sobre todo en aquello de que “el que elige consejero, elige consejo”. Y por primera vez en semanas, me divertí pensando en “a quién debería elegir para cada tipo de consejo” que pretendiera encontrar.
Sin lugar a dudas mi madre sería la persona para ir a reafirmar la necesidad de casarse y formar una familia. De hecho, en los últimos meses sus palabras más usadas habían sido “hijos” cuando hablaba de mí y “nietos” cuando hablaba de ella. La conversación empezaba por el supuesto hecho casual de que no sé quién había tenido un nene precioso o de mi prima que había quedado embarazada (porque están buscando “la parejita”) o de la hija de alguna vecina que estaba desesperada para conseguir una fecundación in vitro detrás de su buscado embarazo (“¿no conocía yo un buen profesional que la pudiera ayudar?”). Inmediatamente, la conversación saltaba a “la felicidad que te dan los hijos”, que nunca funcionaba conmigo (no estoy para esas felicidades que cuestan tantas horas de preocupaciones), para terminar irremediablemente en lo mucho que ella quería tener nietos (antes de morirse), cuando todavía era joven y sana, y además porque se había dado cuenta de la alegría de su hermana María que había estado en el casamiento de sus nietos (“claro, agregaba siempre, porque tuvo hijas mujeres”).
Descartada mi madre, podría ir a preguntarle a Charly, proveedor infalible de salidas inmediatas y diseñador de escapes mágicos que serían la envidia del mismo Houdini.
—Un clavo saca otro clavo —me diría de inmediato—. Dejalo en mis manos. Arreglo una fiestita para mañana a la noche y vas a ver que se te pasa todo… conocí una reventada el lunes que seguro debe tener más de una amiguita para aportar…
O podría ir a ver a Héctor mi ex “compa” de grupo terapéutico.
Él me escucharía durante horas, pediría detalles que no importaban y diagnosticaría con la precisión de un cirujano “un proceso de duelo que solo puede curar el tiempo”.
—No te apresures… ni te asustes —sentenciaría después, prendiendo lentamente un cigarrito y mirando el humo en sesuda actitud intelectuosa—. Dejá pasar unos meses —(¡¿unos meses?!)— y ya te vas a sentir mejor, mientras tanto quedate en casita y aprovechá para pensar…
Y después pensé que también podría pedirle consejo a Gaby… nadie me conocía tanto como ella…
¡A Gaby!… ¿Cómo era posible? Seguía pensando en ella…
Decidí ver a Pablo. El “Bocha” Pablo.
—Cuando uno tiene un problema sin resolver no hay nada mejor que moverse, entrar en acción, despejarse, dejar de pensar —me diría palmeándome la espalda con demasiada fuerza para que fuera una muestra de afecto— …cuando uno tiene la cabeza y el cuerpo ocupados en el ejercicio o en un deporte, las ideas y los músculos se oxigenan al mismo tiempo… y entonces las respuestas aparecen solas.
Pablo se reunía todas las semanas con un grupo de amigos en una de las canchitas de fútbol que quedaba cerca de su trabajo y cuando lo llamé por teléfono su respuesta se atuvo poco más o poco menos a lo esperado, incluido el aporte teórico-práctico seudocientífico y la invitación al “picadito”.
Pasé a última hora de la tarde del jueves y me prendí en un duelo futbolístico clásico entre sus compañeros de la oficina: el cuarto contra el octavo.
No tardé mucho en darme cuenta de que había elegido al consejero que traía el consejo adecuado. A los pocos minutos de empezar el partido ya me parecía estar viviendo una experiencia maravillosa, reveladora o mística (como le hubiera dicho al Gordo si estuviera en sesión). Me sentía como si de pronto volviera a tener veinte años y ninguna de mis dolorosas experiencias con el género femenino hubiera existido.
Yo no pretendía que mi anatomía respondiera igual que en aquel entonces, pero fue empezar a correr nomás, y sentir que la sangre me devolvía la energía y mi cuerpo recuperaba una vitalidad que creía perdida.
Creo que jamás disfruté tanto de un partido: toque, pase, gambeta… y cuando llegó el gol… Ese golazo fue increíble. Lo grité con más ganas que aquel de Maradona a los ingleses en el mundial de México.
¡Qué placer!
Después, vuelta al toque (grande, Demián) y la gambeta (increíble) con el túnel que le hice al grandote defensor de los del octavo y...
Pisé mal…
Pisé muy mal.
No sé si había piedra o no la había (no voy a seguir con esa discusión estúpida), pero sentí que se me doblaba el tobillo y caí.
Al momento me di cuenta de que era más que un simple resbalón. Como no me levantaba, Pablo y el grandote del túnel se acercaron a ayudarme y me sacaron de la cancha.
Yo no podía ni pisar pero igual me quedé quietito aguantando hasta el final del partido que perdimos 4 a 1 (claro, con un jugador menos esos partidos de seis contra seis eran irremontables)…
Y después Pablo me acompañó hasta el hospital. Estaba de guardia en Traumato un amigo.
—No es nada serio, Demián —me dijo Antonio—, parece un esguince. Si querés, no te pongo yeso, pero me tenés que prometer que por una semana hacés reposo…
—OK —dije resignado.
—Y tomate esto dos veces al día… —concluyó, mientras salía a atender a otros pacientes.
Una hora después ya estaba en casa. Pablo dejó mi bolsito al lado de la entrada y se fue (“lo lamento, che, qué mala suerte”) casi, casi culposo.
Yo ahí quedé, solo, tirado en el sofá, con la pierna vendada arriba de dos almohadones y una garantizada licencia laboral de por lo menos diez días.
¿Casualidad o causalidad? ¿Me lo había buscado? ¿Qué me hubiera dicho el Gordo? Busqué en mi memoria narrativa el cuento para ese momento y se me apareció aquel viejo chiste que contaba mi abuelo Elías.
Se trataba de la historia de un viejo vendedor de leche que en el pueblo repartía el preciado líquido a bordo de un carro que tiraba rutinariamente un viejo caballo de andar cansino. El lechero era avaro, ambicioso y un poco estúpido.
Una tarde, mientras cargaba en el mismo carro una pequeña montaña de alfalfa, empezó a pensar en todo el dinero que ahorraría si su caballo no se comiera un montón de pienso como ese cada mes.
Recordó que alguna vez el médico del pueblo le había aconsejado a su vecino que dejara de fumar. Cuando el paciente se quejó diciendo que le resultaba imposible combatir el vicio, el profesional había aconsejado un método de “desacondicionamiento”. El vecino debía imponerse encender un cigarrillo menos cada día, hasta perder el vicio. Con paciencia y constancia se acostumbraría a dejarlo y aprendería al cabo de unos meses a vivir sin fumar.
El lechero creyó que era una excelente idea utilizar los nuevos avances de la ciencia al servicio de su negocio, y decidió entrenar de a poco al animal para que aprendiera a vivir sin comer.
A partir de ese día el lechero le dio al caballo, cada día, 10 gramos menos de alimento que el día anterior.
Había calculado que en un año, si se mantenía firme, el animal se volvería el compañero perfecto para su trabajo. Un colaborador sin costo.
Un día, por las calles del pueblo se escuchó el rezongo del lechero que hacía su recorrido tirando él mismo de su carro con gran esfuerzo.
—¿Y el caballo? —preguntaron sus clientes.
—Un estúpido —dijo el hombre, demostrando que se puede proyectar también en los animales—, yo le estaba enseñando a vivir sin comer… y justo ahora que había aprendido… ¡se murió!
Justo en ese momento, en que solo pretendía moverme, oxigenarme, llenarme de adrenalina y no pensar, no iba a poder ni caminar…
Durante esos siete días seguí imaginándome respuestas de Jorge.
Finalmente me di cuenta de que necesitaba que él mismo me las diera.
Apenas pude levantarme, salí de casa, tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la dirección del Gordo, mi antiguo terapeuta.
3
ME BAJÉ en la puerta del viejo edificio de Tucumán al 2400 y, rengueando, caminé por el hall hasta el ascensor. Todo parecía estar igual que entonces. El suelo recién lustrado, el olor de las flores del jardín central, el ruido de platos y ollas que se oía a través de las puertas de madera de las casas de la planta baja.
Automáticamente miré hacia el fondo del largo pasillo, buscando inútilmente la figura de don José, el portero. Un hombre que quince años atrás debía rondar los ochenta y que era siempre la primera persona en saludar a los pacientes de Jorge. Yo había aprendido a querer aquella más que intrusiva participación controladora (“apúrese que está llegando cinco minutos tarde”, “tranquilo que el anterior todavía no salió”, “el doctor acaba de subir”…). Lamenté darme cuenta de que, obviamente, no estaba, no podía estar aún por allí.
Esperé un rato el ascensor que no venía y, a pesar de mi renguera, empecé a subir a pie por la escalera de mármol.
A medida que subía piso por piso sentía cómo, paradójicamente, los recuerdos descendían uno a uno sobre mí.
Quince años habían pasado desde la última vez que había visto al Gordo.
Había llegado a él con todas mis inseguridades y desbordado por los problemas de relación con mis padres, con mis amigos, en el trabajo, conmigo mismo y, ya desde entonces, con Gaby.
Una a una, el trato con el Gordo había ido despejando mis dudas, descubriendo mis deseos, construyendo mi autoestima.
Aquel día, cuando Jorge me abrió por última vez la puerta en la despedida, me había dicho:
—Quiero que sepas, Demián, que aunque hoy termina esta etapa juntos, podés contar conmigo.
Me pareció una frase increíble. Para alguien que hacía del cuento la expresión de su saber y de sus buenos consejos, ese “contá conmigo” era casi un testamento de hermandad en el cuento. Un compromiso conquistado en el tiempo compartido. Una declaración de coincidencias.
Aquel día, al salir por Tucumán, me sentí (a pesar del dolor) más liviano, más libre, capaz de vivir, por fin, sin tantas presiones ni condicionamientos.
Y sin embargo, el tiempo había pasado y allí estaba yo de nuevo, otra vez frente al 4º J.
Algo había fallado en mí y no sabía qué. Algo me impedía sentirme feliz o en camino hacia ello, conforme con mis elecciones, satisfecho de mí mismo... Algo se movía adentro, me angustiaba y me oprimía.
En aquel tiempo de mi terapia, Gaby y yo éramos novios o algo así, ella vivía reclamándome un lugar en mi vida, para ella y para la pareja, y yo malvivía intentando preservarme. Negociábamos en lugar de resolver.
El Gordo siempre decía que negociar es para los negocios y que un proyecto de vida no merecía concesiones sino acuerdos. Tenía razón.
Un día que Gaby pasó a buscarme por el consultorio, Jorge la hizo pasar y después de unos mates nos contó esta historia:
Había una vez un rey que disfrutaba muchísimo de la caza del jabalí.
Una vez por semana en compañía de sus amigos más cercanos y del mejor de sus arqueros, salía de palacio y se internaba en el bosque en busca de los peligrosos animales que, ciertamente, eran una complicación para todos los granjeros y agricultores del reino. La emoción de la aventura se complementaba así con el servicio que se le prestaba a los súbditos al librarlos de sus peores enemigos, depredadores y asesinos.
La técnica de caza era siempre la misma, se localizaba un grupo de cerdos, se los rodeaba y se los forzaba a dirigirse a un claro donde tendría lugar el enfrentamiento.
Para que la caza conservara su lado deportivo era necesario que el cazador (alguno de los amigos o el mismo rey) dejara su caballo y se enfrentara a pie con el animal, armado solamente con una lanza y un filoso cuchillo de monte. Había que usar toda la agilidad para escapar de sus afilados dientes y aguzar los reflejos para no ser tumbado por su embestida. Era necesaria una gran destreza y velocidad para clavar el filo de la lanza en algún punto vital y luego tener el coraje de saltar sobre el animal herido para rematarlo con el cuchillo.
El arquero real era la única defensa del cazador si algo salía mal. Mientras todos se quedaban rodeando la escena atentos a la lucha, el guardia permanecía con los ojos muy abiertos, su arco ya tensado y la flecha lista.
La precisión de su disparo podía significar la diferencia entre un susto para el cazador y una desgracia irreparable.
Un día, mientras perseguía a un grupo de jabalíes que asolaba la región más occidental de su reino, el rey se internó con sus compañeros en un bosque que nunca había recorrido. No era demasiado diferente de otros bosques excepto por el hecho de que en casi cada árbol del pequeño bosque estaba dibujado un rudimentario blanco de tiro. Tres círculos concéntricos de cal más un relleno y pequeño redondel blanco en el centro. Al rey no le llamaron la atención los círculos pintados en los troncos, pero sí le sorprendió ver que en el mismísimo centro de cada blanco había una flecha clavada.
Treinta o cuarenta troncos daban fe de la certeza de los flechazos, cada árbol con un blanco, cada blanco con una flecha, cada flecha en el centro justo del objetivo. Flechas que siempre lucían los mismos colores en sus plumas. Flechas iguales, disparadas posiblemente por el mismo arquero.
El rey preguntó a alguno de los guías por el autor de esos precisos blancos, pero nadie supo contestar.
—Un arquero así sería la mejor garantía de la seguridad del rey —comentó alguien.
—Con un guardaespaldas capaz de acertar cuarenta sobre cuarenta yo iría a cazar leones con una aguja… —rió otro.
—Ojalá sea solamente uno —dijo el arquero real—, porque si no, nos quedaríamos todos sin trabajo.
El rey asintió y rascándose la barbilla mandó llamar al jefe de sus sirvientes y le dijo:
—Quiero a ese arquero en mi palacio mañana a la tarde… Convéncelo de que me vea, ordénale que venga, o tráelo con la guardia… ¿está claro?
—Sí, majestad —dijo el otro. Y tomando un caballo se dirigió al pueblo a buscar al arquero infalible.
Al día siguiente, un paje golpeó a la puerta de la alcoba real para decirle al soberano que su sirviente había llegado y pedía ver al rey.
El monarca se vistió presuroso y salió entusiasmado al encuentro del visitante.
Al llegar al salón de recepción solamente vio junto a su emisario a un jovencito de unos quince o dieciséis años, que sostenía displicentemente un pequeño arco en la mano.
—¿Quién es este jovencito? —preguntó el rey.
—Es el joven que me pediste que trajera —dijo el sirviente—, el que disparó las flechas del bosque.
—¿Es verdad, jovencito? ¿Tú disparaste esas flechas? Ten cuidado con las mentiras, mi amiguito, podrían costarte la cabeza…
El joven bajó la mirada y balbuceando de miedo contestó:
—Sí, es verdad, yo las disparé.
—¿Todas? —preguntó el rey.
—Cada una de ellas —dijo el joven.
—¿Quién te enseño a disparar con el arco? —preguntó el monarca.
—Mi padre —contestó el arquero.
—Y él, ¿dónde está? —preguntó todavía el rey.
—Ha muerto hace seis meses —dijo con dolor el adolescente.
No tenemos al maestro, pero tenemos a su mejor alumno, pensó el rey.
—¿Cuál es la técnica? —preguntó el rey.
—¿Técnica? —repitió el joven.
—La manera de conseguir una flecha en el exacto centro de cada blanco —le aclaró el rey.
—Muy fácil —dijo el muchachito—, yo disparo la flecha al árbol, y después pinto los círculos a su alrededor.
Y el Gordo siguió:
—No creo que sea buena idea dibujar una pareja que se amolde al perfil de sus dificultades y desencuentros —había concluido Jorge—. En todo caso construir una relación duradera requiere de cierta pericia y eso solo se consigue con entrenamiento. Cuando sean capaces de saber dónde está el centro del vínculo que desean, podrán apuntar en esa dirección. Si no se deciden a definir primero si coinciden en sus proyectos, es decir, el blanco al cual apuntar sus flechas, la felicidad que encuentren será solo una casualidad o una ficticia armazón para los otros. Y lo que más quisiera advertirles: cuando el amor permanece, el dolor de un desencuentro siempre trae una pena doble; el dolor de lo que a mí mismo me duele y la pena que me causa el dolor de la persona que quiero, aunque sepa que no puedo seguir mi camino con ella.
Gaby y yo habíamos salido del consultorio tomados de la mano, y muy asustados. No habíamos entendido (y no quisimos entender) las luces rojas de alerta que el Gordo nos había encendido. Y en realidad, a la distancia, creo que así continuamos hasta el final, dibujando círculos concéntricos alrededor de cada acción, para evitar el sufrimiento propio y el del otro.
Ella había logrado mucho de lo que quería (estuvimos casados más de cinco años), pero reconozco que yo jamás me había entregado por completo.
Yo, por mi parte, pude entrenar mi habilidad para defender mis espacios, pero nunca pude compartir con mi mujer algunas de las cosas que me alegraban mucho y ella reconoció muchas veces que no era capaz de disfrutar de mi alegría con las cosas que no la incluían. Tanto que la separación había sido casi como una liberación para ambos y yo había debido sostener la odiosa ambivalencia, entre culposa y festejante, de sentir que me quitaba un peso de encima.
Ahora que la imagen de Gaby regresaba con más frecuencia, al tocar el timbre del departamento sentí que era como si ella hubiera estado a mi lado, instándome a que no dudara, a que buscara ayuda.
4
VOLVÍ a hacer sonar el timbre varias veces en los siguientes quince minutos. Por un lado, porque ya no me quedaba esperando afuera de mis citas, sin hacer saber que estaba allí “para no molestar” (nunca había olvidado aquella primera lección que el Gordo me dio a los veinte segundos de conocernos), pero también porque de vez en cuando, en el silencio me parecía escuchar un ruido, un golpe o unos pasos que no podía distinguir si llegaban desde adentro de su departamento o del piso de arriba.
Cuando finalmente el teléfono sonó dentro del consultorio, me quedé expectante.
Aguardé casi sin respirar con el oído semiapoyado en la puerta, pero el aparato siguió sonando imperturbable por lo menos durante cinco minutos sin que nadie lo atendiera. Ni el Gordo ni su secretaria dejarían sonar tanto tiempo el teléfono si estuvieran dentro.
Finalmente acepté que ninguno de ellos estaba allí y escribí una nota con mis teléfonos pidiéndole a Jorge que por favor se comunicara conmigo lo antes posible. Delante de la frase “Es Urgente” que naturalmente se me había escapado, agregué un “NO” y la completé: “…pero necesito hablar con vos, Gordo”. Al final escribí todavía: “Tal y como me dijiste hace quince años… cuento contigo” y firmé: “Demián”.
Cuando después de doblar la hoja en dos, intenté deslizarla por debajo de la puerta, vi que el papel no pasaba por la hendija. Al agacharme para tratar de forzar un poco la nota, obtuve el primer indicio de lo que luego se confirmaría, que un montón de sobres abarrotaba el hueco debajo de la puerta. Pensando en el Gordo que yo conocí, que atendía todos los días, era imposible que no hubiera recogido la correspondencia. Tan imposible como que hubiera tomado vacaciones al mismo tiempo que su secretaria.
Justo en ese momento, una vecina salió del departamento de enfrente.
—No hay nadie —me dijo al pasar.
La seguí hasta el ascensor.
—¿No sabe qué días atiende el doctor?
—No atiende más. Ya hace varios años.
—¿Se mudó?
—Ni idea —dijo la mujer y encogiéndose de hombros subió al ascensor.
Yo agarré mi mochila y bajé con ella hasta la planta baja para preguntarle al encargado.
Un muchacho de mi edad abrió la puerta:
—¿Sí? —preguntó.
—¿Dígame, el doctor del cuarto no atiende más? —le pregunté con desesperación.
—No, hace rato que ni lo veo. A veces viene un joven, creo que es su sobrino, viene a buscar algunas boletas y se va. Pero de él no sé nada.
—Pero, ¿no dejó alguna dirección, un teléfono?
—No, tal vez en la Administración...
Le agradecí y me di vuelta para irme, pero volví a girar y pregunté:
—¿Y don José? ¿Vive?
—¿Quién es don José? —me preguntó confirmándome que el tiempo había pasado verdaderamente en mi vida y en la realidad.
—No. No importa, gracias —le dije y me fui, rengueando mucho más que al llegar.