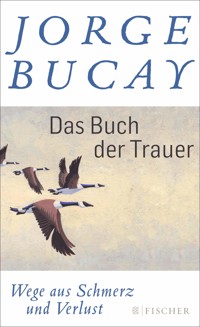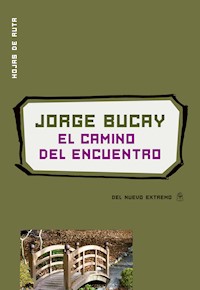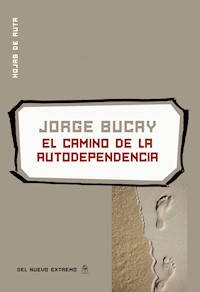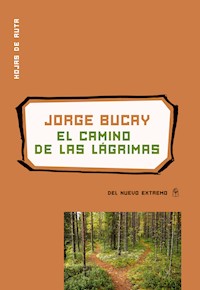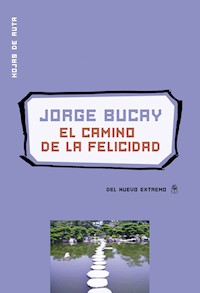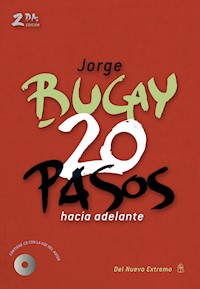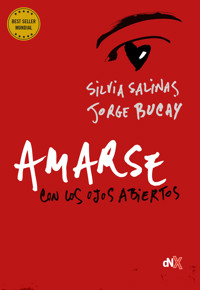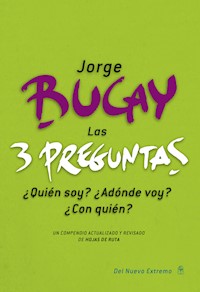
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
¿Quién soy? ¿Adónde voy? ¿Y con quién? "Tres desafíos, tres caminos, tres preguntas para contestar en ese riguroso orden. Para evitar la tentación de dejar que sea quien está conmigo el que termine decidiendo adónde voy. Para evitar caer en el error de definir quién soy a partir de quién me acompaña. Para no pretender definir mi rumbo desde lo que veo del tuyo. Para no permitir que nadie quiera definirme en función del rumbo que elijo y mucho menos confundir lo que soy con esta parte del camino que voy recorriendo" (Jorge Bucay). Muchas de las ideas de este libro fueron publicadas con anterioridad en la colección Hojas de ruta (El camino de la felicidad, El camino de la alegría, El camino de las lágrimas y El camino de la autodependencia). Hoy, actualizadas y reordenadas por el autor, son una excelente guía en la búsqueda sincera a las preguntas que todos nos hacemos desde siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portadilla
Legal
Cita
Prefacio
La primera pregunta: ¿quién soy?
1 / La alegoría del carruaje
2 / Padres e hijos: un vínculo para el crecimiento y la discordia
3 / La dependencia
4 / El camino de la autodependencia
5 / Condiciones de la autodependencia
6 / Dejar atrás lo que no está
7 / Ser persona
La segunda pregunta: ¿quién soy?
8 / El propósito
9 / Rumbo y felicidad
10 / Otra alegoría del carruaje
11 / ¿Hacia dónde voy? Confusiones y rumbos equivocados
12 / Rendirse, jamás
13 / Cosas acomodadas
14 / El optimismo
15 / Las expectativas
16 / El camino correcto
La tercera pregunta: ¿con quién?
17 / Decidir con amor
18 / El dolor insoportable de las pérdidas
19 / El vínculo íntimo
20 / La pareja
Epílogo
Bibliografía
Jorge Bucay
Las 3 preguntas
¿Quién soy?
¿Adónde voy?
¿Con quién?
Bucay, Jorge
Las 3 preguntas / Jorge Bucay ; coordinado por Mónica Piacentini ; dirigido por Tomás Lambré. - 1a ed. - Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2013.
E-Book.
ISBN 978-987-609-397-2
1. Psicología. 2. Superación Personal. I. Piacentini, Mónica, coord. II. Lambré, Tomás, dir.
CDD 158.1
Fecha de catalogación: 23/04/2013
© Jorge Bucay, 2009
© 2011, Editorial del Nuevo Extremo S.A.
A.J.Carranza 1852 (C1414 COV) Buenos Aires Argentina
Tel / Fax: (54 11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
ISBN 978-987-609-397-2
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada
o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Me gustaría ser
Una tarde, hace muchísimo tiempo,
Dios convocó a una reunión.
Estaba invitado un ejemplar de cada especie.
Una vez reunidos, y después de escuchar muchas quejas,
Dios soltó una sencilla pregunta:
“¿Entonces, qué te gustaría ser?”.
A la que cada uno respondió sin tapujos y a corazón abierto:
La jirafa dijo que le gustaría ser un oso panda.
El elefante pidió ser mosquito.
El águila, serpiente.
La liebre quiso ser tortuga, y la tortuga, golondrina.
El león rogó ser gato.
La nutria, carpincho.
El caballo, orquídea.
Y la ballena solicitó permiso para ser zorzal...
Le llegó el turno al hombre,
quien, casualmente, venía de recorrer el camino de la verdad.
Él hizo una pausa, y por una vez esclarecido, exclamó:
–Señor, yo quisiera ser... feliz.
VIVI GARCÍA
Prefacio
GRAN PARTE de las ideas que aparecen en este libro y la mayoría de sus cuentos fueron publicados hace ya diez años en la edición de los cuatro caminos, una serie de ensayos que formaban parte de una colección que se dio en llamar Hojas de ruta y que intentaban actuar como una descripción personal de los caminos que creo necesario recorrer en la permanente búsqueda que todos hacemos de la felicidad.
Hoy, actualizados y reordenados, estos conceptos vienen convocados para intentar contestar las tres preguntas que, desde siempre, acompañan a todas las culturas. Las tres preguntas existenciales básicas:
¿Quién soy?
¿Adónde voy?
¿Y con quién?
En uno de aquellos ensayos, el de la felicidad, yo mismo prologaba aclarando que nunca había pensado que llegaría a escribir sobre la felicidad. Me preocupaba entonces, como ahora, que se pudiera malinterpretar la frase que servía de epígrafe de aquellas Hojas de ruta:
Un mapa para encontrar el camino hacia la felicidad.
Todavía hoy me perturba la idea que parece inferirse de esa frase. Si no lo aclarara, alguien podría creer que hay una fórmula, un camino y una manera de ser feliz y además podría pensar que yo lo he descubierto, que la tengo en mi poder y que intento ponerla por escrito para compartirla como si se tratara literalmente de una receta de cocina.
Supongo que también ahora algunos se podrán sentir de-cepcionados al escuchar que hoy, muchos años después, y con algunos caminos diferentes recorridos, sigo sin encontrar la fórmula de la felicidad y, quizá por eso, sigo creyendo que no existe. Pero agrego algo más, sospecho que quizá no deberíamos perder demasiado tiempo en buscar la receta. Estoy convencido de que sería más que suficiente ocuparnos mejor, más sanamente y con vehemencia de todo aquello que nos impide ser felices.
Después de todo, ¿qué otra cosa son nuestros problemas más que obstáculos o barreras en el camino de la búsqueda de realizarnos como personas? ¿Qué otro tema podría ocuparnos más que ese objetivo, aun cuando a muchos, como a mí, nos cueste definirlo con una palabra?
Algunos lo llaman “autorrealización”, otros “conciencia continua” o “darse cuenta”, para algunos equivale a un estado de iluminación o de éxtasis espiritual, unos pocos lo identifican con encontrar la ansiada paz interior y otros tantos prefieren conceptualizarlo llamándolo sencillamente “sentirse pleno”.
Lo cierto es que, lo hayamos pensado o no y lo llamemos como lo llamemos, todos sabemos que ser felices es nuestro más importante desafío. De ahí que la búsqueda de la felicidad sea un tema tan profundo y tan necesitado de estudio como lo son el amor, la dificultad de comunicación, la postura frente a la muerte, o la misteriosa distorsión de pensamiento que lle-
va a un ser humano a creer que tiene derechos sobre la existencia de otro.
En este camino de descubrimientos habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar un poco tarde, y habrá, también, quienes encuentren un atajo y se transformen en expertos guías para los demás.
Maestros que posiblemente no sepan darnos la fórmula mágica, pero que son capaces de enseñarnos que hay muchas formas de llegar, infinitos accesos, miles de maneras, decenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto.
De muchos de ellos aprendí que todos los caminos son válidos y diferentes pero se superponen en un punto: el de la humana necesidad de encontrar respuesta a las preguntas más importantes, aquellas que todos nos hacemos en algún momento y que hoy son motivo de este libro.
De todas las preguntas hay algunas que son imprescindibles.
Son las tres preguntas existenciales que acompañan a la humanidad desde el comienzo del pensamiento formal.
Preguntas que, al formar parte de todas las rutas trazadas, no se pueden esquivar.
Preguntas que habrá que responder una por una si es que se pretende enfrentar aquel desafío que Carl Rogers llamaba “el proceso de convertirse en persona”, porque solamente en la búsqueda honesta de las respuestas a estas preguntas se aprende todo lo que es imprescindible saber para seguir adelante.
Dicho de otra forma, cada uno de los tres interrogantes implica un desafío ineludible: el de la búsqueda de respuestas. Conciencia de un proceso que muchas veces transita por caminos que se imbrican y superponen pero que se aparecen y nos invitan a recorrerlos en una secuencia siempre idéntica.
¿Quién soy?
¿Adónde voy?
¿Con quién?
Tres desafíos, tres caminos, tres preguntas para contestar en ese riguroso orden.
Para evitar la tentación de dejar que sea quien está conmigo el que termine decidiendo adónde voy.
Para evitar caer en el error de definir quién soy a partir de quién me acompaña.
Para no pretender definir mi rumbo desde lo que veo del tuyo.
Para no permitir que nadie quiera definirme en función del rumbo que elijo y mucho menos confundir lo que soy con esta parte del camino que voy recorriendo.
Primero lo primero —decía mi abuelo; y después, guiñando un ojo, agregaba—: porque lo último siempre conviene dejarlo para el final.
Y el primer desafío es el del proceso de descubrir quién soy.
El encuentro definitivo con uno mismo.
El trabajo de aprender a no depender.
El segundo es el desafío de decidir adónde voy.
La búsqueda de plenitud y de sentido.
Encontrar el propósito fundamental de nuestra vida.
Y el tercero, el desafío de elegir con quién.
El encuentro con el otro y el coraje de dejar atrás lo que no está.
El proceso de abrirse al amor y de hallar nuestros verdaderos compañeros de ruta.
Me he pasado gran parte de mi vida consultando los apuntes que otros dejaron registrados en sus mapas. Consejos y sabiduría de muchos que me ayudaron a retomar el rumbo cada vez que me perdía. He dedicado casi todo el resto de mi tiempo a trazar en ideas mis propios mapas del recorrido.
Quizá las cambiantes respuestas que fui encontrando puedan servir a alguno de los que, como yo, suelen animarse al descubrir que otros llegaron al mismo lugar por diferente camino. Ojalá puedan ayudar también a los que, en lugar de respuestas, prefieren encontrar sus propias preguntas.
Obviamente, no hay que ceñirse a los conceptos que establezco en las siguientes páginas; como se sabe, el mapa nunca es el territorio y será responsabilidad de cada lector ir corrigiendo el recorrido cada vez que su propia experiencia encuentre que el que suscribe está equivocado.
Sólo así nos encontraremos al final. Vos con tus respuestas, yo con las mías.
Querrá decir que las encontraste.
Querrá decir que también lo conseguí yo.
LA PRIMERA PREGUNTA:
¿QUIÉN SOY?
1 / La alegoría del carruaje
UN DÍA, suena el teléfono.
La llamada es para mí.
Apenas atiendo, una voz muy familiar me dice:
—Hola, soy yo. Salí a la calle. Hay un obsequio para vos.
Entusiasmado, me dirijo a la acera y me encuentro con el regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo, justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada, tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca, todo muy fino, muy elegante, muy “chic”.
Abro la portezuela de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular tapizado en pana burdeos y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí: está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo... Todo es muy cómodo, y no hay lugar para nadie más.
Entonces, miro por la ventana y veo “el paisaje”: de un lado, la fachada de mi casa; del otro, la de la casa de mi vecino... Y digo: “¡Qué maravilloso este regalo! ¿Qué bien, qué bonito...!”. Y me quedo disfrutando de esa sensación.
Al rato, empiezo a aburrirme; lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo.
Me pregunto: “¿Cuánto tiempo puede uno ver las mismas cosas?”. Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada.
De eso me estoy quejando en voz alta, cuando pasa mi vecino, que me dice, como adivinándome el pensamiento:
—¿No te das cuenta de que a este carruaje le falta algo?
Yo pongo cara de “qué-le-falta” mientras miro las alfombras y los tapizados.
—Le faltan los caballos —me dice antes de que llegue a preguntarle.
Por eso veo siempre lo mismo —pienso—, por eso me parece aburrido...
—Cierto —digo yo.
Entonces, voy hasta el corralón de la estación y consigo dos caballos, fuertes, jóvenes, briosos. Ato los animales al carruaje, me subo otra vez y, desde adentro, grito:
—¡¡Eaaaaa!!
El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia permanentemente y eso me sorprende.
Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el vehículo y una rajadura se insinúa en uno de los laterales.
Son los caballos que me conducen por caminos terribles; atraviesan todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos.
Me doy cuenta de que no tengo ningún control de nada; esas bestias me arrastran adonde ellas quieren.
Al principio, me pareció que la aventura que se presentaba era muy divertida, pero, al final, siento que esto que pasa es muy peligroso.
Comienzo a asustarme y a darme cuenta de que esto tampoco sirve.
En ese momento, veo a mi vecino que pasa por allí cerca, en su coche. Lo insulto:
—¡Qué me hizo!
Me grita:
—¡Te falta el cochero!
—¡Ah! —digo yo.
Con gran dificultad y con su ayuda, sofreno los caballos y decido contratar a un cochero.
Tengo suerte. Lo encuentro.
Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento.
A los pocos días, asume funciones.
Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron.
Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero adónde quiero ir.
Él conduce, tiene toda la situación bajo control. Él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta.
Yo, en la cabina... disfruto del viaje.
Esta pequeña alegoría que ilustró una vez El camino de la autodependencia (1) debería servirnos para entender el concepto holístico del ser, tal como se lo entiende a lo largo de todo este tratado.
Como producto de la unión de dos pequeñísimas células y del deseo de dos personas, hace muchos años fuimos concebidos. Y aún antes de nacer ya habíamos recibido el primer regalo: nuestro cuerpo.
Una especie de carruaje, diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Un vehículo capaz de adaptarse a los cambios, capaz de modificarse con el paso del tiempo, pero diseñado para acompañarnos durante todo el viaje.
En aquel momento, a poco de dejar nuestra protegida “casa materna”, ese cuerpo nuestro registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo, y se movió.
El cuerpo sin deseos, necesidades, pulsiones o afectos que lo impulsen a la acción sería como un carruaje que no tuviese caballos.
En nuestras primeras horas, con llorar y reclamar casi tiránicamente la satisfacción de nuestros apetitos era suficiente. De hecho bastaba con estirar los brazos, abrir la boca o girar la cabeza con una mínima sonrisa para conseguir lo que queríamos, sin peligro.
Sin embargo, pronto fue quedando claro que los deseos, dejados a su antojo, podrían conducirnos por caminos demasiado arriesgados, frustrantes y hasta peligrosos. Nos dimos cuenta de la necesidad de sofrenarlos.
Aquí apareció la figura del cochero: en nosotros, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar racionalmente.
Un eficiente cochero encargado de dirigir nuestro trayecto, cuidándonos de algunos caminos llenos de peligros innecesarios y riesgos desmedidos.
Cada uno de nosotros es, por lo menos, los tres personajes que intervienen en la alegoría durante todo el camino, es decir, a lo largo de toda nuestra vida: somos el carruaje, somos los caballos y somos el cochero, al igual que somos el pasajero. Somos nuestro cuerpo, somos nuestros deseos, necesidades y emociones, somos nuestro intelecto y nuestra mente, tanto como somos nuestros aspectos más espirituales y metafísicos.
La armonía deberemos construirla con todas estas partes, cuidando de no dejar de ocuparnos de ninguno de los protagonistas.
Dejar que el cuerpo sea llevado sólo por los impulsos, afectos o pasiones, puede ser y es sumamente peligroso. Necesitamos de la mente para ejercer cierto orden en nuestra vida.
El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta. Pero quienes realmente tiran del carruaje son los caballos. No debemos permitir que el cochero los descuide. Tienen que ser alimentados y protegidos, porque... ¿qué haríamos sin los caballos?, ¿qué sería de nosotros si fuéramos solamente cuerpo y cerebro? Si no tuviéramos ningún deseo, ¿cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje.
Obviamente, tampoco podemos descuidar el carruaje. Y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento, porque nos debe durar todo el trayecto. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe y, entonces, el viaje puede terminarse demasiado pronto.
Solamente cuando puedo incorporar esto,
cuando tomo conciencia de que soy mi cuerpo, mis manos, mi corazón, mi dolor de cabeza y mi sensación de apetito,
cuando asumo que soy mis ganas, mis deseos y mis instintos a la vez que mis amores y mis enojos;
cuando acepto que soy, además, mis reflexiones, mi mente pensante y mis experiencias...
Solamente entonces estoy en condiciones de recorrer adecuadamente el mejor de los caminos para mí, es decir, el camino que hoy me toca recorrer.
1. Del Nuevo Extremo - Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
2 / Padres e hijos: un vínculo para el crecimiento y la discordia
CUALQUIER criatura viva, por vulnerable que sea al nacer, desde los más simples unicelulares hasta los animales más avanzados, tiene, grande o pequeña, alguna posibilidad de sobrevivir aunque ninguno de sus padres esté cerca en ese momento para hacerse cargo de su cuidado y alimentación.
Desde los insectos, que son absolutamente no dependientes cuando nacen, hasta los mamíferos más desarrollados que, a las pocas horas de nacer, pueden ponerse en pie y buscar la teta de la propia madre o caminar hasta encontrar otra, todos tienen una posibilidad, aunque sea una en un millón.
Por poner sólo un ejemplo concreto, recordemos el caso de las tortugas de mar. En esta especie, las madres recorren con enorme dificultad y torpeza más de doscientos metros por la playa hasta poner entre las dunas centenares de huevos, taparlos con arena y, luego, volver al mar.
Cuando las pequeñas tortugas nacen, la inmensa mayoría no consigue llegar hasta el agua. Las indefensas tortuguitas son devoradas por las aves y los reptiles o se calcinan al sol... A pesar de las dificultades, una o dos de cada mil consiguen sobrevivir.
En cambio, el bebé humano, abandonado a su fuerza e instinto, no tiene ninguna posibilidad de superar las primeras horas de vida, ni siquiera una entre un millón. El bebé recién nacido es total y absolutamente dependiente.
De hecho, para los que hemos estudiado al menos un poco de biología, está muy claro que el bebé humano recién nacido es el ser vivo más frágil, dependiente y vulnerable que existe en la creación. En la especie humana nacer es siempre una situación de amenaza y peligro para los pequeños recién llegados, sea cual fuere su raza, en cualquier latitud y en cualquier época.
La solución que la naturaleza encontró para resolver esta excesiva dependencia de los bebés humanos fue diseñar, como compensación, una relación en la que difícilmente los padres pueden abandonar a los hijos. El instinto o el amor (elijo pensar en el amor) nos lleva a sentir a estos “cachorros” como lo que, de alguna manera, son (biológicamente hablando): una parte de nosotros. Dejarlos indefensos o abandonados de nuestro cuidado sería una mutilación voluntaria; algo parecido a pretender renunciar a una parte del propio cuerpo.
Así, la naturaleza aparece para asegurar la vida de los recién paridos, protegiéndolos del abandono de los padres, que dada su indefensión sería mortal, consiguiendo por medio de la fuerza del instinto que alguien quede al cuidado del vulnerable bebé.
No se quiere a un hijo con el mismo amor que se quiere a todos los demás. Con una hija o con un hijo nos pasan cosas que con el resto de las personas no nos suceden. No sólo los queremos incondicionalmente sino que además los queremos de una manera diferente, los queremos como si fueran una parte de no-sotros, como uno quiere a su mano, como yo quiero a mis ojos. Quizá más...
Esta sensación autorreferencial, yo la creo común a todos los padres y es impulsada por el instinto que nos empuja sin pensarlo a cuidar y proteger a nuestros hijos y, de alguna manera, nos impulsó a concebirlos. El instinto de preservación de la especie, más allá de nuestro consciente deseo, germina en cada uno cierta “necesidad” de tener hijos o cierta insatisfacción al no tenerlos.
Si lo analizáramos brutal y fríamente, quedaría claro que si uno estuviera totalmente satisfecho con su vida, si todo lo que tiene fuera suficiente, si uno no sintiera la necesidad de trascender o el deseo de realizarse como padre o madre construyendo una familia, posiblemente no tendría hijos.
Es nuestra necesidad —sea educada, natural o pautada, sea instintiva, cultural o personal— la que nos motiva a tomar la decisión de tener un hijo.
Como siempre sucede, ningún aspecto humano está exento de contradicciones; la fuerza motivadora de este primitivo instinto, además de aportar ciertas garantías de procreación y la posterior atención de los hijos, genera problemas y conflictos. Un hombre y una mujer que deciden transformarse en familia teniendo hijos, dan un paso hacia su trascendencia, asumiendo una innegable responsabilidad respecto de lo que sigue, pero también descubren, aunque no lo deseen, un irremediable conflicto de intereses entre sus deseos personales y apetencias egoístas, y las necesidades del recién llegado bebé. Además, nunca es sencillo ser carcelero y libertador y, para los padres, esto es particularmente difícil. Los hijos son tratados y cobijados como si fueran una prolongación de sus padres, aunque ambos se dan cuenta de que parte de su tarea (quizá la más importante como educadores) es hacer de ellos seres íntegros y separados de la pareja, a los que deberán capacitar y entrenar para el momento de su partida.
También los hijos gozan y padecen por igual esta vivencia paterna y materna de ser uno con ellos. Muy reforzadora de afectos y agradablemente donadora de mimos y caricias en los primeros años de vida, se vuelve muchas veces una pesada carga a medida que pasan los años.
Educación: enseñanza y aprendizaje
Un porcentaje importante de todo el conocimiento adquirido a lo largo de la vida se transmite de padres a hijos.
Llamaremos a una parte “educación formal”, que se realiza a través de mandatos, consejos, recomendaciones, premios y castigos. Otra, la “no verbal”, se transmite a través de la comunicación no puesta en palabras y se vuelve muy importante por la fuerte tendencia natural de los niños a la imitación del ejemplo.
Una más, al fin, imposible de medir o prever, es la enseñanza que se transmite de generación en generación, incluida la que contiene nuestro material genético. Discutida muchas veces y confundida con las influencias de la sociedad y la cultura, hoy casi todos los estudiosos de la conducta humana reconocen que existe un caudal de información que nace con nosotros y que agrega un saber “heredado” que nos dice lo que nunca aprendimos, sin conciencia de su peso ni de cómo esos datos condicionan nuestra manera de ser en el mundo.
Sobre todo esto, sumado a sus experiencias en la interacción con el mundo externo al entorno familiar, incluidas sus propias vivencias, sus maestros y los episodios puntuales de sus vidas, nuestros hijos tendrán que montar sus estructuras morales, éticas y sociales. Suya será la tarea de llevar nuestro legado más allá de donde nuestras limitaciones lo dejaron. Ellos son, sin lugar a dudas, como enanos subidos a los hombros de gigantes, y por eso, aunque sean más pequeños, podrán siempre (y a veces gracias a noso-tros) ver más lejos. Y sus hijos verán, afortunadamente, aún más lejos que ellos.
En un mundo que cambia tan vertiginosamente, esto es más que una simple ventaja; es más bien una condición de supervivencia para la humanidad como un todo.
Suelo decir que nosotros fuimos educados según la vieja metáfora que señalaba que la educación no era dar pescado, sino enseñar a pescar. Hoy en día esto sigue pareciendo hermoso, pero no es operativo.
Si les regalo a mis hijos una caña y les enseño a pescar, como dice la parábola, podré haberles sido útil o no, pero mi enseñanza se volverá rápidamente anacrónica y la herramienta recibida, cualquiera que sea, será insuficiente. Es posible que cuando ellos sean adultos no haya un solo pez que se pueda pescar con esta caña que yo les enseñé a usar. Y si les enseño sólo eso, es muy posible que los condene a pasar hambre.
En el mundo en que vivimos, la nueva tarea de los padres es enseñar a los hijos a crear y construir sus propias herramientas. Conseguir que sean capaces de fabricar su propia caña, tejer su propia red, diseñar sus propias modalidades de pesca. Y, para eso, lo primero es admitir con humildad, que, siguiendo con la metáfora, enseñarles a pescar como yo pescaba no va a ser suficiente y quizá ni siquiera sea útil.
Esta incapacidad de los padres para entrenar a sus hijos en los problemas que van a tener, se fue haciendo cada vez más evidente durante el siglo xx, motivada sobre todo por un factor que los científicos denominan el TDC: Tiempo de Duplicación del Conocimiento. Este índice mide cuánto tiempo es necesario para que se duplique la totalidad del conocimiento humano. El acortamiento progresivo de ese índice, que en la actualidad es de veinte años, es el causante, junto con otras cosas, de una gran parte del deterioro y desprestigio de la relación entre padres e hijos. Y el panorama no es alentador en este sentido, ya que se prevé que dentro de medio siglo los conocimientos globales de la humanidad se dupliquen como promedio cada cinco años.
Padres sobreprotectores. Hijos rebeldes
Hacia finales del siglo xix, la psicología asistencial prácticamente no existía.
Su campo de estudio se limitaba a explicar las respuestas humanas vitales, los procesos neurológicos relacionados con la percepción o la memoria, y algunas otras pocas cosas. La que sí se ocupaba del desarrollo de las personas era la pedagogía, la ciencia de la educación.
Un congreso sobre pedagogía y matrimonio realizado en Francia en el año 1894 dejaba entre sus conclusiones la aseveración que sigue:
En estos difíciles días para la familia y el matrimonio de finales de siglo (XIX), las parejas que tienen niños a su cargo se en-cuentran tan inseguras de sí mismas y tienen tanto miedo del futuro, que tienden a proteger obsesivamente a sus hijos de cualquier problema que puedan tener. Pero es necesario alertar de que esa tendencia es muy peligrosa, porque si los padres hacen esto con tamaña pasión, los hijos nunca van a poder aprender a resolver los problemas por sí mismos.
Si no somos capaces de revertir esta actitud tendremos, hacia fines del siglo XX, millones de adultos con el recuerdo de infancias y adolescencias maravillosas y felices, pero con un presente penoso y un futuro lleno de fracasos.
Este pronóstico, concebido hace más de cien años, nos sorprende hoy por su exactitud.
Los padres, sobre todo los de la segunda mitad del siglo xx, hemos desarrollado una conducta más anuladora que cuidadosa y más temerosa que protectora en relación con nuestros hijos. Lejos de centrarnos en capacitarlos para que aprendan a resolver sus conflictos y dificultades, nos hemos dedicado a conseguirles una niñez tan llena de facilidades y tan ausente de frustraciones que, lejos de entrenarlos, impedirá que aprendan a resolver sus problemas.
Quizá para compensar, y más allá de todas nuestras faltas y limitaciones, nosotros, los que contamos con más de cincuenta, tenemos por lo menos un mérito, que no es tema menor. Nosotros, como grupo, les hemos dado a nuestros hijos algo novedoso:
Les hemos permitido la rebeldía.
Recordemos que la mayoría de nosotros viene de una estructura familiar donde no se nos permitía ser rebeldes.
Nuestros padres, aun los más amorosos y tiernos, cuando ya no tenían argumentos para justificar sus caprichosas interpretaciones de la realidad, nos decían: “Usted se calla, mocoso” (tratándonos de usted como para dejar claro el deseo de establecer una distancia); y después de la inevitable pausa, agregaban la frase aprendida de sus propios padres: “Cuando tengas tu casa harás lo que quieras, pero aquí se hace como digo yo”.
A diferencia de esto, mis hijos lo primero que aprendieron a decir, aún antes que “papá”, fue: “¿Y por qué?”.
Mis hijos, como los de todos mis coetáneos, lo cuestionaban todo... Y siguen haciéndolo.
Nosotros les enseñamos esa rebeldía, y ella les dará la posibilidad de salvarse de nosotros, especialmente de esa manía que mencionábamos de querer endilgarles una manera anacrónica de ver las cosas.
Ésta es nuestra gran contribución, quizá la única que como grupo etario podemos atribuirnos, pero no es poco si pensamos que ella puede cambiar el mundo.
Un poco de teoría: los tres tercios
Con rebeldía o sin ella, en algún momento me doy cuenta de que no voy a tener para siempre una mamá que me dé de comer, un papá que me cuide, una persona que decida por mí... Me doy cuenta de que no me queda más remedio que hacerme cargo de mí mismo. Me doy cuenta de que tengo que dejar el nido... Debo separarme de mis padres y dejar la casa, ese lugar de seguridad y protección.
Muchas veces, la sociedad se pregunta cuándo ocurrirá eso. La respuesta es evidente, aunque no muy esclarecedora: al final de la adolescencia. La pregunta cambia y aparece frecuentemente en boca de los padres: “¿Y a qué edad termina la adolescencia? ¿En qué momento?”.
Cuando nosotros éramos chicos, la adolescencia empezaba, más o menos, a los 13 y terminaba a los 22. Hoy, a principios del siglo xxi, comienza frecuentemente alrededor de los 10 años y se prolonga hasta los 25, 26 o 27 años. Y si bien la adolescencia es un lugar maravilloso en muchos aspectos, en otros es una etapa de sufrimiento, y quince años de adolescencia es realmente demasiado...
Sobre el misterio de la prolongación de la adolescencia, cualquier idiota tiene una teoría...
Yo también.
Así que voy a contar mi teoría. Sobre todo porque sé que, de algunas idioteces, algunos inteligentes consiguen sacar conclusiones esclarecedoras.
Imaginemos que cada uno recibe una parcela abandonada de tierra llena de maleza. Sólo tenemos agua, alimentos, herramientas, pero ningún libro disponible, ningún anciano que sepa cómo se hace. Nos dan semillas, elementos de labranza y nos dicen: “Van a tener que comer de lo que saquen de la tierra”.
¿Qué haríamos para poder alimentarnos y alimentar a nuestros seres queridos?
Seguramente, lo primero sería desmalezar, preparar la tierra, removerla, airearla... Y hacer surcos para sembrar.
Luego, sembramos y esperamos... Cuidando... Poniendo un tutor, dejando que las plantitas se vayan haciendo grandes, protegiéndolas. Finalmente, si todo lo hecho prospera, llegará, con certeza, el tiempo de cosechar parte de lo sembrado.
Yo encuentro en la tarea de construirse la propia vida, una equivalencia notable con la tarea de hacer producir la tierra.
Extendiendo la idea de mi amigo y colega Enrique Mariscal en su maravilloso Manual de jardinería humana (1) podríamos dividir la vida del ser humano en tres grandes etapas que ocuparían, sucesivamente, los tres tercios de la existencia de cada persona:
1. Un tercio para preparar el terreno.
2. Un tercio para la siembra, el crecimiento y la expansión.
3. Un tercio para el cuidado de los frutos y la cosecha.
Veamos algo de cada una de estas etapas.
El primer tercio es el que corresponde a nuestra infancia y adolescencia. Durante este período, lo que uno tiene que hacer es aprender y ocuparse de preparar el terreno, desmalezar, abonar, airear, dejar todo a punto para cuando llegue el momento de la siembra.
En las primeras etapas, la función predominante de la vida psíquica es la de acompañar el desarrollo del cuerpo y la mente en su crecimiento y construir la firmeza y seguridad que requieren las relaciones con uno mismo y con el mundo. Es la época de construcción de nuestra “identidad”. Un concepto que el mismo Jung definía irónicamente como “la suma de todas aquellas cosas que en realidad no nos definen, pero que mostramos continuamente, para convencernos y convencer a los demás de que así somos”.
El adolescente necesita desarrollar a conciencia la certeza de que tiene el coraje y la fuerza para cortar con lo anterior antes de nacer a su propia vida.
¡Qué error sería pretender sembrar antes de tener el terreno en condiciones! ¡Qué estúpido sería intentar cosechar en este período! Sólo juntaríamos los restos de la siembra de otros en medio de un montón de basura. Nada bueno ni nutricio saldría de esa cosecha.
El segundo tercio equivale a la juventud y la edad adulta. Es el momento del crecimiento. La hora de plantar nuestras semillas. El tiempo de regarlas, cuidarlas, verlas crecer. Es el tercio de la siembra, del desarrollo, de la expansión. Es el tiempo de realizarse como personas, aunque esto, muchas veces, signifique alinearse en pautas sociales y culturales aprendidas o introyectadas sin demasiado análisis.
¡Qué error sería seguir y seguir preparando el terreno cuando ya es tiempo de sembrar! ¡Qué error sería querer cosechar cuando uno todavía está sembrando! Cada cosa hay que hacerla a su tiempo.
El último tercio es el de la madurez. El tiempo de la cosecha.
Momento de darse cuenta de lo hecho y disfrutarlo. Tiempo de conciencia de finitud y por ello de una actitud mucho más responsable, comprometida y trascendente.
¡Qué error sería, cuando llega el momento de cosechar, pretender ocuparse de remover la tierra, de tirar más semillas o de regar y expandirse, para agrandar el campo!
¡Qué error sería, en lugar de disfrutar de la cosecha, querer seguir sembrando! En el tiempo de la recolección solamente es la hora de recoger los frutos. Entre otras cosas porque muchas veces, si no se cosecha a tiempo, no se cosecha nunca.
Y explico todo esto porque, como es obvio, la duración de los tercios depende del tiempo que se prevé que vivirán los individuos.
Así, cuando nuestros ancestros vivían, como promedio, entre 35 y 40 años, ese primer tercio duraba 12 o 13 años (y por eso el Bar Mitzvá de los judíos, la confirmación de los católicos, la circuncisión de los islámicos están pautados para esta edad). Allí terminaba el primer tercio de vida y con él, la adolescencia. El individuo dejaba de preparar el terreno y comenzaba a ser un adulto; y, entonces, la primera y tierna juventud llegaba como máximo hasta los 15 y la edad adulta se completaba entre los 28 y los 30 años.
De allí en adelante, los abuelos de nuestros abuelos eran considerados ya maduros. A las mujeres se les estaba negado parir y a los hombres sólo les cabía esperar resignadamente el momento de su muerte.
Sin embargo, cuando a principios del siglo xx nació la generación de mis padres, la expectativa de vida ya arañaba los 60 años. Y, por eso, la adolescencia empezó a prolongarse. Se establecieron, en aquel entonces, los 20 años como fecha de la mayoría de edad y los 60 como el tiempo de la jubilación (marcando desde lo estadístico los momentos del fin de la adolescencia y del fin de la vida activa).
No hace falta dar más detalles para entender que hoy, con promedios de vida de 78 años o más, no sería razonable esperar que la adolescencia terminara antes de los 25 o 26 años.
Obviamente, no se es adulto cuando el documento de identidad lo marca, ni cuando la ley lo decide. La adolescencia finaliza cuando uno aprende a hacerse cargo definitivamente de sí mismo y asume, entonces, la responsabilidad de su presente y de su futuro. Cuando uno deja de ser un adolescente, es capaz de decirle a sus padres con absoluta sinceridad y sin atisbos de revancha ni ironías: “A partir de ahora, pueden dedicarse otra vez a sus propias vidas, porque de la mía debo ocuparme yo mismo”.
Liberar a los hijos
En mis más de treinta años como terapeuta he entrevistado cientos de veces a hijos que no terminan de desprenderse, jóvenes, hombres y mujeres que se quedan aferrados a sus padres, sin animarse a salir de debajo de su ala protectora para vivir sus propias vidas. La mayoría de las veces, vale aclararlo, esta dificultad es, en parte, responsabilidad de los padres que por inexperiencia, por miedo o por su propia neurosis no supieron o no quisieron enseñar a sus hijos el camino de levantar el vuelo.
Un hombre de Jalisco, México, me contó este cuento, muy similar a otro que me acercó hace muchos años una lectora de la provincia de Catamarca, Argentina.
Un campesino encontró una tarde, en la parte de atrás de su jardín, un huevo muy grande y moteado. Nunca había visto nada igual.
Entre sorprendido y curioso, decidió meterlo en la casa.
—¿Será un huevo de ñandú? —le preguntó su mujer.
—No tiene la forma —dijo el abuelo—, es demasiado abultado.
—¿Y si lo comemos? —propuso el hijo.
—Podría ser venenoso —reflexionó el campesino—. Antes deberíamos saber qué clase de bicho pone estos huevos.
—Pongámoslo en el nido de la pava que está empollando —propuso la menor de las niñas—, así, cuando nazca, veremos qué es...
Todos estuvieron de acuerdo y así se hizo. Aunque todos en la casa se olvidaron del pobre huevo.
A los quince o veinte días, rompió el cascarón un ave oscura, grande, nerviosa, que, con mucha avidez, comió todo el alimento que encontró a su alrededor.
Cuando el alimento disponible se había terminado, el extraño pajarito miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta:
—¿No vamos a salir a cazar?
—¿Cómo a cazar? —preguntó la madre un poco asustada.
—¿Cómo que cómo? —acotó el polluelo. Volando, claro—. ¡Anda, vamos a volar!
Mamá pava se sorprendió muchísimo con la proposición de su flamante crío y armándose de una amorosísima paciencia le explicó:
—Mira, hijo, los pavos no vuelan. Estas cosas se te ocurren por ser glotón. Hace muy mal comer tan rápido y peor aún comer de más.
De allí en adelante, advertida por su madre de las locas veleidades de su nueva cría, la familia avícola intentó ayudar a que el pavito comiera menos y más despacio. Le acercaban el alimento más ligero y lo animaban a comer más serena y pausadamente.
Sin embargo, apenas el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda, irremediablemente solía gritar:
—Ahora, muchachos, vamos a volar un poco.
Todos los pavos del corral le explicaban entonces nuevamente:
—No entiendes que los pavos no vuelan. Mastica bien, come me-nos y abandona esas locuras, que un día te traerán problemas.
El tiempo pasó y el pavito fue creciendo, hablando cada vez más del hambre que pasaba y cada vez menos de volar.
El polluelo creció y murió junto con los demás pavos del corral y terminó como todos, asado al horno una Navidad, en la mesa del campesino.
A nadie le gustó su carne, era dura y no sabía a pavo.
Y eso era lógico, porque el polluelo no era un pavo, era un águila, un águila montañesa capaz de volar a tres mil metros de altura y de levantar una oveja pequeña entre sus patas...
Pero se murió sin saberlo... Porque nunca se animó a desplegar sus alas... ¡Y porque nadie le dijo nunca que su esencia era la de un águila!
Habitualmente, los hijos aprenden y se van solos...
Pero si no lo hacen, lamentablemente, en beneficio de ellos y de nosotros, será bueno empujarlos a que abandonen su dependencia.
Los padres deberemos tener claro que, si hace falta, será nuestra tarea mostrar a nuestros hijos que deben soltarse y levantar el vuelo. Entre otras muchas cosas porque uno no estará para siempre.
Y cuando, pese a todo nuestro esfuerzo y estímulo, los hijos no se animen a emprender su partida, los padres, con mucho amor e infinita ternura, deberemos entornar la puerta... ¡Y empujarlos afuera!
Estoy casi cansado de ver y escuchar a padres de mucha edad que han generado pequeños ahorros o situaciones de seguridad con esfuerzo durante toda su vida para su vejez, y que hoy tienen que dilapidarlos a manos de hijos inútiles, inservibles y alocados que, además, no pocas veces tienen actitudes de una exigencia insoportable respecto de sus padres: “Me tenés que ayudar porque sos mi papá...”. “Debés vender todo para ayudarme, porque todo lo que tenés también es mío...”.
A veces, uno puede ayudar a sus hijos porque así lo quiere, y está muy bien. Pero hay que comprender que nuestra obligación y nuestra responsabilidad, respecto de ellos, no es infinita. Es hora de que los padres sepan las limitaciones que tiene el rol de padre o de madre.
Qué importante es ayudar a nuestros hijos a transitar espacios de libertad...
Qué importante es protegerlos y educarlos hasta que sean adultos...
¿Y después...? ¿Llegados allí...?
Propongo la filosofía del Q. S. A.
¿Qué quiere decir Q. S. A?
Que se arreglen... como puedan.
¿Y si no han sabido administrar lo que les dejaron?
¿Y si no han podido vivir con lo que obtuvieron?
¿Y si no saben cómo hacer para ganar el dinero que necesitan para dar de comer a sus propios hijos?
Como decía Víctor Trujillo, el sarcástico humorista mexicano: “Lástima, Margarito...”.
En todo caso, nadie quiere que sus hijos pasen hambre... Y comprendo que uno pueda decirles que, por un tiempo, pasen a buscar un sándwich cada mañana... Pero aun así, sólo por un tiempo.
Estoy seguro de que generar dependencia infinita es un acto siniestro y para nada amoroso. Hay un momento en que el amor pasa por devolver a los hijos la responsabilidad sobre sus propias vidas. Después de eso, uno tiene que quedarse afuera, ayudando lo que quiera, como lo desee y hasta donde sea conveniente. Y aclaro que nunca lo es ayudar más de lo que uno puede, nunca lo es arruinarse la vida para ayudarlos a ellos.
A mí, como a casi todos los padres que conozco, me encantaría saber que mis hijos van a poder manejarse cuando yo no esté.
Me encantaría.
Y, por eso, quiero que lo hagan antes de que me muera.
Para verlo.
Para que pueda, en todo caso, morir tranquilo, con la sensación de la tarea cumplida.
1. Serendipidad, Buenos Aires, 1994.