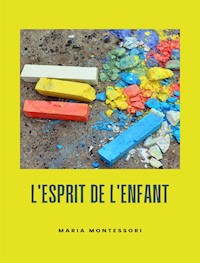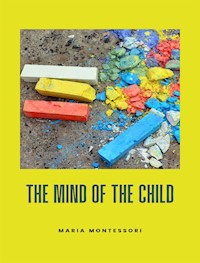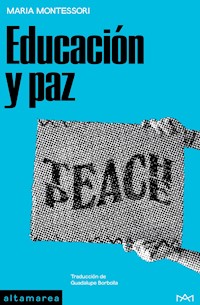
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Pronunciados en varias conferencias celebradas en diferentes capitales europeas en los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, los discursos que se recogen en este volumen reflejan y explican la idea montessoriana de paz no como estado contingente, sino como el resultado de un proceso educativo. La paz, para Montessori, no es la simple ausencia de conflicto, sino un «concepto positivo de reforma social y moral constructiva», cuya realización pasa en gran medida a través de una reestructuración profunda de los métodos pedagógicos y de la enseñanza escolar. Adelantadas a su tiempo y extraordinariamente oportunas hoy en día, cuando los vientos de guerra vuelven a azotar Europa, estas palabras nos recuerdan que la paz es la consecuencia de un esfuerzo colectivo, un constructo social cuyos frágiles cimientos se apoyan sobre la educación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota a la edición
Los incansables esfuerzos de Maria Montessori por abrir nuevos caminos eran tan incontrolables como las fuerzas de la naturaleza.
Cuando, siendo doctora, se encontró por azar dedicada al tratamiento de niños con problemas físicos y mentales, trabajó con ellos con abnegación absoluta. Siete años más tarde, la providencia la puso en contacto con un grupo de niños normales en edad preescolar. El 6 de enero de 1907 inauguró para ellos en Roma la primera Casa dei Bambini (Casa de los Niños). Las manifestaciones psicológicas de esos niños —los cuales revelaron características de personalidad que hasta entonces no se habían tenido en consideración y que evidentemente no habían salido a la luz debido a la opresiva educación tradicional en el hogar y en la escuela— le revelaron verdades insospechadas. Verificó esas verdades por medio de reiterados experimentos y de su trabajo con niños de diversos orígenes culturales y sociales en todo el mundo. Su comprensión intuitiva tenía el sello de la genialidad y arrojó una luz resplandeciente sobre sus descubrimientos. Una vez que hubo establecido una base firme para sus teorías a través de la experiencia práctica, sus ideas como educadora y filósofa abarcaron un campo más extenso y dieron a conocer nuevas perspectivas que, con el transcurrir del tiempo, parecen cada vez más amplias.
El objetivo de todos los escritos de Maria Montessori era generar una nueva comprensión de las potencialidades y necesidades de los niños, en particular durante sus primeros años, y formular una crítica profunda, aunque de ningún modo estéril o negativa, a los errores y prejuicios del pasado.
En 1932 se le dificultó continuar con su trabajo en Italia y en 1934 las puertas de su patria se cerraron para ella. A partir de esa fecha, su reputación, que parecía opacarse en Italia, comenzó a brillar cada vez más en el exterior.
Una vez fuera de Italia, la amenaza de la guerra, a la que todos en Europa temían, comenzó a inquietarla sobremanera. Su profunda preocupación no se originaba en el problema político de la guerra, sino más bien en el problema humano. La conmovía profundamente, del mismo modo que el problema de los primeros años de la infancia la había obsesionado en su juventud. Una vez más, habían sido convocadas sus admirables facultades mentales. Así como su experiencia con los niños la había inspirado para descubrir las leyes del desarrollo humano, el problema de la guerra la hizo embarcarse en una búsqueda apasionada de nuevas verdades humanas. Tomando como punto de partida su firme convicción de que el niño debe ser nuestro maestro y sus ideas sobre el desarrollo equilibrado, libre y armonioso del individuo, continuó examinando los problemas del desarrollo humano y social e inició una cruzada en nombre de la educación: «Establecer una paz duradera es obra de la educación; lo único que puede hacer la política es librarnos de la guerra». Sus ideas, como relámpagos de luz esclarecedora, sembraron la esperanza en los países europeos. Grupos y asociaciones políticas acudían a ella adoptando su fe en la educación y en la redención que los niños podrían encabezar. Cuando Maria Montessori recurrió a las palabras «paz» y «guerra», esos conceptos se convirtieron en blancos de un nuevo espíritu crítico que rompió con la manera tradicional, ya obsoleta de pensar en ellos y reveló un nuevo tipo de verdad, más acorde al pensamiento moderno. Maria Montessori examinó este nuevo problema con la misma atención honesta y penetrante que siempre caracterizó su búsqueda de la verdad.
En 1932, en un discurso trascendental que figura en el presente libro, analizó el problema de la paz en la Oficina Internacional de Educación en Ginebra, que en ese momento era el centro del movimiento pacifista de Europa.
En 1936 se organizó un congreso pacifista europeo para tratar los aspectos políticos de la cuestión. En ese congreso, realizado en Bruselas, nuevamente Maria Montessori dio conferencias sobre la paz, junto con otros eminentes políticos europeos. Cuando estalló la guerra civil en España huyó a Londres, donde pronunció discursos sobre la paz.
En 1937, el Gobierno danés le ofreció al Movimiento Montessori la posibilidad de utilizar el salón del Parlamento de Copenhague para un congreso de gran importancia, denominado «Educar para la Paz»; en una serie de discursos, la doctora Montessori trató en él el tema de la defensa moral de la humanidad.
En diciembre de 1937 dio tres conferencias ante la Escuela Internacional de Filosofía, bajo los auspicios de la Sociedad Científica de Utrecht. En julio de 1939, a medida que los nubarrones de la guerra se iban tornando más oscuros en el horizonte, pronunció una conferencia ante la Confraternidad Mundial de los Credos (World Fellowship of Faiths), una organización religiosa internacional.
María Montessori iluminó con luz auténtica el pensamiento social, político, científico y religioso. Universidades, organizaciones y asociaciones de varios países, unidas en su determinación de reestructurar la sociedad humana, la propusieron como candidata para el Premio Nobel de la Paz en 1949 y en 1950.
En 1939 comenzó a trabajar, durante varios años en la India, con gran dedicación, para fundamentar científicamente sus ideas sobre la reestructuración de la sociedad y sobre la paz. Ello le permitió construir la sólida y consistente filosofía que expuso ante sus lectores en su obra más importante: The Absorbent Mind (La mente absorbente del niño).
En el presente volumen hemos reunido las conferencias en las cuales, por primera vez, encaró el gran problema del futuro de la humanidad, y en las que dio fervorosa expresión a sus ideas en la materia.
Todos aquellos a quienes les interese saber por qué Maria Montessori fue propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz y recibió votos de todas partes del mundo descubrirán, en esta selección de discursos, muchos de los eslabones que componían la cadena de su pensamiento y su actividad tal como se fueron desarrollando, y verán aquí los primeros rastros de la profunda huella que dejó su poderosa mente.
Introducción
El tema de la paz no se puede discutir en forma adecuada simplemente desde un punto de vista negativo, como por lo general lo consideran los políticos, en el sentido limitado de evitar la guerra y resolver los conflictos entre las naciones sin recurrir a la violencia.
En el significado mismo de la palabra «paz» está presente la noción positiva de una reforma social constructiva. La trillada frase de que debemos crear un hombre diferente para tener una sociedad diferente no es más que una abstracción. Si bien es cierto que el hombre como individuo puede mejorar y que la sociedad se puede basar en principios de justicia y amor, todos sabemos que esas metas no constituyen una realidad que esté a nuestro alcance, sino más bien una aspiración para un futuro muy lejano.
Sin embargo, hay un hecho concreto e inmediato que se debería considerar desde el punto de vista de la paz: el hecho de que la sociedad humana aún no ha logrado la forma de organización necesaria para afrontar sus necesidades actuales. Por lo tanto, hay una razón de peso para que centremos nuestra atención en las necesidades del presente antes que en la organización de un futuro mejor.
Hoy la sociedad no prepara al hombre en forma adecuada para la vida cívica; no existe una «organización moral» de las masas. A los seres humanos se les educa inculcándoles que son individuos aislados y que deben satisfacer sus necesidades inmediatas compitiendo con otros individuos. Se requeriría una poderosa campaña de organización para hacer que el hombre entienda y estructure los fenómenos sociales, para que proponga y persiga fines colectivos, y así generar un progreso social ordenado.
En la actualidad, lo único que tenemos es una organización de las «cosas», y no de la humanidad. Solo el «entorno» está organizado. El progreso técnico ha puesto en marcha una especie de «mecanismo» aterrador que atrapa en sus redes a los individuos y los atrae del mismo modo que un imán atrae las limaduras de hierro. Esto se aplica tanto a los trabajadores manuales como a los intelectuales. Cada persona se aparta de los demás por sus intereses particulares; cada uno busca solamente algún tipo de trabajo que satisfaga sus necesidades materiales, y es atrapado por los engranajes interactuantes de un mundo mecanizado y burocrático. Es obvio que los mecanismos solos no bastan para hacer que el hombre progrese, porque el progreso depende del hombre y, eventualmente, deberá llegar el momento en el cual la humanidad asuma el control del progreso y lo oriente en una dirección determinada.
Ese momento ha llegado ya. O la humanidad entera organiza y domina el mundo mecánico, o el mundo mecánico destruirá a la humanidad.
Para alcanzar ese objetivo tremendamente difícil —la cooperación universal del género humano a fin de lograr un progreso constante— la humanidad se debe organizar. Es necesario que, con urgencia, todos los hombres participen en la reparación de un defecto que pone en peligro la existencia misma de la civilización. La humanidad se debe organizar porque la frontera más débil, la que cederá en primer lugar y dejará entrar al enemigo —es decir la guerra—, no es un límite físico entre una nación y otra, sino la falta de preparación del hombre y el aislamiento del individuo. Debemos desarrollar la vida espiritual del hombre y luego organizar a la humanidad para la paz. El aspecto positivo de la paz yace en la reestructuración de la sociedad humana sobre una base científica. La paz social y la armonía solo pueden tener un cimiento: el hombre mismo.
La reconstrucción —es decir, la creación de un orden social estable y bien estructurado— ni siquiera se tiene en cuenta cuando se considera a la sociedad desde el punto de vista práctico, porque esa visión es intrínsecamente conservadora. Sin embargo, es evidente que los cambios repentinos y asombrosos que, a raíz de los descubrimientos científicos, han tenido lugar en la organización del entorno material del hombre en los últimos cincuenta años, generaron modificaciones tan sustanciales en las condiciones de vida que ahora resulta absolutamente imperioso analizar con seriedad el lado humano de las cosas con la finalidad de ayudar a los hombres a cambiar para bien.
Esta es la tarea de la educación.
La educación de hoy todavía se encuentra restringida por los límites de un orden social que pertenece al pasado. La educación de hoy no solo se opone a los dictados de la ciencia, sino que también contradice las necesidades sociales de nuestro tiempo. La educación no se puede desestimar como si fuera un factor insignificante en la vida de las personas, un medio para proporcionar a los jóvenes unas pocas nociones elementales de cultura. Se la debe concebir, en primer lugar, desde la perspectiva del desarrollo de los valores humanos en el individuo, en particular de los valores morales, y, en segundo lugar, desde el punto de vista de la organización de los individuos dotados de esos altos valores para que formen una sociedad con plena conciencia de su destino. Esta nueva civilización debe estar acompañada por una nueva moralidad. El propósito del orden y la disciplina debe ser lograr la armonía humana, y todo acto que obstruya el establecimiento de una auténtica comunidad de todos los hombres se debe considerar inmoral y una amenaza a la vida social.
Este objetivo no se puede alcanzar sin realizar esfuerzos prácticos y concretos. No es suficiente predicar un principio abstracto o intentar persuadir a otros. Se debe emprender un «gran trabajo». Una actividad social de suma importancia se extiende ante nosotros: dar impulso a los valores del hombre, permitirle que alcance el desarrollo máximo de sus energías, prepararlo de verdad para generar un tipo de sociedad humana diferente, en un plano más elevado. No se puede crear al hombre social de la nada y de la noche a la mañana. El individuo llega a la adultez luego de haber pasado toda su infancia y adolescencia reprimido, aislado y aleccionado para que se preocupe solo de sus intereses personales, bajo la dominación absoluta de adultos demasiado propensos a desatender los valores de la vida y que solo le han fijado la meta mezquina y egoísta de que se consiga un buen empleo dentro del orden social. La educación de hoy hace que el individuo se marchite y que sus valores espirituales se esfumen. El hombre se convierte en una cifra, una pieza más en el engranaje ciego que constituye su entorno. Esa preparación para la vida, que ha sido absurda en todas las épocas, hoy es un crimen, un pecado. La educación que reprime y rechaza los dictados del ser moral, que erige obstáculos y barreras en el camino del desarrollo de la inteligencia, que condena a la ignorancia a vastos sectores de la población, es un crimen. Dado que todas nuestras riquezas provienen del trabajo del hombre, es absurdo que no se vea al hombre mismo como nuestra riqueza fundamental. Debemos hallar, cultivar y resaltar la importancia de las energías del hombre, su inteligencia, su espíritu creador, su capacidad moral, de modo que nada de eso se pierda. En particular, se deben aprovechar las energías morales del hombre, dado que no es solamente un productor: también le corresponde asumir y cumplir una misión en el universo. Lo que el hombre produce debe estar dirigido hacia un fin que podríamos llamar «civilización» o, en otras palabras, ¡la creación de una supranaturaleza como obra de la humanidad! Pero el hombre debe darse cuenta de su propia grandeza; debe convertirse en forma consciente en amo del mundo que lo rodea y de los sucesos humanos.
La relación entre los individuos, que es la base misma de la vida social, es el terreno especial de la moral. La moral debe ser considerada como la ciencia destinada a organizar una sociedad de hombres cuyo valor más elevado es su individualidad y no el rendimiento de sus máquinas. Los hombres deben aprender cómo participar conscientemente en la disciplina social que ordena todas sus funciones dentro de la sociedad y cómo ayudar a mantener esas funciones en equilibrio.
Por consiguiente, la raíz de la cuestión de la guerra y la paz ya no radica en la necesidad de facilitar a los hombres las armas materiales para defender las fronteras geográficas que separan a las naciones, porque la primera línea verdadera de defensa contra la guerra es el hombre mismo, y allí donde el hombre esté socialmente desorganizado y desvalorizado, por esa brecha se introducirá el enemigo universal.
Parte I
Bases para la paz
I. La paz
Parece extraño y, en cierta forma, discordante con el espíritu de esta era de especialización, que me inviten para discutir sobre la paz, tema que, si se convirtiera en una disciplina especial, sería el más noble de todos, dado que la vida misma de la humanidad depende de él. Quizás también dependa de este la posibilidad de que nuestra civilización evolucione o desaparezca.
De hecho, es bastante raro que todavía no exista algo así como una ciencia de la paz, teniendo en cuenta que la ciencia de la guerra parece estar muy avanzada, por lo menos en lo que respecta a cuestiones tan concretas como los armamentos y las estrategias. Sin embargo, en su carácter de fenómeno humano colectivo, incluso la guerra esconde un misterio, porque todos los pueblos de la Tierra, que se manifiestan ansiosos por alejarse de ella como si fuera el peor de los flagelos, son empero los mismos que se ponen de acuerdo para iniciar las guerras y los que voluntariamente apoyan la lucha armada. Muchos estudiosos se dedican con vehemencia a investigar las causas ocultas de ese fenómeno, comparándolo con las catástrofes naturales contra las cuales el hombre no puede hacer nada. La guerra es un fenómeno humano; por lo tanto, debería ser tanto más accesible para las mentes inquietas. Como se ha comprobado que no es así, debemos llegar a la conclusión de que lograr la paz mundial se relaciona con complejos factores indirectos, que, sin lugar a dudas, merecen ser estudiados y pueden llegar a convertirse en el objeto de una ciencia poderosa.
Uno se asombra por el hecho de que el hombre haya podido revelar tantos misterios del universo, encontrar energías ocultas y aprovecharlas para uso propio, movido por su instinto de preservar la vida y, lo que es más importante, por su profundo impulso de aprender y adquirir conocimientos. No obstante, al mismo tiempo, las investigaciones del hombre sobre sus propias energías internas han dejado un gran abismo y su dominio sobre ellas ha sido casi nulo. Este amo del mundo exterior no ha logrado doblegar sus propias energías, las cuales con el correr de los siglos se han acumulado y organizado sin rigor en varios grandes grupos humanos. Si se nos preguntara cuáles son las razones de esa paradoja, no podríamos dar una respuesta clara. En lo que respecta a la paz, esta nunca ha sido objeto del proceso de investigación metódico y progresivo que se conoce como ciencia; por el contrario, entre las innumerables ideas que enriquecen nuestra conciencia humana no figura un concepto claro de la paz.
LA GUERRA Y LA PAZ
Lo que generalmente se quiere decir con la palabra paz es el cese de la guerra. Pero este concepto negativo no es una descripción adecuada de la paz genuina, y lo que es aún más importante, si observamos el propósito manifiesto de la guerra, la paz entendida en ese sentido representa, más bien, el triunfo final y permanente de la guerra. De hecho, en la antigüedad el principal móvil de las guerras era conquistar territorios y por consiguiente someter a pueblos enteros.
Aunque el entorno del hombre ya no es la tierra física real sino más bien la organización social en sí misma, que se apoya en las estructuras económicas, aún se considera que la verdadera razón por la que se libran las guerras es la conquista de territorios, y multitudes de hombres todavía pierden la cabeza y desfilan con su bandera llevados por el afán de conquista.
Ahora bien, ¿por qué una enorme cantidad de hombres se marchan a enfrentar la muerte cuando el fantasma de la invasión amenaza a su patria? ¿Por qué no solo los hombres, sino también las mujeres e incluso los niños se apresuran para defender a su país? Por miedo a lo que se conocerá con el nombre de «paz» una vez que termine la guerra.
La historia humana nos enseña que «paz» significa la sumisión forzosa de los conquistados a la dominación cuando el invasor ha consolidado su victoria, la pérdida de todo lo que estiman los vencidos, y el fin del placer de disfrutar los frutos de su trabajo y sus conquistas. Los vencidos se ven forzados a realizar sacrificios, como si fueran los únicos culpables y merecieran ser castigados, simplemente por haber sido vencidos. Mientras tanto, los vencedores hacen alarde de los derechos que sienten que les corresponden por haberle ganado al pueblo derrotado, la verdadera víctima del desastre. Esas condiciones quizá marquen el final del combate, pero no hay duda de que no pueden recibir el nombre de paz. El verdadero flagelo moral surge precisamente de esta serie de circunstancias.
Si me permiten hacer una comparación, la guerra se podría equiparar con el incendio de un palacio repleto de obras de arte y tesoros valiosísimos. Cuando el palacio queda reducido a un montón de cenizas humeantes, el desastre físico es total, y el humo sofocante que despiden las cenizas y que impide respirar puede compararse con lo que el mundo entiende generalmente por paz.
Es el mismo tipo de paz que se produce cuando un hombre se enferma, cuando en su cuerpo se libra una batalla entre sus energías vitales y los microorganismos invasores y finalmente el hombre pierde la batalla y muere. Como corresponde, expresamos nuestro deseo de que el difunto descanse en paz. ¡Pero qué diferencia entre esa paz y la que se conoce con el nombre de buena salud!
El hecho de que equivocadamente denominemos «paz» al triunfo permanente de los objetivos de la guerra hace que no logremos reconocer el camino a la salvación, el sendero que nos podría conducir a la paz verdadera. Dado que la historia de cada pueblo de la Tierra está marcada por una oleada tras otra de esos triunfos y de esas formas de injusticia, mientras persista ese malentendido tan serio, es indudable que la paz no estará comprendida dentro de las posibilidades humanas. No estoy hablando solo del pasado, porque incluso hoy la vida de los pueblos que no están en guerra representa una aceptación de la situación vigente entre vencedores y vencidos. Aquellos causan estragos despiadados y estos maldicen su destino como los demonios y los condenados en el Infierno de Dante. Ambos están alejados de la influencia divina del amor; son criaturas abatidas para las cuales la armonía universal se ha roto en mil pedazos. Esta cadena de acontecimientos se sigue repitiendo porque todos los pueblos han sido alternadamente vencedores y vencidos y han gastado sus energías en este terrible flujo y reflujo de la fortuna en las mareas inagotables de los siglos.
Debemos exponer a plena luz del día la profunda diferencia entre los objetivos morales opuestos de la guerra y la paz. De lo contrario, deambularemos a tientas, víctimas de nuestros errores, y en nuestro intento por encontrar la paz solo hallaremos armas sanguinarias y miseria. La posibilidad de una paz verdadera nos hace dirigir nuestros pensamientos hacia el triunfo de la justicia y el amor entre los hombres, hacia la construcción de un mundo mejor donde reine la armonía. Sin embargo, que nuestras mentes estén dispuestas a diferenciar claramente las nociones de guerra y paz es solo el punto de partida. Para arrojar luz sobre este tema, como sobre cualquier otro, se requiere un auténtico proceso de investigación. ¿Pero en qué lugar del mundo hay un laboratorio donde la mente humana se haya esforzado por descubrir una parte de la verdad, por sacar a la luz algún factor decisivo con respecto al problema de la paz?
Se han realizado reuniones inspiradas en los sentimientos más elevados y en los deseos más nobles de lograr la paz, es cierto. Pero nunca descubriremos conceptos válidos para fundamentar un estudio que nos permita entender y desentrañar las causas de este pavoroso enigma, a menos que nos demos cuenta de que nos encontramos ante un verdadero caos moral. Solo la expresión «caos moral» puede describir nuestra situación espiritual, en la cual un hombre que descubre un microbio virulento y el suero preventivo que puede salvar vidas humanas recibe grandes elogios, pero en la cual, al mismo tiempo, otro que descubre técnicas de destrucción y dirige todas sus facultades intelectuales hacia la aniquilación de pueblos enteros es alabado aún con mayor vehemencia. Los conceptos acerca del valor de la vida y los principios morales involucrados en estos dos casos son tan diametralmente opuestos que debemos examinar seriamente la posibilidad de que la personalidad colectiva del género humano esté padeciendo una misteriosa forma de esquizofrenia.
Es obvio que hay capítulos de la psicología humana que aún están por escribirse y fuerzas que todavía no han sido dominadas y que presagian enormes peligros para la humanidad.
Esos factores desconocidos deben convertirse en objeto de estudio científico. La idea misma de la investigación implica la existencia de factores ocultos, o quizás incluso insospechados, que se encuentran a gran distancia de los efectos finales que provocan. Las causas de la guerra no pueden atribuirse a los fenómenos bien conocidos y estudiados que se vinculan con las injusticias sociales padecidas por los trabajadores que participan en la producción económica o con las consecuencias de una guerra peleada hasta el final, porque esos factores sociales son demasiado evidentes y fáciles de reconocer, incluso mediante la lógica más elemental, para que los consideremos las causas profundas o misteriosas de la guerra. Son más bien la punta de la mecha, el cabo que se encenderá antes de la explosión que representa la guerra.
A modo ilustrativo, veamos la historia de un fenómeno análogo a la guerra, un fenómeno físico del campo de la medicina que ofrece un paralelismo sorprendente. Me refiero a la peste: un flagelo capaz de diezmar e incluso exterminar a pueblos enteros, una enfermedad aterradora porque avanzaba haciendo estragos, sin que nada le opusiera resistencia, en las tinieblas de la ignorancia que la rodeaba. Se derrotó a la peste solo cuando se llegó a investigar sus causas científicamente.
Al igual que las guerras, las epidemias de peste estallaban solo en forma esporádica y eran bastante impredecibles. La peste, además, cesaba por su cuenta, sin que el hombre interviniera en forma activa, ya que no tenía idea de qué la causaba y la temía como si fuera un terrible castigo enviado por Dios, origen de destrucciones tan famosas en la historia como las que produjeron las guerras. Pero la peste provocó muchas más muertes y desastres económicos que las guerras, y al igual que a estas, a menudo se las bautizaba con el nombre de alguna ilustre figura histórica. Así, en los anales de la humanidad aparece la peste de Pericles, la de Marco Aurelio, la de Constantino, la de Gregorio Magno. En el siglo xiv, una peste provocó en China la muerte de diez millones de personas. La misma epidemia atroz se extendió por Rusia, Asia Menor, Egipto y Europa, amenazando con destruir a toda la humanidad.
Welles señala que según los cálculos aproximados de Hecker, un total de veinticinco millones de personas murieron a causa de la peste: cifra espeluznante que ninguna guerra, ni siquiera la que se produjo entre 1914 y 1918, ha igualado jamás. Esos períodos horrorosos, en los cuales el trabajo productivo se redujo casi a cero, allanaron el camino para varios períodos subsecuentes de terrible sufrimiento. El azote del hambre le siguió al de la peste, acompañado por una ola de demencia —dado que un gran porcentaje de los sobrevivientes padecían trastornos mentales—, calamidad esta última que hizo que el regreso a la normalidad resultara aún más difícil y retrasó notablemente el trabajo constructivo necesario para el progreso social.