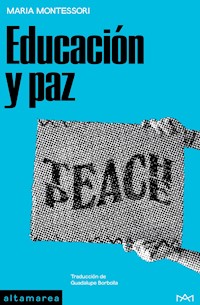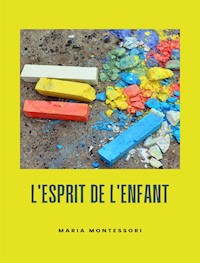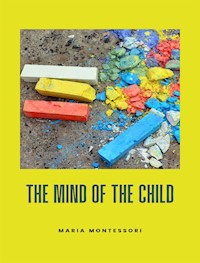Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Educación que aprende
- Sprache: Spanisch
Las relaciones entre niños y adultos suelen ser complicadas. Los adultos sentimos la responsabilidad de moldear a los pequeños según nuestros valores, y pretendemos que se adapten al mundo real, el de los grandes. ¿Y cuántas veces chocamos con nuestra propia frustración al encontrarnos con lo que interpretamos como berrinches y caprichos? En realidad, ¡solo hemos equivocado nuestro papel! Maria Montessori despliega en este libro los lineamientos de una verdadera escuela para padres y enseña cómo descubrir, con amor y confianza, los talentos que hay en los niños. En estas páginas, el método Montessori se traslada desde el aula a la vida cotidiana para, entre las paredes del hogar, procurar el objetivo de criar hijos independientes. Este camino comienza cuando padres y educadores comprendemos que los niños no son un material al cual debemos dar forma, sino personas que deben encontrar sus propios proyectos de vida.El desafío es reconocer a cada uno y acompañarlo para que logre desarrollar sus capacidades sin limitaciones. El niño en la familia enseña paso a paso cómo brindar un entorno doméstico seguro, positivo y sereno en el que los chicos puedan manifestar con virtuosismo su carácter y su creatividad. Este libro, que reúne conferencias pronunciadas en Bruselas en 1923, expone con sencillez y empatía los principios fundamentales del método que revolucionó la pedagogía en el mundo entero y se convirtió en un fenomenal éxito. Un elocuente manifiesto por la educación sana y natural desde los primeros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
La página en blanco
El recién nacido
El embrión espiritual
Maestro de amor
La educación nueva
Mirada general sobre mi método
El carácter del niño
El ambiente del niño
El niño en la familia
La maestra nueva
El adulto y el niño
Maria Montessori
EL NIÑO EN LA FAMILIA
El método de educación natural explicado a los padres
Traducción de Luciano Padilla López
Montessori, Maria
El niño en la familia / Maria Montessori.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2024.
Libro digital, EPUB.- (Educación que Aprende / dirigida por Melina Furman)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción: Luciano Padilla López / ISBN 978-987-801-380-0
1. Educación. 2. Educación Alternativa. 3. Educación no Formal. I. Padilla López, Luciano, trad. II. Título.
CDD 371.392
Título original: Il bambino in famiglia (Todi, Tipografia Tuderte, 1936)
© 2024, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de colección y de cubierta: Pablo Font
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: agosto de 2024
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-380-0
La página en blanco
Nuestro método (que se asocia a un nombre propio, para diferenciarlo de los muchos otros proyectos modernos de crear nuevas formas de escuela) dio ocasión para descubrir facetas morales nunca antes observadas en los niños. Esto equivale a decir que nos vimos ante “la nueva figura de un niño incomprendido”.
Y eso nos impulsa a una iniciativa social activa para que se comprenda mejor al niño, para obrar en su defensa, y para que se reconozcan sus derechos. En efecto, si hay una multitud incomprendida de criaturas humanas débiles que vive entre las fuertes –y, por eso, la voz oculta de sus necesidades profundas nunca alcanza el nivel consciente de la sociedad de los adultos–, esa situación constituye casi un abismo de males insospechados.
Cuando en las escuelas que se rigen con nuestro método –lugares donde se trabaja con serenidad, donde el alma sofocada se expande y se revela– el niño nos mostró aptitudes y posibilidades de acción práctica por completo opuestas o, desde luego, muy alejadas de aquellas que universalmente son consideradas propias de la infancia, eso nos llevó a reflexionar sobre la gravedad de errores de larga data cometidos inconscientemente con relación a la parte más delicada de la humanidad.
Los fenómenos que los niños nos mostraron fueron la revelación de una faceta todavía oculta del alma infantil. Su actividad revelaba tendencias que psicólogos y educadores nunca habían tomado en consideración.
Los niños no iban hacia las cosas que, según se daba por sentado, les gustaban –por ejemplo, los juguetes–; tampoco se interesaban por relatos fantásticos. Antes bien, buscaban independizarse del adulto en todas las acciones que podían realizar por sí solos; en ese sentido, expresaban claramente el deseo de no recibir ayuda, a no ser en casos de absoluta necesidad. Además, se mostraban tranquilos, absortos y concentrados en su trabajo, ganando una calma y una serenidad sorprendentes.
Resulta evidente que estas actividades espontáneas, que derivan de las misteriosas fuerzas de la vida interior, habían sido sojuzgadas y escondidas por la enérgica e inoportuna intervención del adulto, en su creencia de hacer todo cuanto podía por el niño, suplantando con su actividad la infantil y forzando al niño a someterse a la iniciativa y la voluntad ajenas.
Nosotros, los adultos, al interpretar al niño y tratar con él, no solo nos llamamos a engaño en algún detalle de la educación o en alguna forma imperfecta de escuela; tomamos una senda completamente errada, y por eso actualmente se plantea una nueva cuestión social y moral. Entre el adulto y el niño había surgido una discordia que perduraba inalterada desde hacía siglos; hoy en día, el niño sacudió el equilibrio social entre esos dos términos en pugna. Dicha revulsión nos impulsa a la acción no solo a los educadores, sino a todos los adultos y, en especial, a los padres.
La muy amplia difusión de nuestro método, que dio forma a escuelas de todas las naciones, entre los tipos más diversos de costumbres y de civilizaciones, demostró el carácter universal de esa discordia entre adulto y niño, que sitúa al hombre, desde el nacimiento, en un estado de opresión tanto más peligrosa cuanto más inconsciente es. Y entre las culturas a las cuales se considera superiores, como la nuestra, la discordia se agudiza por obra de las dificultades de la existencia en sociedad y por el más evidente alejamiento respecto de la vida natural y de la libertad de acción.
El niño que vive en el entorno creado por el adulto vive en un ambiente no apto para las necesidades de su vida (no solo física) ni, sobre todo, para las necesidades psíquicas de desarrollo y expansión intelectual y moral. El niño sufre las represalias de un adulto que, más fuerte él, dispone de él y lo fuerza a adaptarse a su entorno, con la demasiado ingenua reflexión de que un día deberá vivir allí en carácter de persona social.
La casi totalidad de lo que se da en llamar acción educativa está impregnada por la idea de provocar una adaptación directa –y, por ende, violenta– del niño al mundo adulto: adaptación cuyo fundamento es una sumisión incuestionable y una obediencia sin límite, que lleva a la negación de la personalidad del niño mismo. Negación por la cual el niño se torna objeto de juicios injustos, de injurias, de castigos que el adulto nunca se permitiría con otro adulto, ni siquiera con una persona subalterna a él.
Dicha actitud está tan arraigada que prevalece incluso en la familia con relación al hijo más amado, y más tarde se intensifica en la escuela, que casi siempre constituye el lugar donde se consuma metódicamente la adaptación directa y prematura a las necesidades del mundo del adulto; por eso, allí encontramos el trabajo forzado y una dura disciplina, que emplazan al delicado retoño humano, en quien se halla el germen de la más pura vida espiritual, en un ambiente ajeno y nocivo. Muy a menudo, el acuerdo entre la familia y la escuela se resuelve en una alianza de fuertes contra el débil, con el objetivo de que esa voz insegura y tímida nunca encuentre eco en el mundo; el niño –que, con el corazón herido por la injusticia, busca que lo escuchen– cae en la oscuridad, usualmente espantosa, del sometimiento.
En cambio, la obra justa y caritativa del adulto con relación al niño debería ser la de prepararle un “ambiente propicio”, distinto de aquel en que se desenvuelve el hombre fuerte y ya formado en su carácter. La plasmación de la educación en la práctica debería comenzar por la construcción de un entorno que dé amparo al niño ante los obstáculos duros y peligrosos que el mundo del adulto pueda poner en su camino. Este cobijo ante las tormentas, este oasis en el desierto, este lugar espiritual de paz, donde se haga realidad el precepto servite Domino in laetitia,[1] debería crearse, precisamente, en el mundo para asegurar la sana expansión del niño.
Nunca hubo una cuestión social tan universal como aquella que se suscita a partir de la opresión de que es objeto el niño. Los oprimidos, que gradualmente buscaron su rescate en el desarrollo de la vida civil, siempre fueron una casta limitada: los esclavos, los siervos de la gleba y, por último, los obreros. A menudo, la solución del conflicto se dio por medio de la violencia, en abierta lucha entre oprimidos y opresores. La guerra entre el Norte y el Sur promovida en los Estados Unidos por el presidente Lincoln para suprimir la esclavitud, la Revolución Francesa contra las clases dominantes y finalmente las actuales revoluciones tendientes a poner en acto nuevos principios económicos: todas ellas son ejemplos de formidables duelos entre grupos de adultos que se habían enredado en una inexplicable maraña de errores.
Por su parte, la cuestión social del niño no tiene límites de casta, de “raza” ni de nación. Al no funcionar socialmente, el niño es apenas una suerte de apéndice de los hombres adultos. Cuando uno de los males que oprimen a parte de la humanidad en provecho de otra llega a sacudir el entramado social –o cuanto menos a ser percibido por la conciencia colectiva–, una mirada contempla allí abajo y constata que entre quienes sufren, entre los oprimidos, también hay niños. Casi todas las voces que se elevaron a favor de la infancia señalaron al niño inocente, víctima de los padecimientos que gravitan sobre el hombre adulto. Ese apéndice del hombre, débil, sin voz ante el derecho, solió estrujar el corazón y concitar un especial lamento de compasión, algún acto de caridad específico. Así, se habló de niños oprimidos y de niños felices, de pobres y ricos, de abandonados y amados hasta el heroísmo, con lo cual se tomaba nota de que en los renacientes retoños del hombre se reflejaban los contrastes que se veían entre los hombres.
En efecto, ¿qué persona es el niño? Es una reproducción del hombre, quien posee ese retoño como indiscutida propiedad suya. Jamás un esclavo fue propiedad de su amo en grado tal como el niño lo es del adulto. Jamás hubo un siervo cuya obediencia fuese tan incuestionable y perpetua como la del niño al adulto. Jamás las leyes dejaron en el olvido los derechos del hombre como ante el niño. Jamás hubo obrero que debiese trabajar según deseaba su patrón, sin apelación posible, tanto como el niño. Aun así, el obrero tuvo sus horas de libertad y un refugio familiar, donde su voz humana hallaba eco en algún corazón. Jamás persona alguna trabajó como el niño, incesantemente sometido al adulto que, según sus propios criterios inapelables, le imponía los lapsos de labor y los lapsos de sueño.
El niño fue juzgado socialmente como un ser “inexistente” por sí mismo; por eso, se deseó que los niños viviesen en la casa confortable de los adultos, con su madre solícita y su padre trabajador, capaces de cuidarlos, y que las escuelas reflejasen lo más posible la condición de la familia (escuela maternal); este pareció el augurio más optimista que pudiera formularse para ellos.
Sin embargo, el niño como personalidad en sí –distinta del adulto– nunca se había asomado al gran mirador del mundo. Casi toda la moral y la filosofía de la vida se orientaron hacia el adulto, y nunca se plantearon cuestiones sociales de la infancia para la infancia.
El niño como personalidad importante en sí –y que tiene necesidades distintas a las del adulto, para alcanzar las más altas finalidades de la vida– nunca fue tomado en consideración. Fue visto como un ser débil asistido por el adulto, nunca como una personalidad humana sin derechos, oprimida por el adulto.
El niño como hombre que trabaja, como víctima que sufre, como compañero mejor que nosotros, que nos sostiene en el camino de la vida, es una figura todavía desconocida. Al respecto, hay una página en blanco en la historia de la humanidad.
Y precisamente esa página en blanco deseamos comenzar a llenar.
[1] “¡Servid a Yahvé con alegría!” (Salmo 100:2). [N. de T.]
El recién nacido
¿Qué es nuestra civilización? Es una paulatina ayuda que facilita la adaptación del hombre a su entorno. Así las cosas, ¿quién pasa por un cambio de entorno más repentino y radical que el niño al nacer? Y en cambio, nuestra civilización ¿qué cuidados creó para ayudar al recién nacido? ¿Qué proveyó a ese ser que debe prestarse a la adaptación más difícil, pasando de pronto, con el nacimiento, de una existencia a otra? Por eso, en la historia de la civilización humana debería haber una página que precediese a las demás y contase qué hace el hombre civilizado para ayudar a la adaptación de quienes nacen a un entorno completamente distinto.
Ahora bien, nada de eso existe: la primera página del libro de la vida todavía está por escribirse, ya que nadie procuró descubrir las necesidades de ese nuevo ser humano.
Aun así, la experiencia nos vuelve conscientes de una terrible verdad: llevamos con nosotros, durante el resto de la vida, los males de la primera infancia. Tal como es ya universalmente reconocido, la vida del embrión y las vicisitudes del niño son decisivas para la salud del adulto y para el porvenir de nuestra especie. Entonces, ¿cómo puede ser que no se tome en consideración el nacimiento, el momento más difícil que el hombre debe superar en su entera vida? ¿Cómo puede ser que no se piense que esta es una crisis terrible y difícil no solo para la madre sino para el recién nacido?
* * *
El drama del recién nacido es haber quedado completamente apartado de su madre, que hasta entonces hizo todo por él. Separado de ella y librado a sus propias fuerzas, débiles, de pronto debe realizar por sí solo todas las funciones de la vida. Hasta ese momento, creció acunado en un sitio donde un líquido tibio creado para él lo defendía de todos los sobresaltos, de todos los desequilibrios, de modo que pudiese reposar tranquilo; donde nunca llegaba siquiera el mínimo rayo de luz ni el más leve ruido.
Y deja ese ambiente para vivir en el aire. El cambio es repentino, sin etapas de transición: él, que hasta ese momento estaba en reposo, de pronto debe someterse al extenuante trabajo de salir a la luz. Su cuerpo es triturado, o casi, como sucedería con un adulto forzado a pasar por una terrible rueda de molino que lo dislocase y descoyuntase. Y aquí lo tenemos junto a nosotros, exhausto por el tremendo contraste entre el perfecto reposo y el inenarrable esfuerzo que acaba de realizar. Está extenuado, lacerado como un peregrino que llegase desde lejanas comarcas. En cuanto a nosotros, ¿qué hacemos para recibirlo, para ayudarlo? Todos se agitan alrededor de la madre y se ocupan de ella. Él recibe una mirada superficial del médico, para confirmar si está sano y salvo, como si el profesional dijese: “Ahora que estás vivo y en condiciones, ¡arréglate como mejor puedas!”. Sus progenitores lo contemplan con felicidad conmovida; su egoísmo está en la cumbre de la dicha al recibir este don de Dios: “Nació un niño hermoso; nació un hijo nuestro”. El niño colma y hace realidad un alegre anhelo: el adulto tiene un hijo, y su presencia en la familia reúne a todos en un sentimiento de amor.
El padre quizá quiera ver esos ojos, e intentará abrirlos para saber de qué color son esas pupilas que un día lo mirarán. Pero mientras todos piensan en lograr oscuridad y silencio alrededor de la madre, que está cansada, ¿quién piensa en rodear de oscuridad y silencio al niño, que también está cansado, para que así pueda adaptarse poco a poco a ese nuevo ambiente? En el niño recién nacido nadie ve al ser humano que sufre, tampoco piensa en la sensibilidad extrema de un cuerpecito al cual ninguna persona tocó o en sus reacciones ante las innumerables impresiones físicas nuevas y ante cada contacto esporádico.
Según se dice, la naturaleza misma proveerá. Ella dará la ayuda indispensable; por lo demás, cada ser vivo debe superar su propia prueba. Pese a esto, la civilización creó en el hombre una segunda naturaleza que prevalece sobre la primera y le impide desenvolverse libremente, como sucede con los restantes seres de la creación. Si observamos a los animales, la madre esconde a sus pequeños y los protege de la luz durante un tiempo, para después cubrirlos con la tibieza de su suave cuerpo. Se dedica a ellos con pleno celo, no deja que se acerquen extraños, no permite que sus pequeños sean cambiados de lugar ni sean mirados.
En cambio, en el caso del humano recién nacido, ni la naturaleza ni la civilización se preocupan por aliviar la dura adaptación del ser más noble y delicado de la Creación.
Se piensa que, siempre que el niño haya logrado tenerse en vida, eso es suficiente: la única meta avizorable es que no se diluya el esfuerzo por vivir. El recién nacido –que ya desde su origen permanece atrapado– es vestido sin demora; e incluso más: en épocas pasadas, se lo envolvía con vendas y, por la fuerza, se estiraban sus miembros.
Habrá quien diga que el niño es robusto, que se adapta y resiste; pero ¿acaso nosotros no tenemos fuerzas para resistir, para adaptarnos? Y entonces, ¿por qué nos calefaccionamos en invierno y tenemos suaves alfombras y cómodos sillones y buscamos hacernos fácil y agradable la vida? ¿Nosotros no somos más fuertes que el niño que acaba de nacer? Y, ya que somos fuertes, ¿por qué no vivimos abandonados en un bosque?
Así como el nacimiento, también la muerte es una ley natural, a la cual todos deben someterse. ¿Por qué se busca mitigar de todos los modos posibles ese terrible momento; por qué, aunque se sepa que no se puede derrotar a la muerte, se desea volverla menos penosa, y en cambio ni por asomo se piensa en aliviar lo que se padece al nacer?
Por ende, hay en nosotros un vacío extraño: en nuestro espíritu y en la civilización que construimos hay algo de ceguera, algo similar al punto ciego en el fondo del ojo, el punto ciego en el fondo de la vida.