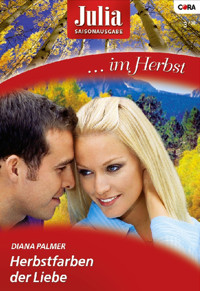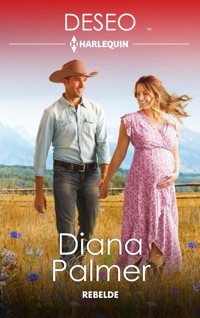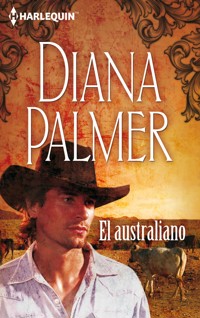
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Aquel australiano había buscado la excusa de que ella era demasiado joven para romper su compromiso... y su corazón. Por eso cuando el guapísimo Jonathan Sterling irrumpió de nuevo en la vida de Priscilla Johnson, ella no se atrevió siquiera a imaginar que esa vez hubiera vuelto para convertirla en su esposa...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1985 Diana Palmer
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El australiano, n.º 21 - julio 2014
Título original: The Australian
Publicada originalmente por Silhouette Books
Publicado en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4678-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Uno
El aeropuerto de Brisbane estaba abarrotado, tal y como se esperaba Priscilla. Había abandonado Australia siendo una joven estudiante a punto de empezar la universidad. Tras graduarse se había despedido de sus amistades en Honolulu y se había marchado de casa de su tía Margaret, con quien había vivido durante cinco años.
El futuro se le presentaba en Providence, un pequeño pueblo al noroeste de Brisbane, junto a los bosques tropicales de la Gran Cordillera Divisoria de Queensland.
Miró ansiosa a su alrededor, buscando a sus padres, y sonrió al recordar lo felices que se habían mostrado sobre su intención de ser profesora en Australia. Para Priscilla había sido una decisión repentina, motivada en gran parte por la intención de Ronald George de dar clases en aquel mismo lugar…
Al cambiar el peso de un pie a otro sus rubios mechones ondularon sobre su delicado rostro de piel clara y grandes ojos verdes. Su mirada transmitía serenidad, confianza y una pizca de picardía. A punto de cumplir veinticuatro años y como resultado de las lecciones de etiqueta que su tía Margaret le había pagado, sus movimientos eran de una exquisita elegancia que nada tenía que ver con la adolescente que cinco años atrás se había marchado a estudiar a Hawai.
Se estremeció un poco. En Australia el mes de septiembre era primaveral, no como el otoño de Hawai. Las estaciones, al igual que sus sentimientos, habían cambiado por completo. Antes de empezar la universidad tan solo había estado dos años en Queensland. Su familia había dejado su Alabama natal después de que a su padre le ofrecieran un puesto de profesor en Providence. A Adam Johnson le entusiasmaba la idea de dar clases en una pequeña y remota aldea, y su esposa, Renée, compartía la misma ilusión. Ninguno de los dos tenía parientes cercanos de los que preocuparse, salvo su hija, de modo que se marcharon a Australia para instalarse definitivamente. Con el paso del tiempo la única que lo lamentó fue Priscilla.
Se preguntó cómo sería volver a verlo, lo cual era bastante probable. La escasa población de Providence estaba muy desperdigada por las granjas de los alrededores, por lo que todo el mundo se encontraba alguna que otra vez en el pueblo para comprar o asistir a la iglesia.
Sus finas cejas marrones se fruncieron en un gesto de preocupación. Habían pasado cinco años y era una mujer distinta. Además, Ronald se instalaría pronto, y así tendría a alguien en quien pensar. Alguien que la hiciera olvidar a Jonathan Sterling.
John... Era imposible olvidarlo. Priscilla endureció la mirada y agarró su bolsa con tanta fuerza que los nudillos le palidecieron. Sus recuerdos no se habían apagado, ni tampoco su dolor.
Estaba agotada por el largo vuelo, y aunque casi todo su equipaje había sido facturado y solo llevaba con ella una bolsa de mano, deseó que sus padres aparecieran. Anhelaba volver a la casita de campo donde vivían, junto a la inmensa granja de ganado conocida como Sterling Run.
Pasó la vista entre la multitud que abarrotaba la terminal, pero antes de que pudiera fijarse en la entrada vio a un hombre corpulento que levantaba la cabeza sobre los demás pasajeros. A Priscilla le dio un vuelco el corazón y empezó a temblar. ¡Quizá no fuera él! Pero sí lo era... Su pelo castaño con mechones rubios, espeso, liso y ligeramente alborotado por detrás era inconfundible. Llevaba una vieja chaqueta de tweed, pantalones grises y unas simples botas, pero a pesar de su informal atuendo atraía las miradas de todas las mujeres que pasaban a su lado.
Sus ojos azules escrutaban con gesto ceñudo a la gente. Tenía los labios fuertemente apretados, y el hoyuelo de su barbilla destacaba en la agresiva expresión de su rostro. Tenía las facciones angulosas y pronunciadas, y ya le habían comenzado a salir arrugas. Priscilla lo estudió con la mirada en busca de más fallos, aprovechando que aún no la había reconocido. No podía reconocerla, se recordó a sí misma. Cuando se fue no era más que una joven larguirucha y desgarbada, con una larga melena rubia que le llegaba hasta la cintura y una forma de vestir más que discreta. Y había vuelto convertida en una mujer adulta segura de sí misma, mostrando una personalidad arrolladora y un vestuario de diseño. No, pensó amargamente, no podía reconocerla...
Se echó al hombro la bolsa y caminó hacia él con su elegancia característica. Él se fijó en ella, pero apenas detuvo la mirada un segundo antes de seguir escudriñando la multitud. No fue hasta que la tuvo delante cuando sus ojos se iluminaron al mirarla de nuevo y reconocerla.
–¿Priss? –su voz expresaba la misma duda que la mirada que le recorría el cuerpo de arriba abajo.
–Sí, soy yo –respondió ella con una fría sonrisa–. ¿Cómo estás, John?
Él no contestó, absorto por el cambio que tenía ante sus ojos.
–Estoy esperando a mis padres –continuó ella–. ¿Los has visto?
–He venido a recogerte yo en su lugar –respondió él con el pausado acento australiano que Priscilla recordaba tan bien. Sacó un cigarro del bolsillo y lo encendió–. Tenían que acudir a una comida en Providence.
–Oh –murmuró ella sin poder ocultar su decepción.
–No tienes por qué decirlo en voz alta –soltó una fría carcajada–. Te aseguro que no tengo más ganas de verte que tú a mí. Pero no podía negarme, y además tenía que venir hoy al pueblo.
–Si lo prefieres puedo ir metida en el maletero del coche –replicó ella con una gélida sonrisa.
John no se molestó en responder. Le quitó la bolsa de viaje y se dirigió hacia la salida sin mirar si lo seguía o no.
Andaba tan rápido que Priscilla tuvo que correr para mantenerse a su paso, lo que la irritó aún más.
–Veo que sigues siendo el dueño de la situación –le espetó–. No has cambiado nada.
–Bueno, tú sí que has cambiado –dijo él sin mirarla–. No te había reconocido.
Un comentario como aquel habría bastado para desolarla por completo, pero Priscilla había aprendido a controlar sus emociones.
–Han pasado cinco años, John –le recordó, y tuvo que hacer un esfuerzo para no preguntarle si le gustaba el cambio.
–Ese traje debe de haberte costado una fortuna.
–Así es –dijo riendo–. No esperarías encontrar a una niña en harapos, ¿verdad, John? –le miró con atención la ropa–. Es extraño... A ti te recuerdo con un aspecto más cuidado.
–Soy un hombre trabajador –su expresión se ensombreció amenazadoramente.
–Sí, ya me acuerdo –dijo ella arrugando la nariz–. Ovejas, ganado y polvo.
–Hubo un tiempo en el que esas cosas no te importaban –le dijo con la voz más dura que Priscilla recordaba haber oído.
Sí, pensó, hubo un tiempo en el que no le hubiera importado que John estuviese cubierto de barro y lana. Cerró los ojos por un segundo y la sacudió una ola de pena y humillación. Las rodillas le flaquearon, pero tenía que ser fuerte. Debía recordar más que solo el principio. Debía recordar el final.
Levantó la cabeza y le clavó la mirada. Eso haría, se dijo a sí misma. Recordaría el final cada vez que fuera necesario.
–¿Cómo está el chico universitario? –le preguntó él mientras abría la puerta de su Ford blanco último modelo.
–¿Te refieres a Ronald George?
John rodeó el coche y se sentó al volante.
–Sí, Ronald George –pronunció el nombre como si fuera un insulto.
–Estará aquí el lunes –respondió ella con satisfacción.
–¿Qué?
–Va a dar clases con papá y conmigo en Providence. Está deseando vivir en un pueblo pequeño y apartado.
–¿Por qué aquí?
–¿Por qué no? –le preguntó con una sonrisa frívola–. Ronald y yo tenemos una relación muy especial –era cierto. Los dos eran muy buenos amigos.
Él la recorrió con la mirada antes de sacar el coche del aparcamiento.
–Bueno –soltó una risa gélida–. No me sorprende. Ya estabas lista para un romance al dejar Australia.
Priscilla se ruborizó y se giró hacia la ventanilla. No le gustó nada que John se lo recordase.
–¿Cómo está tu madre?
–Muy bien, gracias –respondió él tras un breve silencio. Tiró la colilla y encendió otro cigarrillo mientras atravesaban Brisbane–. Le encanta California.
–¿California? ¿Ya no vive contigo? Sé que tiene una hermana allí, pero…
–Ahora vive con su hermana.
John no dio pie para más conversación, por lo que Priscilla se quedó contemplando el paisaje. Brisbane le parecía tan extraña como el día que llegó desde Alabama. Soltó un suspiro y sonrió al ver las altas palmeras, las acacias doradas y las plantas subtropicales que le recordaban a Hawai. Brisbane era una ciudad de casi un millón de habitantes, con parques, jardines, museos y galerías. Al estar emplazada entre Gold Coast y la Gran Barrera de Arrecifes era visitada constantemente por numerosos turistas. Priss siempre había deseado tener tiempo para visitarla.
Le hubiera encantado ver Early Lane, con su magnífica recreación de un pueblo de los primeros colonos que incluía una morada aborigen, una gunyah. John Sterling tenía a dos ganaderos aborígenes, padre e hijo, llamados Big Ben y Little Ben. Big Ben había intentando sin éxito enseñarle a Priss cómo se lanzaba un boomerang.
Otro lugar que siempre había querido visitar era New Farm Park, en la orilla oriental del río Brisbane. Desde septiembre a noviembre más de doce mil rosas llenaban el campo de impresionante color y fragancia. Si sus padres hubieran ido a recogerla les habría pedido que fueran para allá, pero no podía pedírselo a John.
Salieron de Brisbane y se internaron en los bosques tropicales que rodeaban la ciudad, llenos de orquídeas y de bandadas de periquitos que volaban de árbol en árbol. Pero no todo era belleza en aquel paraje natural. También abundaban varias especies de serpientes venenosas, y Priss se estremeció al pensar en el sufrimiento de los primeros colonos que tuvieron que preparar el terreno para el ganado. Uno de ellos fue el abuelo de John, que había fundado Sterling Run.
Lo miró de reojo y sin querer se fijó en su boca. Aquellos labios le habían enseñado lo que significaba un beso de verdad...
Se movió incómoda en el asiento cuando el coche esquivó una zanja y empezó a descender por la sierra. A lo lejos se veían vastas extensiones de hierba que se extendían hasta el horizonte, hacia Channel County, en los llanos del interior de Australia. Priss sabía que John tenía primos allí.
Al sudoeste de Brisbane estaba Darling Downs, las tierras agrícolas más ricas de Queensland, y al noroeste se situaban las mayores granjas de ganado de Australia. Allí se asentaba el pueblo de Providence, junto a un río que proveía la irrigación necesaria para el pasto. Una de esas granjas era Sterling Run.
Priss quería preguntarle a John por qué conducía un Ford en vez del Mercedes plateado que usaba para ir a la ciudad o el Land-Rover. Y también a qué se debía el cambio en su vestuario. John siempre había ido a la ciudad vestido con un traje impecable. Cerró los ojos y se rio para sí misma. Seguramente no había querido perder el tiempo en arreglarse para ella. Si hubiera sido Janie Weeks se habría puesto de punta en blanco, de eso no cabía duda. ¿Qué le habría pasado a la seductora Janie y por qué John no se había casado con ella?
–Enciende la radio, si quieres –le dijo él.
–No, gracias. Me gusta el silencio y la tranquilidad, y supongo que solo podré disfrutar de ello hasta el lunes.
Él le lanzó una mirada indagadora a través del humo que despedía el cigarrillo.
–¿Por qué has venido antes del verano? –le preguntó con curiosidad–. El nuevo curso no empieza hasta después de las vacaciones.
–Una profesora de la escuela tiene que operarse, y seré yo quien la sustituya hasta las vacaciones. Ronald también va a ocupar una suplencia, hasta que el año que viene nos asignen las plazas definitivas.
John no respondió. Parecía inaccesible, y Priss no dejaba de extrañarse ante el cambio. El John Sterling que recordaba era un hombre afable y divertido, con unos ojos resplandecientes de vitalidad y una luminosa sonrisa. Nada que ver con el hombre que conducía a su lado...
–Mi padre me contó que Randy y Letrice están en la granja –murmuró ella. Randy era el hermano de John–. ¿Han venido con los gemelos?
–Sí. Gerry y Bobby. Serán tus alumnos.
–Qué estupendo.
Él miró a ambos lados y soltó una breve carcajada.
–Todavía no te has presentado –dijo en tono enigmático.
–¿Qué le ha pasado a la granja de Randy en Nueva Gales del Sur?
–Eso es asunto suyo –respondió despreocupadamente.
Priss se puso roja de vergüenza. Era humillante que le dijeran algo así.
–Disculpa –replicó con la voz más fría que pudo–. Intentaré no meter las narices en asuntos ajenos.
–¿Por qué has vuelto? –el tono de la pregunta le produjo un escalofrío a Priss.
–¿Por qué no te aplicas lo que me acabas de decir y te metes en tus propios asuntos? –lo retó ella.
Él se volvió para mirarla.
–Nunca podrás adaptarte a este lugar –con su implacable mirada acentuaba sus palabras–. Te has vuelto demasiado sofisticada.
–Esa es tu opinión –replicó con voz débil–. Y, francamente John, tu opinión no me importa mucho.
–Lo mismo puedo decirte yo de la tuya.
De modo que estaban en guerra, pensó ella. Pero esa vez iba armada.
–¿Crees que será un año seco? –le preguntó pasándose una mano por el pelo.
–No. Han predicho abundantes lluvias, como los dos años pasados.
–Es bueno saberlo.
–Sí, ha habido temporadas de sequía y... ¡Cuidado!
Frenó de golpe al cruzarse un canguro por la carretera. El animal saltarín se quedó a escasos centímetros del coche, mirando a sus ocupantes y con una cría en la bolsa abdominal. John soltó una maldición y el canguro parpadeó y se alejó saltando.
–Los había olvidado –dijo Priss riendo, agradecida de haber llevado el cinturón de seguridad–. Son malos peatones.
–Este se ha librado por muy poco –dejó escapar un ronco suspiro–. ¿Estás bien? –le preguntó con desgana mientras reanudaba la marcha.
–Claro que sí.
Se estiró perezosamente, sin darse cuenta de que John la observaba con una extraña expresión en sus ojos azul celeste. Como parecía estar contento con su cigarro, Priss también se mantuvo callada. Años atrás estar a solas con John en un coche hubiera sido igual a apostar por el caballo ganador en la Melbourne Cup. Pero en esos momentos estaba tan insensible que apenas notó una chispa de emoción.
Finalmente llegaron a Providence, que seguía pareciendo un pequeño islote de casas en medio de un mar de hierba, flanqueado por las neblinosas crestas de la Gran Cordillera Divisoria. John salió de la carretera asfaltada y se internó por un camino de grava que pasaba por Sterling Run. Priss internó no mirar, pero no pudo evitar fijarse en la enrome mansión de estilo colonial. Los eucaliptos se alineaban junto al camino de entrada y numerosos arroyos cruzaban la tierra. Casi todos estaban secos durante nueve meses al año, hasta que llegaban las lluvias torrenciales que obligaban al confinamiento en las casas. En una ocasión, la casa de Priss quedó tan dañada por las inundaciones que sus padres y ella tuvieron que quedarse en casa de los Sterling para no morir ahogados.
–Parece que la casa está recién pintada –comentó ella al notar el brillo de la fachada.
–Así es.
A Priss le encantaba el amplio porche, donde en primavera se sentaba junto a la madre de John para ver cómo los hombres llevaban los rebaños de oveja a esquilar.
Detrás de la casa y de los eucaliptos estaban los campos vallados donde pastaban los grandes carneros merinos. Debían de haberlos trasladado recientemente, ya que el vallado parecía intacto.
–Parece que hay más alambre que madera en las vallas –observó Priss.
–Son vallas electrificadas. Resulta más barato que los alambres con púas o los postes de madera.
–¿Y qué pasa si se corta la electricidad?
–Tenemos generadores de emergencia... Y hombres armados –añadió con un toque de su humor olvidado.
Pero Priss se limitó a sonreír. Los días en los que podía sonreír y reír con John ya habían pasado.
No tardaron en llegar a casa de sus padres. Estaba desierta, ya que Adam y Renée habían salido.
–Dijeron que volverían al anochecer –le dijo John.
Priss contempló el pequeño y bonito bungalow, con su techo alto de gablete, su estrecho porche y los postigos verdes de las ventanas. Estaba rodeado por una valla blanca y una hilera de árboles de caucho. También fluía un riachuelo, y en las ramas de los eucaliptos podían verse pequeños koalas alimentándose de sus hojas. Era una vista mágica y preciosa que no había perdido su encanto.
–Parece que no ha cambiado nada –susurró.
John salió del coche y sacó la bolsa del maletero. Ella lo siguió hacia el porche, y entonces recordó la última vez que habían estado los dos solos en esa casa.
–Fue hace mucho tiempo –repuso él con voz tranquila.
–Sí –corroboró ella con expresión sombría–. Pero no lo he olvidado. Jamás podré olvidarlo... ni perdonarlo.
Él metió las manos en los bolsillos y le clavó la mirada.
–No –dijo con voz profunda–. No esperaba que pudiera pasar. Incluso en aquellos días éramos dos polos opuestos.
A Priss le temblaron las rodillas, pero consiguió mantener la compostura.
–Gracias por traerme a casa –le dijo en tono cordial.
–No puedo decir que haya sido un placer. Por mi parte, desearía que no hubieras vuelto.
Se dio la vuelta y se alejó hacia el coche. A Priss el corazón le latía a un ritmo frenético. Lo que más deseaba en ese momento era agarrar cualquier cosa y tirársela a la cabeza. Pero no hizo nada semejante, y se quedó parada en el porche hasta que John arrancó el motor y se alejó, levantando una nube de polvo a su paso.
Priss leyó la nota de bienvenida que le habían dejado en la puerta y entró en la casa.
Tardó pocos segundos en reconocer el ambiente familiar. Incluso se imaginó que podía oler a tarta de manzana recién hecha. Su dormitorio seguía siendo el mismo y se quedó un rato contemplando la cama. ¡Si solo pudiera olvidarlo...!
Se puso unos vaqueros de marca y el jersey amarillo que su tía Margaret le había regalado, entre otras cosas, por su graduación. Entonces, decidida a espantar a los fantasmas, salió de la casa y atravesó el campo hasta la valla que separaba la propiedad de su padre con la de John.
Soltó un profundo suspiro y se apoyó contra el listón de madera gris. Podía verse a sí misma como a una adolescente, cuando desde aquel mismo lugar esperaba ver a John Sterling. Qué irresponsable había sido albergando esperanzas de amor y finales felices. Finales felices que nunca llegaron.
Dos
Era un día primaveral cuando Priss se acercó corriendo a la valla que separaba el pequeño terreno de su padre de la inmensa granja de John Sterling. Tenía las mejillas coloradas por la emoción, y sus verdes ojos le brillaban con entusiasmo.
–¡John! –gritó–. ¡John, la he conseguido!
El hombre alto y rubio montado en un gran caballo negro tiró de las riendas. Frunció el ceño al ver a Priscilla. Por amor de Dios... ¿Cómo se atrevía a arriesgar su vida y su cuerpo corriendo descalza con un vestido blanco que elevaría la temperatura de cualquier hombre?
–¡Mira por donde vas, niña! –le gritó con su marcado acento australiano.
Ella siguió corriendo y riendo, y con un salto propio de una bailarina salvó la valla que separaba ambos terrenos. En la mano llevaba una carta.
–Seguid vosotros –les dijo John a sus hombres, intentando no fijarse en sus expresiones divertidas mientras galopaba hacia la joven.
Priss lo vio acercarse con la misma adoración que llevaba profesándole dos años. Sabía que él era consciente de su enamoramiento y que se lo permitía hasta cierto punto.
Era un hombre tan duro y atractivo, pensó medio en sueños. Alto y de anchas espaldas, con manos que eran el doble que las suyas, podría decirse que era casi feo. Su nariz era imponente, y sus tupidas cejas sobresalían sobre unos ojos de color zafiro casi transparentes. Tenía los pómulos marcados, la boca ancha y sensual, el mentón erguido y con un hoyuelo en medio de la barbilla. Su pelo no era exactamente rubio, sino castaño claro con reflejos dorados, al igual que sus cejas y el vello que le cubría el pecho y los musculosos antebrazos. Pero a pesar de su aspecto tosco y descuidado a Priss le gustaba, y ella deseó por centésima vez que la atracción fuera mutua. John seguía soltero a sus veintiocho años, pero gustaba mucho a las mujeres. Tenía un modo de ser agradable y divertido que complacía a casi todo el mundo, aunque también podía mostrar un temperamento terrible cuando se enfadaba.
–Otra vez descalza –dijo con voz cortante al fijarse en los pies desnudos de Priss–. ¿Qué voy a hacer contigo?
–Tengo varías sugerencias –murmuró ella con una sonrisa maliciosa.
Él encendió un cigarrillo sin hacer ningún comentario y se apoyó sobre la perilla. Tenía las mangas subidas y Priss se fijó automáticamente en las grandes manos que sostenían las riendas. La silla de cuero crujió bajo su peso cuando se enderezó para mirarla bajo el ala de su sombrero Stetson.
–Bueno, ¿de qué se trata, pequeña?
–Me han concedido la beca –respondió llena de orgullo.
–¡Estupendo!
–Mi madre está muy orgullosa. Y papá está especialmente encantado, ya que él también es profesor. Voy a especializarme en educación primaria.
John la estudió con la mirada y sonrió. Nadie le parecía menos adecuada para ser profesora. Priss era como una visión, con sus largos cabellos ondulados enmarcando su delicado rostro. Estaba claro que no le faltarían los pretendientes, y eso lo incomodaba bastante. Solo tenía dieciocho años, pensó al tiempo que se le desvanecía la sonrisa y contemplaba su esbelta figura. Sus firmes pechos contra la fina tela del vestido, su estrecha cintura, sus redondeadas caderas, sus largas piernas, sus pies desnudos…
Priss también lo observaba, excitada por el modo en el que él la miraba. No recordaba que la hubiera mirado así con anterioridad, como a una mujer en vez de como a una niña.
–¿Me echarás de menos cuando me vaya? –le preguntó medio en broma.
–Oh, tanto como a la plaga –respondió él moviendo la lengua en el interior de la boca–. ¿Quién me llamará en medio del parto de un becerro para preguntarme si estoy ocupado? ¿Quién se pondrá a nadar en mi estanque justo espantando a los peces? ¿Y quién me perseguirá por los bosques cuando esté dando un tranquilo paseo?
–Debo de haber sido como la peste –dijo ella bajando la mirada–. Lo siento.
–No te pongas así. Claro que te echaré de menos –le dijo con voz suave.
Ella suspiró y alzó la vista.
–Yo también te echaré de menos –confesó, aunque sus ojos eran más elocuentes y reveladores de lo que eran sus palabras–. Hawai está muy lejos.
–Ha sido decisión tuya –le recordó él.
Priss se encogió de hombros.
–Lo tuve bien claro cuando me di una vuelta por el campus con tía Margaret. Además, tener cerca a mi tía me facilitará mucho las cosas, y ya sabes que mis padres no quieren que resida en el campus, que era lo que tenía pensado hacer en Brisbane.
–Eres americana –dijo él–. Estarás mejor en Honolulu.
–Pero ya llevo dos años en Australia –replicó ella–. Esto se ha convertido en mi hogar.
–Eres muy joven, Priss –le dio una calada al cigarrillo–. Más de lo que crees ser. Muchas cosas pueden cambiar en muy poco tiempo.
Ella le lanzó una mirada fulminante.
–Tú también piensas que soy una niña. Muy bien, señor, déjame decirte que estoy creciendo muy deprisa, y que cuando vuelva a casa vas a tener serios problemas.
–¿Ah, si? –preguntó él arqueando una ceja.
–Para entonces me habré convertido en una mujer –aseguró satisfecha de sí misma–. Y sabré cómo robarte ese corazón de piedra que tienes.
–En ese caso serás bienvenida –le dijo con una sonrisa.
Priss suspiró. De nuevo estaba tomándole el pelo. ¿No podía ver que su corazón estaba destrozado?
–Bueno, será mejor que vuelva –sentenció–. Tengo que ayudar a mi madre a hacer la comida.
Lo miró a los ojos con la esperanza de que la invitase a montar tras él en su caballo. No habría una sensación similar a la de apretarse contra aquel cuerpo grande y robusto y sentir su calor y su fuerza. Se había sentido muy unida a él, y cada momento que pasaban juntos lo guardaba en su memoria como un preciado tesoro. Pero ya no le quedaba mucho tiempo para seguir almacenando recuerdos. Tal vez en aquella ocasión…
–Ten cuidado con los pies –dijo él asintiendo–. Y con Joe Cascabel.
Ella frunció el ceño y recordó el significado de aquella burla tan frecuente en él.
–¡Serpientes! –exclamó–. Eres un idiota.
Él se echó hacia atrás el pelo y soltó una carcajada.
–Sí, soy originario de Queensland. Y ahora, pequeña, tengo trabajo que hacer, te guste o no.
–Sí, Señoría –se bajó de un salto de la valla y le hizo una exagerada reverencia–. Eso se llama bajarle los humos a un engreído.
–Esa te la guardo –le advirtió él.
–Qué emocionante –replicó ella con sarcasmo.
–¡Cuidado con tus pies! –le dijo de nuevo en tono divertido.
Se ajustó el sombrero y se alejó al galope como si nada le importara en el mundo. Priss se quedó observándolo hasta que se perdió de vista entre los árboles y soltó un suspiro melancólico. Solo una semana la separaba de su marcha para Hawai. Si tan solo la hubiera besado…
Se ruborizó y se mordió el labio mientras la emoción le recorría el cuerpo. Nunca la había tocado, salvo para ayudarla de la mano a pasar por sitios peligrosos. Y en una ocasión, solo en una, la había levantado en sus brazos como si fuera una niña para pasar por encima de un lodazal. Ella se había aferrado a él, como si quisiera ahogarse en su fuerza sensual. Pero, por desgracia, esos mágicos episodios eran tan escasos como lejanos en el tiempo, y de lo único que Priss disponía era de los recuerdos. Tenía una foto suya, que había conseguido de la madre de John con la excusa de que quería hacerle un retrato. El retrato brilló por su ausencia, pero la foto quedó celosamente guardada en su cartera, y cada vez que la contemplaba se ponía a soñar despierta.
Con una mueca de abatimiento se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a casa. Tal vez una serpiente la mordiera en el pie y la dejara al borde de la muerte. Entonces John correría a verla en su lecho y derramaría lágrimas de amargura sobre su cuerpo.
Sacudió con fuerza la cabeza. Era mucho más probable que John buscase a la serpiente y se la quedara como su mascota.
Subió lentamente los escalones del porche frontal, donde le gustaba sentarse a esperar que John pasara cabalgando por delante. A lo lejos, en los ondulantes prados, se veía al ganado y a los carneros merinos pastar tranquilamente.