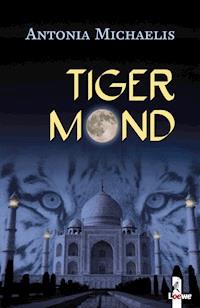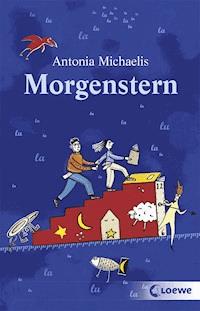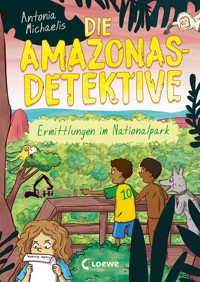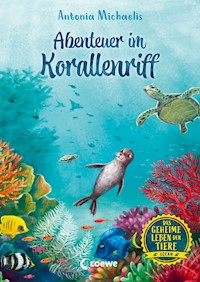6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El cuentacuentos es más que una historia de amor, es una historia que mezcla la ruda realidad que afronta Abel -un joven preparatoriano que está a cargo de su hermana de seis años, luego de que su madre desaparece de manera inesperada- con las historias llenas de fantasía que crea para su hermana Micha. Es una novela conmovedora que no dejará a nadie indiferente, con un ritmo ágil que mantiene al lector expectante de principio a fin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Antonia Michaelis nació en Kiel, Alemania. Estudió medicina y, de manera paralela, comenzó a escribir cuentos para niños y jóvenes hasta que decidió dedicarse de lleno a la literatura. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos por su obra, y varios de sus libros para jóvenes han aparecido en las listas de los libros más populares de su país. Se considera una escritora de cuentos de hadas contemporáneos, y así lo confirman sus numerosos libros publicados en alemán y traducidos a otros idiomas. Actualmente vive cerca de la isla de Usedom, en Alemania.
EL CUENTACUENTOS
A TRAVÉS DEL ESPEJO
EL CUENTACUENTOS
ANTONIA MICHAELIS
traducción deMARGARITA SANTOS
Primera edición en alemán, 2011 Primera edición en español, 2015 Primera edición electrónica, 2015
Michaelis_Antonia_©privado
© 2011, Antonia Michaelis© 2011, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburgo
© Leonard Cohen, por los fragmentos de las canciones.Sony/ATV Music Publishing
D. R. © 2015, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Colección dirigida por Socorro VenegasEdición: Angélica Antonio MonroyDiseño del forro: León Muñoz Santini y Andrea García FloresFormación: Neri Sarai Ugalde GuzmánTraducción: Margarita Santos
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3105-3 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Ballad for the Young
Primero
1. Anna
2. Abel
3. Micha
4. Interludio
5. Rainer
6. La joven de las rosas
7. Ojo dorado
8. Damocles
9. Bertil
10. Sisters of Mercy
11. Sören
12. Si no sana hoy, sanará mañana
13. Nieve
14. No es ningún santo
15. Deshielo
16. La verdad
17. Michelle
18. El cuentacuentos
Para Anna K. y el farero, cuyos nombres tomé prestados.
Para Charlotte R., Bea W. y Fine M., que tarde o temprano tendrán 18 años.
Para Kerstin B., Beate R. y Eva W., que alguna vez tuvieron 18 años.
Y para todos aquellos que nunca los tendrán.
Ballad for the Young
My child, I know you're not a child
But I still see you running wild
Between those blooming trees.
Your sparkling dreams, your silver laugh
Your wishes for the stars above
Are just my memories.
And in your eyes the ocean
And in your eyes the sea
The waters frozen over
With your longing to be free.
Yesterday you'd awoken
To a world incredibly old.
This is the age you are broken
Or turned into gold.
You had to kill this child, I know,
To break the arrows and the bow
To shed your skin and change.
The trees are flowering no more
There's blood upon the tiled floor
This place is dark and strange.
I see you standing in the storm
Holding the curse of youth
Each of you with your story
Each of you with your truth.
Some words will never be spoken
Some stories never be told.
This is the age you are broken
Or turned into gold.
I didn't say the world was good.
I hope by now you understood
Why I could never lie.
I didn't promise you a thing.
Don't ask my wintervoice for spring
Just spread your wings and fly.
Though in the hidden garden
Down by the green green lane
The plant of love grows next to
The tree of hate and pain.
So take my tears as a token.
They'll keep you warm in the cold.
This is the age you are broken
Or turned into gold.
You've lived too long among us
To leave without a trace
You've lived too short to understand
A thing about this place.
Some of you just sit there smoking
And some are already sold.
This is the age you are broken
Or turned into gold.
This is the age you are broken
Or turned into gold.
PRIMERO
Sangre.
Por todas partes hay sangre. En las manos de él, en las de ella, en su camisa, en su cara, sobre los azulejos, derramada sobre la alfombra redonda; ahora empapada, oscura, casi negra. La alfombra que alguna vez fue azul, nunca volverá a ser azul.
En el blanco de los azulejos la sangre es roja. Él está arrodillado frente a ella, sobre la sangre. No sabía que fuera tan roja, de un rojo tan luminoso: grandes gotas de sangre estalladas contra el piso, parecen amapolas. Son bonitas, tan bonitas como un día de primavera en un prado soleado, afuera, en el bosque... Pero la primavera está lejos. Los azulejos son fríos y blancos, blancos como la nieve. Es invierno.
Siempre será invierno.
Qué idea más absurda, ¿por qué ha de ser siempre invierno?
Tiene que hacer algo. Algo contra la sangre. Un mar de sangre, un mar rojo infinito, olas púrpura, crestas de espuma rojo carmín, colores que salpicaban. ¡Todas esas palabras en su cabeza!
¿Cuánto tiempo lleva arrodillado allí, con las palabras dando vueltas en su cabeza? Lo rojo comienza a secarse, los bordes se endurecen, pierde algo de su belleza; las amapolas se marchitan, amarillean como las palabras que se escriben sobre papel...
El chico cierra los ojos. Tranquilízate. Tienes que pensar una idea a la vez. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué primero? ¿Qué es lo más importante?
Lo más importante es que nadie se entere.
Toallas. Necesita toallas. Y agua. Un trapo. Las manchas salpicadas en la pared no se quitan bien, quedarán restos entre los azulejos. ¿Los notará alguien?
Jabón. Tiene las uñas negras. Un cepillo. Frota hasta que sus manos están rojas, es otro rojo, un rojo que duele, caliente, vivo.
Ella no lo mira. Ha desviado los ojos, pero ella siempre desviaba los ojos, vivió así: desviando la mirada. Él mete las toallas a la lavadora.
Está sentada, apoyada contra la pared; se niega a hablar con él.
Él se arrodilla una vez más ante ella, sobre el suelo, que vuelve a ser blanco, toma sus manos entre las suyas. Le susurra una pregunta, una única palabra: “¿Adónde?”.
Y lee la respuesta en sus manos frías: “¿Te acuerdas? ¿El bosque? Era primavera y por todas partes crecían esas florecillas blancas bajo las hayas... Íbamos de la mano y me preguntaste cómo se llamaban... Yo no lo sabía... El bosque. El bosque era el único sitio para nosotros, era nuestro único momento, sólo nosotros, ¿te acuerdas?, ¿te acuerdas?, ¿te acuerdas...?”.
“Lo sé —susurra él—. Me acuerdo. El bosque. Anémonas. Después le pregunté a alguien cómo se llamaban. Anémonas...”
La levanta como a una niña. Es pesada y ligera a la vez. El corazón le late al mismo ritmo que el miedo, mientras la lleva en brazos y la sumerge en la noche. “Agárrate fuerte. Ayúdame. ¡Ayúdame al menos una vez!”
Afuera, el frío lo golpea en la cara, huele la helada en el aire, la helada que se acerca.
Aún no se ha congelado el suelo. Tiene suerte. Es raro pensar en la buena suerte en esta noche de febrero. El bosque no está muy lejos. Él está demasiado lejos. Mira a su alrededor.
No hay nadie. Nadie ve. Nadie sabe y nadie recordará.
Y en el bosque no crecen florecillas blancas. El suelo es un pantano de lodo oscuro y reblandecido. Las hayas grises no tienen hojas. Lo percibe todo de forma irreal, está demasiado oscuro. Justo la oscuridad suficiente. Aquí ya no hay farolas. La tierra cede a regañadientes ante la vieja pala. Él maldice en silencio. Ella continúa sin mirarlo. Está sentada, apoyada en uno de los oscuros árboles, parece sumida en sus pensamientos. De repente a él lo invade la ira.
Se arrodilla ante ella por tercera vez esta noche, la zarandea, intenta que se ponga de pie, quiere gritarle, le grita, sólo en el pensamiento, mudo, con la boca abierta.
“¡Eres la criatura más egoísta y necia que conozco! Lo que hiciste es imperdonable. Lo sabes, ¡sabes qué pasará! Pero no reflexionaste, claro que no, tú no, tus pensamientos sólo giraban en torno a tu mundo patético e insignificante. Encontraste una solución para ti, pero ninguna para mí, para nosotros; no pensaste ni un segundo...” Y luego llora, llora como un niño, apoyado en el hombro de ella.
Siente que ella lo acaricia, que le pasa la mano por la cabeza con delicadeza. Pero no, no es más que una rama.
1
ANNA
Fue el primer día verdaderamente frío del invierno cuando Anna encontró la muñeca.
Un día azul en que el cielo alto y claro se alzaba como una cúpula de cristal por encima de la ciudad. Se puso los guantes antes de subirse a la bicicleta. De camino a la escuela pensó que a mediodía iría a la playa para ver si las orillas se habían congelado. Se congelarían, si no hoy, en un par de días.
El hielo siempre llegaba en febrero.
Y respiró el aire frío con una especie de ilusión infantil, se quitó la bufanda de la cara, liberó los cabellos oscuros del gorro de invierno y se embriagó del frío hasta marearse. Se preguntó en cuál de las muchas cajas del sótano estarían sus patines, y si nevaría, y si sus esquíes de fondo la estarían esperando también en el sótano o en el desván, y si podría convencer a Gitta para que sacara el viejo trineo, el de la cinta roja. Pensó que probablemente Gitta se sentiría demasiado mayor para esas cosas. “Dios mío, ya tenemos dieciocho años —diría—. Bueno, tú los tendrás pronto, ¿de verdad quieres sentarte en un viejo trineo con cinta roja y hacer el ridículo más espantoso? En verano te gradúas de la preparatoria, mi niña, deberías pensar en otras cosas.” Anna sonrió mientras estacionaba la bicicleta delante de la escuela. Gitta siempre la había llamado “mi niña”, era un poco como tener una hermana mayor, aunque Gitta sólo tenía medio año más que ella. Pero hacía todas las cosas que uno hace cuando es adulto, o cuando uno piensa que lo es, todas las cosas que Anna no haría jamás. Se pasaba las noches de los viernes bailando en el Fly In. Desde hacía dos años iba a clases en su ciclomotor, y lo cambiaría por una moto en cuanto reuniera suficiente dinero. Sólo vestía de color negro, usaba tangas, se acostaba con chicos. “Mi niña, ya tenemos dieciocho años, hace tiempo que estamos en edad para hacerlo, deberías empezar a hacerte a la idea.”
Gitta fumaba con Hennes, apoyada en el muro de la escuela. Anna se les unió y contempló las nubes que su aliento cálido dibujaba en el aire.
—¿Y? —preguntó Hennes—. Al final empiezas tú también, ¿no?
Anna negó con la cabeza:
—No tengo tiempo.
—Mejor así —comentó Gitta en un tono simpático mientras rodeaba con un brazo los hombros delgados de Anna—. Una vez que empiezas, no puedes dejarlo. Es el infierno, mi niña, no lo olvides. Quédate mejor con tus nubes de aire limpio.
—En serio —dijo Anna—. No sabría cuándo fumar. Ya hay suficientes cosas que hacer.
Hennes asintió:
—Como la preparatoria, ¿no?
—Ah, claro —respondió Anna—, eso también.
Sabía que Hennes no entendía a qué se refería, pero le daba completamente igual. No podía explicarle que tenía que ir a la playa para ver si se había congelado. Y que había pensado en el trineo de Gitta, el de la cinta roja. No, no lo habría entendido. Gitta se haría del rogar para sacar el trineo, pero ella entendía muy bien a Anna. Y cuando nadie mirara, nadie en absoluto, iría a deslizarse con ella en el trineo y se comportaría como si tuviera cinco años; ya lo hizo el último invierno, y el penúltimo. Igual que todos los inviernos anteriores.
Y Hennes y todos los demás estarían encerrados en sus casas preparándose para el siguiente trabajo escrito.
—Ya es hora —dijo Hennes mirando el reloj—. Tenemos que irnos —enseguida apagó el cigarrillo aplastándolo contra el muro y de un soplido se retiró los cabellos cobrizos de la frente.
“De oro —pensó Anna—de oro rojizo.” Y también pensó que Hennes practicaba probablemente todas las mañanas enfrente del espejo para soplarse así los cabellos que le caían por delante de los ojos. Hennes era perfecto: alto, delgado, listo, había pasado las vacaciones de invierno haciendo snowboard en algún lugar de Noruega. Tenía el von de la nobleza en el apellido, que siempre dejaba fuera de su firma, lo que lo hacía aún más perfecto. Había muchas razones por las que Gitta se encontraba allí, fumando con Hennes, una de ellas era que constantemente se enamoraba de alguien nuevo y cada tres veces, de Hennes.
En cambio, Anna no soportaba la sonrisa de Hennes, aquella sonrisa ligeramente irónica con la que contemplaba su entorno. Como ahora. Justo como ahora.
—¿Se lo decimos al mercader polaco? —preguntó Hennes señalando con la cabeza hacia el estacionamiento de bicicletas, donde se veía una figura en una chamarra militar verde agachada en el suelo, con la cabeza hundida, el gorro negro de lana tapándole buena parte de la cara y en las orejas unos auriculares de un viejo walkman. El cigarrillo que sostenía entre los dedos se había consumido casi por completo, y Anna se preguntó si el chico se habría dado cuenta. Y también si no podría haberse unido a ellos y fumar con Gitta y Hennes.
—¡Tannatek! —gritó Hennes—. Las ocho. ¿Entras con nosotros?
—No te esfuerces —dijo Gitta—. No te oye. Vive en su propio mundo. Vamos.
Como estaban en el mismo curso de inglés, Gitta se apresuró a seguir los largos pasos de Hennes subiendo las escaleras que llevaban a la puerta de cristal de la entrada al edificio, pero Anna la detuvo.
—Oye... Puede que sea una pregunta tonta —comenzó—, pero...
—Las preguntas siempre son tontas —bromeó Gitta.
—Por favor —dijo Anna mirándola con un gesto serio—. Explícame lo del mercader.
Gitta miró hacia la figura del gorro negro:
—No hay quien te pueda explicar a ése —respondió—. Medio grupo se pregunta cómo ha conseguido llegar al penúltimo año de prepa. Está en Alemán 1, como tú...
—No, que me expliques su apodo —insistió Anna—. ¿Por qué todos lo llaman el mercader polaco? Nunca antes me detuve a pensarlo.
—Mi niña —suspiró Gitta—, de verdad me tengo que ir. Siederstädt no soporta que lleguemos tarde a su clase. Y si usas un poco esa cabecita tuya, entenderás qué vende nuestro amigo polaco. Te doy una pista: no son rosas.
—Droga —dijo Anna y notó lo ridícula que sonaba la palabra en sus labios—. ¿Estás segura?
—Madre mía, si toda la escuela lo sabe —replicó Gitta, perdiendo un poco la paciencia—. Por supuesto que estoy segura, Anna.
Se dio vuelta en el umbral de la puerta, le guiñó un ojo y le dijo:
—Últimamente se ha puesto un poco caro —enseguida se despidió con la mano y desapareció tras la puerta de cristal.
Anna se quedó sola, sintiéndose como una idiota. Quería pensar otra vez en el viejo trineo de la cinta roja, pero en su lugar pensó en la expresión burbuja de jabón. “Vivo —pensó—en una burbuja de jabón. Todo el mundo sabe cosas que yo no sé. Pero quizá tampoco quiera saberlas. Y hoy iré al mar, sola, sin Gitta. Estoy harta de que me llame 'mi niña', cuando yo, a diferencia de ella, sé lo que quiero; a diferencia de ella, sé que voy a ir a Inglaterra después de la preparatoria, sé lo que voy a estudiar. Y es mucho más infantil ir por ahí vestida de negro y creer que por eso va a parecer más lista.”
Y entonces, después de la sexta hora, después de una clase mortalmente aburrida de biología, encontró la muñeca.
Más tarde se preguntó a menudo qué habría ocurrido si no la hubiera encontrado. Nada, seguramente. Todo se habría quedado para siempre tal y como estaba, ella en su burbuja de jabón, una bonita burbuja de jabón y, de algún modo, también testaruda. Pero ¿puede algo quedarse como estaba cuando tienes casi dieciocho años? Por supuesto que no.
Los alumnos de bachillerato tenían su propia sala de estar, una habitación sencilla y descuidada con dos mesas desvencijadas, un buen número de sillas de madera demasiado pequeñas y un viejo sofá, además de una cafetera que siempre estaba estropeada. Anna fue la primera en llegar durante la pausa del mediodía. Había prometido esperar a Bertil, que quería copiar algunos de sus apuntes de alemán. Bertil era el típico chico que perdía constantemente sus notas, siempre estaba distraído y sus ridículos lentes de gruesos cristales no ayudaban a mejorar su imagen. Anna pensó que probablemente él también vivía en una burbuja de jabón, pero una incluso empañada por dentro.
No habría encontrado la muñeca si no hubiera estado esperando a Bertil. No habría encontrado la muñeca si no hubiera sacado sus cosas para buscar los apuntes, y si no se hubiera caído su lapicero y rodado debajo del sofá, y si...
Anna se agachó para recoger el lapicero.
Y allí estaba la muñeca.
Estaba en el fondo, entre pelusas de polvo y envoltorios de chicle, un poco perdida. Anna intentó separar el sofá de la pared. Pesaba demasiado. Bajo los gastados asientos debía de ser de piedra, un sofá de mármol, o un sofá lleno de agujeros negros como los del universo, con un peso infinito. Se tendió en el suelo, boca abajo, alargó el brazo; alcanzó a tocarla y la sacó. Durante un momento estuvo ella sola con la muñeca, antes de que los demás llegaran.
Delante del sofá, en medio de todo el polvo, la sostuvo en el regazo y la miró, y fue como si la muñeca respondiera a su mirada. Era tan grande como la mano de Anna, ligera, toda hecha de tela. Sobre la cara, entre las trenzas oscuras, estaban bordados dos ojos azules, una boca roja y una minúscula nariz. Llevaba un vestido corto estampado —flores azules sobre fondo blanco—, el borde inferior un poco deshilachado, y una especie de pantalones que alguien que no sabía coser muy bien había hecho con un trozo de mezclilla vieja. Las flores del vestido estaban casi del todo descoloridas, un jardín desvanecido que apenas se podía vislumbrar. El hilo de los ojos estaba desgastado, como si ya hubieran visto demasiado; miraban cansados y un poco atemorizados. Anna retiró pelusas de polvo de los cabellos de la muñeca.
—¿De dónde saliste? —susurró—. ¿Qué haces aquí? ¿Qué niña te perdió?
Seguía sentada en el suelo cuando el primer torrente de chicos entró en la habitación y, por un instante, Anna tuvo la extraña sensación de que debía proteger la muñeca de las miradas de los demás. Era absurdo, por supuesto. Se levantó y la alzó en el aire.
—¿Es de alguien? —preguntó alzando la voz tan alto que la muñeca pareció estremecerse—. La encontré debajo del sofá. ¿La perdió alguno de ustedes?
—Claro —dijo Tom—, es mi muñeca favorita, ¡llevo buscándola varios días!
—¡Eh? ¡Mentira, es mía! —gritó Hennes—. ¡Me la llevo todas las noches a la cama! Sin ella no puedo dormir.
—¿No me digas? —se burló Nicole—. En fin, algunos lo hacen con perros, ¿por qué no con muñecas de trapo?
—Déjame ver un momento, a lo mejor es mía —dijo Jörg arrebatándole a Anna la muñeca de la mano—. Ah, no. La mía tiene calzones rosas. Ésta ni siquiera lleva calzones... ¡Qué indecente!
—¡Dámela! —gritó alguien, y entonces la muñeca voló por el aire mientras Anna permanecía inmóvil, mirando cómo la lanzaban de un lado a otro, cómo se burlaban. Y algo dentro de ella se contrajo como en un espasmo. Apretó los puños, pero no dijo nada. Fue como si tuviera seis años, como si fuera su muñeca, y de nuevo vio el miedo reflejado en los raídos y cansados ojos azules.
—¡Ya basta! —gritó al fin Anna—. ¡Paren de una vez! Es de alguna niña y no pueden... Si se rompe... ¡Le pertenece a alguien! ¡Se comportan como si estuvieran en primero!
—Es el estrés del examen final de la preparatoria, lo vuelve a uno infantil —se excusó Tom, sin soltar la muñeca—. Atrápala —la desafió, y su voz sonó como si realmente tuviera seis años. No fue Anna quien atrapó la muñeca, Bertil lo hizo; Bertil, con sus lentes de fondo de botella. Se la devolvió sin decir nada. Y sin decir nada, Anna le dio la hoja que quería copiar. Y los demás olvidaron la muñeca.
—La mujer de la limpieza —sugirió Bertil antes de irse—. Quizá tiene una hija... Podría ser.
—Podría ser —dijo Anna y le sonrió—. Gracias.
Pero apenas Bertil se fue, Anna se reprochó haberle sonreído. Detrás de los cristales de sus lentes, Bertil tenía esa expresión de cachorro suplicante cuando la miraba, y ella sabía perfectamente lo que eso significaba.
Cuando ya todos se fueron —a sus cursos de la tarde, a la panadería del centro comercial, a casa—, cuando la sala estaba de nuevo vacía y en silencio, Anna continuaba sentada en el sofá, sola, con la muñeca sobre las rodillas. Afuera el día seguía azul. La escarcha brillaba plateada entre los árboles. Sí, seguro que la orilla de la playa se había congelado.
Observó la hilera de árboles que se alzaban ante los ventanales de los años setenta, vio las ramas balancearse bajo el peso de los cristales de hielo. Entonces su mirada se detuvo en una figura sentada sobre el calentador delante de los ventanales y se asustó.
No la había visto antes.
Era Tannatek, el mercader polaco, y la miraba. Debió de llegar con los demás y estar sentado allí todo el tiempo, no lo había visto. Anna tragó saliva.
Seguía llevando el gorro negro de lana, aun en el interior, igual que durante la clase de Alemán 1 en la que no había dicho ni una palabra. Debajo de la chamarra militar se veía el logo de los Böhse Onkelz sobre su suéter negro. Tenía los ojos azules.
Anna no sabía nada de él, sólo que había entrado en el undécimo curso, un advenedizo. En aquel momento ni siquiera recordaba su nombre de pila. Estaban completamente solos. Él no decía nada. De repente, Anna tuvo miedo. Sus dedos apretaron la muñeca.
El chico carraspeó. Y después dijo algo que Anna no se esperaba:
—Ten cuidado con ella.
—¿Cómo? —preguntó Anna, perpleja.
—La sujetas con demasiada fuerza. Ten cuidado con ella —repitió Tannatek.
Anna se miró las manos, que seguían aferradas a la tela, comprendió y soltó la muñeca, que cayó al suelo. Tannatek meneó la cabeza. Entonces se irguió, se acercó a Anna, que seguía sentada en el sofá, de piedra, helada, y se agachó hacia la muñeca. La levantó y retrocedió un paso.
—Fui yo —dijo—. Yo la perdí. ¿Entiendes?
—No —respondió Anna con sinceridad.
Volvió a menear la cabeza:
—Claro que no.
Tannatek contempló la muñeca largo rato, la sostenía como si fuera algo vivo. Después volvió a sentarse sobre el calentador, se inclinó hacia su mochila y guardó la muñeca, encima de libros y papeles. Luego se acomodó de nuevo en el calentador, sacó un cigarrillo del bolso, pareció recordar que allí no se podía fumar, se encogió de hombros y volvió a guardar el cigarrillo.
—Bueno... —dijo Anna con un tono de voz que aún reflejaba miedo, y se levantó del sofá—, si dices que la muñeca es tuya..., entonces ya está todo arreglado. Me voy. Hoy no tengo nada más. Ninguna clase.
Tannatek asintió con la cabeza. Pero Anna no se iba. Seguía en medio de la habitación, como si algo la retuviera, y aquel momento fue uno de esos que después nunca pudo explicar, ni a sí misma ni a nadie. Lo que ocurrió, sencillamente ocurrió.
Se quedó parada tanto tiempo que él tuvo que decir algo, y dijo:
—Gracias.
—¿Gracias por qué? —preguntó Anna. Quería una explicación. La que fuera.
—Gracias por encontrarla —contestó él señalando con la cabeza hacia la mochila, de la que Anna veía sobresalir una mano de trapo.
—Ah, sí, bueno, no es nada... —titubeó Anna—. Yo...
Sacudió la cabeza, avergonzada de sí misma, e intentó reírse, dejó escapar una risa menuda, insignificante, la típica con la que se intenta salvar una conversación que amenaza con hundirse antes de comenzar siquiera.
—Parece que fueras a asaltar un banco —le dijo, y como él la miraba sin comprender, agregó—: con ese gorro, quiero decir.
—Hace frío —respondió.
—¿Aquí dentro? —preguntó Anna, y consiguió acompañar la apagada risa con algo parecido a una sonrisa, aunque no sabía si parecía convincente.
Él siguió mirándola en silencio. Y entonces se quitó el gorro negro, muy despacio, como si fuera un ritual. Tenía el cabello rubio y alborotado. Anna había olvidado que era rubio. Llevaba el gorro desde hacía un tiempo... ¿Una semana? ¿Dos? De vez en cuando llegaba a clase con el pelo rapado a tres milímetros, pero ahora los cabellos casi le cubrían las orejas.
—La muñeca... Pensé... Pensé que era de una niña pequeña... —comenzó a balbucir Anna.
Él asintió:
—Y es de una niña pequeña —y de repente fue él quien sonrió—. ¿Qué pensabas? ¿Que era mía?
En el momento en que sonrió, Anna recordó su nombre. Abel. Abel Tannatek. Lo había visto en alguna lista, el año pasado.
—¿De quién es entonces? —preguntó, y se vio en ese momento como la gran inquisidora Anna Leemann, que hace demasiadas preguntas, es terca y curiosa.
—Tengo una hermana —explicó Abel—. Tiene seis años.
—¿Y por qué...? —”¿por qué llevas contigo la muñeca? ¿Por qué la pierdes debajo del sofá de la escuela?”, quería preguntar la gran inquisidora Anna Leemann, pero ahogó sus preguntas. Las grandes inquisidoras no suelen ser muy simpáticas.
—Micha —dijo Abel—. Se llama Micha. Se alegrará de recuperarla.
Miró el reloj, se levantó y se colgó la mochila al hombro:
—Tengo que irme.
—Sí, yo... yo también —se apresuró a decir Anna.
Salieron juntos al día frío y azul, y Abel dijo:
—No te importará que me ponga otra vez el gorro, ¿no?
Sobre los árboles la escarcha brillaba con tanta fuerza que era necesario entrecerrar los ojos, y el sol se reflejaba en los charcos del patio de la escuela, resplandeciente, cegador.
Todo se había vuelto más luminoso, casi peligrosamente luminoso.
Junto a los estacionamientos de bicicletas se había juntado un grupo de estudiantes de quinto o sexto de primaria. Anna observó cómo Abel abría el candado de su bicicleta. Tenía tantas preguntas, debía hacérselas ya, antes de que la conversación acabara, antes de que Abel Tannatek se convirtiera de nuevo en la figura anónima y agachada con los auriculares en los oídos, en el mercader polaco, a quien los demás habían pasado por alto cubriéndolo con un sobrenombre, como si aquel envoltorio les evitara tener que tocar el contenido.
—¿Por qué no dijiste nada cuando se pusieron a lanzar la muñeca por todas partes? —preguntó Anna—. ¿Por qué esperaste hasta que los demás se fueron?
Tannatek tiró de su bicicleta para liberarla del caos formado por el resto de las bicicletas. Ya casi se había ido, ya casi había abandonado el lugar donde Anna se encontraba, casi estaba de nuevo en su propio mundo.
—No lo habrían entendido —dijo—. Tampoco es asunto suyo.
“Ni mío”, pensó Anna.
Abel sacó el viejísimo walkman del bolsillo de su chamarra militar y desenroscó el cable.
“¡Espera!”, deseaba gritar Anna.
—¿De verdad te gustan los Onkelz? —preguntó señalando con la cabeza su suéter, en el que se podían ver las letras blancas bajo la chamarra medio abierta.
Él volvió a reírse:
—¿Cuántos años tengo? ¿Doce?
—Pero... y tu suéter...
—Heredado —se limitó a decir—. Me da calor. Eso es lo importante.
Le dio uno de los auriculares:
—White noise —dijo.
Anna no oyó nada, excepto un rumor que crepitaba alto. White noise, lo que escupe una radio que no capta ninguna frecuencia. Rumor blanco.
—Me ayuda a mantener alejados a los demás —aclaró Abel, recuperó su auricular y se subió a la bici—, cuando quiero pensar.
Y entonces se fue y Anna se quedó allí parada, y nada volvió a ser como era antes.
White noise.
No le pidió a Gitta el trineo de la cinta roja. Fue sola a la playa, más tarde, cuando ya oscurecía. El atardecer junto al mar era el momento en el que mejor podía aclarar sus pensamientos, extenderlos ante sí sobre la arena y ordenarlos. No era un mar de verdad. Sólo una bahía de aguas tranquilas, poco profundas. Cuando se helaba por completo, se podía cruzar sobre ella hasta la isla Rügen.
Anna permaneció largo rato de pie en la playa solitaria de Eldena, mirando el agua, en cuya superficie empezaba a formarse una piel de hielo. Ya estaba lisa, pulida, brillaba como la madera del suelo de su casa, barnizada y desgastada por el tiempo.
Era una casa antigua, las habitaciones de techo alto respiraban tiempos pasados. Se encontraba en un barrio del centro, el Fleischervorstadt, entre otras muchas casas antiguas, decaídas y grises durante el socialismo, restauradas y abrillantadas después de la reunificación de Alemania. Qué curioso, aquel día había contemplado la casa de un modo completamente distinto. Como si no estuviera recorriendo las habitaciones sola, sino con Abel Tannatek a su lado.
Vio las altas estanterías llenas de libros con los ojos de Abel, los sillones, las gruesas vigas visibles de la cocina, los cuadros colgados de las paredes, modernos, en blanco y negro, irreconocibles; la chimenea de la sala, las ramas decorativas de invierno sobre la mesa del comedor. Todo era hermoso, hermoso como en un cuadro, una hermosura intocable e irreal.
Acompañada por Abel subió las amplias escaleras de madera hasta su habitación, donde, junto a la ventana, se alzaba el atril. Intentó expulsar de su cabeza la imagen de Abel Tannatek, el gorro negro, la vieja chamarra militar, el suéter heredado, la muñeca descolorida. Sostuvo la flauta traversa en una mano. También la flauta era hermosa.
—Voy a estudiar música —dijo en voz alta—. Tal vez. También eso es demasiado bonito... demasiado...
Pero no pudo completar la frase. Y los tonos plateados de la flauta traversa sonaban erróneos aquel día. Se sorprendió a sí misma intentando extraer del instrumento algo completamente diferente, algo que no fuera melódico ni armónico, algo áspero, rebelde: un rumor blanco.
La flauta traversa parecía retorcerse entre sus manos, no comprendía qué se esperaba de ella. Tras la ventana, la tarde caía de color azul oscuro sobre el jardín, aquel jardín trasero en el que había pasado tantos veranos sentada junto a Gitta, riendo. Abrió la ventana y oyó los gorriones desde las ramas secas de la madreselva que escalaba la pared junto a su ventana. En verano volvería a florecer y el aire se haría de nuevo pesado y melancólico con su olor... En verano, en un millón de años.
Aquel día se veía una única flor en el rosal. Estaba tan sola que lucía extremadamente cursi, y Anna tuvo que luchar contra la tentación de cortarla. Esa tarde no tenía ganas de rosas.
El aire sobre el agua era ahora azul oscuro. En algún lugar flotaba una barca de pescador entre el mar y el cielo. Anna rompió la fina capa de hielo con la punta de su bota y oyó el ligero crujido y el agua que fluía debajo.
—Seguro que él no vive en una casa como ésa —murmuró—. No sé cómo vive una persona así. De otra forma.
Y entonces metió completamente el pie en el mar, hasta que el agua se abrió paso dentro de la bota y la alcanzó el frío.
—¡No sé absolutamente nada! —gritó al mar—. ¡Absolutamente nada!
“¿Sobre qué quieres saber?”, preguntó el mar.
—¡Sobre las cosas que están afuera de la burbuja de jabón! —respondió Anna—. Quiero... Quiero... —levantó las manos enguantadas en lana de colores, indefensas, y las dejó caer.
Entonces el mar rio, pero no era una risa amable. Se estaba burlando. “Ni creas que puedes llegar a conocer a alguien como Tannatek”, le dijo el mar. “Y piensa en el pelo rapado a tres milímetros. ¿Estás segura de que no se trata de un radical de derecha? Que tenga una hermana pequeña no significa que sea una buena persona. ¿Qué significa realmente ser una buena persona? ¿Y será verdad que tiene una hermana pequeña? Quizá...”
—¡Cállate! —le espetó Anna al mar y se dio la vuelta para regresar caminando sobre la arena fría.
Detrás de la playa, a la izquierda, se levantaba el bosque, pesado y negro. En primavera florecerían las anémonas entre las altas hayas, pero todavía quedaba mucho tiempo hasta entonces.
2
ABEL
—Ni creas que puedes llegar a conocer a alguien como Tannatek —dijo Gitta—. Y piensa en el pelo rapado a tres milímetros —cruzó las piernas, bajó el cuerpo y se balanceó un poco sobre el sofá de cuero.
Anna pensó en las veces que habían usado aquel mismo sofá de trampolín cuando eran niñas. Estaba delante de un ventanal y detrás, en algún lugar, se extendía la playa, aunque ésta no se podía ver, pues la mitad del barrio nuevo se alzaba a medio camino. La casa con el ventanal en la sala era parte de él, una casa como un cubo, completamente cuadrada, moderna en cierto modo, pero nada agradable a la vista.
El jardín estaba demasiado ordenado. Gitta le había dicho que estaba casi segura de que su madre desinfectaba las hojas del seto de boj cuando nadie la veía.
Gitta no se llevaba muy bien con su madre. Era cirujana en la clínica, igual que antes el padre de Anna, pero tampoco él se había llevado bien con ella y había huido a un consultorio menos ordenado.
—¿Anna? —dijo Gitta—. ¿En qué piensas?
—Estaba pensando... Pensaba en nuestros padres —respondió Anna—. Y en que todos son médicos o algo así.
—O algo así —repitió Gitta soltando un bufido despectivo por la nariz y luego apagó su cigarrillo, prohibido dentro de la casa, en un plato pequeño. Probablemente sólo fumaba porque lo tenía prohibido—. ¿Qué tiene que ver eso con Tannatek?
—Nada —respondió Anna y suspiró—. Todo. Me preguntaba qué harán sus padres. De dónde es. Dónde vive.
—En el barrio Ostsee —dijo Gitta—. Siempre lo veo pasar por ahí en bicicleta. En los antiguos bloques soviéticos, donde está el supermercado Aldi.
Gitta se deslizó hasta el borde del sofá y miró fijamente a Anna. Tenía los ojos azules. Como los de Abel, pensó Anna, pero distintos. ¿Cuántos tipos de azul había en el mundo? En teoría, un número infinito...
—¿Por qué quieres saber todo eso? —preguntó Gitta en un tono que delataba sospecha.
—Por... nada —respondió Anna.
—Ah, por nada —repitió Gitta—. Te voy a decir una cosa, mi niña. Estás enamorada. No te pongas roja, le pasa a todo el mundo. Pero tú elegiste a la persona equivocada. No te compliques la existencia. Con uno como Tannatek sólo podrás tener, por mucho, sexo y seguro que encima te contagia alguna enfermedad. Eso no es para ti.
—¡Hey, para un momento! —la interrumpió Anna sorprendida de lo enfadada que se sentía—. No estoy hablando de relaciones ni de... ni de... de eso. A lo mejor mi mundo no es tan limitado como el tuyo, y yo pienso de vez en cuando en algo más que en cómo meto a otro tipo en la cama.
—¿A otro? —preguntó Gitta con una sonrisa burlona—. ¿Quién fue el primero? ¿Me he perdido algo?
—Es imposible hablar contigo —gruñó Anna y se levantó. Sin embargo, Gitta tiró de ella y la hizo sentarse de nuevo en el sofá, un sofá de cuero, moderno, cuadrado, que se podía lavar y desinfectar con facilidad y que, pensó Anna enfadada, era de gran utilidad en la actual fase de la vida de Gitta.
—Espera, Anna —dijo Gitta—, no te pongas así. No era mi intención molestarte, ¿de acuerdo? Es sólo que no quiero verte sufrir. ¿No podrías enamorarte de otro?
—No estoy enamorada de nadie —replicó Anna—. Así que ya deja de intentar convencerme de que lo estoy.
A través de los cristales, Anna dirigió la mirada hacia el barrio nuevo. Si entrecerraba con fuerza los ojos, las casas quizá se volverían invisibles y podría ver el mar. Era una cuestión de voluntad. Y si ponía mucho, mucho empeño, podría tal vez descubrir cosas sobre Abel Tannatek. Sin Gitta. ¿Por qué no mantuvo la boca cerrada? ¿Por qué tuvo que contarle que había hablado con él? Porque hacía ya tres días que habló con Abel, por eso. Y porque desde entonces él no había vuelto a hablar con ella. Ni una palabra. Era como si nunca hubieran hablado. De nuevo se había cerrado su burbuja de jabón y en torno a Abel se había cerrado el frío envoltorio de silencio. No obstante, algo quedó adherido en la burbuja de jabón. Una chispa. Una curiosidad.
—Escúchame, mi niña —dijo Gitta y encendió otro cigarrillo. ¿Consistía su vida únicamente de cigarrillos? Volvía loca a Anna con tanto encender, apagar y rebuscar en el bolso—. Escúchame bien. Ya sé que eres un poco más lista que yo, bastante más, mejores notas y todo eso, y la música... Piensas en cosas en que la gente como yo no piensa. Todo eso lo sé. Pero en este tema, en este único tema, de verdad deberías hacerme caso. Olvídate de Tannatek. Piensa en la muñeca. ¿Por qué se pasea por ahí con una muñeca? ¿Una hermana pequeña? En fin, no sé. Puede ser, de acuerdo, tiene una hermana pequeña, pero yo habría inspeccionado un poco la muñeca. ¿Qué dijo? ¿Que la deberías sujetar con más cuidado? ¿No ves series policiacas? ¿No leíste alguna por lo menos? ¡A ti te gusta leer! Quiero decir... No sé de dónde saca lo que vende, pero una vez se le escapó un comentario, y creo que tiene buenos contactos en Polonia. Y en algo tienen que transportar la mercancía, ¿no?
—Quieres decir que en la muñeca...
Gitta se encogió de hombros.
—No tengo ni idea, sólo estoy pensando en voz alta. Madre mía, si estamos todos encantados de que esté ahí, es nuestro mercader polaco. Al fin y al cabo, es el más barato, y es tan fácil... No me mires así, no soy ninguna yonqui. No todos los que alguna vez beben cerveza son alcohólicos, ¿no? De todos modos, yo no me creería todo lo que nuestro mercader dice de sí mismo. Sólo quiere salvar su pellejo. Es lo que hacemos todos, de una forma u otra.
—¿Qué quieres decir con eso?
Gitta se rio.
—No sé. Pero sonó súper filosófico, ¿no? Quiero decir, lo de la muñeca y su hermana... Muy conmovedor, de verdad. Y lo del rumor blanco... A lo mejor no está bien de la cabeza el polaco. O quizá te quiso tomar el pelo. Se inventó algo para impresionarte. Tú eres buena en clase. Está contigo en alemán. Podrías ayudarle. Por alguna razón parece estar empeñado en pasar la preparatoria. Quizá se hace el interesante.
—Claro —dijo Anna—. Se hace el interesante al no hablar conmigo. Una lógica aplastante, Gitta, felicidades.
—¡Pero tiene sentido! —exclamó Gitta—. Te deja que sufras un tiempo enamor... interesada, y después...
—Deja ya de jugar con el cigarrillo —dijo Anna con voz tranquila, y se levantó, esta vez de forma definitiva; esta vez, para irse—. Vas a incendiar la sala de tus padres.
—Me encantaría —replicó Gitta—. Desgraciadamente no arden bien.
Tenía que intentarlo. Lo intentaría. Si Abel sólo hablaba con las personas a quienes les vendía su mercancía en el patio, entonces ella compraría algo. Era algo atrevido y nuevo para ella, y necesitó dos días más para reunir el valor necesario. Dos días en los que observó cómo Abel callaba en clase de alemán. También estaba con ella en biología y matemáticas, y callaba. En ocasiones parecía estar soñando despierto. Y en las primeras horas a veces se dormía. Anna se preguntaba qué haría por las noches. Se preguntaba si de verdad quería saberlo.
Era viernes el día en que por fin se atrevió a dar el paso. Tannatek estaba apoyado junto a los estacionamientos de bicicletas, como siempre, hasta el fondo, donde no había más que un par de bicis. Tenía las manos hundidas en los bolsillos, en las orejas los auriculares del walkman, y el cierre de la chamarra militar cerrado hasta arriba. Todo en él estaba helado, parecía una estatua del frío de febrero. No fumaba, sólo estaba allí de pie, mirando hacia la nada.
El patio de la escuela estaba casi vacío. Los viernes al mediodía la mayoría se apresuraba a volver a casa. Dos tipos de preparatoria atravesaron el patio delante de Anna y hablaron con Tannatek. Ella se detuvo —se quedó como una tonta en medio del patio, esperando y sintiendo que el valor la abandonaba—. Le pareció ver que le daba algo a uno, pero no estaba segura, había demasiadas mangas y cintas de mochila de por medio. Esperaba que él se quedara mirándola sin comprender cuando le preguntara. Esperaba que dijera: “¿Qué se supone que vendo? ¿Quién lo dice? ¡Es mentira!”, y que todo fuera una historia más de Gitta.
Los jóvenes desaparecieron, Tannatek se dio la vuelta y los siguió con la mirada. De algún modo, los pies de Anna la transportaron a través del patio y, de repente, se encontró detrás de él.
—Abel —dijo.
Él se sobresaltó, se dio la vuelta y le dirigió una mirada que, al principio, sólo expresaba sorpresa. Nadie allí lo llamaba por su nombre de pila. La sorpresa se ocultó pronto tras el azul de sus ojos, que se entrecerraron desconfiados y la examinaron, expectantes, interrogantes: “¿y tú qué quieres?”. Le llevaba algo más de una cabeza y sus anchos hombros le daban un aspecto agresivo, con ese modo en que encorvaba la columna bajo el frío y las manos de nuevo hundidas en los bolsillos. Anna pensó en perros de pelea, los cuales abundaban en los barrios antiguos de los bloques soviéticos. Algunos de los perros tenían runas alemanas grabadas en los collares... De repente volvió a sentir miedo de Tannatek, y el nombre de Abel desapareció de su cabeza, disminuyó y se acurrucó en una esquina. Ridículo. Gitta tenía razón. Anna se había inventado a otro Tannatek, desde la distancia.
—¿Anna?
—Sí —dijo ella—. Yo... quería... quería preguntar... preguntarte... —ahora tenía que llevar el plan hasta el final. Sin embargo, todas las palabras en su cabeza habían sido aniquiladas, destruidas por una amenazadora figura de hombros anchos. Tomó aire—. Gitta tiene una fiesta —mintió—, y necesitamos algo para divertirnos. ¿Qué tienes exactamente?
—¿Cuándo? —preguntó él—. ¿Para cuándo necesitas algo?
Así que la cosa no funcionaba así. Claro que no, boba, pensó Anna, no iba a llevar kilos de droga a todas partes, era un asunto de pedido y entrega. Él le leyó el pensamiento.
—La verdad es que... —reflexionó—, espera. A lo mejor tengo algo a la mano.
Miró a su alrededor, metió la mano en el bolsillo de la chamarra militar y sacó una bolsita de plástico. Anna inclinó la cabeza esperando alguna especie de polvo, no sabía nada de ese tipo de cosas, había buscado en internet, pero Google Drugs aún no existía, un defecto que seguro se resolvería pronto. Tannatek metió los dedos pulgar e índice en la bolsita transparente y sacó una tira de pastillas. Anna vio que en la bolsita había muchas tiras llenas de pastillas. Las que él sostenía en la mano eran redondas y blancas.
—Dijiste que eran para una fiesta, ¿no? —preguntó en voz baja.
Anna asintió con la cabeza. Tannatek asintió también:
—Veinte —dijo.
Anna extrajo un billete de veinte euros de su cartera y se apresuró a esconder las pastillas. Eran diez. No le pareció demasiado caro.
—¿Las conoces bien? —preguntó Tannatek; su tono de voz dejaba claro lo que pensaba.
—Yo no —respondió Anna—. Pero Gitta, sí.
Tannatek volvió a asentir, se guardó el dinero y buscó los auriculares del walkman.
—¿White noise? —preguntó Anna, pero la verdad era que ya no tenía ganas de empezar una conversación con él, sólo se lo preguntó por decir algo; su corazón iba a mil por hora, quería largarse de allí, lejos del frío patio de la escuela, lejos de Tannatek, el perro de pelea, lejos de las pastillas en la chamarra militar, lejos, lejos, lejos. De repente añoró el frío contacto plateado de su flauta traversa en las manos. Extrañó una melodía; no un rumor blanco, sino una auténtica melodía.
No esperaba que Tannatek le volviera a dar uno de los viejísimos auriculares. Pero eso mismo hizo. Se lo puso en la oreja porque era lo que se esperaba de una chica como ella, no porque realmente quisiera hacerlo. De repente, su plan “voy a ser comprensiva con el mercader polaco y así seré mejor persona”, le pareció patético.
De los auriculares no salía un rumor blanco, sino una melodía. Como si alguien hubiera oído el deseo de Anna.
—No siempre escucho white noise.
La melodía era tan vieja como el walkman, no, más vieja. Suzanne. Anna conocía la letra desde su infancia.
Perpleja, le devolvió el auricular.
—¿Cohen? ¿Te gusta Cohen? Le gusta a mi madre.
—Sí —dijo—. A mi madre también le gustaba. Ni siquiera sé por qué. Es imposible que entendiera una palabra. No sabía inglés. Y era demasiado joven para este tipo de música —se encogió de hombros.
—¿Era? —preguntó Anna. El tiempo se había vuelto más frío, la temperatura acababa de bajar, cinco grados menos—. ¿Acaso está...?
—¿Muerta? —añadió Abel con dureza—. No. Es sólo que no está. Desde hace dos semanas. Pero no pasa nada. No creo que vuelva. Micha... Micha piensa que volverá. Mi hermana, ella...
Calló, alzó la vista y se quedó mirando a Anna.
—¿Me volví loco o qué? ¿Por qué te cuento todo esto?
—¿Quizá porque te pregunté?
—Hace demasiado frío —dijo, y se subió el cuello de su chamarra. Anna se quedó parada mientras él soltaba su bicicleta. Era casi como durante su primer encuentro: palabras sueltas en el aire helado, entre bicicletas estacionadas, palabras robadas, sin hogar, solitarias entre el umbral y la puerta. Después se podría afirmar que no se había dicho nada.
—¿Acaso no pregunta nadie más? —quiso saber Anna. Él sacudió la cabeza mientras liberaba la bicicleta de las demás.
—¿Quién me va a preguntar? No hay nadie.
—Hay mucha gente —contestó Anna—. Por todas partes.
Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando el patio helado, el edificio de la escuela, los árboles, el firmamento. Pero allí no había nadie. Abel tenía razón: no había nadie. Sólo estaban ellos dos, Anna y él, ellos solos bajo el infinito cielo de hielo.
Ya había sacado la bicicleta por completo del estacionamiento. Se caló aún más el gorro por encima de las orejas. Asintió con la cabeza, quizá para despedirse, o quizá sólo fuera un gesto para sí mismo, una confirmación del hecho de que no hubiera nadie. Después se alejó pedaleando.
Ridículo, perseguir a alguien en bicicleta por el suburbio de Greifswald un viernes al mediodía. Tampoco era muy discreto. Sin embargo, Abel no miraba hacia atrás. El viento de febrero era demasiado frío como para volver la cara mientras se pedaleaba. Lo siguió por la calle Wolgaster, aquella arteria urbana larga y recta, que se tomaba para entrar o salir de la ciudad, que unía el centro con el moderno y aséptico barrio de Gitta, con la playa, con el bosque de invierno lleno de hayas altas y desnudas. Con los campos a lo lejos, con el mundo. La calle Wolgaster atravesaba los barrios de los bloques soviéticos de Schönwalde, “bosques hermosos”, y Ostsee, “lago del este”; nombres que le causaron risa, una risa con sabor amargo.
Abel siguió la calle un tramo más, después dejó atrás la corriente espesa de autos al girar en el estacionamiento del supermercado Netto. No había más que algunos coches estacionados, dos mujeres de pelo corto y revuelto con chalecos reflectantes color naranja fumaban apoyadas en un contenedor de basura, y junto a ellas un cubo lleno de gravilla, para espolvorear la calle. Trabajadoras temporales. Tenían las manos rojas del frío. El aire olía a nieve. Frente a la entrada de una tienda de bebidas un borracho reprendía a su perro. Abel pasó por delante del supermercado y atravesó el portón de un alambrado verde, bordeado de arbustos muertos. Detrás del portón se bajó de la bicicleta. Allí se abría un patio con un edificio de color gris claro y unos columpios de plástico rojo y azul. Un cartel que colgaba del portón decía “Prohibido el paso a personas ajenas”. Alguien había pintado con aerosol negro una esvástica y otra persona la había tachado después. Aun así, se veía.
Una escuela. Era una escuela, obviamente de educación primaria. Vacía, después del timbre del mediodía; vacía y abandonada. Anna apoyó su bicicleta en los marchitos arbustos, se colocó detrás de ellos e intentó hacerse invisible. Primero pensó que los alumnos estarían entre la clientela de Abel: ¡Clin, clin, clin! ¡El mercader polaco ya está aquí! Quizá había también alumnos mayores. Una bicicleta de la que no quedaban más que la mitad de sus partes colgaba encadenada sin sentido a una farola, un esqueleto de manubrio y armazón. Uno de los contenedores del patio se había desplomado, o lo habían volcado; el viento de febrero barría un puñado de basura de un lugar a otro. El marco de la entrada de la puerta abatible era de plástico rojo, alguien había pegado un copo de nieve de papel en el cristal. Un intento por hacer algo más agradable el entorno. Pero habían exagerado con los esfuerzos. La alegría forzada de la escuela hacía daño a los ojos de Anna. Sólo conseguía que el viento de febrero fuera más frío, que los gritos del borracho del estacionamiento detrás de la alambrada sonaran aún más estridentes.
Una niña esperaba sentada en la escalera de cemento frente a la entrada. Llevaba una sucia chamarra de plumas rosa y se abrazaba las rodillas, tiritando de frío. Anna observó cómo Abel atravesaba el patio de la escuela y se preguntó si la desolación podría alcanzar un límite, o si, por el contrario, podría crecer siempre más y más, hasta el infinito, desolación en diferentes facetas, como el color azul de los ojos.
De repente ocurrió algo inesperado. La desolación se rompió.
Abel empezó a correr. Alguien corría a su encuentro: la niña de la gastada chamarra rosa. Volaban el uno hacia el otro, la pequeña figura y la grande, los brazos abiertos de par en par —los pies parecían haber dejado de tocar el suelo—, y por fin se encontraron en el centro. La figura grande levantó a la pequeña, la hizo volar en el aire, una vuelta, dos, tres... en un barullo de una transparente risa infantil.
—Es verdad —susurró Anna detrás de su arbusto—. Gitta, es verdad. Tiene una hermana. Micha.
Abel había dejado a la niña en el suelo y Anna se agachó cuando Abel se giraba en busca de su bicicleta. No la vio. No miraba a su alrededor. Hablaba con Micha. Reía. La levantó y la sentó en el portaequipajes, le dijo algo y se subió a la bici. Anna no entendió ni una palabra, pero su voz no sonaba como siempre. Alguien había encendido una luz entre frase y frase. Quizá, pensó Anna, estaba hablando otra lengua. Polaco. Si el polaco brillaba así, le gustaría aprenderlo. “No te hagas ilusiones, Anna —dijo Gitta en su cabeza—. Probablemente serías capaz de aprender manchú oriental con tal de hablar con Tannatek.” Y Anna respondió enfadada: “Se llama Abel”. De repente se dio cuenta de que Gitta no estaba allí, y de que sería mejor si se agachaba aún más entre los arbustos de febrero si no quería que Abel y Micha la descubrieran. No la vieron. Abel pasó a su lado sin mirar a la derecha ni a la izquierda, y Anna lo oyó decir:
—Hoy tienen albóndigas estilo Königsberg, estaban en el menú de la semana.
—Albóndigas —repitió la clara voz a su espalda—. Me gustan las albóndigas. También podríamos viajar a Königsberg algún día, ¿verdad?
—Algún día —respondió Abel—. Pero ahora viajamos primero al comedor de la universidad y...
Y después estaban ya demasiado lejos y Anna no pudo entender nada más. Pero comprendió que no era otra lengua lo que había iluminado el modo de hablar de Abel, ni polaco ni manchú oriental; era una niña con una chamarra rosa, una niña con una mochila de color turquesa y dos trenzas rubias mal hechas, una niña que, azotada por el viento, se abrazaba a su espalda con manos desnudas rojas de frío.
Al comedor de la universidad. Viajamos al comedor de la universidad.
El comedor de la universidad estaba en el centro de la ciudad, a la entrada de la calle comercial, Anna ya había estado allí con Gitta. Había una cafetería con pasteles baratos y Gitta se enamoraba de vez en cuando de algún estudiante. Anna no siguió a Abel. Pasó la calle de largo y bajó hasta el río Ryck, cuyo estrecho cauce corría paralelo a la calle Wolgaster. Tomar el camino a lo largo del Ryck era dar un rodeo, pero no quería que Abel la viera. Pedaleaba con rapidez. La grava se había convertido en pequeños y malignos trocitos de hielo, las finas llantas de su bicicleta serpenteaban atravesando charcos, el viento soplaba en dirección contraria, la nariz casi se le había congelado, y en su interior sólo oía música. Nunca estuvo el cielo tan luminoso, las ramas de los árboles junto al río tan doradas. Jamás brilló con tanto esplendor el hielo que empezaba a formarse sobre el Ryck. No sabía si era la ilusión que sentía por descubrir algo que nadie más sabía. La felicidad por haberlo descubierto ya.
Frente al comedor de la universidad reinaba una confusión de personas y bicicletas, conversaciones y gritos, gente haciendo planes para el fin de semana. Por un momento Anna tuvo miedo de no encontrar a Abel en aquel caos. De repente, a través de la multitud, vio una mancha rosa que desaparecía por las puertas giratorias, y poco más tarde se encontró subiendo las amplias escaleras que llevaban al restaurante. En el rellano se detuvo, sacó su pañuelo de la mochila, se lo ató a la cabeza y se sintió completamente ridícula. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy espiando? Cuando llegó agarró una bandeja rectangular de plástico naranja del montón y se formó en la cola de estudiantes. Era raro pensar que pronto sería una de ellos. Después de la temporada como niñera en Inglaterra, la verdad no le importaría no regresar para empezar sus estudios. El mundo era demasiado grande como para quedarse en la misma ciudad, un mundo lleno de infinitas posibilidades la esperaba. Abel y Micha estaban ya junto a la caja. Anna se apretujó en la fila, puso en su plato algo indefinible que tal vez fuera de papa, aunque podría igualmente ser carne de perro atropellado, y se apresuró a llegar hasta la caja.
Vio que Abel se guardaba de nuevo en la mochila una tarjeta de plástico blanca con un dibujo azul claro. Todos los estudiantes la tenían.
—Perdona —preguntó a la chica que estaba detrás de ella—, ¿se necesita esa tarjeta?
—También puedes pagar en efectivo —le respondió—. ¿Eres nueva? Las tarjetas te las dan abajo, en la cafetería, sólo tienes que mostrar tu credencial de estudiante. Hay que pagar una fianza de cinco euros y puedes recargarla en las máquinas automáticas que...
—Un momento —la interrumpió Anna—, ¿qué pasa si no tengo credencial de estudiante?
La chica se encogió de hombros.
—Ah, son bastante estrictos con eso. Entonces tienes que pagar el precio completo. Mejor encuentra tu credencial.
Anna asintió. Se preguntó dónde habría encontrado la suya Abel.
El precio completo del perro atropellado tampoco era muy alto. Y entonces Anna se encontró perdida detrás de la caja, cargada con su bandeja y buscando la chamarra de plumas rosa.
No era la única que estiraba el cuello oteando, la mitad de las personas allí parecía estar ocupada buscando a la otra mitad. No se veía por ningún lado una mancha rosa ni una niña de trenzas rubias. De repente le entró un pánico absurdo. Los había perdido, nunca los volvería a encontrar, nunca volvería a hablar con Abel, porque era estúpido comprarle sustancias para luego tirarlas a la basura, se iría a Inglaterra y jamás sabría por qué Abel era como era, y quién era aquel otro Abel que hacía volar a una niña en el aire, nunca...
—Seguro que en el salón pequeño todavía hay lugar —le dijo alguien a otra persona que estaba junto a ella, y dos bandejas pasaron a su lado y salieron de aquel salón. Anna las siguió. Entonces vio que había otro comedor, había que recorrer el pasillo y bajar una segunda escalera a la derecha. Y a la izquierda, en el segundo comedor, separado del pasillo por una pared de cristal, brillaba una mancha rosa. El suelo estaba mojado y lleno de pisadas de botas de invierno. Anna se esforzó por mantener la bandeja en equilibrio en medio de la multitud —no es que quisiera proteger al perro atropellado, a ése ya no había quien lo salvara—, pero seguro que montaría un escándalo si se resbalaba y caía cuan larga era, con la bandeja y todo. La chamarra rosa colgaba de una silla y allí, en la esquina, estaban sentados Abel y Micha. Anna tuvo suerte, Abel le daba la espalda. Tomó una mesa al lado de la suya, también dándole la espalda a Abel.
—¿Pero esto qué es? —preguntó un estudiante junto a ella mirando el contenido de su plato.
—Perro muerto —respondió Anna y el chico se rio e intentó empezar una conversación con ella: ¿de dónde era?, ¿de otro país? Por el pañuelo en la cabeza. Él estaba en el primer semestre, y ¿también vivía ella en la calle Fleischmann...?
—Pero me prometiste que hoy me contarías una historia —dijo una voz infantil a sus espaldas—. Lo prometiste. No me has contado ninguna desde que... desde hace mil años. Desde que mamá se fue de viaje.
—Tenía que pensar —dijo Abel.
—¿Me estás oyendo? —preguntó el estudiante. Anna lo miró. Era guapo, a Gitta le habría gustado. Pero Anna no quería hablar con él. No en ese momento. No quería que Abel oyera su voz.
—Es... estoy un poco enferma —susurró—. No puedo hablar mucho. Mi garganta, ¿sabes? Cuéntame... cuéntame algo tú.
—¿Qué quieres que te cuente? —preguntó—. No llevo mucho tiempo aquí, esperaba que me contaras algo tú sobre la ciudad... Yo soy de Múnich, me dieron una plaza para estudiar aquí, pero en cuanto consiga una en otro sitio me largo y...
Anna comía su perro muerto, que estaba hecho efectivamente de papa, asentía de vez en cuando e intentaba no oír al estudiante. Intentaba conectar con otro canal, el canal de Abel y Micha. Durante un rato no hubo más que white noise en su cabeza, el rumor entre dos canales, y después lo consiguió. Ya no oía al estudiante. Ya no oía el murmullo que imperaba en el comedor. Oía a Abel. Sólo a Abel.
Ése fue el momento en el que todo dio un vuelco. En el que comenzó la historia que se convertiría en la historia de Anna. Ya había empezado antes, claro, con la muñeca, con los viejos auriculares, con la niña pequeña esperando en el patio desierto de la escuela. Con el deseo de comprender quién o cuántas personas era Abel Tannatek. Anna cerró los ojos un segundo y se precipitó fuera del mundo real. Cayó en el comienzo de un cuento. Abel, que comía allí en el comedor, a sólo veinte centímetros de Anna, entre bandejas de plástico naranja y rumores de estudiantes, enfrente de una niña pequeña de finas trenzas rubias... Ese Abel era un cuentacuentos.
El cuento en el que Anna aterrizó era tan claro y lleno de luz como el momento en que Abel había hecho volar a Micha en el aire. Sin embargo, Anna oyó acechar detrás de las palabras una oscuridad antigua, el lado oscuro de todos los cuentos de hadas, su reverso.
No fue sino hasta después, mucho después, y ya demasiado tarde, cuando Anna comprendería que este cuento de hadas era uno funesto.
No lo habían visto. Ninguno de ellos. El hombre desapareció entre la multitud de estudiantes, se había vuelto invisible detrás de su bandeja naranja con el plato blanco del comedor lleno de comida indefinible.