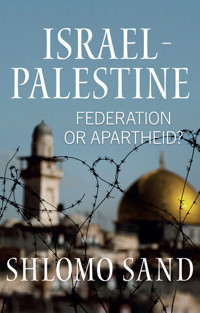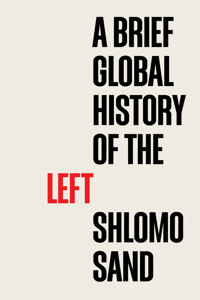Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
"El historiador israelí de reputación internacional Shlomo Sand irrumpió en la escena intelectual francesa con sus dos primeras y magistrales obras La invención del pueblo judío y la Invención de Israel. En esta nueva y controvertida obra Sand analiza la historia y actualidad de la intelectualidad francesa, de Émile Zola a Michel Houellebecq, trazando un análisis cultural e intelectual de Francia a lo largo del siglo XX. Durante sus estudios en París y a lo largo de toda su vida, Shlomo Sand trató a los "grandes pensadores e intelectuales franceses", conoce íntimamente el mundo intelectual de París y sus secretos. Con esta experiencia, el autor examina y desbroza parte de los mitos relacionados con la figura del "intelectual" que Francia se enorgullece de haber inventado. Mezclando recuerdos y análisis, revisita una historia que, desde el caso Dreyfus hasta después del dramático asalto a la redacción de Charlie Hebdo, se presenta como una decadencia de largo recorrido. De esta forma, Sand, que en su juventud fue un gran admirador de Zola, Sartre y Camus, se sorprende hoy día al ver cómo el intelectual parisino se encarna en figuras como Michel Houellebecq, Eric Zemmour o Alain Finkielkraut... Al final de una obra dura y sin concesiones el autor se interroga en particular por la judeofobia e islamofobia de las elites intelectuales francesas, proyectando sobre la escena intelectual francesa una mirada a la vez irónica y sarcástica."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 100
Shlomo Sand
¿El fin del intelectual francés?
De Zola a Houellebecq
Traducción: Alcira Bixio
Ensayista e historiador incómodo y brillante, Shlomo Sand estudia, en esta nueva y controvertida obra, la historia y actualidad de la figura del intelectual francés, trazando un análisis cultural que ilumina la Francia del siglo XX.
Durante sus estudios en París y a lo largo de toda su vida, Shlomo Sand ha frecuentado a los «grandes pensadores franceses», cuyo milieu –el mundo intelectual de París y sus secretos– conoce íntimamente. Con todo este bagaje, el autor examina y desbroza parte de los mitos relacionados con la figura del «intelectual» que Francia se enorgullece de haber dado al mundo. Mezclando los recuerdos personales con el rigor analítico, revisita una historia que, desde el caso Dreyfus hasta después del dramático asalto a la redacción de Charlie Hebdo, se presenta como una decadencia de largo recorrido. De esta suerte, Sand, que en su juventud fue un gran admirador de figuras de talla universal como Sartre o Camus, se sorprende hoy día al ver cómo el intelectual parisino se encarna en las personalidades mediáticas de un Michel Houellebecq, un Eric Zemmour, un Alain Finkielkraut... Al final de una obra dura y sin concesiones, el autor se interroga en particular por la judeofobia e islamofobia de las «elites» que dominan la escena francesa, que contempla con mirada irónica y desengañada.
Shlomo Sand estudió Historia en la Universidad de Tel Aviv –donde actualmente es profesor– y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París). Entre sus libros destacan El siglo XX en pantalla (2005) y Les Mots et la terre: les intellectuels en Israël (2006), así como los reconocidos internacionalmente La invención del pueblo judío (2011) y La invención de la Tierra de Israel (2013), ambos publicados en esta misma colección.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
La fin de l’intellectuel français? De Zola à Houellebecq
© Éditions La Découverte, 2016
© Ediciones Akal, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4497-0
En homenaje a Simone Weil, André Breton y Daniel Guérin
Prefacio
Reflexionar sobre el intelectual, ¿un selfie?
Soy un intelectual. Me revienta que hagan de esa palabra un insulto: muchos tipos parecen creer que el vacío del cerebro los vuelve más viriles.
Simone de Beauvoir, Losmandarines, 1954.
Lo que sabemos es que la palabra es un poder y que, entre la corporación y la clase social, un grupo de personas se define bastante bien por lo siguiente: son las que detentan, en diverso grado, el lenguaje de la nación.
Roland Barthes, «Escritores y escribientes», 1960.
Durante los últimos cuarenta años, París ha sido el centro de publicación de muchas decenas de libros y artículos sobre la presencia y el lugar que les corresponde a los intelectuales. No voy a ser muy original al afirmar que en ninguna otra parte se han dedicado tantos libros a los intelectuales y a la intelligentsia. Ciertamente, el debate sobre los «intelectuales» no es una exclusividad francesa; uno puede hallar una plétora de investigaciones sobre el tema en otros países pero, en cantidad, la producción de cualquier otro lugar dista mucho de igualar la cosecha parisiense.
La tentación de encontrar la causa de este fenómeno en una especificidad francesa no es tarea sencilla. Muchos lo intentaron convocando circunstancias y factores surgidos de la filosofía política, de la ética, de la historia y de la sociología, pero sólo una pequeña minoría de esos trabajos llega a ser convincente. Una gran mayoría de investigadores y de comentadores han defendido la idea de que la era de los grandes intelectuales ha terminado y ha sido suplantada por la era de los currículos. Es posible que esta hipótesis esté bien fundada y me propongo reexaminarla. Pero desde este mismo momento hay que admitir el halo de nostalgia que envuelve los largos funerales de los intelectuales clásicos. ¡Es que todos crecimos bajo la sombra inmensa de esos famosos «grandes»! Los más sensatos de nosotros tienen plena conciencia de que nuestra sombra será mucho más pequeña y transitoria. Hasta podría decirse, tal vez erradamente, que nosotros, los manieristas, hemos llegado al fin del Renacimiento, que tratamos vanamente de preservarlo, de imitarlo y hasta de volver a sumergirnos en él.
No estoy seguro de que, con este librito, esté contribuyendo verdaderamente a descifrar el doble enigma intelectual: especificidad de Francia y desaparición (supuesta) de los «grandes» intelectuales; pero, después de verme perseguido durante mucho tiempo por estas preguntas, he sentido la necesidad de organizar, para los lectores franceses, mis reflexiones fragmentadas, publicadas hasta ahora sobre todo en inglés y en hebreo. No ha sido mi intención redactar, en las páginas que siguen, una enésima historia de los intelectuales de Francia. ¡Ya contamos con suficientes, y realizadas por gente muy talentosa[1]! Simplemente he querido proyectar algunos rayos de luz sobre ciertos periodos y algunas formas de discurso escogidas de esta breve historia particular.
Autorretrato de los mandarines
Toda escritura oculta, en sus repliegues profundos, signos susceptibles de interpretación que permiten esbozar un autorretrato, pero es evidente que la dimensión autobiográfica se manifiesta en aún mayor medida cuando se trata de un relato sobre los intelectuales. No habrá pues de qué sorprenderse si uno encuentra, a lo largo de los debates de este libro, evaluaciones de carácter personal, a veces conscientes y otras veces, podemos imaginarlo, involuntariamente agazapadas detrás de definiciones pretendidamente «científicas». A pesar de la tonalidad «fría» que he procurado dar a la presentación de las cosas, esas evaluaciones traducen mi malestar ante una parte de las nociones incluidas en el concepto de «intelectual»[2].
Y, para comenzar, ¡una confesión! Hoy soy un historiador de oficio, pero mi deseo de ser un «intelectual» es muy antiguo: ya soñaba con serlo en mi juventud. Más precisamente, como muchos otros, desde muy temprana edad ambicioné ser escritor; en otras palabras, quería escribir relatos. Crecí en un hogar de padres que no habían terminado la escuela primaria y apenas sabían escribir. Sin embargo, a los dos les encantaba leer y mi padre tenía la costumbre de acariciar respetuosamente algunos libros de su biblioteca. Tenía una relación impregnada de veneración con la palabra escrita: eco tardío, tal vez, de haber sido hijo de una familia judía de la Europa del Este. Era comunista y más de una vez me enunció el lema de Lenin: «¡Aprender, aprender, siempre aprender!». Puede entenderse, pues, que yo haya detestado aprender y odiado la escuela; fui expulsado del instituto a los dieciséis años.
En realidad, mi pasión por la lectura me impedía hacer los deberes del hogar. Durante mis estudios, me escondía para leer en clase hasta el punto de que, más de una vez, los profesores me sacaron del aula. La bella literatura, muy variada, que yo leía estaba casi siempre traducida: de las obras clásicas –Jack London, Victor Hugo y Charles Dickens– a las novelas policiales –Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y Georges Simenon–, pasando por pintorescas obras pornográficas. También apreciaba los relatos bíblicos que contenían esos tres géneros. Gracias a la lectura diurna y, por supuesto, a mis sueños nocturnos, conseguía escapar, por un momento, de mi pobre barrio de inmigrante de la pequeña Jaffa y viajar alegremente hacia comarcas mágicas.
Con todo, hubo un libro que cumplió un papel decisivo en ese recorrido, que sustituyó el modelo ingenuo del escritor, tal como yo lo concebía en mi primera juventud, por la figura del intelectual que yo habría de venerar durante los años siguientes: me encontré así, algunos años después, con la célebre novela de Simone de Beauvoir, Los mandarines, publicada en 1954 y traducida al hebreo a finales de esa misma década. Lo leí a mediados de los años sesenta, no puedo recordar precisamente en qué año, pero conservo, en cambio, un claro recuerdo de los personajes extraordinarios que evolucionaban entre la escritura literaria, el periodismo y la acción política, entre la libertad sexual y la moral humanista. Esos personajes excitaban mi curiosidad y alimentaban mi imaginario un poco poético. Yo estaba subyugado por la levedad romántica que envolvía a quienes viven de la escritura, por la idealización de sus compromisos intelectuales al servicio de causas justas, en el decorado encantador de la «Ciudad de la Luz».
En aquella época yo era un joven trabajador manual, empleado en una fábrica que producía aparatos de radio, para quien la idea de que alguien pudiera vivir de la escritura y continuara contando con la admiración de la izquierda obrera me parecía un sueño inaccesible. Gracias al –o, mejor dicho, a causa del– esnobismo que me caracterizaba entonces, me sentía identificado con los «mandarines» parisienses a quienes envidiaba y a quienes aspiraba, desesperadamente, a parecerme. Por eso mismo, trataba evidentemente de diferenciarme de la gente que me rodeaba y de mi barrio miserable, y daba libre curso a mis frustraciones mentales escribiendo poemas que, felizmente, nunca fueron publicados.
Al releer, muchos años más tarde, aquella misma novela, no dejaba de asombrarme que figuras tan chatas y debates y controversias tan poco creíbles hubieran llegado a hechizarme. Más adelante, la potencia de los intelectuales reaccionarios que se interrogan en Losdemonios de Dostoyevski y los que pueblan La montaña mágica, conservadora, de Thomas Mann desplazaron mi interés por los intelectuales «progresistas» de Los mandarines. Si bien el aura literaria de la autora de Los mandarines declinó, a mis ojos, relativamente temprano, ello no implicó que yo dejara de admirar, durante muchos años a «Robert Dubreuilh» (Jean-Paul Sartre) ni a «Henri Perron» (Albert Camus), los dos «mandarines» más visibles, además de, por supuesto, «Anne Dubreuilh», la novelista.
Camus suscitó en mí, de entrada, un intenso entusiasmo; sus orígenes modestos me permitían identificarme más fácilmente con aquella figura indecisa. Su madre, como la mía, había sido ama de casa. Su postura moral, intransigente frente al estalinismo, me había seducido desde el primer encuentro. Durante un breve periodo, La peste me había estimulado y servido de punto de apoyo para militar en el seno de una pequeña agrupación política, aislada y consciente de que toda esperanza de victoria estaba fuera de su alcance. La preferencia que muestra Camus en El hombre rebelde por el sindicalismo revolucionario dio una orientación a mis tendencias rebeldes y, ulteriormente, influyó en parte para que yo eligiera la crítica del marxismo de Georges Sorel como tema para mi tesis de doctorado[3]. También recuerdo haberme sentido un poco molesto por la nostalgia y la idealización «filosófica» del «espíritu mediterráneo» luminoso que Camus expresaba al término de aquel ensayo, cuando en realidad siempre había preferido residir en París, el frío «centro del universo» intelectual.
La admiración y la identificación con Perron/Camus no duraron mucho tiempo. La realidad que se instauró en Israel después de la guerra de 1967, durante la cual yo había combatido en Jerusalén, me había enseñado muy bien qué significa ocupar y dominar a otro pueblo y me inclinó decididamente hacia la izquierda radical. Más allá del antiestalinismo de Camus del cual me nutrí, también descubrí que mi admirado autor había mostrado su apoyo a Israel cuando el país participó en la agresión franco-británica contra Egipto en 1956. Además, sus posiciones frente a la reivindicación de independencia de los argelinos, aunque menos brutalmente colonialistas que las de los socialistas, no dejaban de ser una evasiva. La idea de que la independencia nacional no era para los argelinos más que «una fórmula puramente pasional» y una manifestación del «nuevo imperialismo árabe» enfrió completamente a aquel admirador embobado que había sido yo[4].
De la relectura de El extranjero, esa novela «antisolar», que nunca me había complacido realmente, emanaba cierta tonalidad arrogante. La comparación entre «Matar a un árabe» de Camus y «Matar un elefante» de George Orwell subrayaba la diferencia abismal entre el hijo de colonos, portador de un lenguaje desgarrado, y el crítico, de mirada acerada, del colonialismo británico. En mi opinión, este último descifraba mejor el vínculo entre el sentimiento de lo absurdo y la situación histórica y lo proyectaba hasta su extremo último[5]. Tampoco podemos olvidar la desgraciada declaración del ganador del premio Nobel en Estocolmo en 1957 que, la primera vez que la oí, me chocó enormemente: «Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia»[6].
Recuerdo que de inmediato pensé que se trataba de una situación imaginaria, tal vez injusta, que traté vanamente de borrar de mi espíritu hasta hoy: Camus, el bello intelectual, conduce a su madre al hospital en una ambulancia a toda velocidad para poder salvarla y, en el camino, aplasta a dos niños árabes que jugaban inocentemente en la calle. Por cierto, dos niños no resumen por sí solos la lucha cruel de un movimiento por la independencia nacional, pero la justicia, si bien su instrumentación siempre es difícil y si bien, como todos sabemos, siempre queda segunda detrás del interés, debe, por definición, ser universal. Un intelectual que, aunque sólo sea por un instante, está dispuesto a hacer caso omiso de ese deber, y aunque lo haga impulsado por una sinceridad extraordinaria y lo declare públicamente, movido por un egoísmo familiar, tribal, religioso, nacional o de clase, ya no podía constituir un modelo para mis jóvenes ojos empañados de excesiva moralidad.
Hoy, echando una mirada hacia atrás, siento que la afirmación apresurada e imprudente de Camus sobre la justicia tiene una dimensión premonitoria. Dos décadas después de que él la pronunciara, el universalismo de los intelectuales en general y de los intelectuales parisienses en particular disminuyó para ceder su lugar a los pensamientos y las actitudes que siempre caracterizaron a la derecha intelectual, a la cual Camus no quería, ni creía, pertenecer.
Mantuve, en cambio, durante mucho tiempo mi postura de partidario entusiasta y fiel de Dubreuilh/Sartre. Si bien sus novelas largas nunca me convencieron y sus piezas de teatro aún menos, sus historias breves y sus ensayos poblados de destellos filosóficos (aunque tengo que confesar que no logré terminar de leer El ser y la nada) y de reflexiones políticas y psicológicas aceradas y precisas hicieron de mí una especie de «existencialista provinciano»: en Israel, en los años sesenta, cuando aún no sabíamos nada del estructuralismo, ser existencialista era la última moda. Después de la jornada de trabajo, por las noches, devoraba todos los escritos traducidos al hebreo del pequeño gran hombre de Montparnasse quien, para mí, encarnaba, no una idea, sino el estandarte de un grupo. Sus posiciones inconstantes sobre el estalinismo me confundían; en cambio, sus compromisos sin ambigüedades contra la Guerra de Argelia y luego contra la de Vietnam me ayudaron en buena medida a aclarar mis ideas referentes a Palestina.
Mucho después, cuando yo era estudiante de doctorado en el París de finales de la década de los setenta, haber descubierto su acción bastante poco heroica durante la ocupación alemana creó en mí las primeras fisuras. Más tarde, las mezquinas querellas en la corte que rodeaba al filósofo enfermo, tristemente arrastrado detrás de las ideas delirantes de su último secretario, Benny Lévy, degradaron aún más a mis ojos el aura del «faro» intelectual. En 1982, dos años después de su muerte, cuando Israel había invadido el Líbano para «erradicar» definitivamente la resistencia palestina, Simone de Beauvoir y Claude Lanzmann, el amigo de la pareja, expresaron su apoyo a esa guerra, mientras que Benny Lévy iniciaba sus estudios en una escuela talmúdica (tiempo después, emigró cómodamente a Jerusalén, una ciudad en la que desde hace cincuenta años un tercio de la población carece de ciudadanía y de autosoberanía). La vejez patética ha horadado nuevas y profundas arrugas en el glorioso rostro de los intelectuales de la «margen izquierda», de la rive gauche.
El resto de mi idealización de los intelectuales parisienses se agotó definitivamente a causa de un episodio que ya he evocado en parte en el pasado y cuyo cuadro tengo ahora –en el marco del examen de conciencia «intelectual» al cual me he entregado aquí– ocasión de completar. En 1985, tres años después de las masacres de Sabra y Chatila (ejecutadas por los falangistas cristianos) que, como se sabe, fueron posibles gracias a que el Ejército israelí tomó el control de Beirut, se estrenó en los cines el largo filme documental de Claude Lanzmann con el título hebreo Shoah. Desde entonces y más que nunca antes, la evocación del inmenso y terrible crimen de los nazis empequeñecería todos los demás crímenes, «más banales», del presente.
Para promocionar la película, Simone de Beauvoir redactó una introducción al guion original, llena de emoción que, paralelamente, fue publicada en versión impresa. En aquella época, yo ya sabía que, bajo la ocupación nazi, para poder continuar enseñando en un instituto parisiense de secundaria, la autora de Los mandarines había firmado un documento atestiguando que ella no era judía. En sus memorias, publicadas en 1960, hacía una breve referencia al asunto: «Me asqueaba firmar, pero nadie se negaba a hacerlo: para la mayor parte de mis colegas, como para mí misma, no había ningún medio de obrar de otro modo»[7]. Ni más ni menos. Una frase lacónica pero precisa, pues «la mayor parte», pero no todos, firmaron. Así, Henri Dreyfus-Le Foyer, docente del instituto Condorcet, señalado como judío, quien no firmó, fue despedido en 1940. Al regresar a París en 1941, después de su cautiverio, Sartre recuperó finalmente ese puesto.
Lo que me irritó no fue tanto la «declaración de su condición de aria», pues nunca sabré si yo no habría actuado del mismo modo para poder continuar viviendo de mi empleo. Lo que, en cambio, me indignó fue descubrir, más tarde, que ella también había colaborado, en 1943, con Radio-Vichy. Ciertamente su trabajo consistía en redactar programas sobre el musichall, pero ese programa se emitía junto a otros menos inofensivos, como La milice vous parle… Esto, a diferencia de Albert Camus, Paul Valéry y François Mauriac, no le impidió negarse a firmar contra la ejecución de Robert Brasillach. Ni precisar en sus memorias: «Por oficio, por vocación, atribuyo enorme importancia a las palabras […]. Hay palabras tan asesinas como una cámara de gas»[8].
También hay palabras destinadas a ocultar muchos «pequeños detalles». La ausencia de numerosos puntos incómodos, en un relato autobiográfico tan abundante y minucioso, revela los límites de la autenticidad de muchas de las poses intelectuales tomadas en el campo del mandarinato parisiense. Por supuesto, Simone de Beauvoir y su compañero no fueron «colaboracionistas», pero tampoco fueron, como se me aparecían al leer Los mandarines, los héroes de mi juventud. En tiempos de crisis y de desgracia, fueron unos parisienses comunes y corrientes que se interesaban más por arreglárselas lo mejor posible y publicar sus obras que por militar en la Resistencia (las descripciones ulteriores que da Simone de Beauvoir de sus vanos intentos de «organizarse» parecen más bien ridículas y poco creíbles). Con la Liberación, pasaron a ser los «rostros emblemáticos» de la Resistencia, gracias, sobre todo, a su talento literario, a su brillante aptitud para captar el espíritu de la época y a su capacidad para construirse una imagen mediática. Esta acumulación de capital simbólico se efectuó mediante un intercambio: se hicieron compañeros de viaje del comunismo que, por su parte y con justa razón, surgía de la guerra con una aureola de heroísmo. En contrapartida, a cambio de ese acercamiento espectacular, la pareja concedía a los comunistas una cobertura-coartada frente a los crímenes del estalinismo.
Desafiar los mitos
Poco antes de su muerte, ocurrida en 2006, hice una última visita al historiador Pierre Vidal-Naquet. Enfermo y debilitado, tenía que hacer grandes esfuerzos para mantenerse en pie. Yo quería agradecerle toda la ayuda que me había prestado. La conversación fue particularmente cálida. De pronto, Vidal-Naquet cambió inesperadamente el tema de la conversación y me preguntó por qué, en mi libro El sigloXXen pantalla[9], me había mostrado tan crítico al hablar del filme Shoah, que, al contrario de mí, él había apreciado mucho. Traté de explicarle el conjunto de razones históricas y cinematográficas de mi crítica. Mis explicaciones no le resultaron satisfactorias y Vidal-Naquet insistía en querer saber si no había habido un factor más específico que justificara mi posición tan mordaz y agresiva. Le respondí inmediatamente: «A causa de Bianca Lamblin; ella no aparecía en el filme y no es casual». Él comprendió de inmediato (los padres de Vidal-Naquet habían perecido en Auschwitz); me pidió que lo ayudara a ponerse de pie y, con los ojos anegados en lágrimas, me abrazó. Después de aquel abrazo, nos despedimos sin más y, desafortunadamente, ya nunca tuve ocasión de volverlo a ver.
Los lectores seguramente se estarán preguntando quién fue Bianca Lamblin. Cuando Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir eran profesores en el instituto, compartieron a algunas de sus alumnas en sus tríadas amorosas. Una de ellas que, en la correspondencia y en el diario de Simone de Beauvoir aparece con el nombre de Védrine, era Bianca. En una carta del 10 de diciembre de 1939, la autora de Los mandarines trazaba su retrato del modo siguiente:
[E]lla llora frente a un muro de los lamentos que ella misma construye con sus propias manos diligentes, que levanta a menudo para proteger las riquezas positivas que desea defender violentamente. Algo del viejo usurero judío que llora de piedad por el cliente a quien empuja al suicidio. Terriblemente «interesada»… con ideas generosas que siente apasionadamente y excluyen los intereses a los cuales se aferra. Pero, tal como es, con sus facetas antipáticas de mujer de negocios judía, me gusta y me interesa[10].
Al leer este extracto, uno ha comprendido que Bianca Lamblin, nacida Blanca Bienenfeld, era de origen judío (polaca), a diferencia de las otras tres amantes: Nathalie Sorokine, Olga y Wanda Kosakiewicz. Por lo tanto, fue la única que en 1941 tuvo que refugiarse en la «zona libre» en el sur de Francia. Las relaciones sentimentales y sexuales de la pareja con la joven habían cesado durante el año 1940 y los dos «mandarines» no prestaron la menor atención a la antigua amante durante los cuatro años de la Ocupación: ninguno de los dos hizo llegar ni el más mínimo mensaje, ni un telegrama ni una llamada telefónica, a la muchacha que había tenido que huir a causa de su origen. Cuando la pareja visitó la región, de vacaciones, durante los recesos escolares, ninguno de los dos trató de averiguar nada sobre su situación. Las discusiones ardientes, en los cafés de Saint-Germain-des-Prés sobre la autenticidad y el existencialismo, no les dejaron tiempo para manifestar un mínimo interés por el peligro existencial que corría la amante abandonada y perseguida, y cuyo abuelo y cuya tía habían sido asesinados en los campos de concentración. Hasta el final de sus días, Bianca continuó estando, a pesar de todo, enamorada de aquella amante, cuya autoridad carismática, en el sentido weberiano del término, no dejó de crecer después de la guerra[11].
Si uno hiciera abstracción del momento y del lugar, esta historia podría parecer casi banal. De todas maneras, el hecho de que la intelectual que había firmado un texto atestiguando que era «aria» haya obrado de manera tan desenvuelta e inhumana con relación a su examante, que, a diferencia de ella, no podía declararse de raza pura, hizo estallar definitivamente en pedazos el resto de estima intelectual y moral que yo había conservado durante largo tiempo por mis héroes parisienses. Las tentativas de esos intelectuales –impulsadas por el sentimiento de culpa y la mala conciencia– de lavar su imagen y de mostrarse extraordinariamente generosos, durante el resto de sus vidas, con toda persona de origen judío, no me reconciliaron con ellos (y aún menos con quienes explotaron esa generosidad). La mala conciencia es, ciertamente, una marca de civilización y de moralidad que debe ser preservada, pero en modo alguno constituye un seguro preventivo contra la estupidez, la hipocresía y la explotación cínica de un pasado doloroso. También puede servir, por desgracia, para justificar nuevas injusticias.
Confieso haber deplorado particularmente que el filme de Claude Lanzmann, uno de los dos amantes de origen judío de Simone de Beauvoir (el otro fue Nelson Algren), no haya evocado, aunque sólo fuera de forma alusiva, la suerte corrida por las «Biancas» en Francia: las que tuvieron la suerte de poder ser salvadas y las que fueron internadas en Drancy mientras esperaban que las condujeran a Auschwitz. El hecho de que la Shoah lanzmanniana induzca en el espectador la idea de que la persecución de los judíos, y únicamente de los judíos, sólo se efectuó al este del Rin y particularmente en Polonia, esa comarca tan poco «intelectual» y tan antisemita, no debe nada al azar[12]. Y no es en absoluto sorprendente que la autora de Los mandarines, como la mayor parte de los intelectuales de su núcleo, haya podido expresar, sin dificultad, un apoyo entusiasta a un filme que coincidía perfectamente con la imagen de sí mismos que querían transmitir de «gente de letras» parisienses que fueron haciéndose progresivamente «filosemitas» en una Europa unida y que se sentía perteneciente a la «civilización judeocristiana». ¡Muy diferente, evidentemente, de la Europa de los años cuarenta!
La acumulación de pequeñas verdades tiene la capacidad de corroer y de poner en tela de juicio las grandes mitologías. Muchos de los héroes de las lecturas de juventud van perdiendo su aura a medida que sus lectores alcanzan la madurez. El mito del intelectual que yo me había forjado a una edad relativamente joven sin duda me ha impulsado a adquirir un saber, ha estimulado mi compromiso político y me ha abierto las puertas de la escritura. Pero perdió gran parte de su fuerza cuando yo mismo fui convirtiéndome progresivamente en una suerte de pequeño intelectual. Dicho de otro modo, soy un universitario que no se contenta con enseñar y con escribir libros, sino que, de vez en cuando, hace sus incursiones en la arena pública para fustigar a los detentadores del poder y a los fabricantes de mentiras políticas. Durante un tiempo, he firmado peticiones por la paz en Oriente Medio; con ello trataba de aprovechar el prestigio que, alguna vez, conllevaban los elevados diplomas académicos, a fin de convencer de la justicia de mis posiciones a quienes carecen de diploma. Y, como siembre había otros intelectuales que expresaban posiciones diferentes a las mías, las protestas se neutralizaban recíprocamente y los políticos podían continuar así modelando a su gusto la opinión pública.
Elegí el oficio de historiador principalmente porque, como militante de izquierda, había fracasado estrepitosamente en mis intentos de cambiar el curso de la historia. Durante los primeros años en los que trabajé de historiador, me esforcé muy seriamente por separar mi tarea historiográfica de mis posiciones políticas. Por supuesto, yo era muy consciente de la imposibilidad de tal pretensión y nunca pensé que la historia fuera una ciencia. De todos modos, cuando enseñaba, en ocasiones he tenido que tragarme críticas explícitas que abrigaba en mi interior sobre decisiones y desarrollos históricos, y otras veces hice de defensor de la acción de personajes que me desagradaban y, con demasiada frecuencia, pronuncié alegatos a favor de Satán.
El principio del pluralismo pedagógico se imponía por derecho propio, pero hoy sé que también estaba impregnado de un conformismo temeroso, vinculado con mi todavía inestable situación institucional. Yo procedía de un medio social desfavorecido y, sabiendo que el trabajo en la universidad constituía un cómodo ascenso social, me apliqué de manera más o menos consciente a interiorizar permanentemente las fronteras entre lo posible y lo imposible, entre lo autorizado y lo prohibido. Creo que se trata de un proceso sociopsicológico que conocen bien todos aquellos que se integran en un aparato de producción del saber; en otras palabras, como lo ha formulado muy bien Pierre Bourdieu, quienes se incorporan a una institución «en su condición de dominados en el seno de la clase dominante». Esperé a sentirme más seguro antes de osar introducir en mis trabajos historiográficos el tratamiento de los temas más pertinentes para la elaboración de la conciencia histórica. Mis posiciones fueron haciéndose más críticas, más incisivas, pero también más dubitativas y así pude, espero, llegar a ser un historiador un poquito mejor. Aunque, por supuesto, no estoy completamente seguro de haberlo logrado. Aun cuando me he liberado de una buena cantidad de aparatos conceptuales profundamente implantados en la cultura por la que fui moldeado, creo que subsisten en mí numerosas imágenes y palabras vacilantes y engañosas que posiblemente no consiga desagregar. Mi función, en mi carácter de historiador, ¿consiste en continuar reproduciéndolas? El intelectual crítico que hay en mí ¿no tiene la vocación de tratar de desintegrarlas, a fin de producir una inteligencia más elaborada? ¿No debería perseverar y enfrentar todo tipo de tabú que frene o ahogue nuestra capacidad de reflexionar hacia delante?
A pesar de las sucesivas decepciones que acabo de evocar, parece que la representación romántica que yo me había forjado en mi juventud del intelectual en general y del intelectual parisiense en particular yace arropada en mí, en los repliegues profundos de mi conciencia.
* * *
Mis prolongadas estancias en París, en el marco de mis estudios e investigaciones, me permitieron conocer a numerosos intelectuales «autóctonos», gracias a quienes pude descifrar mejor los misterios del debate intelectual que se sostenía en la Ciudad de la Luz. Les agradezco esa ayuda de todo corazón y tengo muy presente hasta qué punto estoy en deuda con ellos. Sin embargo, he dedicado este libro a tres intelectuales con quienes evidentemente me fue imposible encontrarme: Simone Weil, André Breton y Daniel Guérin, quienes pertenecen a ese puñado de gente de letras que, ante las tempestades de la época y sus terribles dilemas, ha sabido preservar sus posiciones políticas y expresar valores a los cuales me remito aún hoy en mis reflexiones y en mis actos. Como George Orwell, otra de mis referencias intelectuales, estos tres pensadores han logrado oponerse con firmeza a los tres grandes crímenes del siglo: el colonialismo occidental, el estalinismo soviético y el nazismo alemán, sin redimir los actos de ninguno de ellos apoyándose en alguna justificación filosófica de base liberal, nacional o de clase. Se negaron a toda concesión, aunque fuera temporal y, con ello, eludieron las trampas ideológicas en las que tantos otros cayeron.
En nuestros días, las trampas ya no son las mismas; nos toca vivir los nuevos conflictos sin nostalgia por los combates del pasado. Con todo, mientras no dispongamos de un arsenal moral de reemplazo, tendremos que nutrirnos de los elementos éticos que han constituido algunas de las visiones anteriores del mundo. Pienso, ante todo, en el enfoque crítico fundado en una base universal, base de la que poco a poco se parte cada vez menos en la actualidad. Al formular esta crítica, me siento obligado a reconocer que toda representación universalista es portadora además de motivaciones personales, que deben manifestarse con la mayor transparencia.
[1] Dos obras particularmente recomendadas: Pascal Ory y Jean-François Sirinelli, Les Intellectuels en France: de l’Affaire Dreyfus à nos jours, París, Armand Colin, 1986 [ed. cast.: Los intelectuales en Francia. Del caso Dreyfus a nuestros días, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2007] y Michel Winock, Le Siècle des intellectuels, París, Seuil, 1997 [ed. cast.: El siglo de los intelectuales, Barcelona, Edhasa, 2010].
[2] Ya he ofrecido algunos elementos autobiográficos en el prefacio de mi libro Les Mots et la terre. Les intellectuels en Israël, París, Fayard, 2006.
[3] Véase L’Illusion du politique. Georges Sorel et le débat intellectuel 1900, París, La Découverte, 1985.
[4] Albert Camus, Chroniques algériennes, 1939-1958: Actuelles III, París, Gallimard, 1958, pp. 202-203 [ed. cast.: Crónicas argelinas, 1939-1958, Madrid, Alianza, 2006].
[5] A los admiradores de Camus no les gusta que uno lo recuerde: El extranjero, publicada en París en 1942, obtuvo sin problemas la autorización de la Propaganda Staffel. El escritor sólo comenzó a relacionarse con la Resistencia en 1943.
[6] Esta declaración apareció en un informe de Dominique Bermann para Le Monde del 14 de diciembre de 1957. En una carta dirigida al diario, del 19 de diciembre, Camus rectificó algunos puntos sin negar, sin embargo, la autenticidad de la frase: «Querría agregar además, a propósito del joven argelino que me ha interpelado, que me siento más cerca de él que de muchos franceses que hablan de Argelia sin conocerla. Él sabía de lo que hablaba y su rostro no era el del odio, sino el de la desesperanza y la desdicha. Comparto esa infelicidad; su rostro es el de mi país. Por eso he querido dar públicamente, a ese joven argelino y sólo a él, las explicaciones personales que me callé hasta hoy y que, por otra parte, su corresponsal ha reproducido fielmente». La voluntad de ciertos comentadores de Camus de «rectificar» retroactivamente la frase me ha parecido, desde hace tiempo, bastante ridícula.
[7] Simone de Beauvoir, La Force de l’âge, París, Gallimard, 1960, p. 478 [ed. cast.: La plenitud de la vida, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1961].
[8] Simone de Beauvoir, La Force des choses, Gallimard, 1963, p. 33. [ed. cast.: La fuerza de las cosas, Barcelona, Edhasa, 1980].
[9] Shlomo Sand, Le XXesiècle à l’écran, París, Seuil, 2004 [ed. cast.: El siglo XX en pantalla, Barcelona, Crítica, 2008].
[10] Simone de Beauvoir, Journal de guerre: septembre 1939-janvier 1941, París, Gallimard, 1990, p. 193 [ed. cast.: Diario de guerra: septiembre 1939-enero 1941, Barcelona, Edhasa, 1990].
[11] En sus memorias, Simone de Beauvoir se atiene a hacer este seco comentario: «Bianca había pasado un año escondida en el Vercors con sus padres y su marido» (La Force des choses, cit., pp. 19-20). Después de la publicación póstuma de la correspondencia de la pareja, Bianca Lamblin se atrevió a escribir su autobiografía amarga y acusadora: Mémoires d’une jeune fille dérangée, París, Ballant, 1993 [ed. cast.: Memorias de una joven informal, Barcelona, Grijalbo, 1994].
[12] El hecho de que en 1985 un filme francés como Shoah ignore el papel que le cupo a Vichy en esta catástrofe concuerda con la tendencia expresada ulteriormente por el rabino franco-israelí Alain Michel en su libro Vichy et la Shoah. Enquête sur le paradoxe français (París, CLD, 2012) con prefacio de Richard Prasquier, presidente del Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF). Éric Zemmour se apoyó luego en ese libro para lanzar una rehabilitación parcial del régimen de Vichy: Le Suicide français, París, Albin Michel, 2014.
Introducción
La ciudad y la pluma
Pero, hablando con propiedad, París es toda Francia. Esta no es más que el gran suburbio de París […]. Toda Francia está desierta, desierta al menos desde el punto de vista intelectual. Todo el que se distingue en provincias emigra pronto a la capital, foco de toda luz y de todo esplendor.
Heinrich Heine, De la France, 1833.
Bastaron cinco años, desde la publicación de nuestro primer libro, para que estrecháramos las manos de todos nuestros camaradas. La centralización nos reunió a todos en París […]. París es la ciudad a la que llegan los escritores de provincia, si tienen el alma bien puesta, para hacer regionalismo; París es el lugar que han elegido los representantes cualificados de la literatura norteafricana para expresar su nostalgia de Argelia.
Jean-Paul Sartre, ¿Qué es la literatura?, 1948.
La era de la intervención colectiva de los intelectuales comenzó en Francia a finales del siglo XIX, cuando el espacio democrático liberal, con su cultura nacional, había alcanzado un estadio avanzado de arraigo y expansión. Después de la instauración del sufragio universal masculino, en la década de 1870, y de la enseñanza obligatoria, en el decenio siguiente, se produjo la lenta constitución de un colectivo intelectual autónomo, de un género nuevo, que acompañará a la vida política durante casi un siglo y alcanzará un rango privilegiado en el campo cultural francés.
En el siglo XVIII, el poder monárquico no había vacilado en encarcelar a Denis Diderot, el artífice de la Enciclopedia. Jean-Jacques Rousseau fue perseguido por el Parlamento de París y al marqués de Sade –convertido en escritor en prisión– se le negó, justamente por su obra, la reducción de la pena. No obstante, cuando Victor Hugo se sintió intimidado, el poder, ignorando su demanda, se abstuvo explícitamente de detener la amenaza, lo que llevó al poeta a preferir el exilio.
La posición del intelectual parisiense se consolidó aún más en el umbral del siglo XX. Émile Zola fue, por cierto, trasladado ante el tribunal y condenado a prisión a finales del siglo XIX, pero a diferencia del caso de Oscar Wilde, condenado y encarcelado aproximadamente al mismo tiempo en Inglaterra, las autoridades francesas se abstuvieron de aplicar la pena y permitieron que el escritor se refugiara en el extranjero. En 1960, cuando Jean-Paul Sartre instó públicamente a los soldados franceses a que se negaran a servir en Argelia, muchos se indignaron porque el filósofo existencialista no fuera sometido a juicio, como legalmente correspondía. El general De Gaulle, como se sabe, respondió: «No se mete preso a Voltaire».
Hay además otro episodio extraño, al menos para alguien procedente de otra parte e ignorante de las reglas de la capital francesa: el 16 de noviembre de 1980, Louis Althusser mató a su esposa estrangulándola en su residencia de la École Normale Supérieure (ENS). Según lo que establece la ley, toda persona que ha cometido un crimen debe quedar detenida provisionalmente, aun cuando se considere que no está en su sano juicio. En este último caso, debe ser examinada por un psiquiatra del departamento de policía y solo entonces la autoridad policial podrá derivarla a un establecimiento psiquiátrico. Esta regla de derecho, que vale para todos los ciudadanos de la República, no incluía al célebre filósofo marxista. Todas las personas que intervinieron, entre ellas el ministro de Justicia Alain Peyrefitte, a su vez antiguo alumno de la ENS[1], infringieron la ley de tal suerte que el filósofo fue admitido directamente en el centro hospitalario Sainte-Anne, sin haber quedado detenido ni siquiera una hora.
La relación particular con los intelectuales y tal vez también la herencia cartesiana no permitían suponer que un filósofo de la envergadura de Althusser pudiera cometer un asesinato de manera deliberada; por lo tanto, sólo era posible considerarlo, automáticamente, un alienado. El filósofo pasó aproximadamente cuatro años en establecimientos psiquiátricos y pudo regresar a su domicilio. Poco antes de morir, en 1990, tuvo tiempo de redactar una autobiografía en la que se quejaba de no haber tenido la posibilidad de defenderse en cuanto sujeto de derecho[2].
¿Excepción francesa… o parisiense?
La jerarquía particular alcanzada por los intelectuales parisienses se presenta como un fenómeno que no ha dejado de estudiarse. En una sociedad en la que el nivel de lenguaje constituye, en sí, una ideología pura y donde la distinción cultural continúa situándose en competencia con la distinción social, el «productor de la alta cultura» siempre conservó eminentes privilegios.
Puede decirse que en la capital de Francia los intelectuales han heredado, simultáneamente, el rol de «bufón del rey» que siempre podía decir lo que se le pasara por la cabeza sin recibir castigo, y el de sacerdote, que servía de intermediario entre el creyente y la verdad divina. Francia tampoco olvidó nunca que, desde la gran época de la Ilustración, el capital de prestigio acumulado por la gente de letras ha hecho de ella, durante un largo tiempo, el epicentro cultural del mundo occidental. También podría afirmarse que los intelectuales del París contemporáneo han sido durante muchos años los últimos aristócratas. Y, si bien la tradición monárquica ha sido reemplazada por la sed popular de presidentes autoritarios y paternalistas, la profunda nostalgia por los caballeros y los mosqueteros, aparentemente ajenos a los valores burgueses, ha contribuido también al prestigio de esta «nobleza del espíritu» moderna que afronta los peligros y blande sus plumas afiladas para salir a defender la verdad y la justicia.
Con cierta precaución, hasta podríamos agregar que París se distingue por el hecho de que en ella se ha formado una conciencia de sí de los intelectuales. Si, con ligeras adecuaciones, tomamos prestada de Karl Marx la famosa distinción entre la «clase en sí», vale decir, una situación sociológica objetiva, de la que los sujetos humanos no son necesariamente conscientes de formar parte, y la «clase para sí», una situación dada en la que los sujetos se ven como parte implicada de un grupo y actúan en el marco de esa identidad y según sus necesidades, podemos considerar que, por primera vez, los intelectuales aparecieron como una «clase para sí» en la capital de Francia.
Esto no quiere decir que los intelectuales parisienses hayan dejado de hablar en nombre de los otros. Su jerarquía, como la de los políticos, depende de que el resto de la sociedad los reconozca como representantes del interés general. Tampoco debemos perder de vista el hecho de que Francia fue, en la época de la Ilustración, el sitio donde la gente de letras creó un ágora donde se enunciaba un discurso hegemónico de esencia universal. En los albores del siglo XX, los intelectuales volvieron a organizarse colectivamente en París para retomar la posesión de una arena pública ya bien configurada y muy ampliamente reconocida.
Sin embargo, el lugar que ocupa el intelectual en una cultura nacional depende, evidentemente, de la naturaleza y de las dimensiones que esa cultura asigne al espacio público[3]. Por «espacio público» entiendo el campo de debates público, abierto en la democracia liberal, que, a pesar de mantener relaciones de dependencia con el aparato del poder y/o el gran capital, se permite, sin embargo, establecer diversos niveles de diálogo autónomo en relación con dichos poderes. A partir de la prensa, de los libros, de las instituciones culturales y de otras formas de comunicación, se constituye una opinión pública que interviene en las decisiones que toman los gobernantes. En Francia, ese espacio ha adquirido y continúa adquiriendo características específicas.
Todo intento de decodificación del papel que corresponde a los intelectuales en Francia debe partir del siguiente postulado: en el Hexágono, el espacio público es más homogéneo y está más centralizado que en cualquier otra democracia liberal; esa homogeneidad cultural y lingüística tiene su origen en la acción a largo plazo de la monarquía absoluta. La transición del lenguaje administrativo al lenguaje nacional, efectuada durante los siglos XVII y XVIII, corresponde a un lento proceso centrífugo, a partir de un centro urbano hacia los márgenes provinciales. Por otra parte, si bien para los reyes de Francia, como para los demás soberanos, la lengua y la cultura de la mayoría de sus súbditos era poco importante, la acumulación del capital financiero en el nivel de la dirección suprema del reino estuvo acompañada de una acumulación creciente de capital cultural simbólico potentemente canalizada hacia la ciudad capital.
Por tanto, no debe sorprendernos que la Gran Revolución haya comenzado con una rebelión parisiense antes de transformarse en «Revolución francesa». Asimismo, París desempeñó un papel sin precedente ni equivalente en la formación de la cultura nacional que no cristalizó realmente sino a partir del siglo XIX. Ciertamente, la construcción nacional del centro hacia la periferia se da también en otras sociedades, pero, en Francia, esta se ha efectuado de un modo continuado y en sentido único, de manera mucho más significativa y notable, y esta tendencia ha perdurado largamente.
No solamente la alta política se decide en París. También se moldean allí todas las estrategias, las novedades y los cambios que habrán de darse en los campos de la creación cultural. En comparación con Gran Bretaña, encontraremos también una centralización bastante marcada que, sin embargo, no iguala la de Francia: Oxford, Cambridge y hasta Edimburgo han conservado siempre su poder y su especificidad frente a Londres. En Estados Unidos, en Alemania o en Italia, la morfología del espacio público se presenta bajo una luz radicalmente diferente: las grandes escuelas, los periódicos, las revistas, las publicaciones especializadas, las editoriales y la alta creación cultural en su conjunto siempre han existido pero de una manera mucho más dispersa y pluralista, mientras que en Francia todo esto se limita, en lo esencial, a París.
En Estados Unidos, un libro importante puede haberse publicado en Boston, Los Ángeles, Washington, Nueva York o Chicago; en Alemania, podrá publicarse en Berlín, en Fráncfort, en Hamburgo, en Heidelberg, y la edición italiana puede hacerse en Roma, en Milán, Turín o hasta en Nápoles. En Francia, una obra importante sólo puede publicarse en París por la sencilla razón de que las editoriales prestigiosas se encuentran en la capital y no en ninguna otra parte.
Las corrientes intelectuales que han marcado con su impronta la cultura occidental, tales como el simbolismo, el surrealismo, el existencialismo o el estructuralismo, no nacieron en Francia sino en su capital. Esas expresiones artísticas y sus magníficas corrientes de pensamiento, como muchas otras, vieron la luz en la prensa parisiense, en las revistas que tienen su redacción en París y en libros impresos en París. Su impacto evidentemente se extendió por todas las ciudades de Francia y hasta por otros focos de cultura del resto del mundo, pero únicamente después de que esas expresiones culturales fueron elaboradas y modeladas en un espacio geográfico restringido. Esta abundante producción original siempre ha conservado un carácter metropolitano.
En consecuencia, para esclarecer la especificidad del intelectual en Francia, es necesario, ante todo, comenzar por definirlo como un intelectual parisiense. Ciertamente, en provincias han surgido jóvenes intelectuales, escritores, ensayistas y profesores, pero pronto se sintieron atraídos por el magnetismo de la capital, pasaje obligado para acceder al pináculo de su potencia y de su madurez espiritual. En el caso de que el empleado administrativo francés no hubiera cumplido su escolaridad en un gran instituto de París, tendría que asistir a alguna prestigiosa institución parisiense para completar sus estudios superiores, a la École Normale Supérieure de la calle Ulm en primer lugar. La cumbre del elitismo pedagógico republicano siempre ha sido fundamentalmente parisiense. En el estadio determinante de la producción de las ideas, de las posiciones y de las sensibilidades, el espacio público del hombre de letras no es verdaderamente francés; es de una zona agitada y dinámica de una gran metrópoli, hasta de solamente algunos de sus barrios. Así, la polémica intelectual que se generó alrededor del proceso de Alfred Dreyfus, lejos de haber sido una tempestad en un vaso de agua, fue, esencialmente, una borrasca en la arena pública parisiense, más que una continuación de acontecimientos de envergadura nacional[4].
Los intelectuales franceses desde siempre se pelean, se ponen de acuerdo, reaccionan en relación con los demás; frecuentan los mismos salones, los mismos cafés y los mismos restaurantes donde se fabrica su poción. Todo queda en la familia intelectual parisiense: no sólo el capital simbólico, sino también las disputas y los odios, las alianzas y los homenajes recíprocos. Con la liviandad del tono periodístico, Hervé Hamon y Patrick Rotman han trazado, a comienzos de los años ochenta, un retrato de grupo preciso, puntualmente dirigido y un tanto provocador de ese centralismo intelectual[5]. Desde siempre, París ha conocido a intelectuales talentosos, a veces brillantes, originales y muy prolíficos, otras veces superficiales y con la única ventaja de dominar el lenguaje de manera excepcional. No siempre fue fácil distinguirlos, a causa sobre todo de la omnipotencia de la retórica que repercutía, a toda velocidad, en todo el espacio territorial nacional y hasta más allá de sus fronteras.
Hay que admitir un dato sociológico básico: en todo el resto de Francia, casi siempre ha existido una intelligentsia que ha actuado como receptáculo de los productos ideológicos y de los símbolos culturales procedentes de París que luego difundió a sectores más amplios. A diferencia de los políticos, los intelectuales de la margen izquierda no han tenido que compartir su poder absoluto con ningún otro centro intelectual de Francia. Su hegemonía no ha estado amenazada por ningún otro foco: no se contentaban con dominar la cima más elevada. Eran la montaña misma en medio de la planicie[6].
La ironía del destino ha querido que los escritos de los investigadores parisienses dedicados a los intelectuales, a su estatus, a sus relaciones con la política y con el régimen, las más de las veces, hayan eludido este aspecto geocultural o sólo hayan hecho referencia a él de manera muy marginal. Cuando uno vive en una burbuja, no discierne adecuadamente el mundo exterior. Generalmente se consideraban los intelectuales de toda Francia y no un colectivo de actores cuidadosamente escogidos, en el seno de una capital dirigente. Con toda naturalidad, identificaban a París con Francia. No encontramos ninguna sociología específica de los intelectuales parisienses, como tampoco una historia comparativa con los otros focos intelectuales del mundo.
La especificidad de los intelectuales de Francia, y la capacidad de comprender la dinámica de las relaciones que los animaban, estriba, ante todo, en la percepción de su concentración urbana y su modo de dominación duradera de la opinión pública en el conjunto del país. La concentración era sinónimo de fuerza, la densidad creaba la calidad, la proximidad física con el poder (una parte de los políticos se contaba también entre los exalumnos) había generado en ellos gran confianza en sí mismos y suficiencia. Con el paso del tiempo, todo eso contribuyó sin embargo al declive de la «estrella de la escritura» parisiense, un declive aún más rápido que el de sus homólogas de otros países occidentales. Cuando una burbuja estalla, se desinfla muy velozmente: a los moradores de la burbuja no les queda sino farfullar sobre las dificultades de la modernización, interrogarse sobre los problemas de su identidad sometida a dura prueba o también sobre la amenaza permanente del totalitarismo comunista o musulmán, sobre su libertad de creación y el modo de vida «a la francesa».
Intelectuales e intelligentsia
Tratar la cuestión de los intelectuales no es, evidentemente, una exclusividad de la capital francesa. Si hemos de juzgar por los múltiples trabajos e investigaciones que incluyen en sus títulos el término «intelectual», habremos de convenir que en el siglo XX, en los Estados-nación modernos, los intelectuales han estado presentes en casi todos los foros públicos o junto a todo aparato de poder. En efecto, desde hace muchos años se han publicado obras de historia, de sociología, hasta de filología, sobre los intelectuales, en diversas lenguas, obras que ocupan numerosos estantes en las bibliotecas universitarias. En nuestros días, sabemos mucho más del lugar que ocupan los intelectuales, no sólo en el mundo occidental[7] o en el mundo comunista de ayer, sino también sobre su posicionamiento social y cultural en los países de África y de Asia.
Tal vez convendría embarcarse en el debate sobre la problemática del intelectual comenzando por hacernos esta pregunta: ¿por qué «intelectuales»? ¿Por qué no contentarse con las categorías profesionales mejor definidas, como escritores, filósofos, poetas, historiadores o artistas? ¿Por qué la lengua francesa y otras después de ella han tenido necesidad de un denominador común para todos los productores «juramentados» de saber y de cultura, cuyos medios de expresión son, sin embargo, tan diferentes?
La respuesta está en gran medida incluida en el concepto central al que he apelado para formular la pregunta. Siempre ha habido cierta base común a los productores de bienes simbólicos que los diferenciaba tanto de los productores de bienes materiales como de los detentadores del poder político. En el siglo XIX, con el desarrollo de la división del trabajo, esas diferencias, y las características propias de los estratos eruditos, fueron haciéndose cada vez más marcadas. En consecuencia, las culturas lingüísticas tuvieron necesidad de nuevas denominaciones más abarcadoras que fueron apareciendo en diversas épocas.
Como lo veremos en el primer capítulo de este libro, el concepto de «intelectual» sólo pasó a ser de uso corriente a finales del siglo XIX. Es verdad que desde mucho antes se lo utilizaba como adjetivo; pero, como sustantivo, solo lo emplearon Claude-Henri de Saint-Simon y Ernest Renan una única vez. Fue necesario un largo parto para que llegara a ser un término utilizable, admitido corrientemente. El concepto se popularizó en el contexto de los acontecimientos a que dio lugar el proceso militar de Alfred Dreyfus; se suscitaron, pues, combates políticos y judiciales que tuvieron precisamente el efecto directo de amplificar el uso del término. Es importante subrayar que la palabra «intelectual», al principio, no aparecía como una categoría profesional neutra sino como una expresión ideológica por excelencia. Entre los primeros usos, la palabra fue empleada como un insulto, pero algunos comenzaron a usarla, por el contrario, dándole una connotación positiva y de simpatía. En realidad, esta ambivalencia ha perdurado hasta nuestros días y la utilización del término continúa estando connotada y siendo problemática. En el campo de la investigación dedicada a los «intelectuales» resulta difícil hallar una distanciación «científica»: en efecto, la mayor parte de quienes escriben sobre los intelectuales, o bien se consideran ellos mismos como tales, o bien, por el contrario, niegan explícitamente pertenecer a semejante categoría y se crispan vivamente ante la idea de que alguien pueda aplicarles ese vocablo.
Caracterizar y definir la expresión «los intelectuales» no es, pues, algo sencillo. Su uso ha sido siempre multiforme, a tal punto que todo intento de lograr una definición unívoca, que integre todas las acepciones que se le han dado a esta palabra desde hace un siglo, parece destinado al fracaso. Cada cultura nacional le ha agregado nuevas variaciones y las circunstancias históricas no han cesado de hacerla evolucionar. Durante un tiempo surge un término sinónimo que la reemplaza; así, por ejemplo la palabra «intelligensia», un poco más antigua, compite con éxito en diferentes lenguas, mientras que en alemán se ha impuesto la noción de Geistmenschen[8].
Sea como fuere, la escritura de su historia, es decir, la reconstrucción de sus diversas utilizaciones será, en mi opinión, lo que nos dará la mejor definición del «intelectual», una definición que permita comprender mejor sus múltiples acepciones. Además, la parte principal de los análisis contenidos en este libro tratará de las interpretaciones inherentes al concepto de «intelectual» y presentará paralelamente las diferentes imágenes que se le han ido adhiriendo. Nada de esto le garantiza al lector que, al cierre del ejercicio, habrá adquirido una noción menos equívoca que la que poseía al comenzar esta lectura. La importancia que atribuyo a un aparato conceptual claro y preciso no hace de mí obligatoriamente un zoólogo; además, atribuir etiquetas y clasificar en géneros no constituyen el centro de mi interés principal.
Sin embargo, podemos señalar de entrada un doble uso generador de confusión e incomprensión. Así, en ciertas ocasiones, el término «intelectual» sirve para designar a eruditos que, habiendo adquirido un carisma principalmente en las esferas humanistas exteriores a su campo profesional particular, se hacen oír ante el gran público o el poder dirigente esgrimiendo una proclama política y moral. Numerosos historiadores han adoptado este uso, también popularizado en los medios de comunicación; esta es la razón por la cual los investigadores que se sienten científicos «puros» no se reconocen de ninguna manera en esa definición.
En otros casos, sobre todo entre los sociólogos, el concepto se aplica a todos los grupos que, profesionalmente, producen o difunden obras culturales. Desde el brujo de la tribu, pasando por el profeta o el sacerdote y hasta los filósofos, los escritores y los últimos periodistas y profesores actuales, este criterio reúne al conjunto de los eruditos en un mismo estrato social específico que, en la división del trabajo humano, siempre se han esforzado por organizar y difundir un capital de saber o por profundizar en las normas morales. Si bien a veces suscita reservas y si bien el gran público no lo reconoce verdaderamente, este último enfoque no es menos legítimo que el que se atiene a un uso estrecho del término. Es por ello por lo que, aun cuando la mayor parte de los debates que mencionaré en este libro giren alrededor del «intelectual» productor de «alta cultura», que hace irrupción en la arena publica para tomar en ella una posición explícitamente política, me he visto obligado, aquí y allá, a ampliar el concepto al conjunto de los eruditos. El «peso» de la política ¿no se manifiesta en gran medida en casi toda creación y difusión cultural, hasta incluso entre aquellos que están persuadidos de que no corresponde a su dominio específico?
Con frecuencia he tenido que recurrir, indiferentemente, a la «intelligentsia» y a los «intelectuales»: la utilización variada de esos vocablos constituye un tema en sí mismo que ya ha dado lugar a una abundante bibliografía. Hoy, establecer entre ellos una distinción absoluta me parece algo artificial y problemático. En general he preferido, de todas maneras, recurrir al término «intelligentsia» para designar las amplias capas de difusores y duplicadores de la cultura y reservar «intelectuales» para referirme a los productores de los «símbolos profundos» que formalizan el lenguaje público. Con todo, no siempre he dado prueba de una coherencia absoluta en esta distinción que sigue dependiendo del contexto histórico en el cual se inscribe cada debate.
En realidad, la línea de separación en «altos» intelectuales y «baja» intelligensia es elástica y cambiante, y la jerarquía interna dentro de las diversas categorías de productores de cultura siempre ha constituido una cuestión plagada de enfrentamientos y de negociaciones. Las relaciones de fuerzas entre los diferentes grupos, por un lado, y el nivel de prestigio dentro de cada uno de ellos, por el otro, evolucionan permanentemente y, así, surgen imágenes nuevas y escalas de evaluación inéditas. Por ejemplo, numerosas sociedades no occidentales consideran que quienes han cumplido el ciclo de estudios secundarios forman parte de la intelligensia y hasta el último tercio del siglo XX, en la mayor parte del mundo, se estimaba que quienes habían obtenido un diploma universitario formaban «naturalmente» parte de las elites culturales. Sin embargo, la rápida democratización de la enseñanza superior efectuada durante los últimos decenios ha modificado en profundidad las marcas de distinción cultural y, en consecuencia, ha desdibujado las fronteras de pertenencia a los grupos que supuestamente encarnan las elites.