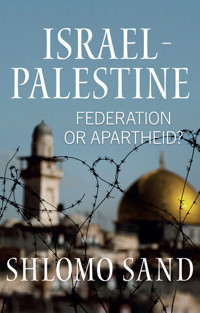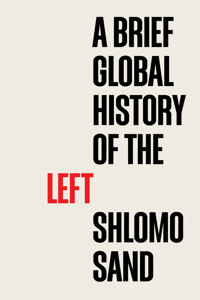Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
En este valiente y apasionado libro, Shlomo Sand demuestra que el mito nacional de Israel hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos en los que muchos historiadores –judíos y no judíos– reconstruyeron un pueblo imaginado con la finalidad de modelar una futura nación. Sand disecciona con la minuciosidad de un forense la historia oficial y desvela la construcción del mito nacionalista y la consiguiente mistificación colectiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 805
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 65
Shlomo Sand
La invención del pueblo judío
Traducción: José María Amoroto Salido
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Sholomo Sand, 2008
© Ediciones Akal, S. A., 2011
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3810-8
Prefacio a la edición inglesa
Este libro fue escrito originalmente en hebreo. Mi lengua materna es realmente el yiddish, pero el hebreo ha quedado como la lengua de mi imaginación, probablemente de mis sueños y ciertamente de mi escritura. Decidí publicar el libro en Israel por una razón bastante sencilla: los lectores a los que inicialmente estaba dirigido eran israelíes, tanto los que se ven a sí mismos como judíos como los que están definidos como árabes, y además vivo en Tel Aviv donde enseño Historia.
El libro se publicó a principios de 2008 y su acogida fue un tanto dispar. Los medios audiovisuales se mostraron profundamente interesados y me invitaron a participar en muchos programas de radio y televisión. También la prensa prestó atención a mi estudio, la mayor parte en términos favorables. Por el contrario, los representantes del cuerpo «autorizado» de historiadores desencadenaron sobre el libro toda su furia académica y algunosbloggersexaltados me presentaron como un enemigo del pueblo. Quizá este contraste hizo que los lectores se mostraran indulgentes conmigo y el libro permaneció 19 semanas en la lista de los libros más vendidos.
Para entender estos hechos, hay que dirigir una mirada desapasionada sobre Israel y renunciar a cualquier inclinación a favor o en contra. Vivo en una sociedad bastante extraña. Como se dice en el capítulo final del libro –para disgusto de muchos críticos–, Israel no puede ser descrito como un Estado democrático mientras se considere a sí mismo como el Estado del «pueblo judío», en vez del órgano que representa a todos los ciudadanos dentro de sus fronteras reconocidas (sin incluir los territorios ocupados). A principios del siglo xxi el espíritu de las leyes de Israel indica que el objetivo del Estado es servir a los judíos, en vez de a los israelíes, y proporcionar las mejores condiciones para los supuestos descendientes de este ethnos, en vez de para todos los ciudadanos que viven en él y hablan su lengua. De hecho, cualquiera que tenga una madre judía puede tener lo mejor de los dos mundos: es libre para vivir en Londres o Nueva York con la confianza de que el Estado de Israel es suyo, incluso aunque no desee vivir bajo su soberanía. Sin embargo, cualquiera que no proceda de entrañas judías y que viva en Jaffa o Nazaret sentirá que el Estado en el que ha nacido nunca será suyo.
A pesar de esto, en Israel hay una extraña clase de pluralismo liberal que se debilita en tiempos de guerra pero que funciona bastante bien en tiempos de paz. Hasta ahora ha sido posible expresar una diversidad de opiniones políticas en eventos literarios, que haya partidos políticos árabes tomando parte en elecciones parlamentarias (siempre que no cuestionen la naturaleza judía del Estado) y criticar a las autoridades elegidas. Determinadas libertades liberales –como la libertad de prensa, de expresión y de asociación– han quedado salvaguardadas y el escenario público es tanto multicolor como estable. Todo esto hace posible la publicación de este libro y explica por qué su acogida en 2008 fue tan polémica y provocara un auténtico debate.
Además, el férreo control que han ejercido los mitos nacionalistas se ha ido debilitando con el tiempo. Hay una nueva generación de periodistas y críticos que ya no reproduce el espíritu colectivista de sus padres y busca los modelos sociales que se cultivan en Londres y Nueva York. La globalización ha hundido sus agresivas garras incluso en los escenarios culturales de Israel y en el proceso ha socavado las leyendas que alimentaron a la «generación de los constructores». Aunque de manera marginal, actualmente existe en diversas instituciones académicas una corriente intelectual, conocida como el postsionismo, que ha elaborado retratos desconocidos del pasado. Sociólogos, arqueólogos, geógrafos, politólogos, filólogos, incluso directores de cine, han estado desafiando los términos fundamentales del nacionalismo dominante.
Pero este torrente de información y de perspectivas no ha alcanzado la cima en la que reside, en las universidades y colegios hebreos, una cierta asignatura llamada Historia del pueblo israelita. Estas instituciones de enseñanza no tienen departamentos de Historia como tales, sino departamentos separados de Historia General –yo pertenezco a uno de ellos– y de Historia Judía (israelita); no hace falta decir que mis críticos más severos procedían de estos últimos. Aparte de señalar errores secundarios, se quejaban principalmente de que ya que mi área de conocimiento era Europa occidental, no era asunto mío el discutir la historiografía judía. Sin embargo, a otros historiadores de mi ámbito que se ocuparon de la historia judía no se les hizo semejante crítica, siempre que no se hubieran desviado de la conceptualización dominante. En Israel, «el pueblo judío», «la tierra ancestral», «el exilio», «la diáspora», «laaliyah», «Eretz Israel», «la tierra de salvación», etc., son términos clave para cualquier reconstrucción del pasado nacional, y la negativa a utilizarlos se considera una herejía.
Antes de empezar a escribir el libro, ya era consciente de todo esto. Esperaba que mis atacantes alegaran mi falta de un conocimiento adecuado de la historia judía, que no entendía la singularidad histórica del pueblo judío, que era incapaz de ver su origen bíblico y que negaba su unidad eterna. Pero me parecía que pasarme la vida en la Universidad de Tel Aviv, en medio de su enorme colección de libros y documentos sobre la historia judía, sin dedicar un tiempo a leerlos y estudiarlos, hubiera sido una traición a mi profesión. Como profesor académicamente bien establecido, resulta agradable viajar a Francia y a Estados Unidos para recopilar material sobre la cultura occidental disfrutando del poder y la tranquilidad de la institución. Pero, como historiador que toma parte en la formación de la memoria colectiva de la sociedad en la que vive, consideraba que era mi deber contribuir directamente a los aspectos más delicados de esa tarea.
Tengo que admitir que la disparidad entre lo que sugería mi investigación sobre la historia del pueblo judío y la manera en que esa historia se entiende en general –no sólo en Israel sino en el mundo en general– me produjo el mismo impacto que más tarde produciría en mis lectores. En general los sistemas educativos te enseñan a empezar a escribir después de haber acabado de reflexionar, te enseñan que debes conocer tu conclusión antes de empezar a escribir (así fue como obtuve mi doctorado). Pero en este caso me encontré repetidamente desconcertado según trabajaba en la composición. En el momento en que empecé a aplicar los métodos de Ernest Gellner, Benedict Anderson y otros, que provocaron una revolución conceptual en el campo de la historia nacional, los materiales con los que me encontraba en mi investigación aparecían iluminados por perspectivas que me llevaron por direcciones inesperadas. Tengo que dejar claro que apenas realicé nuevos hallazgos; prácticamente todo este material había sido desvelado por historiógrafos sionistas e israelíes. La diferencia estaba en que a algunos elementos no se les había prestado suficiente atención, otros fueron inmediatamente barridos debajo de la alfombra de los historiógrafos y otros más fueron «olvidados» porque no encajaban en las necesidades ideológicas del desarrollo de la identidad nacional. Resulta asombroso que gran parte de la información que se cita en este libro siempre ha sido conocida dentro de los limitados círculos de la investigación profesional, pero invariablemente se perdía en el camino hacia el escenario de la memoria pública y pedagógica. Mi tarea consistió en organizar la información histórica de un modo nuevo, desempolvar los viejos documentos y reexaminarlos continuamente. Las conclusiones a las que me condujeron crearon una narrativa radicalmente diferente de la que se me había enseñado en mi juventud.
Desafortunadamente pocos de mis colegas –los profesores de Historia en Israel– consideran que sea su deber emprender la peligrosa misión pedagógica de exponer las convencionales mentiras sobre el pasado. Por mi parte yo no hubiera podido seguir viviendo en Israel sin escribir este libro. No creo que los libros puedan cambiar el mundo, pero cuando el mundo empieza a cambiar, éste busca libros diferentes. Puedo ser un ingenuo, pero mi esperanza es que este trabajo sea uno de ellos.
Tel Aviv, 2009
Introducción
Las cargas de la memoria
Una nación [...] es un grupo de personas unidas por un error compartido sobre su ascendencia y un desagrado compartido hacia sus vecinos.
Karl Deutsch, Nationality and Its Alternatives, 1969
No creo que hubiera podido escribir el libro sobre nacionalismo que he escrito si no hubiera sido capaz de llorar, con ayuda de un poco de alcohol, con canciones populares.
Ernest Gellner, «Reply to Critics», 1996
Este libro es un trabajo de historia. No obstante comienza con varios relatos personales que, como todos los escritos biográficos, exigen una abundante cantidad de imaginación para cobrar vida. Empezar de esta manera es menos extraño de lo que los lectores pueden imaginar en principio. No es ningún secreto que la investigación académica a menudo está motivada por experiencias personales que tienden a quedar ocultas bajo capas de teoría. Este libro comienza con algunas de estas experiencias que sirven al autor como punto de partida de su viaje hacia la verdad histórica, un destino ideal que sabe que nadie llega a alcanzar verdaderamente.
Los recuerdos personales son poco fiables; no conocemos el color de la tinta con la que se escribieron y por ello hay que considerar el relato de los siguientes encuentros como inexacto y parcialmente ficticio, aunque no más que cualquier otro tipo de texto biográfico. En cuanto a su conexión, posiblemente problemática, con la tesis central de este libro, los lectores la descubrirán según vayan avanzando. Ciertamente el tono del relato es algunas veces irónico, incluso melancólico. Pero la ironía y la melancolía tienen su función, y conjuntamente pueden ser un atuendo adecuado para un trabajo crítico que busca aislar las raíces históricas y la naturaleza cambiante de la política de identidad en Israel.
La identidad en movimiento
Primer relato: dos abuelos emigrantes
Su nombre era Shulek. Más tarde, en Israel, se le llamó Shaul. Nació en Lodz, Polonia, en 1910. Tras la Primera Guerra Mundial, su padre falleció a causa de la gripe española, y su madre entró a trabajar a jornal en una planta textil cerca de la ciudad. Dos de sus tres hijos fueron adoptados con ayuda de la comunidad judía local y solamente Shulek, el más joven, permaneció en casa. Durante unos cuantos años asistió a una heder [escuela judía elemental], pero los apuros económicos de su madre lo llevaron a la calle a una temprana edad y empezó a realizar diversos trabajos relacionados con el procesamiento de tejidos. Eso era algo habitual en Lodz, el centro de producción textil de Polonia.
El joven perdió la antigua fe de sus padres por razones bastante corrientes. El empobrecimiento que la muerte de su marido había producido en su madre la llevó a tener que sentarse en las filas traseras de los bancos de la sinagoga; la jerarquía gobernaba esta sociedad tradicional. La reducción del capital financiero casi siempre suponía una rápida reducción del capital simbólico, y por ello el distanciamiento de su madre de estatus social respetable se reflejó en su distanciamiento de la sagrada Torah. Su hijo, arrastrado por el ímpetu de la exclusión, se encontró expulsado de la casa de oraciones. La pérdida de la fe entre la juventud de los barrios judíos de las grandes ciudades estaba en aumento. De la noche a la mañana también el joven Shulek se encontró sin una casa y sin una fe.
Pero no por mucho tiempo. Como era la moda, se unió al Partido Comunista y se alineó con la mayoría cultural y lingüística de la sociedad polaca. Pronto Shulek se convirtió en un militante revolucionario; la perspectiva socialista llenó su imaginación y fortaleció su espíritu, llevándolo a leer y a reflexionar a pesar del agotador trabajo que realizaba para ganarse la vida. El partido se convirtió en un paraíso. Sin embargo, antes de que pasara mucho tiempo, este cálido y animado refugio lo llevó a verse encarcelado por sedición. Allí pasó seis años y, aunque nunca terminó sus estudios en la escuela, su educación aumentó considerablemente. No era capaz de asimilar Das Kapital de Marx, pero se familiarizó con los escritos populares de Friedrich Engels y Vladimir Illich Lenin. Este Shulek, que nunca acabó su educación en la heder y que no cumplió las esperanzas de su madre de entrar en una yeshiva, se convirtió en un marxista.
Un frío día de diciembre de 1939, Shulek vio a tres judíos ahorcados en la calle mayor de Lodz, una proeza de algunos soldados alemanes que habían estado bebiendo en una cervecería cercana. Días más tarde, Shulek, su joven esposa y la hermana de ésta se incorporaron a una avalancha de desplazados que corría hacia el este en busca del Ejército Rojo que había ocupado la mitad de Polonia. Shulek no se llevó con él a su madre. Más tarde diría que era mayor y débil; de hecho, entonces su madre tenía cincuenta años. Era igualmente de vieja e indigente cuando los habitantes del gueto –entre los que se encontraba– empezaron a ser gaseados en el interior de lentos y engorrosos camiones, esa primitiva tecnología de exterminación que precedió a las más eficaces cámaras de gas.
Cuando los refugiados alcanzaron el área ocupada por los soviéticos, Shulek sabía de sobra que no tenía que presentarse como comunista: Stalin acababa de eliminar a los dirigentes del comunismo polaco. En vez de ello Shulek cruzó la frontera germanosoviética con su vieja y nueva identidad, la de un judío confeso. En aquel momento la URSS era el único país dispuesto a aceptar a refugiados judíos, aunque mandaba a la mayoría de ellos a sus regiones asiáticas. Shulek y su mujer fueron afortunados al ser enviados a Uzbekistán. Su cuñada, que tenía estudios y hablaba varios idiomas, disfrutó del privilegio de ser autorizada a permanecer en la Europa civilizada que, tristemente, todavía no había sido definida como judeocristiana. Así que en 1941 cayó en manos de los nazis y fue enviada al crematorio.
En 1945, Shulek y su mujer regresaron a Polonia, pero, incluso sin la presencia del ejército alemán, el país continuaba rechazando a los judíos. Una vez más, el comunista polaco se quedó sin una patria (sin contar el comunismo al que, a pesar de todos sus problemas, permaneció siendo fiel). Junto a su mujer y dos niños pequeños acabó en un campo de refugiados en las montañas de Baviera. Allí se encontró con uno de sus hermanos que, a diferencia de Shulek, rechazaba el comunismo y apoyaba el sionismo. Ironías de la historia, mientras que el hermano sionista obtuvo un visado para Montreal donde permaneció el resto de su vida, Shulek y su pequeña familia fueron trasladados por la Agencia Judía a Marsella, desde donde embarcaron hacia Haifa a finales de 1948.
En Israel, Shulek vivió muchos años como Shaul, aunque nunca se convirtió en un verdadero israelí. Incluso su carné de identidad no lo clasificaba como tal. Desde la década de los sesenta el Estado hacía constar una religión para todos los ciudadanos, incluyendo a los que explícitamente eran no creyentes, y el de Shulek lo definía como judío por nacionalidad y religión. Sin embargo él siempre fue más un comunista que un judío, y más un yiddishta que un polaco. Aunque aprendió a comunicarse en hebreo, no se preocupaba demasiado por el lenguaje y continuó hablando en yiddish con la familia y los amigos.
Shulek sentía nostalgia por la «tierra yiddish» de Europa del Este y por las ideas revolucionarias que habían bullido y fermentado allí antes de la guerra. En Israel sentía que estaba robando la tierra de otro pueblo; aunque no fuera obra suya, continuaba considerándolo un robo. Su evidente distanciamiento no se debía al menosprecio que le mostraban los nacidos sabras, sino al clima del país. El cálido soplo del viento de Levante no iba con él y sólo intensificaba su añoranza de las fuertes nevadas que cubrían de blanco las calles de Lodtz. La nieve polaca lentamente se derritió en su memoria hasta que finalmente cerró los ojos. En su entierro, sus viejos camaradas cantaron la Internacional.
Bernardo nació en Barcelona en 1924 y años después pasaría a llamarse Dov. Su madre, como la de Shulek, fue toda su vida una mujer religiosa, aunque asistiera a una iglesia en vez de a una sinagoga. Sin embargo su padre había abandonado pronto cualquier preocupación seria por el alma y, como muchos otros obreros metalúrgicos en la rebelde Barcelona, se convirtió en anarquista. Al principio de la Guerra Civil española, las cooperativas anarcosindicalistas apoyaron a la joven e izquierdista república y durante un momento llegaron a apoderarse de Barcelona. Pero la derecha y sus fuerzas franquistas pronto llegaron a la ciudad, y el joven Bernardo peleó junto a su padre en la retirada final de sus calles.
El reclutamiento de Bernardo por los militares franquistas, algunos años después de finalizada la Guerra Civil, no mejoró sus sentimientos hacia el nuevo régimen. En 1944, mientras era soldado, desertó y marchó a los Pirineos, donde ayudó a otros adversarios del régimen a cruzar la frontera. Mientras tanto, esperaba con impaciencia que las fuerzas estadounidenses llegaran y derribaran al cruel aliado de Mussolini y de Hitler. Para su consternación, los democráticos libertadores ni siquiera lo intentaron y Bernardo no tuvo más elección que cruzar él mismo la frontera y convertirse en una persona sin Estado. Trabajó como minero en Francia y después se embarcó como polizón en un barco esperando llegar a México. Pero en Nueva York fue detenido y devuelto a Europa con los grilletes puestos.
Así que en 1948 también Bernardo estaba en Marsella trabajando en uno de los astilleros. Una noche del mes de mayo se encontró con un entusiasmado grupo de jóvenes en un café del muelle. El joven metalúrgico, que todavía soñaba con la belleza humana de las cooperativas revolucionarias de Barcelona, se convenció de que los kibbutzs del nuevo Estado de Israel eran su sucesores naturales. Sin tener la más mínima conexión con el judaísmo o con el sionismo, se embarcó en un barco de emigrantes, llegó a Haifa y rápidamente fue enviado al frente de batalla en el valle de Latrun. Muchos de sus compañeros perecieron en el combate, pero él sobrevivió e inmediatamente se unió a un kibbutz, como había soñado hacer aquella primavera en Marsella. Allí se encontró con la mujer de su vida. Junto a otras parejas fueron unidos en matrimonio por un rabino en un apresurado ritual. En aquellos días los rabinos todavía estaban felices de proporcionar este servicio y no hacían preguntas innecesarias.
Sin embargo, el Ministerio del Interior pronto descubrió que se había cometido un grave error: Bernardo, ahora conocido como Dov, no era judío. Aunque no se anuló su matrimonio, Dov fue convocado a una reunión formal para clarificar su verdadera identidad. En la oficina gubernamental a la que se le envió se sentaba un funcionario que llevaba un bonete negro en su cabeza. En aquel tiempo, el partido religioso-sionista Mizrahi, que ocupaba el Ministerio del Interior, era cauto y vacilante. Todavía no insistía en los territorios «nacionales» o en la política de exclusión identitaria.
La conversación entre los dos hombres transcurrió más o menos como sigue:
—Usted no es judío –dijo el funcionario.
—Nunca dije que lo fuera –replicó Dov.
—Tendremos que cambiar su inscripción –dijo con indiferencia el funcionario.
—No hay ningún problema –acordó Dov–, adelante.
—¿Cuál es su nacionalidad?
—¿Israelí? –sugirió Dov.
—No existe semejante cosa –afirmó el funcionario.
—¿Por qué?
—Porque no existe una identidad nacional israelí –el funcionario del Ministerio dijo con un suspiro–. ¿Dónde nació usted?
—En Barcelona.
—Entonces pondremos «nacionalidad: española».
—Pero yo no soy español. Soy catalán y me niego a ser clasificado como español. Contra eso es contra lo que luchamos mi padre y yo en los años treinta.
El funcionario se rascó la cabeza. No sabía mucho de historia, pero respetaba a la gente.
—Entonces pondremos «nacionalidad: catalán».
—¡Muy bien! –dijo Dov.
Así Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer oficialmente la nacionalidad catalana.
—Ahora dígame: ¿cuál es su religión?
—Soy laico y ateo.
—No puedo escribir «ateo». El Estado de Israel no reconoce esa categoría. ¿Cuál era la religión de su madre?
—La última vez que la vi todavía era católica.
—Entonces escribiré «religión: cristiana» –dijo el funcionario con alivio.
Pero Dov, normalmente una persona tranquila, estaba empezando a impacientarse.
—No llevaré una tarjeta de identidad que diga que soy cristiano. No sólo se opone a mis principios, también ofende la memoria de mi padre que era un anarquista que quemó iglesias durante la Guerra Civil.
El funcionario volvió a rascarse la cabeza, valoró las opciones y encontró una solución. Dov abandonó la oficina del Ministerio con una tarjeta de identidad azul que declaraba que tanto su nacionalidad como su religión eran la catalana.
En los años siguientes, Dov se esforzó en impedir que su identidad religiosa y nacional afectara adversamente a sus hijas. Sabía que los maestros israelíes a menudo hablaban de «nosotros los judíos» a pesar del hecho de que algunos de sus alumnos, o de los padres de los alumnos, pudieran no encontrarse en ese grupo. Ya que Dov era antirreligioso, y ya que su mujer se oponía a que se circuncidara, la conversión al judaísmo no era una opción. En algún momento buscó alguna conexión imaginaria con los judíos marranos (conversos obligados) de España. Pero, cuando sus hijas crecieron y le aseguraron que el que no fuera judío no les causaba problemas, abandonó esa búsqueda.
Afortunadamente para él, los cementerios del kibbutz no entierran a los gentiles fuera del recinto o en cementerios cristianos, como hacen todas las demás comunidades israelíes. Por ello, Dov está enterrado en la misma parcela de tierra que otros miembros del kibbutz. Sin embargo, su tarjeta de identidad ha desaparecido, aunque no es probable que se la llevara consigo en su último viaje.
A su debido tiempo, ambos emigrantes, Shulek y Bernardo, compartieron nietas israelíes. Su padre era un amigo de dos hombres cuyas historias vienen a continuación.
Segundo relato: dos amigos «nativos»
El primer Mahmoud (ambos protagonistas de este relato se llaman Mahmoud) nació en Jaffa en 1945. En la década de los cincuenta todavía había algunos barrios árabes cuyos habitantes no habían huido a Gaza durante los combates y a los que se les permitía continuar viviendo en su ciudad natal. Este Mahmoud creció en los empobrecidos callejones de la ciudad, mayoritariamente poblada por emigrantes judíos. A diferencia de la población de la llanura de Sharon y de Galilea, los palestinos de Jaffa habían quedado reducidos y huérfanos; pocos de los habitantes originales de la ciudad se quedaron para proseguir con una cultura independiente, y la sociedad inmigrante se negaba a tratar o a integrarse con ellos.
Una válvula de escape del pequeño y estrecho gueto de la Jaffa árabe era el Partido Comunista Israelí. El joven Mahmoud se unió a su movimiento juvenil donde encontró a israelíes de su misma edad. El movimiento también le permitió aprender hebreo bien y viajar y familiarizarse con «Eretz Israel», que todavía era bastante pequeño. Además, lo llevó más allá de la insuficiente educación que había recibido en la escuela árabe y, como el Shulek de Polonia, estudió a Engels y a Lenin y trató de leer a los escritores comunistas de todo el mundo. Le gustaban sus jóvenes instructores israelíes y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus camaradas.
Mahmoud se hizo amigo de un chico israelí un año más joven que él. Compartían una actitud y Mahmoud ayudó a su amigo a hacer frente a la intensa y desafiante vida callejera de Haifa. Su fortaleza física hacía que su joven amigo se sintiera seguro, mientras que la afilada lengua de este último en ocasiones le venía bien a Mahmoud. Crecieron muy unidos y compartieron sus secretos más íntimos. Su amigo supo que el sueño de Mahmoud era que lo llamaran Moshe y ser aceptado como uno más. Algunas tardes, mientras vagaban por las calles, Mahmoud se presentaba a sí mismo como Moshe, y conseguía convencer a tenderos y vendedores ambulantes de su judaísmo. Pero no podía mantener la identidad judía durante mucho tiempo y siempre volvía a ser Mahmoud. Su orgullo tampoco le permitía dar la espalda a su familia.
Como árabe, Mahmoud tenía la ventaja de estar exento del servicio militar. Sin embargo, su amigo recibió una carta de alistamiento que amenazaba con separarlos. Un fin de semana de 1964 se sentaron en la preciosa playa de Jaffa y se dedicaron a especular con el futuro. Dejando volar la fantasía, decidieron que, tan pronto como el amigo terminara su servicio militar, se dedicarían a viajar por el mundo, y quizá, si tenían suerte, no tendrían que regresar a Israel. Para sellar esta profética resolución, cuidadosamente se hicieron un corte en la palma de la mano, las estrecharon y como un par de niños pequeños se prometieron realizar juntos el gran viaje.
Mahmoud esperó más de dos años y medio a que el joven terminara su servicio militar. Pero el amigo regresó cambiado, en sus amores, emocionalmente coartado, confundido. Aunque recordaba su pacto, se mostraba vacilante: la efervescencia de Tel Aviv lo atraía y resultaba demasiado difícil resistir sus abundantes tentaciones. Mahmoud esperó con paciencia, pero finalmente tuvo que admitir que su amigo estaba muy apegado a la excitación que ofrecía Israel y que no iba a ser capaz de romper con ella. Así que Mahmoud se rindió, reunió su dinero y se marchó. Atravesó Europa despacio, dejando cada vez más atrás a Israel hasta que llegó a Estocolmo. A pesar del desconocido frío y de la deslumbrante blancura de la nieve de Suecia, se esforzó por adaptarse. Empezó a trabajar en una empresa de ascensores y se convirtió en un técnico instalador.
Pero durante los largos inviernos del norte todavía soñaba con Jaffa. Cuando quiso casarse, regresó al lugar que una vez había sido su tierra natal pero que la historia había decidido, cuando él tenía tres años, que iba a dejar de serlo. Encontró a la mujer adecuada, se la llevó a Suecia y allí formó con ella una familia. De alguna manera, el palestino de Jaffa se convirtió en un escandinavo y sus hijos crecieron hablando sueco. Ellos enseñaron a su madre su idioma nativo. Mucho tiempo antes, Mahmoud había dejado de desear que su nombre fuera Moshe.
El otro Mahmoud nació en 1941 en un pequeño pueblo, hace mucho desaparecido, cerca de Acre. En 1948 se convirtió en un refugiado cuando con su familia llegó a Líbano huyendo de los combates y su lugar de nacimiento quedó arrasado. Sobre sus ruinas se levantó un próspero pueblo judío. Una noche sin luna, un año después de la guerra, Mahmoud y su familia silenciosamente cruzaron de vuelta la frontera y se encaminaron hacia la casa de unos parientes en el pueblo de Jadida, en Galilea. De esta manera, Mahmoud pasó a formar parte de aquellos que durante muchos años estaban clasificados como «absentistas presentes»: refugiados que habían permanecido en su país de nacimiento pero que habían perdido su tierra y sus posesiones. Este segundo Mahmoud era un niño soñador, con talento, que solía entretener a sus profesores y amigos con su elocuencia e imaginación. Como el primer Mahmoud, se unió al Partido Comunista y pronto se hizo famoso dentro de sus filas como periodista y poeta. Se trasladó a Haifa, que entonces era la ciudad de Israel con mayor mezcla de judíos y árabes. Allí se encontró con hombres y mujeres jóvenes israelíes, y su poesía atrajo a cada vez más público. Su atrevido poema «Tarjeta de identidad», escrito en 1964, entusiasmó a toda una generación de jóvenes árabes, tanto de dentro de Israel como más allá de sus fronteras. El poema empieza con un orgulloso desafío a un funcionario del Ministerio del Interior israelí:
¡Anota!
Soy un árabe
y el número de mi tarjeta de identidad es el cincuenta mil.
Tengo ocho hijos
y el noveno llegará después del verano.
¿Te vas a enfadar?
Israel obligaba a que sus ciudadanos indígenas no judíos llevaran una tarjeta de identidad en la que su nacionalidad se recogía no como palestina o israelí, sino como árabe. Paradójicamente, de esta manera Israel se convirtió en uno de los poquísimos países del mundo que reconocían no solamente la nacionalidad catalana, sino también la árabe. Por otra parte, el poeta se daba cuenta con bastante antelación de que el creciente número de residentes no judíos en Israel iba a empezar a preocupar a autoridades y políticos.
Mahmoud pronto fue etiquetado como sedicioso. En la década de los sesenta Israel todavía temía más a los poetas que a los shaheeds (mártires). Sufrió repetidas detenciones, fue sentenciado a arresto domiciliario y durante bastantes periodos se le prohibió abandonar Haifa sin permiso de la policía. Sufrió la persecución y las restricciones con una sangre fría estoica más que poética, y se consoló con los amigos que peregrinaban a su piso en el barrio de Wadi Nisnas de Haifa.
Entre sus alejados colegas se encontraba un joven comunista de Jaffa. Este camarada no sabía hablar árabe, pero las traducciones al hebreo de los poemas de Mahmoud encendieron su imaginación y lo encaminaron hacia la literatura. Una vez licenciado del ejército, viajaría a Haifa de vez en cuando para visitar al poeta. Sus conversaciones no solamente fortalecían su fe en la lucha sino que también eran una útil disuasión contra escribir versos pueriles.
A finales de 1967 el joven visitó de nuevo Haifa. Cuando participó en la conquista de Jerusalén Este, tuvo que disparar sobre el enemigo e intimidar a sus aterrorizados habitantes. Los israelíes estaban intoxicados por la victoria; los árabes estaban ahogados en la humillación. El joven amigo de Mahmoud se sentía mal y olía mal con el hedor de la guerra. Deseaba abandonar todo y dejar el país. Pero también quería un último encuentro con el poeta al que admiraba.
Durante los combates en la Ciudad Santa, Mahmoud fue esposado y conducido a la cárcel por las calles de Haifa. El soldado lo vio después de su liberación. Pasaron una noche de borrachera, sin acostarse, inmersos en los vapores del alcohol detrás de ventanas empañadas por el humo del tabaco. El poeta trató de persuadir a su joven admirador para que se quedara y resistiera, en vez de huir a ciudades extrañas y abandonar su común tierra natal. El soldado dejó que saliera toda su desesperación, su repugnancia por la atmósfera de triunfalismo, su distanciamiento del suelo sobre el que había derramado sangre inocente. Al final de la noche acabó vomitando. A mediodía el poeta lo despertó con una traducción de un poema que había escrito al amanecer, «Un soldado soñando con lirios blancos»:
Lo comprendía cuando señalaba
que el hogar
es beber el café que prepara su madre
y volver a casa a salvo por la noche.
Le pregunté: ¿y la tierra?
No la conozco, me dijo.
En 1968 un poema palestino sobre un soldado israelí capaz de sentir remordimientos por su propia violencia y por haber perdido la cabeza durante la batalla, un soldado capaz de sentirse culpable por tomar parte en la conquista de la tierra de otros, se percibía en el mundo árabe como una traición; semejante soldado israelí no existía. El poeta de Haifa fue rotundamente reprobado, incluso acusado de colaboración cultural con el enemigo sionista. Pero no por mucho tiempo; su prestigio continuó creciendo y pronto se convirtió en un símbolo de la orgullosa resistencia de los palestinos en Israel.
Finalmente el soldado abandonó el país, pero el poeta lo había hecho antes que él. Ya no podía seguir asfixiado por la policía, sometido a una continua persecución y acoso. Las autoridades israelíes rápidamente derogaron su cuestionable ciudadanía. Nunca olvidaron que el atrevido poeta fue el primer árabe en Israel en hacer pública su propia tarjeta de identidad, cuando se suponía que no tenía ninguna identidad en absoluto.
El poeta viajó de una capital a otra mientras crecía su fama. Por último, durante la efímera Iniciativa de Oslo, se le permitió regresar y establecerse en Ramallah, en la Ribera occidental. Pero se le prohibió la entrada en Israel. Solamente cuando falleció un compañero poeta, las autoridades transigieron y permitieron a Mahmoud pasear unas horas su mirada por los escenarios de su infancia. Ya que no llevaba explosivos, posteriormente se le permitió volver a entrar unas cuantas veces más.
Mientras tanto el soldado pasó muchos años en París, estudiando y paseando por sus bellas calles, pero finalmente fue flaqueando. A pesar de su distanciamiento lo invadía la añoranza por la ciudad en la que había crecido y por ello acabó regresando al doloroso lugar donde se había forjado su identidad. Su tierra natal, que afirmaba ser el «Estado del pueblo judío», lo recibió de buen grado.
En cuanto al poeta rebelde que había nacido en aquel suelo, y al viejo amigo que había soñado con llamarse Moshe, el Estado era demasiado cerrado como para incluirlos a ellos.
Tercer relato: dos estudiantes (no) judías
La primera nació y creció en París y recibió el nombre de Gisèle en recuerdo de su abuela. Era una chica animada e impetuosa cuya primera reacción siempre era decir que no. Sin embargo a pesar del obstinado no, o quizá debido a él, era una excelente estudiante aunque a duras penas tolerada por sus profesores. Sus padres la disculpaban en todo, incluso cuando de repente decidió estudiar la Lengua Sagrada. Ellos esperaban que hubiera sido una científica, pero a ella se le metió en la cabeza vivir en Israel. Estudió Filosofía en la Sorbona y aprendió yiddish y hebreo al mismo tiempo. Eligió el yiddish porque era la lengua que hablaba su abuela, a la que nunca conoció, y el hebreo porque quería que fuera la lengua de sus futuros hijos.
Su padre había sido recluido en los campos de internamiento. Se salvó gracias sobre todo a la ayuda de prisioneros alemanes, y así tuvo la fortuna de poder regresar a París después de la guerra. Su madre, Gisela, que había sido detenida con él en el verano de 1942, fue enviada directamente de Drancy a Auschwitz. No sobrevivió. Él se unió al Partido Socialista francés donde conoció a su futura mujer. Tuvieron dos niñas y a una de ellas se la llamó Gisèle.
Ya en el liceo, Gisèle era una salvaje anarquista asociada con los remanentes de los legendarios grupos de Mayo del 68. Cuando cumplió los diecisiete, repentinamente anunció que era sionista. En aquel momento no había demasiados libros en francés sobre la suerte de los judíos franceses durante la ocupación nazi, y Gisèle se tenía que contentar con obras generales sobre el periodo que leía con avidez. Sabía que muchos de los que habían sobrevivido a los campos de exterminio se habían ido a Israel pero que su abuela había perecido. Gisèle buscaba mujeres judías que la recordaran a ella y se preparó para realizar la aliyah.
En el invierno de 1976 realizó un curso intensivo de hebreo organizado en el corazón de París por la Agencia Judía. Su profesor era un israelí irritable y susceptible. Ella lo sacaba de quicio con sus preguntas y no dudaba en corregirlo en engañosas declinaciones de verbos. Aunque sus comentarios críticos lo desagradaban, ella lo intrigaba y no la devolvía sus golpes: era la mejor estudiante de la clase y no podía evitar respetarla.
Sin embargo antes de fin de año, Gisèle de repente dejó de asistir a las clases. El profesor de Hebreo se preguntaba si inconscientemente la habría ofendido durante alguna de sus discusiones. Unas cuantas semanas después, cuando el curso estaba finalizando, apareció de repente, más altiva que nunca pero con un toque de melancolía en los ojos. Le dijo que había decidido dejar de estudiar Hebreo.
Gisèle había estado en la Agencia Judía para organizar su viaje a Israel. Allí le dijeron que podía estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén y podía acogerse a los habituales beneficios a la emigración pero que no sería considerada judía a menos que se convirtiera al judaísmo. Gisèle, que siempre había insistido en que ella era judía y que estaba orgullosa de su típico apellido judío, sabía que su madre, a pesar de su total identificación con su marido, era una gentil. También sabía que para la religión judía la identidad religiosa de una criatura procede de la madre, pero había considerado que se trataba solamente de un pequeño detalle burocrático. Siendo joven e impaciente, y estando convencida de que la historia de la familia de su padre proporcionaba suficiente base para su autoidentificación, había esperado que esas cuestiones se resolvieran con facilidad.
Con impertinencia, en francés, había preguntado al funcionario de la Agencia Judía si él era un creyente. Le contestó que no. Entonces le preguntó cómo una persona no religiosa, que se consideraba a sí misma como judía, podía aconsejar a otra persona no religiosa, que también se consideraba a sí misma judía, que se convirtiera al judaísmo para poder unirse al pueblo judío y a su país. El representante del pueblo judío replicó secamente que así era la ley, añadiendo que en Israel a su padre no se le habría permitido casarse con su madre ya que sólo se permitía el matrimonio religioso. De repente Gisèle comprendió que, por así decirlo, ella era una bastarda nacional. Aunque pensaba en sí misma como una judía y aunque al volverse sionista estaba considerada por otros como judía, no era lo suficientemente judía como para satisfacer al Estado de Israel.
Gisèle no quiso considerar la conversión. No soportaba a los clérigos de ninguna creencia y, habiendo oído hablar sobre la vergüenza y la hipocresía que existía en torno a la conversión al judaísmo ortodoxo, retrocedió con repugnancia. Todavía quedaban huellas del anarquismo radical en su personalidad y sin demora tachó a Israel de la lista de destinos deseables. Decidió no emigrar al Estado del pueblo judío y renunció a aprender hebreo.
Después de haber realizado en francés la conversación final con su profesor israelí, acabó diciendo, con un marcado acento hebreo: «Gracias por todo, hasta la vista o tal vez adiós».
El profesor pensó que podía discernir una entonación yiddishta en su voz. Después de todo, ella había aprendido yiddish. No volvió a saber de ella. Años más tarde, se encontró su nombre en un respetable periódico de París. Había escrito un artículo sobre el comportamiento de Israel en los territorios ocupados; bajo su nombre se la presentaba como psicoanalista. Sin duda muchos judíos franceses la clasificaron inmediatamente como una judía que se aborrecía a sí misma, mientras que los antisemitas probablemente pensaron que la suya era una profesión típicamente judía.
La otra estudiante, de nombre Larissa, nació en 1984 en una pequeña ciudad en Siberia. A principios de la década de los noventa, poco después del colapso de la Unión Soviética, sus padres emigraron a Israel donde fueron enviados a una de las así llamadas ciudades en desarrollo de la Alta Galilea. Allí Larissa creció en medio de un equilibrado grupo de niños emigrantes e israelíes y pareció que se integraba bien. Empezó a hablar hebreo como cualquier sabra, y estaba contenta consigo misma y con su vida diaria en Israel. Algunas veces se disgustaba cuando la llamaban rusa y la hacían rabiar por el color rubio de su pelo, pero así era como los jóvenes locales trataban a los niños recién llegados.
En el año 2000, a la edad de dieciséis años, fue al Ministerio del Interior para obtener su primera tarjeta de identidad. Fue recibida cordialmente por una funcionaria que le entregó un impreso para rellenarlo. Cuando llegó a la pregunta sobre la nacionalidad, ingenuamente preguntó si podía escribir «judía». La funcionaria leyó su solicitud y, disculpándose, contestó que no. Ella estaba en la misma categoría que su madre y por ello debía cargar con el insultante tratamiento de «rusa». Más tarde diría que en aquel momento sintió el mismo dolor que tuvo cuando le llegó la menstruación, algo que se produce por naturaleza y de lo que no te puedes librar.
Larissa no era la única chica en la ciudad que llevaba esta marca de Caín. En el colegio incluso formaron una hermandad de chicas no judías. Se apoyaban las unas a las otras e intentaban emborronar la información sobre la nacionalidad de sus tarjetas de identidad para hacerla ilegible, pero aquello no funcionaba y tenían que seguir llevando el documento incriminatorio. A los diecisiete todas se apresuraron en sacar el permiso de conducir, ya que allí no se detallaba la nacionalidad y podía sustituir a la tarjeta de identidad.
Entonces llegó el «Viaje a las Raíces» que organizaba la escuela a los campos de exterminio en Polonia. Surgió un problema. Para obtener el pasaporte, Larissa tenía que presentar su tarjeta de identidad en el colegio. El miedo a que toda la clase descubriera su secreto, así como los limitados medios económicos de sus padres, la llevaron a renunciar al viaje. No llegó a ver Auschwitz, que gradualmente ha ido reemplazando a Masada como el lugar de formación de la memoria en la moderna identidad judía. Sin embargo, fue reclutada para el servicio militar y, aunque trató de utilizar su estatus nacional ruso para evitar su incorporación a filas –incluso escribiendo a la oficina de reclutamiento una larga carta sobre ello–, su solicitud fue denegada.
En realidad el servicio militar le vino bien a Larissa. Desenvolviéndose con torpeza con la Biblia durante la ceremonia de jura de bandera, estuvo temblando e incluso llegó a derramar unas lágrimas. Por un momento se olvidó de la pequeña cruz que había recibido de su abuela materna cuando abandonó Rusia de pequeña. Una vez que se puso el uniforme, sintió que pertenecía a Israel y se convenció de que a partir de entonces se la tomaría por una israelí en todos los aspectos. Dio la espalda a la detestada y tambaleante cultura rusa de sus padres, eligiendo relacionarse solamente con sabras y evitando a los rusos. No había nada que la agradara más que se le dijera que no parecía rusa, a pesar del sospechoso color de su pelo. Incluso llegó a considerar la posibilidad de convertirse al judaísmo y de hecho llegó a buscar al rabino militar, pero desistió en el último momento. Aunque su madre no era religiosa, Larissa no quería abandonarla en una identidad aislada.
Después de su servicio militar, Larissa se trasladó a Tel Aviv y encajar en la animada y despreocupada ciudad fue fácil. Tenía una nueva sensación: la nacionalidad que se detallaba en su tarjeta de identidad no tenía importancia y su continuo sentimiento de inferioridad era simplemente una invención subjetiva. Sin embargo algunas noches, cuando estaba enamorada de alguien, la acosaba una preocupación: ¿qué madre judía iba a querer tener nietos no judíos de una nuera gentil, de una shickse?
Empezó a estudiar Historia en la universidad. Allí se sentía bien y le gustaba pasar el tiempo en la cafetería de estudiantes. En su tercer año se matriculó en un curso titulado Naciones y nacionalismo en la Edad Moderna, después de oír que el profesor no era demasiado estricto y que el trabajo no era difícil. Más tarde se dio cuenta de que había habido algo más que la llamó la atención.
Durante la primera clase el profesor preguntó si alguno de los estudiantes presentes estaba registrado por el Ministerio del Interior como otra cosa que judío. No se levantó ninguna mano. Ella temió que el profesor se la quedara mirando, pero él solamente pareció ligeramente decepcionado y no hizo ningún comentario más. El curso le resultó atractivo aunque algunas veces las lecciones eran aburridas y el profesor tendía a repetirse. Empezó a entender la naturaleza excepcional de la política de identidad israelí. Rememorando situaciones que había vivido en su crecimiento, las vio bajo una nueva perspectiva; tomó conciencia de que por su forma de pensar, si no por su ascendencia, ella era una de las últimas judías en el Estado de Israel.
Avanzado el semestre, cuando tuvo que elegir un tema para un ensayo, se acercó discretamente al profesor.
—¿Te acuerdas de la pregunta que hiciste el primer día de clase?
—¿A qué te refieres?
—Preguntaste si alguno de los estudiantes presentes no estaba clasificado como judío. Yo tenía que haber levantado la mano, pero no fui capaz de hacerlo.
Después añadió, con una sonrisa:
—Se puede decir que una vez más fracasé en salir del armario.
—Bueno, entonces escribe un ensayo sobre lo que te llevó a «aparentar». Puede que me estimule para empezar a escribir un libro sobre una confusa nación que aparenta ser un errante pueblo-raza.
Su ensayo recibió una calificación alta. Fue el empujón final que rompió la barrera de la ansiedad y del conflicto mental.
A estas alturas el lector puede haberse imaginado que el profesor de Historia de Larissa en Tel Aviv también era el profesor de Hebreo de Gisèle en el lluvioso París. En su juventud fue amigo de Mahmoud, el técnico de ascensores y del otro Mahmoud, que se convirtió en el poeta nacional palestino. Este profesor era el yerno de Bernardo, el anarquista de Barcelona y el hijo de Shulek, el comunista de Lodz.
También es el autor de este conflictivo libro, escrito entre otras razones para poder intentar comprender la lógica histórica general que pueda subyacer en estos relatos sobre la identidad personal.
Memorias construidas
Sin duda la experiencia personal puede influir más sobre un historiador que sobre un matemático o un físico a la hora de elegir los temas de sus investigaciones. Pero sería una equivocación asumir que la experiencia personal domina el proceso y el método del trabajo del historiador. Algunas veces una beca generosa es la que dirige al historiador hacia un campo en concreto. Otras veces, aunque menos, surgen hallazgos que hacen tomar una nueva dirección. Entre tanto, todo lo que originalmente llevó al investigador a los temas centrales por los que él o ella está preocupado continúa ocupando la mente. Desde luego también hay otros factores que contribuyen a dar forma a cualquier esfuerzo intelectual.
Más allá y por encima de todos estos componentes personales está el hecho de que el historiador, como otros miembros de la sociedad, acumula capas de memoria colectiva mucho antes de convertirse en un investigador. Cada uno de nosotros ha asimilado múltiples narrativas modeladas por pasadas luchas ideológicas: lecciones de historia, clases cívicas, sistemas educativos, fiestas nacionales, días de los caídos y aniversarios, ceremonias del Estado. Diversas esferas de la memoria se funden en un universo imaginado que representa el pasado, y lo hacen mucho antes de que una persona haya adquirido las herramientas para reflexionar críticamente sobre él. Cuando un historiador empieza a dar los primeros pasos de su carrera y empieza a comprender el desarrollo del tiempo, este enorme universo de «verdad» culturalmente construido ya se ha establecido en la mente del investigador, y los pensamientos no pueden hacer otra cosa que pasar a través de él. Así, el historiador es el producto psicológico y cultural no sólo de experiencias personales sino también de memorias inculcadas.
Cuando siendo un niño pequeño en la guardería el autor daba patadas en el suelo durante las fiestas del Hanukkah y cantaba con entusiasmo, «¡Aquí venimos con fuego y luz / para expulsar a la oscuridad!», ya empezaron a tomar forma en su mente las imágenes básicas de «nosotros» y «ellos». Nosotros, los judíos macabeos, fuimos asociados con la luz; ellos, los griegos y sus seguidores, con la oscuridad. Más tarde en la escuela primaria, las lecciones de la Biblia le informaron de que los héroes bíblicos habían conquistado la tierra que les había sido prometida. Como procedía de un entorno ateo, aunque dudaba de esa promesa, de manera natural justificaba a los guerreros de Josué, a quienes consideraba sus antepasados. (Pertenecía a una generación para la que la historia seguía un camino directamente desde la Biblia al renacimiento nacional, a diferencia de la elisión que haría años después del exilio al Holocausto.) El resto es conocido; el sentimiento de ser un descendiente del antiguo pueblo judío se convirtió no ya en una certeza sino en un componente central de su propia identidad. Ni el estudio de la historia en la universidad ni el hecho de convertirse en un historiador profesional podían disolver estas cristalizadas «memorias» históricas. Aunque históricamente el Estado-nación nació antes de que se estableciera la educación obligatoria, solamente mediante esa educación pudo consolidar su posición. Las memorias culturalmente construidas fueron sólidamente afianzadas en los niveles superiores de la educación del Estado y en su centro estaba la historiografía nacional.
Para promover un colectivo homogéneo en los tiempos modernos, era necesario proporcionar, entre otras cosas, una larga narrativa que propusiera una conexión en el tiempo y el espacio entre los padres y los «antepasados» de todos los miembros de esa comunidad. Ya que una conexión tan estrecha, latiendo supuestamente dentro del cuerpo de la nación, realmente no ha existido nunca en ninguna sociedad, los agentes de la memoria trabajaron denodadamente para inventarla. Con la ayuda de arqueólogos, historiadores y antropólogos se reunieron una diversidad de hallazgos a los que ensayistas, periodistas y autores de novelas históricas sometieron a un gran arreglo cosmético. De este pasado quirúrgicamente mejorado surgió el orgulloso y apuesto retrato de la nación[1].
Todos los discursos históricos contienen mitos, pero los que merodean dentro de la historiografía nacional son especialmente descarados. Las historias de pueblos y naciones han sido diseñadas como las estatuas de las plazas de las ciudades: deben ser grandilocuentes, imponentes, heroicas. Hasta el último cuarto del siglo xx, leer la historia de una nación era como leer la página de deportes de un periódico local: «nosotros» y «todos los otros» era la división habitual, la división casi natural. Durante más de un siglo, la producción del «nosotros» fue la obra a la que dedicaron su vida los historiadores y arqueólogos nacionales que forman el autorizado sacerdocio de la memoria.
Antes de la diversificación nacional en Europa muchas gentes pensaban que eran descendientes de los antiguos troyanos. A finales del siglo xviii esta mitología sufrió un reajuste científico. Influidos por el imaginativo trabajo de estudiosos profesionales del pasado –tanto griegos como de otros países europeos–, los habitantes de la Grecia moderna se vieron a sí mismos como los descendientes biológicos de Sócrates y Alejandro el Magno o, alternativamente, como los herederos directos del Imperio bizantino. Desde finales del siglo xix, influyentes libros de texto han transformado a los antiguos romanos en típicos italianos. En las escuelas de la Tercera República francesa, las tribus galas que se rebelaron contra Roma en tiempos de Julio César eran descritas como los auténticos franceses (aunque no tuvieran un temperamento totalmente latino). Otros historiadores eligieron la conversión al cristianismo del rey Clodoveo en el siglo v como el verdadero nacimiento de la casi eterna nación francesa.
Los pioneros del nacionalismo rumano sacaron su identidad moderna de la antigua colonia romana de Dacia; dado este elevado origen, llamaron a su nuevo lenguaje el rumano. Durante el siglo xix, muchos britanos empezaron a ver a la reina Boudica, la jefa de la tribu celta de los icenos que fieramente resistió a los conquistadores romanos, como la primera mujer inglesa y en Londres se levanta una glorificada estatua suya. Los autores alemanes se apoderaron con entusiasmo del relato de Tácito sobre Arminio conduciendo a la antigua tribu de los queruscos y lo presentaron como el padre de su nación. Incluso Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y propietario de muchos esclavos negros, insistió en que el sello del Estado llevara las imágenes de Hengist y Horsa, quienes condujeron a los primeros invasores sajones de Gran Bretaña durante el siglo en que Clodoveo fue bautizado. La razón que daba era que eran ellos «de quienes podemos reclamar el honor de ser descendientes y cuyos principios políticos y formas de gobierno hemos asumido»[2].
Lo mismo sucedió en el siglo xx. Después del colapso del Imperio otomano, los habitantes de la nueva Turquía descubrieron que ellos eran arios blancos, los descendientes de los sumerios y de los hititas. Trazando arbitrariamente las fronteras de Iraq, un perezoso funcionario británico dibujó una línea completamente recta, y aquellos que de la noche a la mañana se habían convertido en iraquíes pronto aprendieron de sus autorizados historiadores que ellos eran los descendientes de los antiguos babilonios, así como de los descendientes árabes de los heroicos guerreros de Saladino. En Egipto muchos ciudadanos no dudaban de que su primer Estado nacional había sido el antiguo reino pagano de los faraones, algo que no les impedía ser devotos musulmanes. Indios, argelinos, indonesios, vietnamitas e iraníes todavía creen que sus naciones siempre han existido y desde pequeños sus escolares memorizan largas narrativas históricas.
Para los israelíes, en concreto para los de origen judío, semejantes mitologías son inverosímiles, en tanto que su propia historia descansa sobre verdades firmes y precisas. Saben con certeza que, desde que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, ha existido una nación judía, y que ellos son sus descendientes directos y exclusivos (exceptuando a las 10 tribus que todavía quedan por localizar). Están convencidos de que esta nación «salió» de Egipto, conquistó la «Tierra de Israel» que les había sido notoriamente prometida por la divinidad y se estableció en ella; allí creó el espléndido reino de David y Salomón que después se dividió en los reinos de Judea e Israel. También están convencidos de que esta nación marchó al exilio, no una sino dos veces después de sus periodos de gloria: después de la caída del Primer Templo en el siglo vi a.C., y de nuevo después de la caída del Segundo Templo en el año 70 d.C. Sin embargo, incluso antes de ese segundo exilio esta nación excepcional había creado el reino hebreo asmoneo que se rebeló contra la maligna influencia de la helenización.
Estos israelíes creen que este pueblo –su «nación», la más antigua de las naciones– vagó en el exilio durante casi dos mil años y sin embargo, a pesar de la prolongada estancia entre los gentiles, pudo evitar verse integrada o asimilada por ellos. La nación se dispersó por todas partes; su amargos viajes la llevaron a Yemen, Marruecos, España, Alemania, Polonia y a la lejana Rusia, pero siempre pudo mantener estrechas relaciones de sangre entre las remotas comunidades y conservar su peculiaridad.
Entonces, a finales del siglo xix, se produjo una combinación de circunstancias excepcionales que despertaron al antiguo pueblo de su largo sueño y lo prepararon para el rejuvenecimiento y el regreso a su antigua tierra natal. Y, así, la nación empezó su regreso, con regocijo, en grandes oleadas. Muchos israelíes piensan todavía que, si no hubiera sido por la horrible masacre de Hitler, «Eretz Israel» pronto se hubiera llenado con los millones de judíos que hubieran realizado la aliyah por su propia voluntad, después de llevar miles de años soñando con ella.
Y por otra parte, mientras el pueblo errante necesitaba un territorio propio, la tierra vacía y virgen añoraba una nación que viniera y la hiciera florecer. Es cierto que algunos huéspedes no invitados se habían establecido en esa tierra, pero, ya que durante dos milenios «el pueblo conservó su fe en medio de su Dispersión», la tierra pertenecía únicamente a ese pueblo y no a ese puñado de gente sin historia que simplemente había tropezado con ella. Por ello, las guerras libradas por la errante nación en su conquista del país estaban justificadas, la violenta resistencia de la población local era criminal y solamente la caridad de los judíos (por otra parte sin antecedentes bíblicos) permitía a estos extraños permanecer y habitar entre y al lado de esa nación, una nación que había recuperado su lenguaje bíblico y había regresado a su maravillosa tierra.
Incluso en Israel, estas memorias y las cargas que la acompañan no aparecieron espontáneamente, sino que fueron depositadas capa sobre capa por talentosos reconstructores del pasado que empezaron su trabajo en la segunda mitad del siglo xix. Básicamente lo que hicieron fue reunir fragmentos de las memorias religiosas judía y cristiana, y a partir de ellos construyeron con imaginación una larga e ininterrumpida genealogía para «el pueblo judío». Hasta entonces no había habido un «recuerdo» público organizado y significativamente ese recuerdo no ha cambiado demasiado desde entonces. A pesar de la entrada de los estudios de Historia Judía en el mundo académico –con la creación de universidades primero en Jerusalén bajo el Mandato británico, después en Israel y con la apertura de cursos de estudios judíos por todo Occidente–, la idea del pasado judío ha permanecido en general sin cambios y ha conservado su carácter unificado y etnonacional hasta el día de hoy.
En la amplia historiografía del judaísmo y de los judíos se han utilizado diferentes enfoques y no han faltado polémicas y desacuerdos en un campo tan productivo como el del «pasado nacional». Pero, hasta ahora, apenas nadie ha desafiado los conceptos fundamentales que se formaron y adoptaron a finales del siglo xix y principios del xx. Tampoco los importantes procesos que a finales del siglo xx cambiaron profundamente el estudio de la historia en el mundo occidental, ni los significativos cambios de paradigma en el estudio de las naciones y del nacionalismo, han afectado a los departamentos de Historia del Pueblo de Israel (también conocidos como de Historia Judía) de las universidades israelíes. Sorprendentemente, tampoco han dejado huella sobre la abundante producción de los departamentos de Estudios Judíos de las universidades de América o Europa.
Cuando se producían hallazgos ocasionales que amenazaban el retrato de una historia judía ininterrumpida y lineal, raramente eran mencionados; cuando salían a la superficie, desaparecían rápidamente enterrados en el olvido. Las exigencias nacionales crearon una mordaza de hierro que impedía cualquier desviación de las narrativas dominantes. Los particulares marcos dentro de los que se elaboran las informaciones sobre el pasado judío, sionista e israelí –en concreto los exclusivos departamentos de Historia Judía, completamente separados de los departamentos de Historia General y de Oriente Medio– también han contribuido en gran medida a esta asombrosa parálisis y a la tenaz negativa a abrirse a una nueva historiografía que hubiera investigado con seriedad el origen y la identidad de los judíos. De cuando en cuando la pregunta «¿quién es judío?» ha agitado al público israelí, principalmente por los aspectos legales que conlleva. Pero no ha perturbado a sus historiadores. Ellos siempre han sabido la respuesta: un judío es un descendiente de la nación que fue enviada al exilio hace dos mil años.
La controversia de los «nuevos historiadores», que empezó en la década de los ochenta y que por un momento pareció que iba a sacudir la estructura de la memoria israelí, no implicó a prácticamente ninguno de los historiadores «autorizados». Del pequeño número de individuos que tomaron parte en el debate público, la mayor parte procedían de otras disciplinas o de fuera del mundo académico. Sociólogos, politólogos, orientalistas, filólogos, geógrafos, especialistas en literatura, arqueólogos, incluso unos cuantos ensayistas independientes, expresaron nuevas dudas sobre la historia judía, sionista e israelí. Algunos tenían doctorados en Historia obtenidos fuera de Israel, pero todavía no habían encontrado plaza en el país. Sin embargo, los departamentos de Historia Judía, que deberían haber sido la principal fuente de innovación investigadora, aportaron solamente respuestas inquietas y conservadoras enmarcadas en la apologética retórica convencional[3].
En la década de los noventa, la contrahistoria se ocupó principalmente de las etapas y resultados de la guerra de 1948, centrándose especialmente en sus implicaciones morales. Este debate tuvo ciertamente un gran significado para la morfología de la memoria en la sociedad israelí. Lo que se podría llamar el síndrome de 1948 que inquieta a la conciencia israelí es importante para las futuras políticas del Estado de Israel, pero quizá también sea esencial para su existencia futura. Cualquier compromiso significativo con los palestinos, si es que llega a materializarse, tendría que tener en cuenta no sólo la historia de los judíos sino también la historia reciente de los «otros».
Sin embargo, este importante debate sólo ha producido éxitos limitados en el campo de la investigación y su presencia entre la opinión pública ha sido marginal. La establecida generación de los mayores ha rechazado por completo todos los nuevos descubrimientos y valoraciones, incapaz de reconciliarlos con la estricta moralidad que considera que guió su camino histórico. Una generación más joven de intelectuales ha podido estar dispuesta a admitir que se cometieron pecados en el camino a la categoría de Estado, pero entre ese grupo muchos poseían una moral relativa, flexible que estaba deseando admitir excepciones: ¿qué era la Nakba en comparación con el Holocausto?, ¿cómo podía comparar alguien la corta y limitada situación de los refugiados palestinos con las agonías un exilio de dos mil años?
Los estudios sociohistóricos que se concentraban menos en los «pecados políticos» de la empresa sionista y más en sus procesos a largo plazo recibieron menos atención y, aunque sus autores eran israelíes, nunca llegaron a publicarse en hebreo[4]. Los pocas obras en hebreo que trataron de cuestionar los paradigmas que apuntalaban la historia nacional se recibieron con una generalizada indiferencia. Entre ellas estaban la atrevida obra de Boas Evron Jewish State or Israeli Nation y el interesante ensayo de Uri Ram «Zionist Historiography and the Invention of Modern Jewish Nationhood». Ambas planteaban un desafío radical a la historiografía profesional del pasado judío; sin embargo estos desafíos apenas perturbaron a los autorizados productores de ese pasado.
El presente trabajo fue escrito después de los grandes avances de las décadas de los ochenta y principios de la siguiente. Resulta dudoso el que se le hubiera ocurrido a su autor cuestionar de nuevo las raíces de su identidad, y despojarse de las muchas capas de memoria que desde la infancia se habían amontonado sobre su propio sentido del pasado, de no haber sido por los desafiantes escritos de Evron, Ram y de otros israelíes[5] y, por encima de todo, de no haber sido por las contribuciones de estudiosos no israelíes del nacionalismo como Ernest Gellner y Benedict Anderson[6].