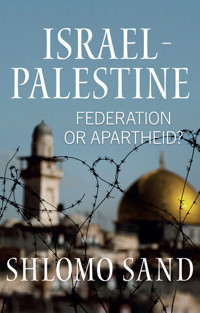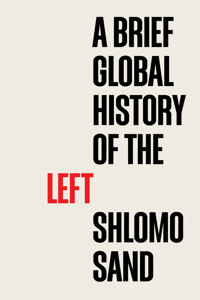Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
¿Qué es una patria?, ¿cómo y cuándo se transfigura en un "territorio nacional"? ¿Por qué multitudes enteras han estado dispuestas a inmolarse por tales lugares a lo largo del siglo XX? ¿Cuál es la esencia de la Tierra Prometida? Tras el escándalo desatado por su obra anterior, La invención del pueblo judío, el historiador israelí Shlomo Sand examina ahora esa enigmática tierra sagrada que se ha convertido en el solar donde acontece la lucha nacional más longeva de la modernidad. La invención de la tierra de Israel desmonta las antiguas leyendas que envuelven Tierra Santa y los prejuicios que continúan asfixiándola. Sand disecciona el concepto de "derecho histórico" e indaga en la concepción moderna de la "Tierra de Israel" formulada por cierto protestantismo evangélico del siglo XIX y por el sionismo. Esta invención que, a su juicio, hizo posible la colonización de Oriente Próximo y la creación del Estado de Israel, constituye ahora una seria amenaza a su propia existencia como hogar nacional judío.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 71
Shlomo Sand
La invención de la Tierra de Israel
De Tierra Santa a madre patria
Diseño de portada
RAG
Traducción
José María Amoroto Salido
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
The Invention of the Land of Israel
© Shlomo Sand, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2013
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3911-2
En memoria de los habitantes de al-Sheikh Muwannis,
que hace mucho tiempo fueron arrancados del lugar
donde ahora yo vivo y trabajo.
Introducción: asesinato banal y toponimia
El sionismo y su progenie, el Estado de Israel, alcanzaron el Muro occidental mediante la conquista militar, en realización del mesianismo nacional. Nunca más serán capaces de renunciar al Muro o de abandonar las partes ocupadas de la Tierra de Israel sin negar su concepción historiográfica del judaísmo […] El mesías secular no puede retirarse: solo puede morir.
Baruch Kurzweil, 1970
Es totalmente ilegítimo identificar los vínculos judíos con la ancestral Tierra de Israel […] con el deseo por reunir a todos los judíos en un moderno Estado territorial situado en la antigua Tierra Santa.
Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, 1990
Los fragmentados recuerdos aparentemente anónimos que subyacen en este libro son vestigios de mis días de juventud y de la primera guerra israelí en la que tomé parte. En beneficio de la transparencia y de la integridad, creo que es importante compartirlos desde el principio con los lectores para mostrar abiertamente los fundamentos emocionales de mi aproximación intelectual a las mitologías de la tierra nacional, de los antiguos y ancestrales cementerios y de las grandes piedras talladas.
Recuerdos de una tierra ancestral
El 5 de junio de 1967 crucé la frontera entre Israel y Jordania en Jabel al-Radar, en las colinas de Jerusalén. Era un joven soldado que, como muchos otros israelíes, había sido reclutado para defender a mi país. Después de que hubiera anochecido atravesamos silenciosa y cautelosamente los restos de la alambrada de espino. Los que habían pisado allí antes que nosotros habían tropezado con minas terrestres y las explosiones habían desgarrado la carne de sus cuerpos, arrojándola en todas las direcciones. Temblaba de miedo, con los dientes rechinando violentamente y la camiseta empapada de sudor pegada al cuerpo. Sin embargo, en mi aterrorizada imaginación, mientras mis piernas se movían automáticamente como partes de un robot, nunca me paré a pensar que aquella iba a ser mi primera salida al extranjero. Tenía dos años cuando llegué a Israel y a pesar de mis sueños de salir al extranjero y viajar por el mundo nunca tuve suficiente dinero para hacerlo; crecí en un barrio pobre de Jaffa y desde joven tuve que trabajar.
No tardé mucho en darme cuenta de que mi primer viaje fuera del país no iba a ser una aventura agradable: fui enviado directamente a Jerusalén para incorporarme a la batalla por la ciudad. Mi frustración creció cuando me di cuenta de que otros no consideraban que hubiéramos entrado en territorio «extranjero». Muchos de los soldados que me rodeaban consideraban que simplemente estaban cruzando la frontera del Estado de Israel (Medinat Israel) y entrando en la Tierra de Israel (Eretz Israel). Después de todo, nuestro antepasado Abraham había vagado entre Hebrón y Belén, no entre Tel Aviv y Netanya, y el rey David había conquistado y ensalzado a la ciudad de Jerusalén situada al este de la línea «verde» del armisticio, no a la próspera ciudad moderna situada al oeste. «¿Extranjero?», preguntaban los combatientes que avanzaban conmigo durante la cruenta batalla en torno al barrio de Abu Tor en Jerusalén. «¿De qué estás hablando? Esta es la verdadera tierra de tus antepasados.»
Mis compañeros de armas pensaban que habían entrado en un lugar que siempre les había pertenecido. Yo, por el contrario, sentía que había dejado atrás mi verdadero lugar. Después de todo había vivido en Israel casi toda mi vida y, asustado por la posibilidad de que me mataran, me preocupaba el que pudiera no regresar nunca. A pesar de que fui afortunado y con grandes esfuerzos regresé vivo a casa, el miedo a no volver nunca al lugar que había dejado atrás finalmente resultó acertado, aunque de una forma que en aquel momento nunca pude imaginar.
Al día siguiente de la batalla por Abu Tor, los que habíamos sobrevivido fuimos conducidos a visitar el Muro occidental. Con las armas cargadas caminábamos con cautela por las calles silenciosas. De vez en cuando veíamos fugaces imágenes de caras asustadas que aparecían momentáneamente en las ventanas para hurtar destellos del mundo exterior.
Una hora más tarde entramos en un callejón relativamente estrecho flanqueado a uno de sus lados por un imponente muro de piedras talladas. Esto era antes de que las casas del barrio (el antiguo Mughrabi) fueran demolidas para hacer sitio a una enorme plaza que acomodara a los devotos de la «Discotel» (un juego de palabras con «discoteca» y kotel, el término hebreo para el Muro occidental), o de la «Discoteca de la presencia divina», como al profesor Yeshayahu Leibowitz le gustaba decir. Estábamos agotados y al límite; nuestros sucios uniformes todavía estaban manchados con la sangre de los muertos y heridos. Nuestra principal preocupación era encontrar un lugar donde orinar, ya que no podíamos detenernos en ninguno de los cafés abiertos o entrar en las casas de los aturdidos vecinos. Por respeto a los judíos practicantes que había entre nosotros nos aliviamos sobre las paredes de las casas que había por el camino. Esto nos permitió evitar la «profanación» del muro exterior del monte del Templo, el muro que Herodes y sus descendientes, aliados con los romanos, construyeron con enormes piedras en un empeño por exaltar su régimen tiránico.
Lleno de inquietud ante la pura inmensidad de las piedras talladas, me sentí pequeño y débil en su presencia. Muy probablemente este sentimiento también era producto del estrecho callejón y del miedo hacia unos habitantes que todavía ignoraban que pronto serían expulsados. En aquel momento yo sabía muy poco acerca del rey Herodes y del Muro occidental. Lo había visto dibujado en viejas postales de los libros de texto pero no había conocido a nadie que aspirara a visitarlo. Tampoco sabía que, de hecho, el muro no había sido parte del Templo y que ni siquiera había sido considerado sagrado durante la mayor parte de su existencia, al contrario que el monte del Templo que los judíos practicantes tienen prohibido visitar para evitar la contaminación con la impureza de la muerte1.
Pero los agentes seculares de la cultura que buscaban recrear y reforzar la tradición por medio de la propaganda no dudaron antes de iniciar su asalto nacional sobre la historia. Como parte de su álbum de imágenes victoriosas seleccionaron una cuidadosa fotografía de tres combatientes (el del medio, el soldado «asquenazí» con la cabeza descubierta y el casco en la mano como si estuviera en la iglesia), con los ojos afligidos por dos mil años de anhelo por la poderosa muralla y los corazones exultantes por la «liberación» de la tierra de sus antepasados.
A partir de aquí cantamos sin parar «Jerusalén de oro» con inigualable devoción. La añoranza por la anexión, reflejada en la canción que Naomi Shemer compuso poco antes de que empezaran las luchas, desempeñó un papel instantáneo y extremadamente eficaz para hacer que la conquista de la ciudad oriental pareciera la realización natural de un antiguo derecho histórico. Todos aquellos que tomaron parte de la invasión de la Jerusalén árabe durante aquellos devastadores días de junio de 1967 saben que la letra de la canción, «los pozos habían perdido toda su agua / solitaria la plaza del mercado / el monte del Templo oscuro y desierto / allí en la Vieja Ciudad», aparte de ser una preparación psicológica para la guerra, no tenía ningún fundamento2. Sin embargo, pocos de nosotros, si es que hubo alguno, entendimos hasta qué punto la letra era realmente peligrosa e incluso antijudía. Pero cuando los vencidos son tan débiles, los exultantes vencedores no pierden tiempo en semejantes minucias. Ahora la población conquistada, sin voz, no solo estaba arrodillada ante nosotros sino que se había desvanecido en el sagrado paisaje de la ciudad eternamente judía; como si nunca hubiera existido.
Después de los combates, junto a otros diez soldados fui asignado a custodiar el Hotel Internacional que posteriormente fue judaizado y actualmente se conoce como Sheva Hakshatot (Siete Arcos). Este espectacular hotel fue construido cerca del antiguo cementerio judío en la cima del monte de los Olivos. Cuando telefoneé a mi padre, que entonces vivía en Tel Aviv, y le dije que estaba en el monte de los Olivos, él me recordó una vieja historia que se había trasmitido en nuestra familia pero que por falta de interés yo había olvidado por completo.
Justamente antes de su muerte, el abuelo de mi padre decidió abandonar su casa en Lodz, Polonia, y viajar a Jerusalén. No era sionista en absoluto sino más bien un judío ultraortodoxo. Por ello, junto a los billetes para el viaje, también se llevó una lápida. Como otros judíos devotos de la época no pretendía vivir en Sión sino ser enterrado en el monte de los Olivos. Según un Midrash del siglo xi, la resurrección de los muertos empezaría en esta elevada colina situada delante del monte Moriah, donde una vez estuvo el Templo. Mi anciano bisabuelo, cuyo nombre era Gutenberg, vendió todas sus posesiones e invirtió todo lo que tenía en el viaje, sin dejar ni un penique a sus hijos. Era un hombre egoísta, la clase de persona que siempre está empujando para aparecer en primera fila y por ello aspiraba a estar entre los primeros que resucitaran con la llegada del Mesías. Simplemente quería que su redención precediera a la de cualquier otro, y así es cómo llegó a ser el primer miembro de mi familia en ser enterrado en Sión.
Mi padre me sugirió que tratara de encontrar su tumba pero, a pesar de mi primera curiosidad, el fuerte calor del verano y el desalentador agotamiento que siguió al cese de la lucha me llevó a abandonar la idea. Además, circulaban rumores de que algunas de las viejas lápidas se habían utilizado para construir el hotel, o por lo menos como baldosas para pavimentar la carretera que ascendía hasta él. Aquella noche en el hotel, después de hablar con mi padre, me apoyé contra la pared que había detrás de mi cama e imaginé que estaba hecha de la lápida de mi egoísta bisabuelo. Embriagado por los deliciosos vinos que se almacenaban en el bar, me maravillé de la irónica y engañosa naturaleza de la historia: el que se me destinase a salvaguardar el hotel contra saqueadores judíos israelíes, que estaban convencidos de que todo su contenido pertenecía a los «liberadores» de Jerusalén, me convenció de que la redención de los muertos no se produciría en un futuro cercano.
Meses después de mi primer encuentro con el Muro occidental y el monte de los Olivos, me aventuré más en la «Tierra de Israel» donde sufrí una dramática experiencia que, en gran medida, determinó el resto de mi vida. Después de la guerra, durante mi primer viaje cumpliendo el servicio en la reserva, fui enviado a la vieja comisaría de policía a la entrada de Jericó, la primera ciudad de la Tierra de Israel que según antiguas leyendas fue conquistada por el «Pueblo de Israel» mediante el milagro del prolongado sonido de un cuerno de carnero. Mi experiencia en Jericó fue totalmente diferente a la de los espías que según la Biblia encontraron alojamiento en casa de una prostituta de nombre Rahab. Cuando llegué a la comisaría, los soldados que habían llegado antes que yo me dijeron que los refugiados palestinos de la Guerra de los Seis Días habían sido sistemáticamente tiroteados cuando por la noche intentaban regresar a sus hogares. Aquellos que cruzaban el río Jordán a la luz del día eran arrestados y uno o dos días después devueltos al otro lado del río. Mi tarea era vigilar a los prisioneros, a los que se mantenía recluidos en una improvisada cárcel.
La noche de un viernes de septiembre de 1967 (recuerdo que era la noche anterior a mi cumpleaños), nos quedamos sin nuestros oficiales que se habían ido a Jerusalén en su noche libre. Un anciano palestino que había sido arrestado en la carretera llevando una gran suma en dólares americanos fue conducido a la sala de interrogatorios. Estando de guardia fuera del edificio me vi sorprendido por los aterradores gritos que venían del interior. Eché a correr y, subido a un cajón, vi a través de la ventana al prisionero atado a una silla mientras mis buenos amigos le golpeaban por todo el cuerpo y le quemaban los brazos con cigarrillos encendidos. Bajé del cajón, vomité y regresé a mi puesto asustado y temblando. Alrededor de una hora después, una camioneta con el cuerpo del «rico» anciano salía de la comisaría mientras mis amigos me decían que iban al río Jordán para librarse de él.
No sé si el maltratado cuerpo fue lanzado al río en el mismo punto donde los «hijos de Israel» cruzaron el Jordán cuando entraron en la tierra que el mismo Dios les había concedido. Y cabe suponer que mi bautismo en las realidades de la ocupación no se produjo en el lugar donde san Juan convirtió a los primeros «verdaderos hijos de Israel» y que la tradición cristiana sitúa al sur de Jericó. En cualquier caso, nunca pude entender por qué se había torturado al anciano; todavía no había aparecido el terrorismo palestino y nadie se había atrevido a ofrecer ninguna resistencia. Quizá fue por el dinero. O quizá la tortura y el asesinato banal habían sido simplemente producto del aburrimiento de una noche en que no había formas alternativas de entretenerse.
Solamente más tarde llegué a ver mi «bautismo» en Jericó como un momento decisivo en mi vida. No había tratado de evitar la tortura porque estaba demasiado asustado. Tampoco sé si lo hubiera podido hacer. De cualquier forma, no haberlo intentado es algo que me afectó durante años y, realmente, el hecho de que esté escribiendo sobre ello significa que todavía llevo el asesinato dentro de mí. Por encima de todo, el injustificable incidente me enseñó que el poder absoluto no solo corrompe totalmente, como señalaba Lord Acton, sino que trae consigo un intolerable sentido de propiedad sobre otra gente y, finalmente, sobre el lugar. No tengo ninguna duda de que mis antecesores, que vivieron una vida indefensa en la Zona de Asentamiento Autorizado de Europa Oriental, nunca pudieron imaginarse las acciones que perpetrarían sus descendientes en la Tierra Santa.
Durante mi segundo viaje del servicio en la reserva fui destinado de nuevo al valle del Jordán, esta vez durante el celebrado establecimiento de los primeros asentamientos del Nahal3. Al amanecer del segundo día de mi estancia en el valle tomé parte en una inspección realizada por Rehavam Zeevi, más conocido como «Gandhi», que acababa de ser nombrado jefe del comando central. Esto fue antes de que su amigo, el ministro de Defensa Moshé Dayán, le regalara una leona que se convertiría en un símbolo de la presencia del ejército israelí en la Ribera occidental. El general israelí se plantó frente a nosotros con una pose digna del mismísimo general Patton4 y nos dirigió un breve discurso. En aquel momento estaba algo soñoliento y no puedo recordar exactamente sus palabras, sin embargo, nunca olvidaré el momento en que alzó su mano señalando a las montañas del Jordán a nuestras espaldas y con entusiasmo nos arengó para que recordáramos que aquellas montañas también eran parte de la Tierra de Israel y que nuestros antepasados habían vivido allí, en Gilad y Bashan.
Unos cuantos soldados asintieron con la cabeza, otros se rieron, la mayoría quería volver a sus tiendas lo antes posible para dormir un poco más. Alguien bromeó diciendo que nuestro general debía ser un descendiente directo de esos antepasados que tres mil años antes habían vivido al este del río, y propuso que en su honor nos lanzáramos inmediatamente a liberar el territorio ocupado por los atrasados gentiles. No encontré gracioso el comentario. En vez de ello, la breve alocución del general actuó como un importante catalizador para el desarrollo de mi escepticismo hacia la memoria colectiva que se me había inculcado como alumno. Incluso entonces sabía que, de acuerdo con su lógica bíblica (por lo menos un tanto tendenciosa), Zeevi no estaba equivocado. El héroe del Palmach y futuro ministro del gobierno israelí siempre era franco y consistente en sus apasionadas opiniones sobre la patria. Su ceguera moral hacia aquellos que anteriormente habían estado viviendo en la «tierra de nuestros antepasados» y su indiferencia hacia la realidad que vivían, pronto llegó a ser compartida por muchos.
Como ya he señalado, yo sentía una poderosa sensación de conexión con la pequeña tierra donde crecí y donde por primera vez me enamoré, y con el paisaje urbano que había dado forma a mi carácter. Aunque nunca fui un verdadero sionista, me enseñaron a ver el país como un refugio en tiempos de necesidad para los desplazados y perseguidos judíos que no tenían otro sitio adónde ir. Como el historiador Isaac Deutscher, entendía el proceso histórico que condujo a 1948 como la historia de un hombre que salta desesperado desde un edificio en llamas y hace daño a un paseante al aterrizar5. Sin embargo, en aquel momento era incapaz de prever los colosales cambios que llegarían a remodelar a Israel como consecuencia de su victoria militar y de su expansión territorial, unos cambios que no guardaban ninguna relación con el sufrimiento judío por las persecuciones y que ciertamente no se podían justificar con el sufrimiento del pasado. El resultado a largo plazo de esta victoria reforzó la visión pesimista de la historia como un escenario de continua inversión de papeles entre víctima y verdugo, ya que los perseguidos y desplazados a menudo emergen posteriormente como los dominantes y perseguidores.
No hay duda de que la transformación de la concepción israelí del espacio nacional desempeñó un significativo papel en la formación de la cultura nacional israelí a partir de 1967, aunque puede que no fuera verdaderamente decisiva. Después de 1948, la conciencia israelí se mostraba descontenta con el limitado territorio y las «estrechas caderas» del país. Este malestar surgió abiertamente después de la victoria militar en la guerra de 1956, cuando el primer ministro David Ben-Gurión consideró seriamente la posibilidad de anexionarse la península del Sinaí y la Franja de Gaza.
A pesar de este significativo pero fugaz episodio, el mito de la patria ancestral declinó significativamente después del establecimiento del Estado de Israel y no regresó con fuerza a la escena pública hasta la Guerra de los Seis Días, casi dos décadas después. Para muchos judeoisraelíes parecía que cualquier crítica de la conquista israelí de la Ciudad Vieja de Jerusalén y de las ciudades de Hebrón y Belén socavaría la legitimidad de la anterior conquista de Jaffa, Haifa, Acre y otros lugares comparativamente menos importantes dentro del mosaico sionista que conectaba con el mitológico pasado. Realmente, si aceptamos el «derecho histórico de los judíos a regresar a su patria», resulta difícil negar la aplicación de ese derecho al mismo corazón de la «antigua patria». ¿No estaban justificados mis camaradas de armas cuando sentían que no habíamos cruzado ninguna frontera? ¿No era esta la razón por la que en nuestras escuelas seculares habíamos estudiado la Biblia como una asignatura histórico-pedagógica independiente? En aquella época nunca imaginé que la línea del armisticio –la llamada Línea Verde– iba a desaparecer con tanta rapidez de los mapas elaborados por el Ministerio de Educación israelí, y que las futuras generaciones de israelíes iban a tener unas concepciones de las fronteras de la tierra de Israel tan diferentes a las mías. Simplemente no era consciente de que, tras su establecimiento, mi país no tenía otros límites que las fluidas y modulares regiones fronterizas que constantemente prometían la opción de expandirse.
Un ejemplo de mi ingenuidad política humanista fue el hecho de que nunca se me ocurrió que Israel se atrevería a anexionarse Jerusalén Este por decreto, a describir la medida invocando «una ciudad que está firmemente unida» (Salmos 122, 3) y al mismo tiempo que se negaría a otorgar los mismos derechos civiles a un tercio de los residentes de su «unida» capital, como sucede todavía en la actualidad. Nunca imaginé que sería testigo del asesinato de un primer ministro israelí porque el letal patriota que apretó el gatillo creía que estaba a punto de retirarse de «Judea y Samaria». Tampoco imaginé nunca que estaría viviendo en un país de locos cuyo ministro de Asuntos Exteriores, después de haber llegado al país a los veinte años, residiría fuera de los límites soberanos de Israel durante toda su permanencia en el cargo.
En aquel momento no tenía manera de saber que Israel lograría controlar durante décadas a una población palestina tan grande despojada de soberanía. Tampoco podía imaginar que, en su mayor parte, la elite intelectual del país aceptaría este proceso y que sus principales historiadores –mis futuros colegas– continuarían refiriéndose, de buena gana, a esta población como los «árabes de la Tierra de Israel»6. Nunca se me pasó por la cabeza que el control de Israel sobre el «otro» local no se ejercería mediante mecanismos de ciudadanía discriminatoria como el gobierno militar y la apropiación y judaización sionista-socialista de la tierra, como había sucedido dentro de las fronteras del «bueno y viejo» Israel anterior a 1967, sino más bien mediante la arrolladora negación de sus libertades y la explotación de los recursos naturales en beneficio de los pioneros colonos del «pueblo judío». Igualmente, nunca llegué a considerar la posibilidad de que Israel lograría asentar a más de medio millón de personas en los territorios recientemente ocupados. Que de formas complejas, conseguiría mantenerlas cerradas y aisladas frente a la población local que se vería despojada de sus elementales derechos humanos, subrayando desde el principio el carácter colonizador, etnocéntrico y segregacionista de toda la empresa nacional. En resumen, era totalmente inconsciente de que pasaría la mayor parte de mi vida viviendo puerta con puerta con un sofisticado y excepcional régimen de apartheid militar con el que el que el mundo «ilustrado», debido en parte a su conciencia culpable, se vería obligado a llegar a un compromiso y, en ausencia de cualquier otra opción, a apoyar.
Durante mi juventud nunca pude imaginarme una desesperada Intifada, la dura represión de dos levantamientos y el brutal terrorismo y contraterrorismo. Lo que es más importante, me llevó mucho tiempo comprender el poder de la concepción sionista de la Tierra de Israel en relación a la fragilidad cotidiana de lo israelí que todavía estaba en proceso de cristalizar, y llegar a comprender el simple hecho de que la forzada separación sionista de partes de su ancestral patria en 1948 solamente era temporal. Todavía no era un historiador de las culturas y de las ideas políticas; todavía no había empezado a considerar el papel y la influencia de las mitologías modernas en relación a la tierra, especialmente de aquellas que prosperan sobre la intoxicación causada por la combinación de un poder militar con una religión nacionalizada.
Derechos a una tierra ancestral
En 2008 publiqué la edición hebrea de mi libro The Invention of the Jewish People, un esfuerzo teórico por desmontar los supermitos históricos de los judíos como un pueblo errante en el exilio. El libro fue traducido a veinte idiomas y criticado por numerosos comentaristas sionistas hostiles. En un artículo, el historiador británico Simon Schama mantenía que el libro «no consigue romper la recordada conexión entre la tierra ancestral y la experiencia judía»7. Tengo que admitir que inicialmente me sorprendió la insinuación de que esa había sido mi intención. Sin embargo, cuando muchos otros estudiosos repitieron la afirmación de que mi objetivo había sido socavar el derecho de los judíos a su antigua patria, me di cuenta de que la declaración de Schama era un significativo y sintomático adelanto del ataque más amplio a mi trabajo.
Durante el tiempo que pasé escribiendo The Invention of the Jewish People, nunca pensé que, a comienzos del siglo xxi, tantos críticos darían un paso al frente para justificar la colonización sionista y el establecimiento del Estado de Israel invocando reclamaciones de tierras ancestrales, derechos históricos y anhelos nacionales que se remontaban a milenios. Estaba seguro de que las razones más importantes para el establecimiento del Estado de Israel se basarían en el trágico periodo que comenzaba a finales del siglo xix durante el cual Europa expulsó a sus judíos y en determinado momento Estados Unidos cerró sus puertas a la emigración8. Pero pronto me di cuenta de que mi obra había estado desequilibrada en diversos aspectos. En cierta medida, el libro actual está concebido como un modesto añadido al anterior y pretende tanto precisar algunas cuestiones como rellenar algunas lagunas.
Sin embargo, debo empezar por aclarar que The Invention of the Jewish People no abordaba ni los lazos de los judíos con la ancestral «patria» judía ni sus derechos sobre ella, incluso aunque su contenido tuviera implicaciones directas sobre el tema. Mi propósito al escribirlo había sido principalmente utilizar las fuentes históricas e historiográficas para cuestionar el concepto etnocéntrico y ahistórico del esencialismo, así como el papel que ha desempeñado en definiciones pasadas y presentes del judaísmo y de la identidad judía. Aunque resulta completamente evidente que los judíos no son una raza pura, mucha gente –judeófobos y sionistas especialmente– todavía tienden a adoptar la idea equivocada de que la mayoría de los judíos pertenecen a un antiguo pueblo basado en una raza, a un ethnos eterno que encontró lugares de residencia entre otros pueblos y que en una etapa decisiva de la historia, cuando fueron expulsados por las sociedades que les albergaban, empezaron a regresar a su tierra ancestral.
Después de muchos siglos viviendo con la imagen de ser un «pueblo elegido» (lo que sirvió para conservar y reforzar su capacidad para soportar su constante humillación y persecución), después de casi dos mil años de insistencia cristiana en presentar a los judíos como los descendientes directos de los asesinos del hijo de Dios y, lo que es más importante, después de la aparición (junto a la tradicional hostilidad antijudía) de un nuevo antisemitismo que asignó a los judíos el papel de miembros de una raza extranjera y contaminante, no era una tarea fácil desmontar la desfamiliarización «étnica» de los judíos en las culturas europeas9. Intentando hacerlo, mi anterior libro partía de una premisa básica: una unidad humana de origen plural, cuyos miembros están unidos por un tejido común que carece de cualquier componente cultural secular –una unidad a la que uno se puede unir, incluso siendo ateo, no por medio de forjar una conexión lingüística o cultural con sus miembros sino únicamente mediante la conversión religiosa– no puede ser considerada bajo ningún criterio un pueblo o un grupo étnico (este último es un concepto que floreció en los círculos académicos después de la quiebra del término «raza»).
Si queremos ser coherentes y lógicos con nuestro entendimiento del término «pueblo» –como se utiliza en casos como el «pueblo francés», el «pueblo estadounidense», el «pueblo vietnamita», o incluso el «pueblo israelí»– entonces referirse a un «pueblo judío» es tan extraño como hablar de un «pueblo budista», un «pueblo evangélico», o un «pueblo baha’i». Un destino común de portadores de una creencia compartida unidos por una cierta solidaridad no les convierte en un pueblo o en una nación. Incluso aunque la sociedad humana esté formada por una colección de complejas experiencias multifacéticas vinculadas entre sí que desafían todos los intentos de formularla en términos matemáticos, no obstante debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance por emplear mecanismos precisos de conceptualización. Desde los comienzos de la era moderna, los «pueblos» han sido conceptualizados como grupos en posesión de una cultura unificadora (que incluye elementos como una gastronomía, un lenguaje hablado y una música). Sin embargo, a pesar de su gran singularidad, a lo largo de toda la historia los judíos han estado caracterizados «solamente» por una diferente cultura de la religión (que incluye elementos comunes como un lenguaje sagrado no hablado, rituales y ceremonias).
No obstante, muchos de mis críticos –que no casualmente son todos eruditos declaradamente seculares– permanecieron firmes en su definición de la judería histórica y de sus descendientes de los tiempos modernos como un pueblo, si bien no un pueblo elegido, sí uno excepcional, único e inmune a la comparación. Semejante postura solo se podía mantener si se proporcionaba a las masas una imagen mitológica del exilio de un pueblo que aparentemente se produjo en el siglo i a.C., a pesar del hecho de que la elite académica era bien consciente de que realmente nunca hubo semejante exilio durante aquel periodo en cuestión. Por esta razón no ha habido ni un solo libro de investigación sobre el forzado desarraigo del «pueblo judío»10.
Además de esta efectiva tecnología para la preservación y difusión de un formativo mito histórico, también era necesario: 1) borrar, de una manera aparentemente no intencionada, cualquier recuerdo del judaísmo como una religión dinámica y proselitizadora por lo menos entre el siglo ii a.C. y el siglo viii d.C.; 2) ignorar la existencia de muchos reinos judaizados que surgieron y florecieron en diversas regiones geográficas a lo largo de la historia11; 3) eliminar de la memoria colectiva el enorme número de personas que se convirtieron al judaísmo bajo el dominio de estos reinos judaizados y que proporcionaron los fundamentos históricos para la mayoría de las comunidades judías del mundo y 4) minimizar las declaraciones de los primeros sionistas –especialmente las de David Ben-Gurión, padre fundador del Estado de Israel12– que sabían bien que nunca se había producido un exilio y que por ello consideraban a la mayoría de los campesinos del territorio como los auténticos descendientes de los antiguos hebreos.
Los más desesperados y peligrosos defensores de esta postura etnocéntrica buscaron una identidad genética común a todos los descendientes de judíos del mundo para diferenciarlos así de las poblaciones entre las que vivían. Rechazando negligencias, estos pseudocientíficos reunieron jirones de datos dirigidos a corroborar suposiciones que sugerían la existencia de una antigua raza. Después de que el antisemitismo «científico» hubiera fracasado en su deplorable intento por localizar la singularidad de los judíos en su sangre y en otros atributos internos, fuimos testigos de la aparición de una pervertida esperanza nacionalista judía de que quizá el ADN podría servir como una sólida prueba de un emigrante ethnos judío de origen común que finalmente llegaba hasta a la Tierra de Israel13.
Aunque de ninguna manera sea la única, la razón fundamental de esta inflexible posición –que solo me quedó parcialmente clara en el transcurso de escritura de este libro– es simple: de acuerdo con un implícito consenso entre todas las concepciones ilustradas del mundo, todos los pueblos poseen el derecho a la propiedad colectiva del territorio concreto en el que viven y del que generan un medio de vida. A ninguna comunidad religiosa con una variada afiliación dispersa entre diferentes continentes se le concedió nunca semejante derecho de posesión.
Para mí, esta básica lógica histórico-legal no era evidente desde el principio. Durante mi infancia y el final de mi adolescencia, siendo un típico producto del sistema educativo israelí, creía sin asomo de duda en la existencia de un pueblo judío virtualmente eterno. Igual que había estado equivocadamente seguro de que la Biblia era un libro de historia y que el Éxodo de Egipto había sucedido realmente, en mi ignorancia estaba convencido de que el «pueblo judío» había sido desarraigado por la fuerza de su tierra natal después de la destrucción del Templo, como se afirma de manera tan oficial en el documento de proclamación del Estado de Israel.
Pero al mismo tiempo, mi padre me había criado de acuerdo con un código moral universalista basado en la sensibilidad hacia la justicia histórica. Por ello, nunca se me ocurrió pensar que mi «exiliado pueblo» tuviera el derecho de propiedad nacional sobre un territorio en el que no había vivido durante dos mil años, mientras que la población que había estado viviendo allí continuamente durante muchos siglos no pudiera disfrutar de semejante derecho. Por definición, todos los derechos están basados en sistemas éticos que sirven como un fundamento que se requiere que otros reconozcan. Desde mi punto de vista, solamente el acuerdo de la población local con el «regreso judío» le podía haber concedido un derecho histórico que tuviera legitimidad moral. En mi inocencia juvenil, creía que una tierra pertenecía ante todo a sus habitantes permanentes, cuyos lugares de residencia estaban situados dentro de sus fronteras y que vivían y morían sobre su suelo, no a aquellos que lo dominaban o trataban de controlarlo a distancia.
En 1917, por ejemplo, cuando el colonialista protestante y ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur James Balfour prometió a Lionel Walter Rothschild un hogar nacional para los judíos, a pesar de su gran generosidad no propuso establecerlo en Escocia, su lugar de nacimiento. De hecho, este Ciro de los tiempos modernos fue coherente en su actitud hacia los judíos. En 1905, como primer ministro de Gran Bretaña, trabajó incansablemente para promulgar una rigurosa legislación antiemigración dirigida principalmente a evitar que entraran en Gran Bretaña los emigrantes judíos que huían de los pogromos de Europa del Este14. A pesar de ello, después de la Biblia, la Declaración Balfour está considerada como la más decisiva fuente de legitimidad moral y política del derecho de los judíos a la «Tierra de Israel».
En cualquier caso, siempre me pareció que un intento sincero de organizar el mundo tal y como estaba organizado hace cientos o miles de años significaría la inyección de una violenta y engañosa locura en el sistema global de relaciones internacionales. ¿Habría alguien que apoyaría una reclamación árabe para establecerse en la península Ibérica y establecer un Estado musulmán simplemente porque sus antepasados fueron expulsados de la región durante la Reconquista? ¿Por qué los descendientes de los puritanos que siglos atrás fueron obligados a abandonar Inglaterra no intentan regresar en masa a la tierra de sus antepasados para establecer el reino celestial? ¿Apoyaría cualquier persona en su sano juicio las reclamaciones de los nativos americanos para asumir la posesión territorial de Manhattan y expulsar a sus habitantes blancos, negros, asiáticos y latinos? Y algo un tanto más reciente, ¿estamos obligados a ayudar a los serbios a regresar a Kosovo y recuperar el control sobre la región debido a la heroica batalla sagrada de 1389, o porque los cristianos ortodoxos que hablaban un dialecto serbio constituyeron una decisiva mayoría de la población local solamente hace doscientos años? Bajo esta óptica podemos imaginar fácilmente una marcha de locos iniciada por la afirmación y el reconocimiento de incontables «antiguos derechos» que nos enviaría de vuelta a las profundidades de la historia y sembraría el caos generalizado.
Nunca llegué a aceptar como evidente la idea de los derechos históricos de los judíos a la Tierra Prometida. Cuando me convertí en un universitario y estudié la cronología de la historia humana que siguió a la invención de la escritura, el «regreso judío» –después de más de dieciocho siglos– me parecía que era un ilusorio salto en el tiempo. Para mí, no se diferenciaba en lo fundamental del mito que acompañaba al asentamiento de los cristianos puritanos en América del Norte o de los afrikáners en Sudáfrica, que imaginaban que la tierra conquistada era la tierra de Canaán concedida por Dios a los verdaderos hijos de Israel15.
Sobre esta base mi conclusión era que el «regreso» sionista era, por encima de todo, una invención dirigida a suscitar la simpatía de Occidente –especialmente de la comunidad cristiana protestante que propuso la idea antes que los sionistas– para justificar una nueva empresa de asentamiento; una invención que había demostrado su eficacia. En virtud de la lógica nacional que subyacía en ella, semejante iniciativa resultaría necesariamente perjudicial para una débil población indígena. Después de todo, los sionistas que desembarcaron en el puerto de Jaffa no lo hicieron con las mismas intenciones que albergaban los perseguidos judíos que desembarcaron en Londres o Nueva York, es decir, vivir juntos en simbiosis con sus nuevos vecinos, los anteriores habitantes de sus nuevos entornos. Desde el principio, los sionistas aspiraban a establecer un Estado judío soberano en el territorio de Palestina, donde la gran mayoría de la población era árabe16. En ningún caso se podía realizar semejante programa de asentamiento nacional sin empujar finalmente fuera del territorio a una considerable parte de la población local.
Como ya he indicado, después de muchos años estudiando Historia no creía ni en la pasada existencia de un pueblo judío exiliado de su tierra, ni en la premisa de que los judíos descienden originalmente de la antigua tierra de Judea. No puede dudarse del llamativo parecido que hay entre los judíos yemeníes y los musulmanes yemeníes, entre los judíos del norte de África y la población indígena bereber de la región, entre los judíos etíopes y sus vecinos africanos, entre los judíos de Cochin y los demás habitantes del suroeste de India, o entre los judíos de Europa del Este y las tribus turcas y eslavas que habitaban el Cáucaso y el sureste de Rusia. Para consternación de los antisemitas, los judíos nunca fueron un ethnos extranjero de invasores sino más bien una población autóctona cuyos ancestros, en su mayor parte, se convirtieron al judaísmo antes de la llegada del cristianismo o del islam17.
Estoy igualmente convencido de que el sionismo no logró crear una nación judía mundial sino más bien «solamente» una nación israelí, una nación cuya existencia desafortunadamente continúa negando. Ante todo, el nacionalismo representa la aspiración de la gente, o por lo menos su voluntad y acuerdo, para vivir juntos bajo una soberanía política independiente de acuerdo con una única cultura secular. Sin embargo, la mayoría de las personas por todo el mundo que se catalogan a sí mismas como judías –incluso aquellas que, por diversas razones, expresan su solidaridad con el autodeclarado «Estado judío»– prefieren no vivir en Israel y no hacen ningún esfuerzo por emigrar al país y vivir con otros israelíes dentro de los términos de la cultura nacional. Realmente, los prosionistas que hay entre ellos encuentran bastante cómodo vivir como ciudadanos de sus propios Estados-nación y continuar teniendo una parte inmanente en las ricas vidas culturales de esas naciones, al mismo tiempo que reivindican derechos históricos sobre la «tierra ancestral» que creen suya para toda la eternidad.
No obstante, para evitar cualquier malentendido entre mis lectores, vuelvo a hacer hincapié en que: 1) nunca he cuestionado, ni lo hago actualmente, el derecho de los judeoisraelíes de los tiempos modernos a vivir en un Estado de Israel abierto e inclusivo que pertenezca a todos sus ciudadanos y 2) nunca he negado, ni niego ahora, la existencia de fuertes y viejos lazos religiosos entre los creyentes de la fe judía y Sión, su ciudad santa. Tampoco estos dos puntos preliminares de clarificación están causal o moralmente relacionados entre sí de ninguna manera vinculante.
En primer lugar, en la medida en que yo mismo puedo juzgar la cuestión, creo que mi aproximación política al conflicto siempre ha sido pragmática y realista: si a nosotros nos incumbe el rectificar acontecimientos del pasado, y si hay imperativos morales que nos obligan a reconocer la tragedia y destrucción que hemos causado a otros (y a pagar un elevado precio en el futuro a aquellos que se convirtieron en refugiados), retroceder en el tiempo solo puede acabar en nuevas tragedias. El asentamiento sionista en la región creó no solo una explotadora elite colonial sino también una sociedad, una cultura y un pueblo cuyo traslado es inimaginable. Por ello, todas las objeciones al derecho a la existencia de un Estado israelí basado en la igualdad civil y política de todos sus habitantes –ya procedan de musulmanes radicales que mantienen que el país debe ser borrado de la faz de la tierra, o de sionistas que ciegamente insisten en considerarlo como el Estado de la judería mundial– no son solo una anacrónica locura sino una receta para otra catástrofe en la región.
En segundo lugar, mientras que la política es un escenario de dolorosos compromisos, los estudios históricos deben estar tan libres de compromiso como sea posible. Siempre he mantenido que el anhelo espiritual por la tierra de la promesa divina era un eje central de identidad para las comunidades judías y una circunstancia elemental para entenderlas. Sin embargo, esta fuerte añoranza por la Jerusalén celestial en las almas de minorías religiosas humilladas y oprimidas era principalmente un anhelo metafísico por la redención, no por piedras o paisajes. En cualquier caso, la conexión religiosa de un grupo con un centro sagrado no le concede modernos derechos de propiedad sobre algunos o todos los lugares en cuestión.
A pesar de las muchas diferencias, este principio es tan verdadero para otros casos en la historia como lo es para el caso de los judíos. Los cruzados no tenían ningún derecho histórico para conquistar la Tierra Santa a pesar de sus fuertes lazos religiosos con ella, del largo periodo de tiempo que pasaron allí y de la gran cantidad de sangre que derramaron en su nombre. Tampoco los templarios –que hablaban un dialecto germano meridional, se identificaban a sí mismos como un pueblo elegido y, a mediados del siglo xix, creían que heredarían la Tierra Prometida– se ganaron semejante privilegio. Incluso las masas de peregrinos cristianos, que también marcharon a Palestina durante el siglo xix y se aferraron a ella con tanto fervor, normalmente nunca soñaron en convertirse en los señores de la tierra. Del mismo modo, podemos estar seguros de que las decenas de miles de judíos que en los últimos años han peregrinado a la tumba del rabino Najman de Breslov, en la ciudad ucraniana de Uman, no reclaman ser los amos de la ciudad. (Dicho sea de paso, el rabino Najman, un fundador del judaísmo jasídico que peregrinó a Sion en 1799 durante la corta ocupación de la región por parte de Napoleón Bonaparte, no la consideró su propiedad nacional sino más bien un punto focal de la desbordante energía del Creador. Por ello para él era lógico regresar modestamente a su país de nacimiento, donde finalmente murió y fue enterrado con gran ceremonia.)
Pero cuando Simon Schama, como otros historiadores prosionistas, se refiere a la «recordada conexión entre la tierra ancestral y la experiencia judía», lo que hace es negar a la conciencia judía la reflexiva consideración que se merece. En realidad Schama se está refiriendo a la memoria sionista y a sus propias experiencias extremadamente personales como sionista anglosajón. Para ilustrar este punto no tenemos que ir más allá de la introducción de su fascinante libro Landscape and Memory, donde cuenta su experiencia recogiendo fondos para plantar árboles en Israel cuando era un niño que asistía a la escuela judía en Londres:
Los árboles eran nuestros representantes de los emigrantes, los bosques, nuestras plantaciones. Y aunque asumíamos que un bosque de pinos era más bonito que una colina desolada por rebaños de cabras y ovejas, nunca estábamos totalmente seguros de para qué eran los árboles. Lo que sabíamos era que un bosque enraizado era el paisaje opuesto a un lugar de arena a la deriva, de rocas desnudas y polvo rojo diseminado por los vientos. Si la Diáspora era arena, ¿qué debía ser Israel si no un bosque, arraigado y alto?18.
Por el momento ignoremos el sintomático desprecio de Schama hacia las ruinas de muchos pueblos árabes (con sus huertos de naranjas, sus macizos de cactus sabr y los olivares que los rodeaban) sobre los cuales se plantaron los árboles de la Fundación Nacional Judía y cuya sombra los ocultó de la vista. Schama sabe mejor que la mayoría que los bosques profundamente enraizados en el terreno siempre han sido un tema esencial de las políticas de la identidad nacionalista romántica en Europa del Este. Su tendencia a olvidar que en toda la rica tradición judía la reforestación y la plantación de árboles nunca se consideró una solución a la «arena a la deriva» del exilio, es típica de los textos sionistas.
Por decirlo una vez más, la Tierra Prometida era, sin duda, un objeto de anhelo judío y de la memoria colectiva judía, pero la tradicional conexión judía con la zona nunca asumió la forma de una aspiración de masas por la propiedad colectiva de una patria nacional. La «Tierra de Israel» de los autores sionistas e israelíes no tiene ninguna semejanza con la Tierra Santa de mis verdaderos antepasados (como opuestos a los antepasados mitológicos), cuyos orígenes y vidas estaban incrustados en la cultura yiddish de Europa del Este. Al igual que los judíos de Egipto, del norte de África y del Creciente Fértil, sus corazones rebosaban de un profundo respeto y de un sentido de duelo hacia el lugar que, para ellos, era el más importante y sagrado de los lugares. Sin embargo, por muy exaltado que estuviera este lugar por todo el mundo –durante los muchos siglos que pasaron después de su conversión– no hicieron ningún esfuerzo por volver a establecerse allí. Según la mayoría de las figuras rabínicamente educadas cuyos escritos han sobrevivido al paso del tiempo, «el Señor dio y el Señor se lo llevó» (Job 1, 21) y solamente cuando Dios enviara al Mesías, el orden cósmico de las cosas cambiaría. Solamente con la llegada del redentor se reunirían los vivos y los muertos en la Jerusalén eterna. Para la mayoría, el apresurar la salvación colectiva se consideraba una trasgresión severamente castigada; para otros, la Tierra Santa era principalmente una noción alegórica, intangible, no era un lugar territorial concreto sino un estado espiritual interno. Esta realidad quizá donde mejor se reflejó fue en la reacción del rabinato judío –tanto tradicional, ultraortodoxo, reformista como liberal– al nacimiento del movimiento sionista19.
La historia tal como la definimos se ocupa no solo de un mundo de ideas, sino también de la acción humana tal y como se manifiesta en el tiempo y en el espacio. Las masas humanas del remoto pasado no dejaron detrás material escrito, y sabemos muy poco sobre la manera en que sus creencias, imaginación y emociones guiaron sus acciones colectivas e individuales. Sin embargo, el modo en que se enfrentaron a las crisis nos hace entender un poco mejor sus prioridades y decisiones.
Cuando los grupos judíos fueron expulsados de sus lugares de residencia durante las campañas de persecución religiosa, no buscaron refugiarse en su tierra sagrada, sino que dirigieron todos sus esfuerzos para reubicarse en otros lugares más acogedores (como en el caso de la expulsión española). Y cuando dentro del Imperio ruso empezaron a producirse los malévolos y violentos pogromos protonacionalistas –y una población cada vez más secular emprendió su camino, llena de esperanza, hacia nuevas tierras– solamente un minúsculo grupo marginal, imbuido de una moderna ideología nacionalista, imaginó una «nueva/vieja» patria y puso rumbo a Palestina20.
Esto también fue cierto tanto antes como después del atroz genocidio nazi. De hecho, fue la negativa de Estados Unidos, entre la legislación antiemigración de 1924 y el año 1948, a aceptar a las víctimas de la persecución judeófoba europea lo que permitió a los responsables de tomar decisiones a canalizar un número algo mayor de judíos hacia Oriente Próximo. Sin esta severa política antiemigratoria resulta dudoso que hubiera podido establecerse el Estado de Israel.
Karl Marx señaló una vez, parafraseando a Hegel, que la historia se repite a sí misma: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. A principios de la década de 1980 el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, decidió permitir que los refugiados del régimen soviético emigraran a Estados Unidos, un ofrecimiento recibido con una abrumadora demanda. En respuesta, el gobierno israelí presionó para cerrar por cualquier medio las puertas a la emigración a Estados Unidos. Debido a que los emigrantes continuaban eligiendo Estados Unidos y no Oriente Próximo como su destino preferido, Israel colaboró con el dirigente rumano Nicolae Ceauşescu para limitar sus posibilidades de elección. A cambio de pagos a los órganos de seguridad de Ceauşescu y al corrupto régimen comunista de Rumanía, más de un millón de emigrantes soviéticos fueron encaminados hacia su «Estado nacional», un destino que ellos no habían elegido y en el que no querían vivir21.
No sé si a los padres o a los abuelos de Schama se les dio la oportunidad de regresar a la «tierra de sus antepasados» en Oriente Próximo. En cualquier caso, como la gran mayoría de los emigrantes, también ellos eligieron emigrar hacia Occidente y continuar soportando los tormentos de la «Diáspora». También estoy seguro de que el propio Simon Schama pudo haber emigrado a su «antigua tierra natal» en cualquier momento que hubiera querido, pero prefirió utilizar árboles emigrantes como representantes y dejar que fueran los judíos que no podían obtener la entrada en Gran Bretaña o en Estados Unidos los que emigraran a la Tierra de Israel. Eso recuerda un viejo chiste yiddish que define a un sionista como un judío que pide dinero a otro judío para donarlo a otro tercer judío para que este último realice la aliyah a la Tierra de Israel. Es un chiste que actualmente se puede aplicar más que nunca, y una cuestión a la que regresaré a lo largo del libro.
En resumen, los judíos no fueron exiliados a la fuerza de la tierra de Judea en el siglo i d.C., y no «regresaron» a la Palestina del siglo xx, y posteriormente a Israel, por voluntad propia. El papel del historiador es profetizar el pasado, no el futuro, y soy plenamente consciente del riesgo que tomo lanzando la hipótesis de que el mito del exilio y del regreso –un tema tan caliente durante el siglo xx debido al antisemitismo que impulsó el nacionalismo de la era– podría enfriarse durante el siglo xxi. Sin embargo, eso solo será posible si el Estado de Israel cambia su política y pone fin a las acciones y prácticas que levantan la judeofobia de su letargo y aseguran al mundo nuevos episodios de horror.
Los nombres de una tierra ancestral
Un objetivo de este libro es recorrer los caminos que condujeron a la invención de la «Tierra de Israel» como un espacio territorial cambiante sometido al dominio del «pueblo judío», un pueblo que –como he argumentado aquí brevemente y de forma más extendida en otras partes– también fue inventado a través de un proceso de construcción ideológica22. Sin embargo, antes de empezar mi viaje teórico a las profundidades de la misteriosa tierra que se ha mostrado tan fascinante para Occidente, primero tengo que llamar la atención del lector sobre el sistema conceptual en el que ha quedado incrustada esta tierra. Como es común en otras lenguas nacionales, el caso sionista contiene sus propias manipulaciones semánticas, repletas de anacronismos que frustran cualquier discurso crítico.
En esta breve introducción me ocupo de un destacado ejemplo de este problemático léxico histórico. Durante muchos años el término «Tierra de Israel» –que no se corresponde y nunca lo ha hecho con el territorio soberano del Estado de Israel– se ha utilizado ampliamente para referirse al área entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y, en el pasado reciente, también para incluir grandes zonas situadas al este del mismo río. Durante más de un siglo, este fluido término ha servido de instrumento de navegación y fuente de motivación para la imaginación territorial del sionismo. Para aquellos que no viven con el lenguaje hebreo, resulta difícil entender por completo el peso que lleva este término y su influencia sobre la conciencia israelí. Desde los libros de texto de las escuelas hasta las disertaciones doctorales, desde la gran literatura a la historiografía académica, desde la canción y la poesía a la geografía política, este término continúa sirviendo como un código que unifica las sensibilidades políticas y las ramas de la producción cultural en Israel23.
Las estanterías de las librerías y de las bibliotecas universitarias de Israel tienen incontables volúmenes sobre temas como «la prehistórica Tierra de Israel», «la Tierra de Israel bajo el dominio de los cruzados» y «la Tierra de Israel bajo la ocupación árabe». En las ediciones hebreas de libros extranjeros la palabra «Palestina» se sustituye sistemáticamente por las palabras Eretz Israel (la Tierra de Israel). Incluso cuando se traduce al hebreo la obra de importantes figuras sionistas como Theodor Herzl, Max Nordau, Ber Borochov y muchos otros –que, como la mayoría de sus partidarios, utilizaban el término estándar de «Palestine» (o Palestina, la forma latina utilizada en muchas lenguas europeas del momento)– este apelativo siempre se convierte en «la Tierra de Israel». Semejante políticas del lenguaje algunas veces acaba en divertidos absurdos como, por ejemplo, cuando los ingenuos lectores hebreos no entienden por qué durante el debate de principios del siglo xx dentro del movimiento sionista sobre el establecimiento de un Estado judío en Uganda en vez de en Palestina, a los oponentes al plan se les denominaba «palestinocéntricos».
Algunos historiadores prosionistas también intentan incorporar el término a otras lenguas. También aquí un destacado ejemplo es Simon Schama. Su libro conmemorativo de la empresa de colonización de la familia Rothschild lleva por título, Two Rothschilds and the Land of Israel24, a pesar del hecho de que durante el periodo histórico en cuestión el nombre de Palestina lo utilizaban habitualmente no solo todas las lenguas europeas sino también todos los protagonistas judíos de los que habla en su libro. El historiador británico-estadounidense Bernard Lewis, otro leal defensor de la empresa sionista, va incluso más lejos en un artículo de investigación en el que intenta utilizar lo menos posible el término «Palestina» haciendo la siguiente declaración: «Los judíos llamaron al país Eretz Israel, la Tierra de Israel, y utilizaron los nombres de Israel y Judea para designar los dos reinos en los que se dividió el país después de la muerte del rey Salomón»25.
No sorprende que los judeoisraelíes estén seguros de la naturaleza inequívoca, eterna, de esta designación de titularidad, una designación que no deja dudas en cuanto a la propiedad, tanto en la teoría como en la práctica, y que se considera que ha sido dominante desde la misma promesa divina. Como ya he sostenido en otros lugares de una manera algo diferente, más que los hebreoparlantes piensen por medio del mito de la «Tierra de Israel», la mitológica Tierra de Israel se contempla a sí misma a través de ellos y, al hacerlo, esculpe una imagen del espacio nacional con implicaciones políticas y morales de las que no siempre podemos ser conscientes26. El hecho que desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948 no haya habido una correspondencia territorial entre la Tierra de Israel y el territorio soberano del Estado de Israel proporciona una buena idea de la mentalidad geopolítica y de la conciencia de las fronteras (o de la ausencia de la misma) que son típicas de la mayoría de los judeoisraelíes.
La historia puede ser irónica, especialmente respecto a la invención de tradiciones en general y de las tradiciones del lenguaje en particular. Poca gente ha notado, o está dispuesta a reconocer, que la Tierra de Israel de los textos bíblicos no incluía a Jerusalén, Hebrón, Belén o sus áreas circundantes sino solo a Samaria y un número de zonas adyacentes; en otras palabras, no incluía a la tierra del reino septentrional de Israel.
Debido a que nunca existió un reino unido que comprendiera tanto a la antigua Judea como a Israel, tampoco surgió un nombre hebreo que unificara semejante territorio. En consecuencia, todos los textos bíblicos empleaban para la región el mismo nombre faraónico: la tierra de Canaán27. En el libro del Génesis, Dios hace la siguiente promesa a Abraham, el primer converso al judaísmo: «Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua» (17, 8). Y en el mismo tono paternal, alentador, más tarde ordena a Moisés: «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán» (Deuteronomio 32, 49). De esta manera, el popular nombre aparece en cincuenta y siete versos.
Jerusalén, al contrario, siempre estuvo situada dentro de la tierra de Judea y esta designación geopolítica, que echó raíces como resultado del establecimiento del pequeño reino de la casa de David, aparece en veinticuatro ocasiones. Ninguno de los autores de los libros de la Biblia llegó a soñar con llamar «Tierra de Israel» al territorio alrededor de la ciudad de Dios. Por esta razón, en el libro segundo de las Crónicas se relata que «derribó los altares y las imágenes de Ashera, y quebró y desmenuzó las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel. Entonces volvió a Jerusalén» (34, 7). La tierra de Israel, conocida por haber sido morada de muchos más pecadores que la tierra de Judea, aparece en once versos más, la mayoría con connotaciones bastante poco favorecedoras. Finalmente, la concepción espacial básica expresada por los autores de la Biblia es coherente con otras fuentes del periodo antiguo. En ningún texto o hallazgo arqueológico encontramos que se utilice el término «Tierra de Israel» para referirse a una región geográfica definida.
Esta generalización también es aplicable al periodo histórico ampliado que se conoce en la historiografía israelí como el periodo del Segundo Templo. De acuerdo con todas las fuentes textuales a nuestra disposición, ni la triunfante rebelión asmonea de los años 167-160 a.C. ni la fracasada rebelión zelote de los años 66-73 d.C. se produjeron en la «Tierra de Israel». Es inútil buscar el término en los libros primero y segundo de los Macabeos ni en los otros libros no canónicos28; tampoco en los ensayos filosóficos de Filón de Alejandría ni en los escritos históricos de Flavio Josefo. Durante los numerosos años en que existió alguna forma de reino judío –ya fuera un reino soberano o que estuviera bajo la protección de otros– esta denominación nunca se utilizó para referirse al territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán.
Los nombres de las regiones y de los países cambian con el tiempo, y algunas veces es habitual referirse a tierras antiguas utilizando nombres que les fueron asignados en momentos posteriores de la historia. Sin embargo, esta costumbre lingüística se ha practicado habitualmente solo en ausencia de otros nombres conocidos y aceptables para los lugares en cuestión. Por ejemplo, todos sabemos que Hammurabi no gobernó sobre la eterna tierra de Iraq, sino sobre Babilonia y que Julio César no conquistó la gran tierra de Francia, sino la Galia. Sin embargo, pocos israelíes son conscientes de que David, hijo de Jesé, y el rey Josías gobernaron en un lugar conocido como Canaán o Judea, y que el suicidio en grupo de Masada no se produjo en la Tierra de Israel.
Sin embargo, este problemático pasado semántico no ha preocupado a los académicos israelíes que regularmente reproducen este anacronismo lingüístico sin restricciones ni dudas. Con un raro candor, su posición científico-nacionalista la resumía Yehuda Elitzur, un destacado estudioso de la Biblia y de la geografía histórica de la Universidad de Bar-Ilan:
De acuerdo con nuestra concepción, nuestra relación con la Tierra de Israel no debería equipararse simplemente a la relación de otros pueblos con sus tierras natales. Las diferencias no son difíciles de percibir. Israel era Israel incluso antes de que entrara en la Tierra. Israel era Israel muchas generaciones después de que partiera a la Diáspora, y la tierra permaneció siendo la Tierra de Israel incluso en su devastación. No sucede lo mismo con otras naciones. La gente es inglesa por el hecho de que vive en Inglaterra, e Inglaterra es Inglaterra porque está habitada por ingleses. En una o dos generaciones, los ingleses que abandonan Inglaterra dejan de ser ingleses. Y si Inglaterra se vaciara de ingleses dejaría de ser Inglaterra. Lo mismo sucede con todas las demás naciones29.
Igual que el «pueblo judío» se considera un ethnos eterno, la «Tierra de Israel» se considera como una esencia, tan inmutable como su nombre. En todas las interpretaciones de los libros de la Biblia y de los textos del periodo del Segundo Templo mencionados anteriormente, la Tierra de Israel se describe como un territorio definido, estable y reconocido.
Los siguientes ejemplos son ilustrativos de todo esto. En una nueva traducción hebrea de calidad del segundo libro de los Macabeos publicada en 2004, el término «Tierra de Israel» aparece 156 veces en la introducción y en las notas de pie de página, mientras que los propios asmoneos no se enteraron de que estaban encabezando una rebelión dentro de un territorio que tuviera ese nombre. Un historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén daba un salto similar publicando un trabajo académico bajo el título The Land of Israel as a Political Concept in Hasmonean Literature [La Tierra de Israel como concepto político en la literatura asmonea], incluso aunque ese concepto no existiera en el periodo en cuestión. Este mito geopolítico se ha mostrado tan dominante en los últimos años que los editores de los escritos de Flavio Josefo han llegado incluso a incorporar el término «Tierra de Israel» a la traducción de los propios textos30.
En realidad, el término «Tierra de Israel», como uno de los muchos nombres de la región –algunos de los cuales como la Tierra Santa, la Tierra de Canaán, la Tierra de Sión o la Tierra de la Gacela no estaban menos aceptados por la tradición judía– fue una posterior invención cristiana y rabínica que de ninguna manera tenía una naturaleza política sino teológica. Realmente, podemos suponer con cautela que el nombre apareció por primera vez en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Claramente, si la suposición de que este texto cristiano fue escrito alrededor de finales del siglo i d.C. es correcta, entonces la utilización puede considerarse innovadora: «Pero cuando Herodes murió, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la muerte del niño”. Así que él se levantó cogió al niño y a su madre y marchó a la tierra de Israel» (Mateo 2, 19-21).