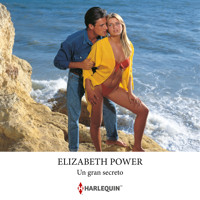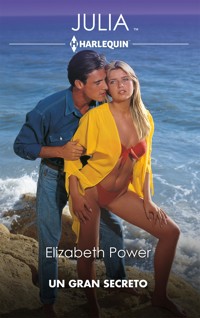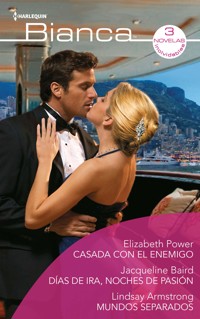2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Después de una aventura de una noche... una equivocación había vuelto a reunirlos Cuando descubrió que su hijo había sido cambiado por otro al nacer, Annie Talbot tuvo la sensación de estar viviendo una pesadilla... Y más aún cuando se enteró de que su guapísimo ex jefe, Brant Cadman, tenía a su hijo y ella tenía el de él. Nada más saber la noticia, Brant le hizo una proposición difícil de rechazar: quería casarse con ella. Annie sabía perfectamente que ambos niños los necesitaban... del mismo modo que sabía que entre Brant y ella había una increíble pasión... por la que ya se habían dejado llevar una vez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Elizabeth Power. Todos los derechos reservados.
EL HIJO DE OTRA, Nº 1559 - julio 2012
Título original: The Millionaire’s Love-Child
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0700-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
No, no! ¡No puede ser cierto! ¡No te creo!
Annie se dirigió al ventanal y dio la espalda al hombre que le había dado aquella terrible noticia. Bajo su oscuro flequillo, dos ojos marrones sorprendidos se quedaron mirando la pequeña terraza ajardinada de su piso de Londres. Allí, el gato atigrado de pelo largo esperaba a cualquier minino perdido que osara colarse en su territorio.
–Dime que es todo una broma cruel. Estás de broma, ¿verdad?
–Lo siento, Annie –contestó el hombre con ternura–. Si hubiera encontrado una forma más fácil de decírtelo, de verdad que lo habría hecho.
–Me habría dado cuenta –insistió Annie girándose hacia él.
Le pareció ver en sus ojos... ¿qué? ¿Compasión? Era un sentimiento que suavizaba los duros rasgos de su poderosa mandíbula y de su nariz de halcón, que añadidos a su pelo negro y liso y al inmaculado traje oscuro que llevaba aquel hombre hacían de él una presencia intimidatoria.
–¿No crees que me habría dado cuenta si se hubiera cometido un error así? ¿Crees que no conozco a mi propio hijo?
–Annie. Annie... –le dijo el hombre alargando el brazo hacia ella.
Pero Annie hizo una mueca de disgusto pues no quería que nadie la tocara en aquellos momentos.
–Acabas de sufrir una fuerte conmoción.
–¿Y qué esperabas? –le espetó Annie.
El hombre suspiró.
–¿No te das cuenta de que para mí esto también ha sido muy duro?
Annie se fijó en que aquellos preciosos ojos verdes parecían cansados y en que aquel rostro de piel aceitunada reflejaba un tumulto de sentimientos encontrados.
Parecía más violento que cuando lo había conocido, si se podía decir que lo hubiera conocido claro, porque ella no había sido más que una pieza de su imperio empresarial.
Brant Cadman, de treinta y cinco años era la fuerza motora de Cadman Leisure, una cadena de establecimientos dedicados al deporte y unas cuantas fábricas que manufacturaban las prendas deportivas.
Así lo había conocido, en la empresa en la que trabajaba con Warren. Claro que eso había sido antes de darse cuenta del precio que había que pagar por confiar en la gente, antes de haber tenido que dejar el trabajo avergonzada porque todo el mundo lo sabía, antes de tener a su hijo.
Y allí estaba Brant, diciéndole que ese niño al que ella había criado durante dos años no era suyo sino de él. De él y de otra mujer.
Por lo visto, el hospital donde había nacido su hijo se había dado cuenta de que algo no iba bien cuando padre e hijo se habían hecho unas pruebas de sangre tras regresar de un viaje en el que habían estado expuestos a una infección viral.
Annie sentía lágrimas ardientes en los ojos mientras sacudía la cabeza.
–No, no. ¡No puede ser cierto! ¡Sean es mío!
A sus veinticinco años, a Annie jamás se le hubiera ocurrido que le iba a suceder algo tan terrible. Sintió que las piernas le fallaban y Brant se apresuró a acercarle una silla.
–Annie, siéntate.
Annie obedeció como un autómata pues estaba demasiado débil para reaccionar.
–Cuando me lo dijeron, yo tampoco quise creerlos –le dijo Brant angustiado–, pero, en cuanto te he visto en la puerta, no me ha cabido ninguna duda.
¿Qué le estaba diciendo? Annie lo miró con dolor y confusión. ¿Le estaba diciendo que el niño que él estaba criando como suyo en realidad se parecía a ella? ¿Le estaba diciendo que era su hijo?
Annie volvió a negar con la cabeza. Era imposible. Su hijo era el bebé que estaba durmiendo tranquilamente en la habitación de al lado. Su hijo era Sean.
–Muy bien, así que el niño que tu mujer y tú creíais vuestro no lo es, pero, ¿qué te hace pensar que Sean sea tu hijo? –le preguntó Annie presa de la ira–. ¿Cómo se te ocurre presentarte en mi casa para quitarme a mi hijo? ¿Te han dicho en el hospital que vinieras a verme?
–No –contestó Brant metiéndose las manos en los bolsillos–. Lo último que quiero hacer es quitarte a tu hijo –añadió muy serio.
Annie tomó aire.
–No podrías hacerlo aunque quisieras –le espetó.
Brant ignoró el reto.
–El hospital se puso en contacto conmigo cuando comprobaron que el tipo de sangre de Jack no correspondía con el que tenían en la base de datos del ordenador. Me confirmaron que Naomi y yo jamás podríamos haber tenido un hijo con el grupo sanguíneo que tiene Jack. Aquel día de hace dos años sólo nació un bebé cuyas características coincidieran con el grupo sanguíneo correcto y ese bebé es el tuyo, Annie. En el hospital están seguros de que se produjo un intercambio entre nuestros hijos.
–¡No, tiene que ser un error! –exclamó Annie–. ¡En cualquier caso, no tenían ningún derecho a darte mi nombre!
–No me lo dieron –dijo Brant mirándose la punta de los zapatos–. Me dijeron que no podían divulgar la identidad de la madre biológica de nuestro hijo.
¿Madre biológica?
En ese momento, llegó desde el jardín un gemido largo y agudo que muy bien podría haber procedido de su garganta, pero que era un grito felino de advertencia.
–¿Y para qué has venido?
¿Sabría aquel hombre que Annie Talbot, la pobre Annie que había trabajado para él, había dado a luz el mismo día que su esposa? Ella no lo había sabido hasta que una amiga le había contado que Naomi Cadman había muerto a las veinticuatro horas de ser madre.
–El hospital no se ha puesto en contacto conmigo. Lo habrían hecho si creyeran que lo que me estás diciendo es cierto, ¿no crees?
–Tendrían que haberse puesto en contacto contigo porque, de hecho, me dijeron que lo iban a hacer. En cualquier caso, Annie, lo que te estoy contando, por desgracia, es verdad. Te aseguro que todo lo que te he contado lo puede confirmar el hospital.
–Pero me acabas de decir que no te dieron mis datos...
–No, cuando me llamaron, fui inmediatamente y me dejaron a solas un rato en un despacho con un ordenador encendido. No pude resistir la tentación.
–¿Miraste la base de datos del hospital? –lo acusó Annie.
Ahora se lo explicaba todo. Aquel hombre había elegido su nombre al azar.
–No –contestó Brant–. Simplemente, me senté en la butaca del médico y tu ficha estaba en la pantalla. Supongo que no debería sorprenderme que sean tan descuidados en un centro en el que mandan a los padres a casa con los niños cambiados.
Los niños cambiados. Sus palabras, tal y como las había dicho, completamente enfadado, hicieron que Annie comenzara a darse cuenta de que todo aquello podía ser cierto.
Sean, el niño al que ella amaba y quería más que a nada en el mundo, podría no ser suyo y, tal vez, se viera pronto en una terrible batalla judicial si no quería que se lo quitaran.
A través de la ventana abierta llegó hasta ella un repentino coro de maullidos.
–No tenían tu dirección actual, así que la conseguí a través de Katrina King –le dijo Brant observando su modesta vivienda–. Creo recordar que erais muy amigas cuando trabajabais en Cadman Sport.
Así que se acordaba de ella.
–¿Te han hecho pruebas de ADN? ¿Por eso estás tan seguro de que nuestros hijos fueron cambiados?
–Todavía no –contestó Brant.
–¿Por qué?
Al mirarse en sus ojos verdes, comprendió por qué. Aquel hombre quería saber la verdad, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo le daba miedo porque, si su hijo no era el niño al que Naomi había dado a luz...
Annie se quedó mirando la mesa en la que estaba pintando antes de que apareciera Brant, la mesa sobre la que descansaban la paleta, las pinturas y los trapos que la ayudaban a vivir tanto económica como anímicamente.
Ella también querría saber la verdad, pero también se echaría atrás, exactamente igual que estaba haciendo Brant, si tuviera la más mínima sospecha de que Sean no era su hijo.
En aquel momento, oyó que el niño se despertaba en la habitación de al lado, probablemente debido a su conversación o a los ruidos de los gatos.
Annie se levantó y abrió la puerta, pero Sean se había vuelto a quedar dormido, así que la volvió a cerrar.
–¿Puedo verlo?
Annie se giró y se encontró con Brant detrás de ella.
–¡No! –exclamó al tiempo que oía a Bouncer maullar con fuerza para defender su territorio, para defender lo que era suyo.
–Aún no –añadió en tono más conciliador.
–Lo entiendo.
¿De verdad lo entendía? Annie se fijó en su rostro, atravesado por líneas de cansancio y angustia, y se dio cuenta de que aquello estaba siendo muy duro para él.
Lo tenía tan cerca que percibió los últimos rastros de la colonia que se había puesto aquella mañana. A Annie le pareció que sentía el calor que emanaba de su cuerpo y, a pesar del trauma de aquellos momentos, su sensualidad se apoderó de ella y la hizo recordar como una vez, por no tener experiencia y no poder resistirse a ella, había hecho el ridículo ante aquel hombre.
Claro que aquello había sido hacía diez siglos, antes de que él se hubiera casado con la sofisticada Naomi Fox.
Annie se preguntó si Brant estaría recordándolo también o si se estaría dando cuenta de lo que le estaba sucediendo a ella. En cualquier caso, Brant dio un paso atrás y Annie recobró su espacio vital.
–Me han ofrecido un psicólogo y puedo pedir otro para ti –le dijo Brant.
«Seguro que tú lo has rechazado», pensó Annie.
–No necesito un psicólogo. Lo único que quiero es... que te vayas.
–No creo que deba dejarte sola –contestó Brant preocupado.
–No estoy sola. Tengo a Sean –le recordó–. No sé si lo que me has dicho es cierto, pero te aseguro que no te lo pienso entregar así como así.
–Yo quiero lo mejor para Jack y estoy segura de que tú quieres lo mejor para Sean. Comprendo que lo que te he dicho ha sido una conmoción espantosa y que necesitas tiempo para asimilarlo, pero hay ciertas cosas de las que tenemos que hablar. Me gustaría volver mañana.
Annie sabía que no podía negarse, pero no pudo evitar que el miedo se apoderara de ella.
–No pasa nada, Annie –la tranquilizó Brant–. ¿Seguro que estás bien?
Annie asintió preguntándose si le importaba en realidad, y diciéndose que lo único que le importaba a aquel hombre era su hijo o el niño que él creía que era su hijo.
Tras acompañarlo a la puerta y presa del pánico, Annie se dirigió al dormitorio de Sean.
El niño estaba plácidamente dormido y, por la ventana, Annie vio a Bouncer tumbado en el alféizar, orgulloso de su victoria.
Se preguntó qué habrían pensado sus padres de haber estado aquel día en su casa, pero estaban a muchos miles de kilómetros de distancia, en Nueva Zelanda.
Tres años antes, su padre, que era arquitecto, había decidido jubilarse anticipadamente y su madre y él habían decidido irse a Nueva Zelanda y le habían dicho que se fuera con ellos.
En aquel momento, ella estaba locamente enamorada de Warren Maddox. La suya había sido una relación muy rápida y habían acordado casarse a los seis meses de haberse conocido.
Sin embargo, dos semanas antes de la boda Warren la abandonó y se fue con Caroline Fenn, una modelo que había conocido en una promoción de la empresa. Entonces, Jane y Simon Talbot habían insistido para que se fuera con ellos, pero Annie había dicho que no.
Les había dicho a sus padres que estaba bien, pero en realidad la vida le había golpeado con tanta dureza que lo único que quería era estar sola para lamerse las heridas.
Cuando tuvo a Sean, su madre voló hasta Inglaterra para estar con ella y seis meses después ella y Sean viajaron a Auckland para pasar las Navidades con sus padres. De aquello hacía casi un año y medio.
Annie se moría por contarles a sus padres lo que había pasado para que la tranquilizaran, pero en Nueva Zelanda era de noche.
Sean abrió los ojos y sonrió y Annie lo tomó en brazos y lo apretó contra sí.
«Todo se va a arreglar», se dijo a sí misma.
El niño tenía las orejas de su abuelo, ¿no? Y todo el mundo decía que tenía su sonrisa y su color de pelo. Sin embargo, Annie miró a Sean detenidamente y se dio cuenta de que lo que veía en realidad eran los fuertes rasgos de Brant Cadman.
A la mañana siguiente, Annie recibió una carta del hospital en la que le pedían que se pusiera en contacto con ellos cuanto antes.
Los llamó y quedó en ir aquel mismo día a verlos. Ridículamente, albergaba la esperanza de que, si no hablaba de Brant Cadman, aquella terrible pesadilla no fuera cierta.
Brant le había dicho que se iba a volver a pasar por su casa aquel mismo día y prefería no estar porque no quería volver a verlo hasta no estar segura de lo que estaba sucediendo.
Hasta entonces, aquel hombre era una amenaza para todo lo que ella amaba.
–Supongo que habrás leído el correo electrónico que te mandé ayer –le dijo su amiga Katrina cuando la llamó para ver si se podía quedar con Sean un par de horas–. Brant Cadman vino ayer a verme.
Lo cierto era que Annie no había tenido tiempo de leer el correo.
–¿A qué hora? –quiso saber.
–Después de comer. La verdad es que sigue estando estupendo. ¿Qué quería?
–Sólo verme –contestó Annie.
–¡Qué suerte! –exclamó Katrina.
–Hasta luego –se despidió Annie.
No quería alejarse de Sean, pero suponía que estaría mejor con su amiga, que sólo vivía a un cuarto de hora de ella y que trabajaba desde casa como diseñadora de ropa deportiva.
De camino al hospital, se dio cuenta de que se había dejado en casa la carta del hospital con el nombre de la persona con la que tenía que hablar. Cuando ya la tenía y se disponía a subir al coche, vio un Mercedes azul marino y no le hizo falta mirar al conductor para saber que era Brant Cadman.
Cuando lo vio salir del vehículo, sintió que se tensaba de pies a cabeza.
–Buenos días.
Annie consiguió darle los buenos días al tiempo que se daba cuenta de que Brant la miraba de arriba abajo y se paraba en sus pequeños pechos, que se movían al ritmo entrecortado de su respiración.
–¿Ibas a salir?
Annie no pudo evitar pensar lo guapo que estaba vestido de manera informal, con una camisa gris y un pantalón beis de pinzas.
–Me ha llegado la carta –le dijo yendo hacia su utilitario.
–Entonces, sube al coche –le indicó Brant cortándole el paso–. Iremos juntos al hospital.
–¡No! –contestó Annie asustada.
–¡Annie! –suspiró Brant exasperado–. Te juro que jamás te haría daño.
Annie se recordó a sí misma que, emocionalmente, ya se lo había hecho.
–Necesito hacerlo sola –le imploró.
–Te vas a arrepentir, Annie –le aseguró Brant con ternura.
Annie recordó que él ya había pasado por aquello, pero se dijo que porque a él le hubieran cambiado a su hijo al nacer no quería decir que a ella le hubiera ocurrido lo mismo.
Sí, era cierto que Brant había visto su nombre en el ordenador y que había dado a luz en el mismo hospital y el mismo día que su esposa, pero seguro que había otras mujeres que también habían estado de parto aquel día y, además, los análisis de sangre no eran fiables al cien por cien, ¿verdad?
Era imposible que Sean fuera el único niño que pudiera ser hijo de Brant y de su mujer.
La angustia que acompañaba a sus silenciosas y tortuosas preguntas la desarmó momentáneamente y la dejó a merced de la férrea voluntad de Brant.
–Vamos –le dijo guiándola hasta su coche.
Y Annie fue.
Durante el trayecto, Brant intentó hablar de muchas cosas para no hacerle la espera desagradable, pero, cuando le preguntó dónde estaba Sean, Annie sintió náuseas.
–Creí que era mejor no traérmelo –contestó Annie en tono defensivo–. Lo he dejado en casa de Katrina.
Annie supuso que aquel hombre iba a exigirle ver al niño que creía su hijo, pero no lo hizo.
–Os lleváis muy bien, ¿verdad? ¿Dónde os conocisteis? ¿En Cadman Sport?
–No, nos conocimos durante la carrera de Bellas Artes. Ella comenzó a trabajar en tu empresa antes que yo y, cuando me dijo que había una vacante en el departamento de arte, entré.
–¿Y ahora qué haces?
–Vendo acuarelas en miniatura a cualquiera que me las quiera comprar –contestó Annie.
Tenía dos clientes regulares, una pequeña galería de Essex y una tienda de té de las afueras de la ciudad.
–¿Y con eso te apañas?
–¿Te refieres a económicamente? –preguntó Annie suponiendo que para un hombre como él eso sería lo más importante.
–No necesariamente –contestó Brant sin embargo parando ante un semáforo en rojo.
–¿Espiritualmente?
–A las dos cosas.
–Sí, lo cierto es que sí –contestó Annie sinceramente.
La verdad es que no ganaba mucho, pero era suficiente para vivir bien y poder darse el lujo de no tener que trabajar para otros, lo que le permitía tener más tiempo para estar con su hijo.
Su hijo.
Y ahora, Brant la estaba llevando a una entrevista en la que le podían quitar el derecho de llamarlo así.
¡No! El pánico se apoderó de ella y la hizo palidecer.
–¿Estás bien? –le preguntó Brant poniendo el coche en marcha de nuevo.
–¡Sí, hombre, estoy fenomenal! –le espetó enfadada.
–Estúpida pregunta por mi parte –dijo Brant preocupado.
–Lo siento –se disculpó Annie.
Lo miró de reojo y no pudo evitar fijarse en aquellas manos tan bonitas que agarraban el volante con soltura y en sus antebrazos fuertes y musculosos.
Entonces, Annie se dio cuenta de que él también la estaba mirando.
–¿Qué pasa?
–La primera vez que te vi también ibas vestida de ese color –contestó Brant esbozando una sonrisa.
Annie llevaba un vestido azul marino ceñido a la cintura con un ancho cinturón color crema.
–Me pareciste el epítome de todo lo brillante, joven y vibrante. Llevabas una blusa azul con una minifalda negra y tacones altos, tan altos que me pregunté cómo eras capaz de andar con ellos y tener aquella pose tan digna.
Annie recordó que Brant se quedó mirándola fijamente, como si no pudiera apartar los ojos de ella, y volvió a sentir la excitación que aquello le había producido.
Claro que aquello había sido antes de darse cuenta de que un hombre podía manejar sus sentimientos con facilidad y de que una mujer podía confundirse al dejarse arrastrar por su sensualidad.
Aquello había sido antes de darse cuenta de que no vivía en un mundo color de rosa, antes de que Warren la abandonara y la humillara públicamente.