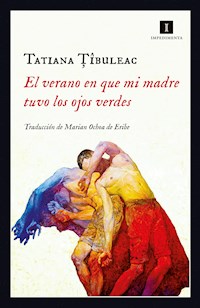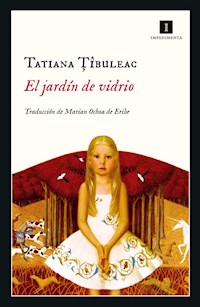
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Moldavia en los años más grises del comunismo. La anciana Tamara Pavlovna rescata a la pequeña Lastotchka de un orfanato. Lo que en principio puede parecer un acto de piedad esconde una realidad terrorífica. Lastotchka ha sido comprada como esclava, para ser explotada durante casi una década recolectando botellas por la calle. Aprender. a sobrevivir robando y mendigando, rechazando las solicitudes de hombres demasiado insistentes, en un ambiente de violencia y miseria. Basada en la propia historia familiar de la autora, El jardín de vidrio es, ante todo, un ejercicio de exorcismo doméstico, una carta imaginada por una ni.a hacia sus padres desconocidos donde el dolor a causa de su abandono, el desamor y la ausencia de ternura y emoción se muestran como heridas que quiz. nunca lleguen a cicatrizar del todo. La falta de piedad del mejor Dickens y la escritura caleidoscópica de Agota Kristoff hacen de esta segunda novela de Tatiana Tîbuleac una tragedia tan cruel y compasiva como reveladora de aquello que nos depara el destino y su belleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El jardín de vidrio
Tatiana Ţîbuleac
Traducción del rumano a cargo de
La nueva y esperadísima novela de la autora de «El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes», ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea.
«El jardín de cristal reafirma la entrada en la literatura contemporánea de una escritora tan talentosa como inteligente.»
Gabriela Adamesteanu
«Ţîbuleac en esta novela pone de manifiesto cómo son los niños las verdaderas víctimas de las convulsiones de la Historia con mayúsculas.»
Le Courrier des Balkans
«El jardín de cristal es, en muchos sentidos, la novela de toda una generación de mujeres, narrada por una voz tan auténtica como sorprendente.»
Simon Sora.
Me dijisteis que era una perra sentimental.
Os muerdo hasta la leche.
Nota de la autora
a la edición en español
Cuando me trasladé de Chisináu a París, llevé conmigo algunos libros de relatos que fueron mi refugio. Los tengo en una estantería aparte, y en mi casa los llaman «los libros de mamá». No porque sean míos, sino porque soy la única de la familia que puede leerlos. La lengua en que fueron escritos se ha perdido. «Y ni siquiera debería haber existido», les digo a mis hijos siempre, luego me callo y no añado nada más. Una lengua, como un invierno, no puede ser explicada.
Una lengua, en cambio, puede ser inventada.
Y lo fue, un alfabeto ruso volcado sobre unas palabras rumanas y arrojado como un hueso a un enclave perdido. Esto es lo que nos sucedió a nosotros, los habitantes de Besarabia. Vivimos con la lengua moldava durante medio siglo, como vivirías con alguien a quien conoces de toda la vida y que pierde la cabeza de la noche a la mañana. ¿Es mucho, es poco... cincuenta años?
Para mis abuelos, que fueron enviados a Siberia a morir, pero que regresaron a casa, significó un letargo. La nueva lengua nunca sirvió para guardar recuerdos, fiestas, alegrías. Mi abuelo ni siquiera aprendió a escribirla, como si «el moldavo» fuera una enfermedad, no una grafía. Murió anciano y analfabeto, con todas las letras latinas anudadas a él como un ramillete.
Para mis padres fue una ruptura de todo lo que significaba dignidad, pertenencia, afirmación. Nunca pensé que llegaría a ver a mi padre arrojando libros a la basura, pero lo vi. Los libros en la lengua que lo había cercenado.
¿Y para mí? ¿Qué significó esa lengua para mí y para mi generación? Para todos los niños que nacieron en esta lengua, que amaron, que aprendieron a soñar y que un día descubrieron que era falsa. Me he preguntado miles de veces cómo puedes llegar a odiar la lengua en la que te sabes todos los cuentos y todas las canciones. Y me lo sigo preguntando todavía, siempre con un sentimiento de culpa, siempre en voz baja.
Con el paso del tiempo, he aprendido a guardar una cierta distancia respecto a aquellos años. Nostalgia, curiosidad, deseo de venganza… He transitado todos los estados. ¿Sin embargo, cuánto vale, en términos de indemnización, una mano o un ojo? ¿Cómo puedes robar algo que no se ve?
Me siento a menudo como los libros de mi estantería, inteligibles solo a medias, verdaderos solo a medias. Una mezcla entre lo que soy y lo que debería ser, algo que une como un pegamento vivo cosas que no se pueden unir. He estado siempre «entre», formo parte de la generación «entre», una generación en vías de desaparición.
«¡Tiene que haber un mapa!», solíamos decir de niños cuando nos topábamos con algo incomprensible. Estábamos convencidos de que cualquier carta, cualquier galimatías o adversidad se desvelaría sin duda si teníamos a mano el mapa adecuado. Han pasado muchos años hasta que he comprendido que algunas respuestas no te traen felicidad ni justicia, sino que se solidifican con el tiempo como unos hitos de piedra.
Tal vez este libro sea también un hito en un camino muy largo y accidentado. O tal vez sea un mapa.
París, enero de 2021
El jardín de vidrio
1
Nazco de noche, tengo siete años. Me llevaría en brazos, dice, pero tiene las manos ocupadas. Arriba brilla una lámpara azul, sujeta a un árbol con un cable. Se balancea. Echo la cabeza hacia atrás y la veo mejor: es redonda, como una hogaza entera. Atravesamos las Puertas como si fueran un vientre de piedra. Así es en la ciudad, pienso. Cuesta abajo, siempre cuesta abajo, el camino. El hielo se nos pega a las plantas de los pies, la calle se acorta. Me ofrece su bolsillo para que no me resbale. ¡Y que mire a mi alrededor, que vea también yo la belleza! Esa luz tamizada. Ese cielo con estrellas errantes. Bloques, bloques, bloques. Ninguno más alto que cuatro. Ninguno más ancho que cuatro. Su bolsillo está forrado de piel, mi uña comienza a arder. En las ventanas, gente sencilla que vive bien. Miles de cuadrados con una llama en el centro. Unos junto a otros, unos sobre otros. Los de abajo sostienen a los demás sobre los hombros. Son fuertes los de abajo. Un perro —azul— empieza a seguirnos con sus huellas menudas. En la ciudad todo es cuatro y azul, pienso. Y que no me quede atrás, que no me quede rezagada jamás. Nos detenemos junto a uncercado.Зakproй глаза и забудь всё. «Cierra los ojos y olvida todo.» No entiendo nada, olvido todo en un segundo.
2
Tamara Pavlovna lo llamaba «nuestro hombre» y no pasó jamás a su lado sin dirigirse a él como a un ser vivo. Largo como una canción, nuestro cercado Cercado. Nuestra fuerza, nuestro golubcik, nuestro pichón. A él nos aferrábamos cuando volvíamos a casa con los hombros magullados y las manos llenas de escupitajos. Junto a él nos agachábamos, agotadas, para dejar de temblar. Allí lloramos muchas veces. Pero también reímos: fuerte, con ganas, como las cornejas en invierno. «¡Cuánta alma en un trozo de hierro!», decía ella cada vez, y yo la creía a pies juntillas. Porque no había nada en el mundo que Tamara Pavlovna no supiera mejor que nadie. Al cabo de los años, cuando lo encontré devorado por el óxido y con los barrotes sueltos como costillas, lo lloré como a un muerto. Matar un hierro no es fácil, pero si te empeñas, puedes.
Desde la colinita, como desde un Everest nuestro, el patio se veía como en la palma de la mano. Veíamos el castaño con las ramas en forma de velero y a Polcovnic entre las flores. Veíamos el cohete rojo con una punta brillante y el avión de cuatro plazas, ocupadas por unas cabezas blancas, mofletudas. Veíamos sábanas azules ondeando en las cuerdas, rígidas por el almidón como placas de pizarra. A Şurochka en el balcón, frotándose la pierna con el cepillo de las alfombras. A Pavlik, «el-que-no-jugaba-pero-estaba». Veíamos además, diseminadas por las ventanas, a unas mujeres gordas con vestidos y collares, siempre collares, terminando de guisar y de freír. A Bella Isaakovna y a Roza, con unas caderas como peras, cuchicheando en medio de la calle. Secretos, siempre secretos. A Zahar Antonovich, con su única mano apoyada en la medalla. Algo inconcebible perder una medalla, ¡pero qué vergüenza! Todos, todos, todos estaban allí. Marina, fea, Lioncik, borracho. Ekaterina, como una luna. Todas nuestras vidas bajo una tapa de vidrio. Y en aquellos segundos, breves y luminosos, como un juego de espejos, nos sentíamos felices hasta la médula. Por todos a la vez y por cada uno por separado. Por ellos, por nosotras, por haber tenido un día más adónde regresar. «Tener un hueco entre la gente no es poca cosa», decía Tamara Pavlovna, que lo sabía todo. También sobre los lugares sabía, y sobre la gente… más de lo que podía sobrellevar.
Desde el cercado hasta la casa había otra cuesta. Veinte pasos de una mujer mayor y treinta y dos de una niña. Los recorríamos despacio, sin prisa, sobre todo sin prisa. Para no causar un estropicio precisamente entonces. Luego nos dejábamos ver. «¡Ya vienen las botelleras!», cuchicheaban las judías, pero lo oía, por supuesto, todo el mundo: ¡cómo si los judíos supieran susurrar! Y eso era todo. Después de sus palabras, ay, aquellas palabras como una sentencia, no se podía hacer nada más. Nuestro precioso día, por el que habríamos pagado felices para que se alargara, que durara, que nos envolviera, empezaba a fundirse. Contemplábamos cómo se estremecía cálido, con todo lo que nos había entregado y nos había traído, y lo despedíamos como desde una estación de tren hechizada de la que solo podías partir. «¡Ya vienen las botelleras!» era el final. Nosotras éramos el final.
3
Ninguna otra mañana fue como aquella, la primera, cuando me desperté en su cama. Había dormido justo en el medio, como un relleno. Cinco niñas habrían cabido a mi lado si nos hubiéramos acostado de través. Así viven los bombones, pensé. Envueltos en capas crujientes hasta que los engulle alguna boca. En el orfanato tenía tan solo una manta. La mía olía a ratones, pero podría haber sido peor. A mi alrededor la luz brotaba de las cosas como no había visto nunca antes. Incluso de las sillas, incluso de las paredes. En la ventana, un mundo nuevo. Una rama con gotas como perlas. Un animal encantado. En el cielo, mezclados, las copas de los árboles y los pájaros. Una voz se dirigió a mí. Ты проснyлась? ¿Te has despertado ya? Me abrió como una llave, y se hizo un hueco entre mis costillas, a la izquierda. Cuando me levanté de la cama tenía una madre. ¡Qué milagro dejar de ser huérfana, qué miedo volver a serlo en un segundo! «Ласточка», me dijo, y así empezó a llamarme. Su golondrina.
Comí en tres tandas y entonces llegó el mediodía. Su té tenía aroma, el pan, mantequilla, la mantequilla, miel. De tanto comer empezó a dolerme el lado izquierdo. El gas ardía como un nenúfar azul. En la radio se oía todo el rato любовь, любовь, любовь; se oía: amor, amor, amor. Tamara Pavlovna escuchaba con una leve sonrisa, la habitación se llenaba de calor. Me enseñó la casa y cayó la tarde. Ese día lo llevo conmigo a todos los países, a todos los estados de ánimo. No he encontrado nada parecido ni en el dinero ni en el amor. Nadie me ha querido más. Ni siquiera vosotros.
4
Era lunes y era diciembre. Desde entonces todos mis meses empiezan en lunes y los años, en diciembre. Había nevado toda la noche, las juntas del patio se habían redondeado. El verde y el negro se habían vuelto blancos. Solo las ramas del reabinka, las ramas del serbal, brillaban rojas, y los ojos de Morkovka centelleaban naranjas en el tubo de las cañerías. Estaba guapa como no lo he vuelto a estar nunca. Y, si lo hubiera comprendido entonces, si hubiera sabido lo que pasa en la vida, habría guardado toda esa belleza para más adelante. Pero no lo sabía. Era una niña, aunque estuviera a punto de dejar de serlo.
Sin reparar en gastos, Tamara Pavlovna me había comprado ropa nueva. Tanto, de golpe, gastaban solo los novios o los muertos. «He comprado lo mejor», me dijo, que no lo olvidara, me dijo. Cuando haga el bien, que no sea con cosas viejas. Giré sobre un talón y ella rio contenta. Por primera vez en la vida, quería que me miraran. ¡Habría aguantado en medio del frío, me habría convertido en un carámbano solo porque me vieran las chicas del orfanato! Tenía un abrigo con cuello, habrían empezado las mayores, tan maliciosas y soñadoras. Tenía botas forradas, habrían seguido las pequeñas, tan tristes y enfermas. Con el tiempo, lo sé, la historia se habría diluido, como cualquier historia. No habría nevado más, tal vez. Morkovka se habría convertido en perro, y yo, en chico. Incluso con eso me habría conformado. Incluso con eso. En el orfanato tenía un único sueño: un vestido de novia ajeno.
Junto a la pared, junto al castaño, junto al jardín muerto de frío, echamos a andar. En medio de la calle, un hombre alegre, con una pala nueva, arrojaba sal. ¡Miles de medias lunas de sal brillante! «¿A trabajar?», le preguntó a Tamara Pavlovna. «A trabajar», respondió ella y ambos asintieron. Señal de que todo iba bien —el trabajo y todo lo demás—, y también yo asentí con ellos. Ante nosotras, la ciudad empezó a moverse como un gigante tras una borrachera. Había llegado a un lugar extraño, lleno de cosas, pero sin gente. Al revés de lo que había vivido hasta entonces. En los patios se veían coches, pero ningún guardián. En las ventanas se veían flores, pero ni un alma. El aire, mezclado con gasolina. Los perros, gordos y obedientes. Por las calles, brillando, cientos de lámparas. ¿Dónde estaba el interruptor? ¿Quién había dejado la luz encendida?
Bajo un abedul, unas cuantas botellas vacías, como olvidadas. Tamara Pavlovna se agachó y las metió en la bolsa. Alrededor, nadie, otra mentira. Sabía, sé, que todas las cosas tienen dueño. Y que todos los dueños tienen puños. ¡Una trampa! Quería ponerme a prueba. Quería desconcertarme. La ciudad no era un sitio, sino un castigo. Había venido a llevarme las palizas de todo el mundo.
Detrás de una esquina, un hombre como una montaña salió a nuestro encuentro y me detuve asustada. Памятник. Un monumento. Сергей Лазо, герой! ¡Serghei Lazo, héroe! Entiendo que los héroes tienen que sufrir si quieren que les levanten un monumento. Lazo murió calcinado en una locomotora, pero podría haber sido peor. Era guapo, Serghei el héroe. Tenía la mano derecha extendida, como si quisiera pedir silencio, y un rostro triste, como si supiera desde pequeño que iba a morir calcinado. «Podría caber en una de sus manos», me dije. Tamara Pavlovna lanzó una risita y me empujó para que siguiera caminando. Entonces observé que su abrigo de bronce estaba desabrochado por delante. Eso es lo que más me sorprendió, porque no soplaba ni pizca de viento. No tenía miedo, pero me preguntaba qué eran en realidad los habitantes de la ciudad.
5
Una bañera llena llena. La sopesé de un vistazo. No había gastado jamás tanta agua limpia. La primera agua, la llamábamos en el orfanato y la utilizábamos para lavar la cara y lo de abajo. De la ropa, solo las bragas se lavaban con la primera agua. El resto se lavaba con la segunda, los suelos, con la tercera. Los zapatos, con lo que quedaba. El agua llena de roña la vertíamos en los arbustos de escaramujos de la directora. Tenía un hijo la directora, Ruslancik, que solo tomaba té de escaramujos. Crecía bien el escaramujo regado por los huérfanos, Ruslancik, sin embargo, no tanto. Se le abultaban los ojos, se le hinchaba la barriga. Nosotros le llamábamos «Pompa» y le sacábamos la lengua.
Tamara Pavlovna tenía un baño de cerámica azul, de flores azules con el centro azul. Era demasiado bonito, me sentía como en un dibujo. Que no rayara la bañera, que no ensuciara el agua, que me remojara con cuidado. Cuando entró con la esponja, me puse en pie de un salto. Me dio vueltas y más vueltas, como si fuera un vestido nuevo, en busca de defectos. Vi sus ojos redondos y amarillos, sin pestañas. Las orejas delgadas, la cabeza entrecana. No era gran cosa, pero era la única que me había querido. Y con jabón, y con jabón. Y también ahí, también ahí.
«Целка?», me preguntó con la boca pequeña, «¿Estás entera? ¿Eres virgen?» Y sentí sus dedos ásperos entrando en mí. No supe qué responderle. Esperaba alguna otra palabra que me tranquilizara, pero no dijo nada más. Целка, цeлka, цeлka?, el dolor se agudizaba. Las palabras caían de su boca como grillos topo y reptaban sobre mí. Sus dedos salieron y se dirigieron a mis talones. Y con jabón, y con jabón. Y también ahí, y también ahí. Бyдешь послyшной, сделаю из тебя челавека. Si me obedeces, haré de ti una persona.
6
Cuando sabes tres cosas sobre un lugar, este ya no te destierra. Le llevé los huesos a Morcovka, fui la primera en saludar al hombre de la pala. Tenía conmigo una bolsa. Aquella mañana la ciudad no estaba desierta. Se notaba la presencia de la gente. Sobre mi cabeza sentí que se abría una ventana, y una colilla voló hacia nosotras. «Свинья!, ¡cerdo!», gritó Tamara Pavlovna levantando la vista, pero no se detuvo. La colilla siguió quemándose sobre la nieve, me recordó de golpe los cigarrillos de Rodion Eduardovich. Aceleré el paso, todos los puntos rojos me quemaban. En un cruce, una casita pequeña y blanca, cuya función desconocía, se abrió ruidosamente ante nosotras y mostró la mitad de una mujer sin cabeza. «Kиосk, газеты», me explicó ella. «Quiosco, periódicos», me dijo, y yo me puse muy contenta. Sabía qué quería decir periódicos y acababa de descubrir de dónde venían. «En la ciudad aprendes cosas», pensé. En el orfanato no nos decían nada o nos lo decían demasiado tarde. Como cuando Olia tosió todo el invierno, y en primavera la enviaron con abrigo y botas con los tuberculosos. Demasiado tarde, dijo la directora, demasiado tarde. A Olia no volvimos a verla.
Quería preguntarle qué significaba cвинья, pero justo entonces oí «yлица,calle». «Svinia-ulitsa», repetí para que no se me olvidara. Que no se me olvidara nunca. Sviniaulitsa. Junto a un abeto se quitó la bufanda y me señaló la punta. «Ёлка, abeto», me dijo, y se echó a reír. Ioolka, reí también yo y era como si mi boca se hubiera llenado de repente de campanillas de plata. Iol-kaa. Tamara Pavlovna hablaba y hablaba, mostrándome sin cesar objetos y lugares nuevos, enseñándome palabras y más palabras, y a mí me parecía que me las estaba cantando. Eran preciosas sus palabras. Redondas y humeantes, pero, una vez pronunciadas, resonaban largo rato, como si alguien a nuestro alrededor rompiera copas de cristal. Quería hablar como ella, quería hacer todo como ella.
7
Otro día, al ver un semáforo semáforo, dijo «cветафор». «Svefator» repetí yo al instante, pillada por sorpresa, sin embargo, la magia se esfumó. Las campanillas empezaron a enmudecer, una tras otra, hasta convertirse en tachuelas. Sentía en la nuca, como cuando se oía a Rodion Eduardovich de noche por los pasillos, que iba a suceder algo malo. Tamara Pavlovna me miró enojada, como alguien que hubiera descubierto demasiado tarde algo que no le gustaba. Sus ojos se entornaron, la boca se le achicó, y así, plegada sobre sí misma, parecía una habitación en la que se hubiera apagado la luz. Me había equivocado, sabía que me había equivocado. Pero aquella palabra era demasiado larga. Bonita, pero larga. Una traidora.
Esperaba que me golpeara, pero el puñetazo no llegaba. ¿Me perdonaba o estaba preparando otro castigo? Me enderecé y adelanté la barbilla, como nos había enseñado Olia a todas. «Si le muestras que no te duele, se detiene», nos dijo ella una noche, cuando entró en el dormitorio con olor a carne quemada. «Svefator», intenté de nuevo, y otra vez mal. «Sve-fa-tor».
Tamara Pavlovna escupió en la nieve y echó a andar hacia casa. A su paso, la semana comenzó a replegarse con todo lo que me había prometido. A mi lado, como unos ataúdes minúsculos, pasaron las últimas palabras de la directora, el pan con mantequilla de la mañana, el abrigo desabrochado de Serghei. No tenía ya nada que perder. Corrí tras ella, me aferré de su mano y se lo dije de frente. Svetofor, svetofor, svetofor, svetofor. Cuatro veces, como en la ciudad. «Учи рycckий, без него никуда», me dijo. «Aprende ruso, sin él no tienes nada que hacer», me dijo. Y eso fue.
Que alguien te lleve a su casa, que comparta
contigo todo lo que tiene.
¿Sin una intención oculta?
Recibir sin pedir. Usar lo que no has comprado.
¿Y si hay una intención oculta, si la ha habido
siempre? ¿Cómo de oculto debe estar un pensamiento
para vencer a la belleza de alrededor?
8
Tal vez debería escribir en ruso. En ruso, las palabras se ordenan de otra manera. En rumano recuerdo con más claridad. Quiero contaros todo. Ángel o demonio, ¿cuál elegir cuando ambos persiguen lo mismo? Me habría aferrado incluso a una cuchilla si me hubiera acariciado y me hubiera arrojado pan. Detrás de aquella puerta estrecha y sucia se abrió ante mí un mundo entero. La franqueé sin pensarlo, con el miedo de una niña que hasta entonces había vivido tan solo de los restos. Desde que había llegado a Chisináu, me había forjado una vida con un sol en el centro: Tamara Pavlovna. Brillaba, quemaba y lo convertía todo en ceniza. ¡Era como un ave fénix, mi Tamara Pavlovna! Cruel, pero compasiva. Taimada, pero justa. De su lengua y de su astucia se protegían todos como de la peste, pero también a ella recurrían cuando no les quedaba otra. A veces, cuando llegábamos por la noche y ella se soltaba las trenzas para acostarse, me parecía que sus cabellos iban a transformarse en plumas, y su lengua, en una llama hechizada.
El primer día me señaló un rincón. «¡Siéntate y aprende!», eso fue todo. Ella trabajaba sin cesar. Reuniendo o recogiendo botellas, embaucando a los borrachos y adulando al resto de la gente. Multiplicando, redondeando, construyendo con los kopeks el imperio que debería ser, al final, para mí. Cuando hacía algo importante, me preguntaba brevemente si lo había entendido. Si podría, en caso de necesidad, hacer lo mismo que ella. Solo una vez le dije нeт, no, y no le gustó. Ella me enseñó el alfabeto, el nombre de las repúblicas y las monedas. Sobre todo, el dinero hecho de la nada, porque «los números y los rublos no son lo mismo». También los tontos saben contar, pero no saben hacer dinero. Hasta la última moneda era como el icono de su pecho. Su fe de cada día que, a falta de otra, ¿estaba acaso mal?
Lo más importante de todo, sin embargo, era que yo hablara ruso. Tenía que aprender siete palabras cada día. Ni diez ni cinco, siete, y que las aprendiera bien. Cuando me equivocaba, y me equivocaba siempre, doblaba el dedo índice y me golpeaba en medio de la frente. De la rabia, ponía sus ojos sin pestañas en blanco y a mí me daban ganas de pegarme yo sola.
9
Tal vez os interese saber que tenéis una nieta. Lisiada y feúcha. Feúcha por culpa de la enfermedad, creen todos. Sin embargo yo lo sé: no es por culpa de la enfermedad. Él es el feo. En cambio, es listo, me dijeron todos, y eso me convenció. De todas formas, yo no he tenido nunca belleza. ¿Por qué pedirle belleza a una persona, cuando existe todo lo demás? ¿Cómo puede alguien, incluso aunque sea guapo, superar al sol? No fue un consuelo, sin embargo. También los listos dan puñaladas, solo que saben disculparse mejor. Pero no voy a contaros esta parte, la conocéis muy bien. «La razón y el corazón no son lo mismo, Lastochka», afirmaría Tamara Pavlovna hasta casi el final. Yo decía que estaba loca. Que la razón está más arriba, que es más extensa. ¡No es un trozo de carne debajo de una costilla, sino un cielo!
La llamé Tamara y hay días en los que brilla el sol. Cuando ella no se rompe, casi os perdonaría. La miro a los ojos, ella lo nota y me sonríe. Pero hay también otros días en los que casi os comprendo. Que deje de existir, quiero entonces. Que desaparezca, que no sufra más. No verla haciéndose añicos en mis brazos otra vez.
«Lobstein», dijo el médico, y lo comprendí al momento. En rumano es más bonito, pensé. «Entre lobster y Einstein», le oí desvariar, asustado, creyendo que pasaría. Esperando que pasara. Porque sus padres le habían enseñado que todo pasa en esta vida. Pero más adelante, cuando era evidente que no pasaría, no volví a verlo. La razón y el corazón no son lo mismo.
10
El patio estaba a rebosar y toda aquella gente se había reunido por mí. Идут, идут!, gritó Pavlik el-que-no-jugaba-pero-estaba, desde el final de la calle: «¡Ya voy! ¡Ya voy!». Llevaba uşanka[1] y tenía solo un ojo, el izquierdo, nuestro Pavlik, y cuando corría por la nieve, parecía un perro pirata. El ojo derecho se lo habían sacado los chavales con un tubo. Qué cosa tan rara —se asombró todo el mundo entonces— que el ojo se le saliera de la órbita pero no cayera. Y no fue por dinero. Sin embargo, para cuando llegó la ambulancia, para cuando su madre les gritó a los críos: «Kто?, Уроды!», para cuando su madre alcanzó a preguntar quién había sido, y gritarles que eran unos monstruos, la raíz del ojo se había secado ya. Eso es lo que dijeron los médicos: «La raíz se ha secado», y guardaron silencio, tristes. Ya era suficiente desgracia, ¿qué más podían decir?
Ahí está también Polcovnic. Polcovnic era alto y bueno, con el cuello descubierto a pesar del frío, y me ofreció al instante una mandarina. Me la apretó en el puño con su mano y me susurró al oído: «Tú sabes lo que tenemos nosotros aquí, nooo lo sabes, ¡espera a que llegue la primavera!». Me sorprendió que oliera a rosas Polcovnic. ¿Rosas en invierno? ¿Cómo iba a saber yo que le encantaba la confitura de rosas y que la comía a todas horas, a cucharadas, directamente del tarro?
Está Ekaterina Andreevna. ¡Una fábula en chaqueta de piel, una manzana de oro! Supe al instante que nunca, pero nunca, encontraría una criatura más hermosa en el universo entero. «Esto no se lleva así», se rio Katiuşa de mi gorro, y me acarició la cara. Arrimé mi cara a su pecho y entre el segundo y el tercer botón, donde la chaqueta se le había abierto un poco, brotó un olor blanco, joven, como una nubecita de azúcar. Así huelen las fiestas, pensé.
Está también Zahar Antonovich. ¡Siempre con las medallas, siempre con las medallas Zahar Antonovich! Como si hubiera terminado una guerra y acabara de empezar otra. Un amor de hombre nuestro querido abuelo. Con el bolsillo lleno de caramelos, con la boca llena de historias. Morir en casa, de frío… no era esta la última batalla que se habría esperado, pero fue la que le tocó.
¡Ahí está Şuuurochka! Todos querían a Şurochka, y Şurochka los quería, a su vez, a todos. Cada patio necesitaba a alguien que lo amara con todo su rebaño. A nosotros se nos concedió a Şurochka.
«Es guapa», decía la gente.
«Говорит по-русски?», preguntaban. «¿Habla ruso?»,querían saber.
«No parece de un orfanato», decían sorprendidos.
Había empezado a nevar, la mandarina de Polcovnic me calentaba la mano como una llama. Si hubiera vivido solo ese día, habría tenido suficiente.
En un mes se superan: el hambre, las
quemaduras, el miedo a la oscuridad,
la nostalgia de Olia.
En un mes, el olor a huérfano abandona
la piel y puedes convertirte
en lo que quieras tú.
[1]. Gorro ruso con orejeras. (Todas las notas son de la traductora.)
11
Existe en Chisináu una calle, la calle más larga y más ardua del mundo. En esa calle, los edificios, los árboles, los semáforos, incluso los cubos de basura, incluso los baches, saben palabras en ruso. Una sola vez me dijo: «Antes que hablar ruso como si fueras tonta, mejor que hables en moldavo». «Русский язык не вто-ро-го сорта. ¡El ruso no es una lengua de segunda clase!» Y dobló el dedo índice y me golpeó siete veces en la frente. ¿Por qué siete, por qué siete? Una vez por cada palabra y tres veces por второго, en sílabas. Si me las hubiera escrito en la frente con un clavo al rojo vivo, me habría dolido menos.
La mayoría de las veces la calle terminaba con un bofetón en la boca. Había días, sin embargo, en los que no cometía ningún error, entonces hacíamos un alto en la cafetería de la esquina. Se preparaba desde lejos. Dejaba en el suelo las bolsas de botellas, se arreglaba el pelo; si era invierno, se desabrochaba el abrigo, si era verano, se secaba con el pañuelo el cuello y los sobacos. «Чего хочешь?, ¿qué quieres?», oía yo por fin y en mi corazón se desataba una tormenta. ¿Qué quería? ¿Qué más podía querer? Siempre me pedía un zumo de abedul. Entonces me entregaba veinte kopeks y me daba un empujón para que pidiera yo sola. «Adin sok biriuzovii», dije la primera vez, y la vendedora se echó a reír. Se rio también Tamara Pavlovna. Sonreí incluso yo, pero solo al cabo de muchos años descubrí que, aquel día, cuando todo me parecía difícil y lejano, había pedido «un zumo turquesa». Una sola letra había convertido un abedul en un color. No creo haber cometido nunca un error más bonito.
Tamara Pavlovna no se compraba nada nunca, aunque yo veía cómo le brillaban los ojos ante los trozos de tarta, ante los pasteles con tres capas de nuez molida, ante los cestillos con setitas rojas de mantequilla. Lo que más le gustaba —lo vi más adelante— eran aquellas galletas harinosas en forma de nenúfar con el corazón de chocolate. Era lo más barato de todas las cosas ricas, sin embargo, ni siquiera eso se compraba. Una vez, cuando ganamos una fortuna gracias a un timo, me atreví a preguntarle por qué no se compraba siquiera un pastelito. «Los pastelitos ya se han terminado para mí, Lastochka. ¿Para qué vas a estropear el dulce en una boca arrugada?» Y fue como si no respondiera ella sola, sino una casa de gente reunida en el mismo cuerpo: el tacaño, y el compasivo, y el roñoso, y la persona que ya no vive solo para sí misma.
12
No es que fuera una profesión —recolectar botellas—, pero tampoco era poca cosa. En la cabeza de Tamara Pavlovna se elevaba una escalera que la gente subía según sus méritos. En esa escalera, nosotras nos situábamos por debajo de los carteros, pero por encima de los vendedores de kvas. Las cartas podían ser también documentos, mientras que el kvas, una vez bebido, no te reportaba un céntimo por los siglos de los siglos. Coges, pongamos por caso, una botella. Una botella, incluso vacía, incluso machacada, incluso desconocida, podía hacerte rico. Eso si no eras un vago o un borracho, y nosotras no lo éramos. Nosotras sabíamos recoger y recogíamos. Con las manos entumecidas por culpa del frío, con el estómago revuelto por el asco, nosotras las recogíamos. Dinero ganado de la nada. Una fortuna a partir de nada. Por ese dinero convirtió ella su vida en un deambular continuo. Por dinero me crio también a mí. No por lástima, como creí los primeros meses: por acumular mucho más dinero.
Envejecía y necesitaba ayuda, me dijo. Sin embargo, creo que quería, tal y como quieren en un determinado momento todos los padres y los dueños de animales, reconocimiento. Y yo se lo di, aún se lo doy. Tiene todo el reconocimiento por mi parte. Fuera cual fuera el interés de su mente cicatera, ella fue mi madre. ¿Pero a qué precio? ¿Para qué sirve guiar a un ciego hasta la cima de una montaña? ¿Cubrir con rosas frescas un cadáver? Cuantas más cosas me compraba, menos quería yo. Tenía buen corazón, no digo que no, solo que de una carne distinta a la mía. Su corazón quería oro, el mío, estrellas.
¿Lloraría, me pregunto, si escuchara lo que digo ahora? Lloraría, lo sé. La ingratitud hiere profundamente. Esa pequeña miserable, esa bastarda fea, es lo que más duele. Ni aunque la perdones, ni aunque la castigues, una tonta.
13
«¿Lastochka, dices?», se le iluminó la cara cuando me vio con el halva en el umbral. Entonces empecé a escucharle. Zahar Antonovich tenía siempre caramelos, pero los cogíamos nosotros mismos. A él le costaba con una sola mano y, sobre todo, le gustaba sentir nuestro calor alrededor del cuerpo. «Гнёздызкo для конфет»,le llamaba a su bolsillo, «el nidito de los caramelos». Y nosotros también lo hacíamos. Era como un tronco: sin pierna izquierda, sin brazo derecho, pero más entero que muchos que sí lo estaban. Los niños lo abrazaban como a un oso, y él los amaba como a la miel. Para comprar caramelos pasaba una vez por semana por la tienda de la parte trasera del bloque y le pedía a Varia que le diera de los más baratos. «Para los diablillos», decía contento, apoyándose en la muleta con un solo brazo y descansando pesadamente en una sola pierna. Ella asentía y se los volcaba directamente en el bolsillo, y añadía un par de propina. Varia le llamaba Antonâch y creo que era la única persona a la que no le timaba con el peso. Por respeto o, tal vez, por pena. O puede que ni por lo uno ni por lo otro. Entonces la gente se perdonaba sola los pecados, a su manera.
Para el otro bolsillo, Zahar Antonovich pedía una cerveza. Varia se la abría primero con el borde del mostrador, se la acercaba a la boca para que él pudiese tomar un trago. Luego Zahar Antonovich ya se la embutía bien bien, para que no la perdiera por el camino. El viejo nunca cruzó la calle por donde debía. Siempre en rojo, siempre cantando canciones militares, como un soldado borracho hacia una metralleta. «¡Ta loco, ta loco!», le gritaban los conductores a través de las ventanillas abiertas de los coches, mientras sus dientes y sus medallas brillaban. La cerveza la apuraba en el banco del patio, debajo del castaño, hablando sobre la guerra consigo mismo o con quien pillara. La mayoría de las veces, conmigo o con Pavlik, a veces con los niños pequeños o incluso con Morkovka. Zahar Antonovich no podía acarrear más de dos cosas a la vez, cerveza y caramelos. Pero tampoco necesitaba más. El pan y la leche se los compraba бедная Tonia, la pobre Tonia, el queso se lo llevaba Galia, y el resto —un borş, una patata cocida, un dedo de salchichón—, se turnaban las mujeres para hacérselo llegar. «Llévale a Zahar», decía Tamara Pavlovna cuando compraba huevos o halva, su mayor debilidad.
Mis preferidos eran los caramelos que no se me pegaban a los dientes como los asquerosos tofes. Zahar Antonovich me dejaba coger dos, no uno como al resto de los críos, porque era huérfana y tenía en la boca un gusto mucho más amargo. «Caramelos a cambio de oídos», precisaba él, como si hubiera fijado de antemano el asunto de la escucha. Y comenzaba. Hablaba despacio, mucho, sin parar, pero nunca sobre lo mismo ni sobre el mismo lugar, algo poco habitual en un viejo y antiguo soldado.
A veces me parecía que, sin nuestra escucha, Zahar Antonovich se habría secado, simplemente, como un árbol sin agua. Hay en el mundo gente así, gente que, si no cuenta cosas, no puede vivir. Para ellos, para esa gente siempre hermosa y a menudo loca, la vida debe ser una historia. Porque solo ahí, entre sus costillas blandas y mágicas, hacen ellos las paces con el mal y con el dolor, con las enfermedades y las traiciones, porque ellos lo saben. Saben que una historia no deja jamás las cosas sin resolver. Una historia —incluso la más breve, incluso la más triste— pone siempre buen cuidado en hacer justicia.
14
¡Esa lengua!
Había siempre una pelea entre los oídos y la lengua, pocas veces ganaba la lengua. Las palabras rusas me parecían más largas y significaban varias cosas a la vez. Una letra equivocada te arrojaba de un mundo a otro. Incluso los silencios tenían algo que decir. ¡Si la palabra es breve, hiende como en carne viva! Si es larga, no la pierdas, sigue su paso.
Не обезьяна, а обязaна. No es unmono, sino un deber.
He читать, a cчитать. No es leer, sino contar.
Ты что, coвсем дура? ¿Es que acaso eres tonta?