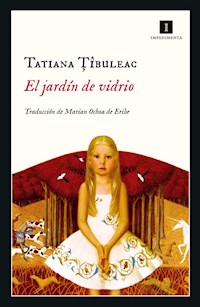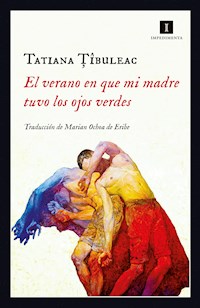
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Premio Las Librerías Recomiendan 2020 Ficción. Premio Cálamo al mejor libro del año 2019. Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero, cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Aleksy no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés: el rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo? Este es el relato de un verano de reconciliación, de tres meses en los que madre e hijo por fin bajan las armas, espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo mismos. Plena de emoción y crudeza, Tatiana Ţîbuleac muestra una intensísima fuerza narrativa en este brutal testimonio que conjuga el resentimiento, la impotencia y la fragilidad de las relaciones maternofiliales. Una poderosa novela que entrelaza la vida y la muerte en una apelación al amor y al perdón. Uno de los grandes descubrimientos de la literatura europea actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Ţîbuleac
Traducción del rumano a cargo de
Una de las sensaciones de la reciente literatura europea. Una novela brutal y afilada sobre la muerte, la redención, la maternidad y la reconciliación.
«Es cruel, abrupta, inflexible. Tatiana Ţîbuleac no tiene piedad. Zarandea a sus personajes, los engaña, los manipula, nos manipula, a nosotros, los lectores de carne y hueso.»
— Actualitté
1
Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste hatajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios.
Dejé que sufriera casi una hora; observé que al principio se mostraba irritada, caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla, luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia.
Tampoco entonces bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola, hasta que salieron todos los chicos: incluso Mars, con su silla de ruedas, incluso los huérfanos, a los que tras la puerta esperaban las drogas y los hospicios.
Jim, mi mejor amigo, me saludó con la mano y gritó que no me suicidara en verano. Estaba con sus padres, que lo habrían vendido por sus órganos en un abrir y cerrar de ojos si no les hubieran importado los comentarios de la gente. La madre de Jim, guapa y nacarada, lanzó una larga carcajada con la barbilla levantada y el pelo arreglado en tres capas. Rieron también nuestra tutora psicótica y el profe de Matemáticas, y la directora… La única persona normal de la escuela. De hecho, nos echamos a reír todos, porque había sido un chiste muy bueno. No era necesario fingir cuando estábamos solo nosotros.
Además, el último día de clase los profesores se habrían reído de cualquier cosa con tal de vernos marchar. Si no para siempre, sí al menos para el verano; entretanto, la mitad de ellos intentaría encontrar otro trabajo. Algunos lo conseguían y se les perdía la pista. Otros, sin embargo, menos afortunados, se veían obligados a regresar cada otoño con los mismos alumnos diabólicos a los que detestaban y temían. Despegué la cara de la ventana como una pegatina desgastada. Era, por fin, libre, pero mi futuro tenía algo de la solemnidad de un cementerio engalanado.
Empecé a descender lentamente las escaleras. En el segundo piso, junto al despacho de la psiquiatra, me detuve y garrapateé con las llaves, en la pared, «Puta». Si me hubiera visto alguien, le habría dicho que era mi agradecimiento por todos aquellos años de terapia. Pero los pasillos estaban desiertos, como después de un terremoto. En nuestra escuela no aguantaban ni las infecciones.
En la planta baja, como una mierda de perro, estaba Kalo —mi segundo mejor amigo—, que fumaba un cigarrillo a la espera de una tía lejana que tenía que llevárselo a su casa una semana. La madre de Kalo se había ido a España para dar masajes a un oligarca ruso —esta era su versión, por supuesto—. Salvo Kalo, todos sabían a qué se dedicaba su madre, pero se lo callaban porque era un chaval majo. Y lo era. Retrasado, pero majo.
Le pregunté si sabía qué iba a hacer después de estar con su tía y antes de que nos fuéramos a Ámsterdam, pero me dijo que no iba a hacer nada. Como todos nosotros, por otra parte. Las nonadas no iban a hacer nada. Durante los años que pasé en esa escuela, no escuché a ningún compañero presumir de unas vacaciones, como si, además de estar locos, fuéramos también unos leprosos. Ya teníamos suficiente con que nos dejaran pasar los veranos sin correa ni bozal. ¿Para qué íbamos a gastar en unas vacaciones? Sentí asco de Kalo, de Jim, de mí mismo. Éramos unos despojos humanos —pólipos y quistes, y encima extirpados—, pero teníamos las pretensiones de unos riñones y un corazón. Siempre me ha gustado la anatomía. Me viene, seguramente, de mi madre, que tendría que haber sido profesora de Biología, pero se quedó en vendedora de rosquillas. De mi padre no tengo nada.
Me quedé con él y fumamos juntos un cigarrillo porque vi que estaba triste y que esquivaba mi mirada; luego me acordé de su hermana mayor, casada en Irlanda con un granjero. Le pregunté por qué no pasaba con ella una semana en lugar de con la vieja. Kalo me respondió como a un idiota: la pasaría, claro que la pasaría, le había enviado ya una limusina, porque su hermana se moría de ganas de cuidar de ese «desquiciado» durante todo el verano. Cuando me despedí, le solté un capirotazo y le dije que nos veríamos dentro de dos semanas en la estación y que no se gastara todo el dinero. Kalo respondió simplemente que allí estaría.
En cuanto me vio, mi madre empezó a gritar que me diera prisa, que no había pagado el aparcamiento. Encendí otro cigarrillo y subí al coche fumando. «Has vuelto a fumar hierba, has vuelto a fumar hierba», la oí hablando sola. Abrí la ventanilla y lancé un escupitajo hacia la puerta. La escuela empezó a menguar a nuestras espaldas junto con los siete años que había perdido allí a lo tonto, como en un juego de azar. No había cambiado nada. Mika seguía muerta, y yo todavía quería pegar a la gente.
2
Además de sus otros defectos, mi madre estaba siempre deslumbrantemente blanca, como si antes de acostarse se quitara la piel y la dejara toda la noche en una bañera llena de nata. Su piel no tenía arrugas ni lunares. No tenía olor, ni vello ni otras señales corrientes. A veces me preguntaba si no sería un trozo de masa resucitada.
Bajo los sobacos de mi madre nacían dos pechos como dos balones de rugby, orientados en direcciones distintas y, en la cabeza, un cabello de muñeca que llevaba siempre trenzado en forma de cola de sirena. Su cola de sirena me volvía loco; sin embargo, era el tema de conversación favorito de los chicos de la escuela.
«Sirena en celo», le decían todos y se meaban de risa cuando venía a buscarme para llevarme a casa. Mi padre la llamaba «vaca imbécil». La nueva mujer de mi padre, «kielbasa».[1] Y solo yo estaba obligado a llamarla «mamá».
Hasta el día de hoy, cuando soy casi tan viejo como ella aquel verano, no he conocido nunca a una mujer peor vestida. Ni siquiera aquellos dos años en que, justo después del accidente, viví junto a una fábrica procesadora de pescado en el norte de Francia. Imaginad a más de cien mujeres feas que se visten cada día para matar cangrejos, gambas, langostinos y otras porquerías. Mi madre se vestía aún peor. Era aún más fea. Tenía unos pantalones, unas blusas y una ropa interior más horribles que toda la fábrica, las empleadas y los crustáceos de mierda juntos.
De haber podido, la habría cambiado en dos segundos por cualquier otra madre del mundo. Incluso por una borracha, incluso por una que me zurrara todos los días. Las borracheras y las palizas las habría soportado yo solo, mientras que su fealdad y su cola de sirena estaban a la vista de cualquiera. Las veían mis compañeros, las veían los profesores y la gente del barrio. Lo peor, sin embargo, era que las veía Jude.
Algunas tardes, cuando volvía a casa después de clase —yo sin decir ni pío en todo el camino y ella diciendo tonterías sin parar—, no la podía soportar. Me daban ganas de meterla en la lavadora y poner en marcha el programa de escaldar sábanas. Encerrarla en el congelador y sacarla hecha migas. Irradiarla. En aquellos momentos, cuando tenía en la cabeza las caras de mis compañeros deformadas por la risa y a Jude lánguida, degustando sus chistes guarros, quería que mi madre estuviera muerta.
Sabía que todos se reían de mí. Que los chicos escupían cuando yo pasaba a su lado, que Jude me despreciaba. Que era un don nadie y que tendría mucho más sentido que me ahogara o que me ahorcara de una puta vez, o que me pegara un tiro, o cualquier otra cosa. Porque cualquier otra cosa sería mejor que lo que yo era: el producto asqueroso de una piel blanca.
[1]. «Salchicha» en polaco. (Todas las notas son de la traductora.)
3
En la contribución de mi padre no quería siquiera pensar. La idea de mi padre me hacía vomitar. Mi padre había huido de mi madre, la abandonó por una polaca con un piercing en la lengua. Se había divorciado porque, si la hubiera matado —eso es lo que habría preferido él y lo más rápido—, habría acabado en la cárcel. Mi padre también me habría matado a mí si no hubiera estado seguro de que me moriría enseguida.
El divorcio fue rápido y salió ganando él. Pero mi madre, como la tonta que era, pensaba que había ganado ella. Durante una semana telefoneó a su única amiga vendedora y le contó cómo había reventado a aquel imbécil y cómo lo había desgraciado porque yo me quedaba con ella. Solo la abuela lo comprendió, pero no le dijo ni pío a mi madre. «Déjala —me dijo—, que así tiene algún motivo de alegría.»
No quiero ni pensar en la alegría de mi padre al escuchar la sentencia del juez. Creo que se cagó de felicidad. Librarte al mismo tiempo de dos seres por cuya muerte habrías pagado era demasiada suerte incluso para el conductor de un tráiler.
Ese aspecto tenía mi madre aquella mañana en que cumplió treinta y nueve años.
Yo la habría tirado a la chatarra y habría empezado por el pelo. Solo una cosa desentonaba en toda esta historia: los ojos. Mi madre tenía unos ojos verdes tan bonitos que parecía un despropósito malgastarlos en un rostro fermentado como el suyo.
4
Los ojos de mi madre eran un despropósito
5
Llegué por fin a casa y me dirigí inmediatamente a mi habitación. Me pareció extraño que mi madre hubiera permanecido callada todo el camino, pero pensé que sería debido a la abuela, que había ingresado esa noche en el hospital. Para recordar que había nacido, mi madre había hecho ese día una tarta de nata y había comprado diez botellas de cerveza. Le dije, no sin un cierto regocijo, que no le había comprado ningún regalo. Me respondió que no le importaba. Envidiaba su capacidad para ignorar las cosas evidentes. Yo la odiaba, mi padre la odiaba, su única amiga vendedora la odiaba. Mika estaba muerta. Sin embargo, ya ves, había hecho una tarta y había comprado cerveza. Si al menos hubiera estado la abuela en casa, pero no estaba, y eso quería decir que nadie, pero absolutamente nadie en todo el universo, daba un duro por ella, por su cumpleaños o por su vida, dicho sea de paso.
Me puse a contar el dinero para ir a Ámsterdam —lo hacía todos los días, como si al contarlo aumentara—. Estaba todo, aunque era mucho menos de lo que habría querido. A la abuela no le podía robar más porque había cambiado la cerradura, probablemente también el escondite, y me había dejado claro que no financiaba sexo ni drogas. Mientras pensaba en otras posibilidades —todas condenables—, mi madre llamó a la puerta y me dijo que estaba lista la comida. Le dije que se largara, que no tenía hambre, pero ella respondió a gritos que tenía manzanas asadas.
Esa era la principal característica de mi madre: sabía cómo camelar a la gente. Además, su cara necia tenía siempre una expresión de asombro infantil que desarmaba a todo el mundo y que le había servido para vender durante muchos años toneladas de comida barata a precios astronómicos. Fui, por supuesto. Las manzanas asadas eran mi debilidad.
La mesa del banquete hacía pensar en un basurero en el que alguien hubiera colgado una guirnalda. Sobre un mantel de hule con estampado de amapolas —mi abuela acababa de recibir mercancía en la tienda— mi madre había dispuesto toda clase de asquerosidades: paté de hígado de pescado, pepinillos encurtidos, salchichón seco con trozos de tocino, alas de gallina cocidas con mayonesa, arenques en vinagre, en una palabra, todos sus platos favoritos. Se veía que había pasado por Kalinka —la tienda de productos rusos donde trabajaba su amiga Kasza— y que se había obsequiado con una botella de vodka.
En el centro reinaban el plato de manzanas asadas y un tarro de tres litros de compota de melocotón, para mí. Las manzanas estaban ricas, me comí cuatro. La compota la había hecho mi abuela, así que ella no tenía ningún mérito. El resto no lo toqué.
Me quedé en la mesa mucho más de lo que tenía pensado. Me resultaba extraño, sin embargo, que no hubiera recibido ningún regalo. No porque se lo mereciera, sino porque ella se mostraba siempre atenta con todo el mundo y compraba flores bonitas y cosas caras, incluso para los parientes imbéciles de mi padre. Aquello daba la impresión de ser un velatorio.
Mi madre comentaba de nuevo tonterías sobre asuntos que no comprendía: los derechos de los inmigrantes, la reencarnación, las energías renovables. Me daban ganas de morderle la lengua o arrancársela y meterla en la picadora. La única forma de conservar la calma era mirar por la ventana, algo que llevaba media hora haciendo. A alguien se le había caído junto a nuestra casa una bolsa de nata y ahora todo estaba salpicado de puntos blancos. Yo lo encontraba bonito, era como si hubiera nevado. O como si unos muñecos de nieve se hubieran vuelto locos y se hubieran peleado ante la puerta hasta derretirse. En cualquier caso, era un cambio agradable. Generalmente, cuando salía por las mañanas solo encontraba en el umbral colillas y gargajos de tuberculoso. La abuela decía que la gente escupía con más frecuencia delante de nuestra casa porque éramos los más ricos de Haringey. En cierto modo tenía razón —no nos apreciaban en el barrio—, aunque también mi abuela era tonta. Consideraba rico a todo aquel que comiera salchichón. Además, estaba ciega, así que no veía las cosas con claridad.
En un determinado momento, mi madre empezó a comportarse de forma extraña: no terminaba las frases, se quedaba callada y empezó a retirar la comida de la mesa aunque no había devorado hasta el último cartílago. Algo había cambiado en ella, pero no conseguía entender el qué. Pensé que tal vez había comprendido por fin lo penosa que era toda esa fiesta forzada con nosotros dos intentando parecer una familia feliz.
Le dije un «Felicidades» seco —eso ya era demasiado— y me incorporé dispuesto a marcharme. Pero mi madre no me había oído. Sacó de la nevera la tarta, que parecía una gallinaza, solo que más grande, y me pidió que soplara la vela con ella. «Venga, Aleksy, vamos, que tal vez sea la última vez», rio. Al menos había tenido el sentido común de encender una sola vela, aunque, por supuesto, había comprado cuarenta. Por si acaso no se encendía una. Luego a mi madre se le cambió de repente el gesto y me dijo que teníamos que hablar de algo importante.
Había transcurrido casi una hora —en la que habló solo ella— y yo seguía sin saber a qué atenerme. Estaba claro que se había vuelto loca. Yo me preguntaba si podría beneficiarme en cierto modo de la situación. Le dije que me lo pensaría por la noche y me fui a mi habitación. Me la encontré por la mañana durmiendo con la cabeza apoyada en la mesa de la cocina, con las manos en la tarta y rodeada por seis botellas vacías.
Estaba de acuerdo.
6
Tras nueve horas de viaje en las que nos detuvimos nueve veces para que mi madre vomitara en la autopista, y entre las malas hierbas, y en los aseos públicos, y sobre la ventanilla de un microbús lleno de viejos con muletas camino de la playa, y una vez más para tirar el vómito guardado en una botella de plástico que sujetaba entre las rodillas, llegamos. «¡Al Paraíso!», chilló ella dando palmas, mientras yo calculaba cuánto me costaría volver a París en autobús, y desde allí a Londres en tren y encontrarme con Jim y Kalo el viernes en la estación. Llevaba encima libras y algunos euros, pero estaba dispuesto a robar, a prostituirme o a cometer cualquier infracción justificada con tal de escapar de allí.
Mi madre fue la primera en apearse del vehículo, vomitó por enésima vez y se agachó para atarse los cordones de las zapatillas. Sin prisa, con su gigantesco culo en pompa, como un albaricoque requetemaduro, pegado a la nariz del chófer. No me lo podía creer. Esta criatura por la que suspiraban todos los directores de películas absurdas del mundo era mi madre. Y ni siquiera representaba un papel.
El chófer estaba encantado. Parecía haber deseado toda su vida estudiar a plena luz del día las bragas de una mujer sin ser arrestado y ahora se le presentaba la ocasión. Menudo guarro. Menuda guarra. Yo quería pegar a alguien.
«Cuenta hasta cien y las ganas de pegar desaparecen», me había dicho la psiquiatra decenas de veces, pero ella no tenía ni idea, porque una vez me hice polvo la mano después de la consulta al intentar sacar un refresco de la máquina. El refresco no salía, había llegado el autobús, yo tenía prisa. Conté hasta tres y empecé a dar golpes hasta que teñí de rojo toda la parada. No me detuvieron esa vez porque el policía conocía a la directora de la escuela y además se presentaba como candidato a no sé qué cargo municipal.
La voz de mi madre me irritaba menos cuando cerraba los ojos. Empecé a contar en silencio. Estábamos en algún lugar del norte de Francia, no sabía exactamente dónde, pero me sentía como si acabáramos de atravesar el universo entero. Hasta ese momento nuestro viaje confirmaba todo lo que yo sabía sobre Francia. A través de la ventanilla había visto solo vacas blancas, destartalados Peugeot y tractores cargados de estiércol. Naturalmente, estaba también la música de aquel chófer pervertido. Pero mi madre parecía encantada. Cuando no vomitaba, no paraba de decir «¡fantástico, fantástico!».
Me tumbé en la hierba. Estábamos en medio de un campo de algo y a lo lejos, como a medio kilómetro, se veía una especie de construcción humana —seguramente nuestro destino—. Tenía que acarrear todo el equipaje hasta allí y esa idea, así como toda la idea del viaje, me desbordaba. Mi madre estaba hablando de dinero con el chófer y vi que intentaba coquetear con él. Si no vomité entonces fue tan solo porque me habían atacado unas hormigas del tamaño de una pulgada y no podía librarme de ellas. Esos bichos asquerosos habían empezado a trepar por mi cuerpo y a colarse por debajo de mi ropa. Siempre me han dado asco los insectos, así que me puse a gritar como un poseso y a quitarme la ropa que llevaba puesta. El chófer rebosaba de felicidad. Ahora otro par de calzoncillos gratis.
«Graciaaasss», oí la voz empalagosa de mi madre, capaz de asustar incluso a un turón en celo. Luego vi cómo le ofrecía al pervertido tres billetes —el precio del viaje desde París hasta este agujero— y, finalmente, nos quedamos solos.
Mi madre empezó a reírse de mí, algo que me aterró todavía más, porque cuando se reía era aún más fea. Sus dientes pequeños y blancos se habían trasladado a su papada gelatinosa. Sus bonitos ojos habían desaparecido entre los pliegues de su rostro rollizo, que se movían deprisa como las piezas de un puzle. En esos momentos mi madre parecía un monstruo feliz y yo esperaba que de la boca se le cayera una oreja y que por la nariz asomara la lengua.
Rezaba para que aquel día acabara cuanto antes. Para que se abriera la tierra y desapareciera mi madre engullida en sus profundidades. O yo. O al menos caminar a través de ella, nacer al revés y, cuando yo no existiera ya, correr todo lo que me permitieran las piernas.
7
No recuerdo cómo entré en la casa ni de qué hablé con mi madre, o si hablé en general. Por la mañana me desperté en una cama enorme, como un arca, con palomas incrustadas en los laterales. Lo primero que recuerdo con claridad de ese verano —como un título— es la chica de la pierna corta. Tenía una falda negra con cráneos violetas e intentaba pegar un cartel en los postigos de mi ventana. Se llamaba Varga y era una huérfana de la República Checa que al cabo de unos años perdería un ojo y tendría un hijo con el librero del pueblo. Pero yo descubriría todo esto mucho más adelante, cuando nos encontramos de nuevo y nos reímos de todo, aunque no demasiado.
Varga a punto estuvo de desmayarse del susto cuando me vio abrir la ventana en una casa que ella creía abandonada. Me maldijo y echó a correr renqueante con la falda ondeando al viento, dejando atrás el cartel húmedo, empapado de cola pestilente. En aquel papel que anunciaba un espectáculo para niños había dibujadas dos marionetas feas y el título de la obra: El turón y el hombre malo. Juro que no me lo invento. Era un espectáculo para niños que tenía lugar todos los domingos en la plaza del ayuntamiento. No lo vi jamás, es suficiente con saber que existió.
Aquella mañana —con el cartel pegajoso en las manos y el recuerdo flamante de Varga— sentí por primera vez en la vida una especie de desaliento general, una enorme falta de sentido y un vacío que empezó a crecer, a hincharse y a adquirir formas tan aterradoras que supe que jamás sería capaz de llenarlo con algo o con alguien.
Fui en busca de mi madre.
Antes de salir de la habitación, vi mi ropa amontonada en una silla. Eso quería decir que, desde que me habían atacado las hormigas la noche anterior y hasta que había huido la chica lisiada, yo había estado en calzoncillos. Para mi sorpresa, esa idea, así como la de que alguien desconocido me hubiera visto de esa guisa, no me importó. De la noche a la mañana me había convertido en mi madre.