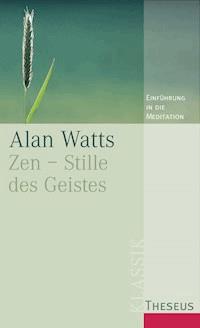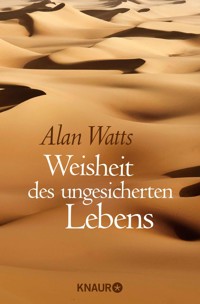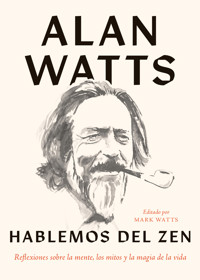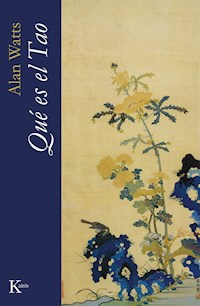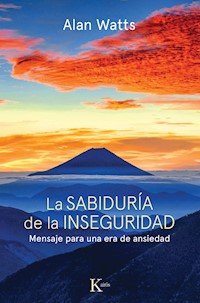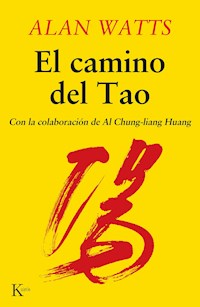Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
¿Cuál es el auténtico y actual tabú de toda nuestra civilización occidental? ¿Qué es aquello secreto que toda nuestra educación ha tratado de silenciar? El libro del tabú da una respuesta a estas preguntas. Indiscutiblemente se trata de uno de los libros más importantes de Alan Watts, y en él nos enfrentamos no ya con los viejos tabúes religiosos y sexuales, sino con algo más profundo. El libro del tabú es, en cierto modo, un desarrollo actualizado y vertido en lenguaje accesible da la milenaria filosofía del Vedanta hindú. Probablemente, es una catástrofe cultural el hecho de que el mundo occidental se haya cerrado en sí mismo, impermeable a la reserva de sabiduría contenida en otras tradiciones. Alan Watts ofrece en este trabajo una vigorosa síntesis de su pensamiento y una exposición tan brillante como accesible de esta otra sabiduría.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alan Watts
EL LIBRO DEL TABÚ
Título original: The Book On the Taboo Against Knowing Who You Are
© 1966 by Alan Watts
© de la versión castellana:
1972 by Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
Traducción: Rolando Hanglin
Diseño cubierta: Katrien van Steen
Primera edición en papel: Marzo 1972
Primera edición en digital: Septiembre 2024
ISBN-10: 84-7245-253-0
ISBN-13: 978-84-7245-253-4
ISBN epub: 978-84-1121-310-3
ISBN kindle: 978-84-1121-311-0
Composición: Pablo Barrio
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Índice
Prefacio
La información confidencial
El juego de Blanco y Negro
Cómo ser un auténtico fraude
El mundo es tu cuerpo
¿Y ahora qué?
Esto
Los libros
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Comenzar a leer
Los libros
A mis hijos y nietos
Juana, Tía Ann,
Mark, David, Richard,
Myra, Elizabeth, Lila,
Michael, Christopher, Diane
PREFACIO
Este libro es una exploración sobre un tabú tan poco reconocido como poderoso: nuestra tácita conspiración para ignorar quiénes, o qué, somos realmente. Reducida a pocas líneas, la tesis es que la sensación generalizada que tenemos de ser un ego separado y metido dentro de un saco de piel, es una alucinación –alucinación que no concuerda ni con la ciencia de Occidente ni con la sabiduría religioso-experimental de Oriente–. Y me refiero, en particular, a la central filosofía Vedanta del hinduismo.
Esta alucinación contribuye al mal uso de la tecnología, a la brutal subyugación del medio ambiente humano, y, eventualmente, a su destrucción. Nos enfrentamos, pues, con la urgente necesidad de dar un sentido a nuestra existencia, un sentido que esté de acuerdo con los hechos físicos y que nos permita superar el sentimiento de alienación respecto del universo. Con este propósito, me he internado por los caminos del Vedanta, y he tratado de dar una exposición dentro de un contexto moderno y occidental. Así que este trabajo no intenta ser ni un libro de texto, ni una introducción a la filosofía Vedanta. Se trata más bien de un ensayo de interfecundación entre Ciencia occidental y Sabiduría oriental.
Agradezco muy especialmente a mi esposa, Mary Jane, su cuidadosa colaboración editorial y sus comentarios sobre el manuscrito. Gracias también a la Fundación Bollingen por su apoyo a un proyecto general que incluía la redacción de este libro.
Alan Watts
Sausalito, California
LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
¿Qué debe saber una persona joven para estar bien informada sobre la vida? En otras palabras: ¿existe algún tipo de información confidencial, secreto profundo o tabú especial que la mayoría de los padres y educadores no quieran, o no puedan, enseñar?
Los jóvenes casaderos recibían antiguamente, en el Japón, un «libro de cabecera». Era un pequeño volumen cuyos grabados, a menudo a todo color, ilustraban los detalles del acto sexual. No sólo por aquello de que «una imagen vale más que diez mil palabras» –como dicen los chinos–, sino para evitar a los padres el embarazo de explicar cara a cara estas cuestiones íntimas. Pero dichas cuestiones, en el Occidente moderno, puede uno aclararlas en cualquier quiosco de revistas. El sexo no es, ya, un verdadero tabú. Muchos adolescentes lo conocen mejor que los adultos.
Pero si el gran tabú no reside en el sexo... ¿Cuál es? Siempre hay algo prohibido, secreto, reprimido, o soslayado de reojo, porque una mirada franca puede resultar demasiado inquietante. Hay tabúes dentro de los tabúes, como en las pieles concéntricas de una cebolla. ¿Qué debería contener, pues, «El Libro» que los padres deslizaran en manos de sus hijos –y las madres en las de sus hijas– sin siquiera reconocerlo abiertamente?
En ciertos círculos –incluyendo algunos en los que la gente va a misa y lee la Biblia– hay un fuerte tabú sobre la religión. Es un «asunto privado». Es de mal gusto discutir sobre ella, y también, por cierto, exagerar el exhibicionismo piadoso. Sin embargo, apenas uno estudia las enseñanzas de las religiones conocidas se pregunta el porqué de tanto secreto. Ese «Libro» al que me refiero no será por cierto la Biblia, el «Libro Bueno»: he aquí una fascinante antología de sabiduría antigua, historia y leyenda que ha sido tratada como una especie de vaca sagrada durante tanto tiempo que no sería mala idea clausurarla por uno o dos siglos, de modo que los hombres pudieran escucharla luego con oídos limpios. Por cierto, la Biblia contiene secretos, y algunos bastante subversivos, pero están tan enredados en complicaciones, tan ligados a antiguos símbolos y formas mentales, que el Cristianismo es, hoy día, increíblemente difícil de explicar a una persona joven. Esto es, a menos que uno se conforme con diluirlo hasta verlo convertido en la simple intención de ser bueno e imitar a Jesús, cosa que nadie explica cómo se hace. Para lograrlo, debe uno recibir de Dios un poder especial conocido como «gracia»: todo lo que sabemos es que algunos la tienen y otros no.
Las religiones corrientes –la Cristiana, la Judía, la Hindú, el Islam o el Budismo– se parecen en su forma actual a minas exhaustas: son de difícil explotación.* Con alguna rara excepción, sus ideas sobre el hombre y el mundo, sus ritos e imágenes, así como la vida que nos recomiendan, no encajan en el universo tal como lo conocemos hoy en día, ni con un mundo humano que está cambiando tan velozmente que mucho de lo que se aprende en la escuela está obsoleto el día de la graduación. El Libro del que hablo no sería religioso, en el sentido usual, pero versaría sobre muchas cosas de las que suelen ocuparse las religiones: el universo y el lugar que ocupa el hombre en él, ese misterioso centro de experiencia que denominamos «Yo mismo», los problemas de la vida y el amor, del dolor y la muerte, y toda esa consideración sobre si nuestra existencia tiene o no algún sentido, significado o mensaje especial. Pues existe la creciente sensación de que nuestra vida es como el correteo de un ratón en su trampa: los organismos vivos, incluyendo a las personas, son simples tubos en los que se introducen cosas por un extremo y se dejan resbalar para que salgan por el otro, lo cual los mantiene ocupados pero –a la larga– los desgasta. De modo que, para que la farsa pueda continuar, los tubos se las ingenian para fabricar otros tubos que también devoran cosas por una punta y las lanzan por la otra. En el extremo por el cual se introducen las cosas se desarrolla también un manojo de nervios llamado cerebro, con ojos y oídos, que les permite hurgar mejor a su alrededor, en busca de cosas para devorar. A medida que van quedando ahítos descargan su energía sobrante haciendo curiosas piruetas, emitiendo todo tipo de extraños ruidos con el aire que tragan y expelen por el agujero de entrada, y uniéndose en grupos para pelear contra otros grupos. Con el tiempo, los tubos se recubren de tal variedad de adminículos que se hace difícil reconocerlos como simples tubos, y todo esto lo realizan con una asombrosa multiplicidad de formas. Existe la vaga norma de que los tubos de igual tipo no deben comerse entre sí, pero en general hay seria competencia por determinar cuál será la mejor marca o variedad de tubos. Todo esto parece maravillosamente vano, y sin embargo cuando uno lo examina seriamente resulta más maravilloso que vano. Lo cierto es que es muy extraño.
Este sentimiento de que lo usual, la forma que las cosas revisten normalmente, es muy extraño y harto improbable constituye una genuina iluminación. G. K. Chesterton dijo alguna vez que una cosa es asombrarse ante un dragón o un grifo, criaturas inexistentes; pero otra, y de muy superior condición, es el maravillarse ante un rinoceronte o una jirafa, animales que existen, aunque tienen todo el aspecto de pertenecer a la fantasía. La percepción de la «rareza universal» implica una curiosidad intensa y profunda sobre el sentido de las cosas. ¿Por qué, entre tantos mundos posibles, esta colosal y aparentemente innecesaria multitud de galaxias en un continuum espacio-tiempo inexplicablemente curvo, estas miríadas de tubos de distintos tipos, todos jugando locamente a ser individuos, estas innumerables formas de existencia, desde la elegante arquitectura del copo de nieve o la diatomea hasta el fantástico esplendor del pavo real o el ave del paraíso?
Ludwig Wittgenstein y otros modernos pensadores «lógicos» han tratado de suprimir esta pregunta declarando que no tiene sentido, que no debe ser formulada. Numerosos problemas filosóficos son esquivados haciéndole creer a uno que preguntas como «¿Por qué este universo?» son una especie de neurosis intelectual, un abuso verbal mediante el cual la pregunta «suena» sensata pero es en realidad tan absurda como preguntar «¿Dónde está el Universo?» siendo que las únicas cosas que están en algún lado lo están dentro del Universo. La tarea de la filosofía es curar a la gente de esas tonterías. Wittgenstein, como veremos, se ocupó mucho de eso. Pero, a pesar de todo, el asombro no es una enfermedad. El asombro, y su expresión en las artes y la poesía, figura entre esas cosas importantes que parecen distinguir a los hombres de otros animales y a los hombres inteligentes y sensibles, en particular, de los deficientes mentales.
¿Hay, entonces, un cierto sentido profundo en este asombroso régimen de cosas, algo que realmente no surge de las respuestas habituales a la Pregunta, es decir las religiones y filosofías históricas? Sí. Lo hay. Ha sido dicho una y otra vez, pero de una forma tal que nosotros, hoy, en esta particular civilización, no lo escuchamos. No advertimos que es totalmente subversivo, no en el sentido político y moral, sino como revulsivo que pone patas arriba nuestra visión ordinaria de las cosas, nuestro sentido común. Puede tener, por cierto, consecuencias morales y políticas, que por ahora desconocemos. Hasta el momento, esta revolución interior de la mente ha sido confinada en individuos aislados; nunca fue característica común –hasta donde yo sé– de comunidades o sociedades. Con frecuencia ha sido considerada demasiado peligrosa para eso. He aquí, por lo tanto, el tabú.
Pero el mundo se encuentra en una situación extremadamente peligrosa, y las enfermedades graves vuelven aconsejable el riesgo de una cura drástica, como la vacuna antirrábica de Pasteur. No se trata solamente de que podemos volar el planeta con nuestras explosiones nucleares, estrangularnos con la superpoblación, destruir nuestros recursos naturales por negligencia o arruinar el suelo y sus productos con pesticidas y substancias mal aplicadas. Más allá de todo esto existe la posibilidad de que la civilización resulte un perfecto éxito tecnológico, sólo que a través de métodos que la mayoría encontrará equívocos, alarmantes y desorientadores, porque, en una palabra, esos métodos estarán cambiando constantemente. Podría resultar como un juego en el cual las reglas varían de continuo, aun antes de ser formuladas con claridad, un juego que uno no puede abandonar sin suicidarse, en el cual uno no puede volver jamás a una forma anterior del propio juego.
El problema del hombre y la técnica suele ser planteado en forma errónea. Se dice que la humanidad ha evolucionado en forma unilateral, creciendo en poder técnico sin un progreso equivalente en el plano moral, o, como prefieren decir algunos, sin un adelanto comparable en educación y pensamiento racional. Pero en realidad el problema es aún más profundo. La raíz de esta cuestión es nuestro modo de sentirnos y concebirnos como seres humanos, nuestra percepción de estar vivos, con existencia e identidad individuales. Sufrimos una alucinación, una sensación falsa y distorsionada de nuestra propia existencia como organismos vivientes. La mayoría de nosotros tiene la idea de que «Yo mismo» es un centro separado de sensación y acción, que vive dentro del cuerpo físico y está limitado por él; este centro «enfrenta» un mundo «exterior» de gentes y cosas, toma contacto por medio de sus sentidos con un universo ajeno y extraño. Algunas frases de uso diario reflejan esta ilusión: «Viene a este mundo...», «Debes enfrentarte a la realidad...», «La conquista de la naturaleza».
Esta impresión de no ser más que visitantes solitarios y bastante fugaces, en el universo, está en lisa y llana contradicción con todo lo que las ciencias saben sobre el hombre y otros organismos vivientes. Nosotros no «venimos a» este mundo; más bien le salimos, le crecemos como las hojas a un árbol. Así como el océano genera olas, el universo produce gente. Cada individuo es una expresión de todo el reino natural, una acción única del universo total. Pocas veces, o nunca, los seres humanos pueden experimentar concretamente este hecho. Aun aquellos que teóricamente lo dan por cierto suelen ser incapaces de sentirlo «sensorialmente», y continúan actuando como «egos», aislados en sus bolsas de piel.
El primer efecto de esta ilusión es una actitud marcadamente hostil hacia el mundo «exterior». Siempre estamos «conquistando» la naturaleza, el espacio, las montañas, los desiertos, las bacterias o los insectos en lugar de aprender a cooperar con ellos en un orden armónico. En América, los grandes símbolos de esta conquista son el bulldozer y el cohete: un instrumento que aplasta colinas, convirtiéndolas en chatos terrenos donde luego se alzarán casas cuadradas e iguales, y ese inmenso proyectil fálico que atruena el espacio sideral. A pesar de todo, tenemos buenos arquitectos que saben cómo hacer casas en las colinas sin masacrar el paisaje, y astrónomos que son conscientes de que la tierra ya está en pleno espacio sideral, y que nuestra principal necesidad –si queremos explorar otros mundos– consiste en instrumentos electrónicos sensitivos que traerán los objetos más distantes a nuestro cerebro, tal como hacen los ojos.1 La agresiva pretensión de conquistar a la naturaleza ignora la interdependencia básica de todas las cosas y eventos –siendo el mundo más allá de la piel una extensión de nuestros propios cuerpos– y terminará por destruir el mismísimo medio ambiente del cual hemos surgido, del cual depende nuestra subsistencia.
La segunda consecuencia de sentirnos mentes separadas en un universo ajeno y en general estúpido es que carecemos de sentido común, esto es una forma de comprender el mundo sobre el cual hemos sido reunidos en comunidad. Las opiniones son muchas y muy distintas, y por lo tanto quien toma las decisiones es el más agresivo y violento –por lo tanto insensible– de los propagandistas. Un nudo de opiniones en conflicto, unidas por la fuerza de la propaganda, es la peor fuente posible de control para una tecnología poderosa.
Podría creerse que lo que necesitamos es algún genio que invente una nueva religión, una filosofía de la vida, una visión del mundo plausible y genéricamente aceptable para finales del siglo xx, a través de la cual todo individuo pueda sentir que la realidad en general y su vida en particular tienen significación. Pero esto, como la historia ha demostrado muchas veces, no es suficiente. Las religiones producen divisiones y reyertas. Son, ellas también, una forma de esa ilusoria «separatidad»** porque proceden a separar justos y pecadores, creyentes y herejes, propios y extraños. Aun los liberales religiosos juegan al juego de «nosotros somos más tolerantes que ustedes». Además, como sistemas de doctrina, simbolismo y moral, las religiones se ajustan a instituciones que exigen lealtad, que deben ser defendidas en su «pureza» y –desde que toda creencia es fervorosa esperanza, y por lo tanto un disfraz para la duda y la incertidumbre– reclaman conversos. Cuanta más gente coincide con nosotros, menos duele la inseguridad de nuestra posición. Al final, uno se ve comprometido a permanecer Cristiano o Budista, «venga lo que sea» en materia de nuevos conocimientos. La tradición religiosa tiene que agenciarse ideas nuevas e indigeribles, aunque resulten inconsistentes con sus doctrinas originales, para que el creyente pueda mantener su posición y declarar: «Ante todo y sobre todo soy un seguidor de Cristo/Mahoma/Buda o cualquier otro». El compromiso irrevocable con cualquier religión no es sólo un suicidio intelectual: también un signo de profunda falta de fe, pues cierra la mente a cualquier nuevo enfoque sobre el mundo. La fe es, por encima de todo, apertura: un acto de confianza hacia lo desconocido.
Un fervoroso testigo de Jehová trató de convencerme, una vez, de que, de haber existido un Dios de amor, hubiera provisto sin duda a la humanidad de un libro o texto fiable e infalible como guía de la conducta humana. Le respondí que ningún Dios tendría tan poca consideración, destruyendo la mente humana, convirtiéndola en algo tan rígido e inadaptable como para que un solo libro, la Biblia, respondiera a todas sus preguntas. Pues la gracia de las palabras –y por lo tanto de un libro– reside en que señalan, más allá de sí mismas, hacia un mundo de vida y experiencia que no consiste en meras palabras, ni siquiera en ideas. Del mismo modo que el dinero no es verdadera riqueza consumible, los libros no son vida. Idolatrar escrituras es como ingerir billetes de banco.
Por lo tanto, el Libro que me gustaría deslizar en manos de mis hijos sería esencialmente «sugestivo». Los encaminaría hacia un nuevo dominio, no de meras ideas, sino de experiencias y sensaciones. Se parecería más a una medicina provisional que a una dieta; más a un punto de partida que a un punto perpetuo de referencia. Ellos lo leerían y quedarían satisfechos, pues si estuviera bien y claramente escrito no tendrían que volver una y otra vez a él, buscando significados ocultos o esclareciendo doctrinas obscuras.
No necesitamos una nueva religión, ni una nueva Biblia. Lo que precisamos es una nueva experiencia, una nueva sensación de lo que es «yo». La percepción –es decir, la visión profunda y secreta– de esta vida descubre que nuestra normal sensación de uno-mismo es una trampa o, en el mejor de los casos, un papel temporal que estamos jugando, o que hemos sido persuadidos de jugar, con nuestro tácito consentimiento, del mismo modo que toda persona hipnotizada está, básicamente, deseando que la hipnoticen. El tabú más firmemente establecido de todos los que conocemos es ese que le impide a usted saber quién o qué es, detrás de la máscara de su ego aparentemente separado, aislado e independiente. No me refiero al bárbaro «Ello» o «Inconsciente» de Freud como verdadera realidad detrás de la fachada de la personalidad. Freud, como veremos, estuvo bajo la influencia de una moda del siglo xix llamada «reduccionismo», especie de curiosa necesidad de menospreciar la inteligencia y cultura humanas, reduciéndolas a la dimensión de un subproducto casual de fuerzas ciegas e irracionales. Se trabajó mucho, por aquel entonces, para demostrar que las uvas podían crecer en los espinos.
Tal como suele ocurrir, lo que hemos suprimido y descuidado es algo sorprendentemente obvio. La dificultad reside en que, siendo tan obvio y básico, no se encuentran palabras para explicarlo. Los alemanes lo llaman un Hintergedanke, es decir, una aprehensión que subyace tácitamente en el fondo de nuestras mentes, a la que no podemos admitir fácilmente, ni aún para nuestros adentros. La percepción del «yo» como un centro de ser solitario y aislado es tan poderosa y sensata, tan fundamental para nuestros hábitos en el pensamiento y el habla, para nuestras leyes e instituciones sociales, que no podemos experimentar nuestro sí-mismo más que como algo superficial en el esquema del universo. Yo parezco una breve luz que restalla una sola vez en la eternidad del tiempo: un organismo raro, delicado y complejo en la gama de la evolución biológica, en esa zona donde la ola de la vida se desperdiga en brillantes gotas individuales de distintos colores, que resplandecen por un momento tan sólo, para luego desaparecer por siempre. Bajo ese condicionamiento parece imposible, y aun absurdo, entender que el «Yo» no reside en una sola gota, sino en todo el curso de energía que va desde las galaxias hasta los campos nucleares de mi cuerpo. A este nivel, el «Yo» es inconmensurablemente viejo; «Yo» tengo formas infinitas, mis idas y venidas son tan sólo pulsiones o vibraciones de un único y eterno torrente de energía.
La dificultad de comprender esto reside en que el pensamiento conceptual no lo puede apresar. Es como si los ojos estuviesen tratando de mirarse a sí mismos directamente, o como si uno intentara describir el color de un espejo en términos de colores reflejados en él. Así como la vista es algo más que todas las cosas que se ven, el cimiento o «campo» de nuestra existencia y nuestra percatación no puede ser descrito en función de cosas conocidas. Estamos obligados a hablar de ello a través del mito, esto es, a través de metáforas, analogías e imágenes especiales que no dicen lo que es sino a qué se parece. En un significado extremo, «mito» es fábula, impostura, superstición. Pero en otro sentido, «mito» es una imagen útil y fructífera a través de la cual podemos dar sentido a la vida en forma similar a como explicamos el comportamiento de las fuerzas eléctricas, comparándolas con el agua o el aire. Naturalmente, el «mito», en este último sentido, no debe ser tomado literalmente, así como la electricidad no debe ser confundida con los fluidos. En otras palabras, al usar el mito deben extremarse las precauciones para no confundir la imagen con el hecho, lo cual equivaldría a trepar por una señal en lugar de seguir la ruta que ella indica.
Es el mito, entonces, la forma en que yo trato de responder cuando los niños me formulan esas preguntas metafísicas, fundamentales, que con tanta frecuencia aparecen en sus mentes: ¿De dónde vine al mundo? ¿Cuándo lo hizo Dios? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Adonde va la gente cuando muere? Una y otra vez me ha parecido que se quedan satisfechos con una historia muy vieja y simple, que dice más o menos así:
«Nunca existió un momento determinado en que comenzara el mundo, pues el tiempo rueda como un círculo, y en un círculo no existe el lugar donde la línea comienza. Mirad el reloj, que nos dice la hora: gira, y asimismo gira el mundo, repitiéndose una y otra vez. Pero así como la manecilla del reloj sube hasta doce y baja hasta seis, se suceden la noche y el día, el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, el verano y el invierno. No puedes tener ninguna de estas cosas sin la otra, porque no podrías saber lo que es el negro si no lo hubieras visto al lado del blanco, o el blanco si no lo hubieras comparado con el negro.
»Del mismo modo, hay veces en que el mundo es, y otras en que no es, pues si el mundo fuera, sin descanso, por siempre jamás, se cansaría horriblemente de sí mismo. Viene y va. Ahora lo ves; ahora no lo ves. De ese modo no se cansa de sí mismo, y regresa siempre, después de desaparecer. Es como tu aliento; entra y sale, entra y sale, y si tratas de retenerlo te sientes mal. Es también parecido al juego del escondite, porque resulta siempre divertido encontrar nuevos escondites, y buscar a una persona que no se esconde cada vez en el mismo lugar.»
»A Dios le encanta jugar al escondite; pero como no hay nada fuera de Dios, no se tiene más que a sí mismo para jugar. Esta dificultad la supera simulando que él no es él. Esta es su manera de esconderse de sí mismo; simula que es tú, y yo, y toda la gente en el mundo, y todos los animales y las plantas, las piedras, y todas las estrellas. De este modo le ocurren aventuras extrañas y maravillosas, algunas de las cuales son terroríficas. Pero estas últimas son simplemente como malos sueños, que desaparecen cuando él se despierta.
»Ahora bien: cuando Dios juega al escondite y pretende ser tú y yo, lo hace tan bien que le lleva mucho tiempo recordar cuándo y cómo se inventó a sí mismo. Pero esa es justamente la gracia del juego, eso es lo que él quería conseguir. No quiere encontrarse a sí mismo demasiado pronto, pues eso estropearía el juego. Por eso es tan difícil para ti y para mí darnos cuenta de que somos Dios disfrazado y oculto. Mas cuando el juego se ha prolongado el tiempo suficiente, todos nosotros despertamos, o dejamos de simular, y recordamos que no somos más que el único Sí-mismo, el Dios que es todo lo que es y que vive por siempre jamás.
»Por supuesto, debes recordar que Dios no tiene forma de persona. La gente tiene piel, y siempre hay algo fuera de nuestra piel. Si no lo hubiera, sería imposible saber la diferencia entre lo que está dentro y lo que está fuera de nuestros cuerpos. Pero Dios no tiene piel ni forma, porque no hay nada fuera de él. (Con un niño suficientemente despierto, ilustraré esto con la cinta de Moebius, un aro de papel retorcido en tal forma que no tiene más que un solo lado y un solo borde.) El interior y el exterior de Dios son una misma cosa. Dios no es un hombre ni una mujer, aunque he estado hablando de “él”, y no de “ella”. No dije “ello” porque siempre nos referimos así a cosas que no están vivas.
»Dios es el Yo-mismo del mundo, pero no puedes ver a Dios por la misma razón por la que no puedes ver tus propios ojos sin un espejo, y sin duda no puedes morder tus propios dientes o mirar dentro de tu cabeza. Tu Yo-mismo está muy bien escondido, porque es Dios quien se esconde.
»Puedes preguntarte por qué Dios, a veces, se oculta bajo la forma de gente horrible, o simula ser personas que sufren enfermedades y dolores. Primero, recuerda que él no hace esto más que a sí mismo. Y también que en todos los cuentos que te gustan debe haber gente mala tanto como buena, pues la emoción de la historia consiste en enterarse de cómo los buenos salen con bien de su encuentro con los malos. Es como cuando jugamos a los naipes. Al principio de la partida los revolvemos todos en un montón, lo cual es similar a la forma en que se dan las cosas malas en este mundo; pero el objeto del juego es poner la mezcla en orden, y el que mejor lo hace es el ganador. Luego volvemos a mezclar, y a jugar, y así también ocurre con el mundo.»
Esta historia, obviamente mítica en su forma, no pretende describir científicamente el proceso de las cosas. Basándose en analogías con el juego y el drama, y recurriendo a la gastada palabra «Dios» en el papel de jugador, este cuento sólo intenta parecerse a la existencia. Es una representación, similar a la que los astrónomos efectúan inflando un globo negro con manchitas blancas por galaxias, para simbolizar el universo en expansión. Pero, para la mayoría de los niños, y también para muchos adultos, este mito es a un mismo tiempo inteligible, simple y fascinante. Al contrario, muchas otras representaciones míticas del mundo son crudas, tortuosas e incomprensibles. Pero alguna gente piensa que dar crédito a las intricadas proposiciones y símbolos de su religión es una prueba de verdadera fe. «Yo creo –dice Tertuliano del Cristianismo– porque es absurdo.»
Quienes piensan por sí mismos no aceptan ideas avaladas por ese tipo de autoridad. No se sienten obligados a creer en milagros o doctrinas extrañas como Abraham, que se creyó conminado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac. Como dice T. George Harris:
Las jerarquías sociales del pasado, donde algún jefe por encima de los demás castigaba siempre toda falta, condicionaron a los hombres a someterse a una cadena de severa autoridad que se prolongaba hasta el cielo. Nosotros no sufrimos esa presión en la igualitaria libertad de hoy. A partir del Dr. Spock, escasean los padres al estilo Jehová en la familia humana. De modo que el inconsciente común ya no tiende a buscar el perdón de un furioso Dios de las alturas.
Pero, prosigue: