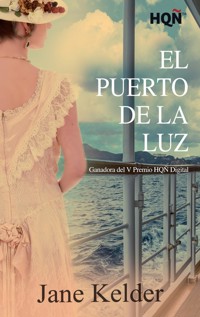
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Natalia tenía que decidir entre dos hombres y el agradecimiento o el amor. El Puerto de la Luz es un viaje en el que se mezclan la huida y la búsqueda. ¿Cuántos nombres necesita una persona para saber quién es y desenterrar su origen? ¿Qué motivos llevan a esa persona a hacerse pasar por alguien que no es? Nathalie Battle, Nathalie Lindstrom y Louise Fairley son la misma mujer en busca de respuestas: quién es, quién cree ella ser, quién piensan los demás que es. El camino en busca de su identidad la llevará a Gran Canaria, donde Natalia también encontrará el amor y la libertad de ser ella misma. Es una novela muy bonita, bien escrita y con una ambientación llamativa. Lo he disfrutado mucho y me ha ido enganchado poco a poco, hasta que todo se en revesa y me he metido del todo en la trama. El final es uno de los momentos más bonitos del libro, cuando la pareja tiene tanto que contarse, el momento más deseado del libro. Cazadoras del romance - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Helena Tur Planells
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El Puerto de la Luz, n.º 155 - abril 2017
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Depositphoto.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-9755-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Epílogo
Agradecimientos
A Calibán y su mentor.
A todos mis compañeros de viaje.
Prólogo
La niebla acariciaba las calles con suavidad de lengua aquella madrugada de marzo, en que la humedad acentuaba la sensación de frío y el humo de las chimeneas ayudaba a oscurecer aún más la densidad del ambiente.
Al amanecer todo comenzó a teñirse de una luz blanquecina, como si la invisibilidad jugara a cambiar sus matices para insinuar siluetas que enseguida volvían a desfigurarse. A pesar de que hacía poco habían instalado el cableado eléctrico en Lindstrom House, una lámpara de gas había permanecido encendida durante toda la noche, pero ahora acababa de apagarse. Aun así, la señora Lindstrom no abrió las cortinas cuando se acercó a la ventana.
En realidad era incapaz de comprender que estaba amaneciendo ni de notar que el carro del lechero estaba apostado en el portal de enfrente. Ya no se esforzaba en retener las lágrimas, sino que tras la última confesión de su hijo, estas no eran capaces de brotar.
Permaneció diez minutos allí hasta que Jane entró sigilosamente para servirle una taza de té. Solo entonces reaccionó, cuando la criada estuvo a punto de derramar la infusión al notar que el señor Lindstrom había muerto.
–¿Está despierta… Nathalie? –estuvo a punto de decir “mi nieta”, pero rectificó a tiempo.
–Creo que ha estado despierta casi toda la noche… Ya ha ocurrido, ¿verdad? –preguntó la muchacha, mientras contemplaba el rostro lívido del señor Lindstrom.
–Sí, Jane. Haz el favor de decirle a David que vaya a avisar al médico, pero primero indícale a Nathalie que la espero en mi habitación.
–¿Le cuento que…?
–¡No! –gritó sin darse cuenta–. No –repitió más relajada–, ya se lo diré yo.
La joven criada se sintió aliviada al poder abandonar la habitación que, con el cuerpo sin vida del señor de la casa, parecía más lúgubre aún. La sombra alargada y delgada de la señora Lindstrom la siguió, pero luego continuó hacia sus aposentos.
La anciana apretaba los labios y los puños como en un acto de contención, y cuando llegó a su dormitorio cerró la puerta con lentitud. Luego esperó a Nathalie sentada en una butaca que estaba al lado de la ventana.
Al cabo de dos minutos, cuando oyó que unos nudillos llamaban a la puerta, supo que era ella.
–Pasa –ordenó con sobriedad.
Nathalie entró temerosa, deseando que todavía no anunciara la noticia que todos esperaban, y contempló a su abuela, expectante.
–¿Cómo está mi padre? –inquirió con voz entrecortada.
–Debí haberlo sospechado –le dijo mientras la miraba de arriba abajo–. Toda nuestra familia tiene el cabello y los ojos claros. El cabello de tu madre era lacio y castaño y, sus ojos, tan verdes…
La expresión de Nathalie se relajó y, obviando la rudeza de su abuela, comentó:
–Supongo que si se dedica a hablar de características de la familia, es porque mi padre sigue vivo.
–Eso es algo que yo no puedo decirte –respondió sin ninguna delicadeza la señora Lindstrom.
–¿No ha pasado la noche con él? Debería haberme despertado, abuela. Yo he dormido mal y sabe que estaba deseando acompañarlo.
–¡No me llames abuela!
Ante esa exclamación, que sonó profusa y ahuecada, Nathalie tomó conciencia de la falta de amabilidad con la que estaba siendo tratada.
–¿Ocurre algo? ¿He hecho algo que la haya ofendido? –preguntó algo asustada.
La señora Lindstrom continuaba observándola como si hiciera un repaso de toda su figura.
Cabello negro, ojos oscuros, tez morena, cuerpo demasiado sinuoso… No era baja, pero tampoco tan alta como sus primas.
–Llevas la sangre de una mujer inmoral y sucia, no vuelvas a llamarme abuela.
–¿Cómo dice? –apenas balbuceó, sin dar crédito a su actitud ni a sus palabras.
–Mi hijo me lo ha confesado antes de expirar: tú no eres de mi familia.
Los ojos de Nathalie se empañaron al escuchar que su padre había muerto. Era una noticia que esperaban desde que el médico había dicho que su orina era dulce, y aunque sabía que ahora su sufrimiento desaparecía, sintió la fatalidad de lo irremediable. Pero la incredulidad y la ofensa que habían acompañado a la noticia hicieron que no derramara ni una lágrima y, aturdida, fue incapaz de pronunciar palabra.
–Te lo diré solo una vez, así que escúchame bien –prosiguió la señora Lindstrom–. Si lo hubiera sabido, nunca habría consentido ese matrimonio, pero mi hijo era un bendito, un alma cándida que se dejó engañar por una pécora como tu madre. Por fortuna, la tuberculosis se la llevó hace ya muchos años.
–¡No hable así de mi madre!
–¿Y cómo quieres que hable, hija del pecado? –le gritó–. ¡Tu madre se casó con mi hijo para tapar sus vergüenzas!
–¿Qué clase de persona es? ¿Acaba de morir mi padre y no se le ocurre otra cosa que insultar a mi madre? –le reprochó Nathalie, que ahora sí tenía el rostro lleno de lágrimas.
–No has entendido nada, ¿verdad? –inquirió la señora Lindstrom clavándole una mirada de desprecio–. Mi hijo ha muerto esta madrugada, no tu padre. Tú no eres mi nieta.
Por primera vez comprendió lo que aquella mujer le estaba diciendo. Las palabras se le atragantaron en la garganta al igual que hacían las imágenes en su mente. Intentó decir algo, pero no pudo. La señora Lindstrom la continuaba juzgando con la mirada y ella se sintió culpable de un pecado que no había cometido. Por fin acertó a preguntar:
–¿Qué significa que su hijo no es mi padre?
–¿Qué significa…? –repitió la señora Lindstrom con sarcasmo mientras la miraba despectivamente–. Significa que no llevas mi sangre, que mi hijo se casó por compasión con una mujer preñada de otro.
–¡Mi padre amaba a mi madre! ¡Siempre la recordaba!
–¡He dicho que no era tu padre!
–¿Y quién es, entonces, mi padre?
–Eso no lo sé, y tal vez tu madre, que por lo visto era de moral laxa, tampoco lo supiera. Pero es obvio que te engendró un español, basta mirarte.
Nathalie evitó recriminarle el nuevo desaire y se centró en la información sobre su paternidad.
–¿Por qué español y no de otro lugar?
–Es lo más probable –respondió la señora Lindstrom sin disimular su desprecio–. Mi hijo y tu madre se conocieron en Southampton, cuando ella y su familia regresaban de pasar una estancia en las islas Canarias.
Nathalie recordó que su madre había viajado a unas islas africanas antes de que ella naciera para curarse de una enfermedad pulmonar, y pensó que podía ser cierto. Aun así, no podía creerse que el señor Lindstrom no fuera su padre.
–¿Puedo verlo?
–¿A quién?
–A… su hijo. ¿Me permite besarlo por última vez?
–No tiene ningún sentido, pero no te lo impediré –le dijo con intención de dañarla–. Incluso permitiré que acudas al funeral, pero en cuanto este termine te quiero fuera de mi casa. Yo no soy tan blanda como mi hijo, no voy a aceptar la presencia de una bastarda.
–¿Me está echando? –preguntó Nathalie mientras sentía como si algo la estuviera rasgando por dentro.
–¿Y qué esperas? ¿Que acepte una presencia que me recuerde constantemente la ofensa que nos ha hecho tu madre durante todo este tiempo?
–¿Me considera una presencia, abuela? –preguntó entre enfadada y dolida.
–¡Te he dicho que no me llames abuela! ¡No me eres nada! ¡No perteneces a esta familia y no quiero que me avergüences!
Nathalie le dio la espalda porque no quería que la viera llorar. Era cierto que su abuela, o la señora Lindstrom, nunca había sido una mujer cariñosa, que su afición a leer la Biblia y a acudir a las reuniones casi diarias de la iglesia la convertían en una persona intolerante y altiva, pero pensaba que entre ambas existía un afecto de años que estaba por encima de la sangre.
Todavía no era consciente de la incertidumbre de su futuro, y por eso no le asustaba su nueva situación, sino que lloraba por el dolor del agravio y el desprecio. Se acercó hacia la puerta y la abrió despacio, como si esperara oír su nombre y que alguien le dijera que había vivido un mal sueño y nada de lo dicho durante los últimos minutos había existido. Pero nadie la llamó, y la puerta quedó a su espalda, en silencio.
Se dirigió a la habitación de su padre, o del señor Lindstrom, pues ahora sabía que no había sido su padre. Sin embargo, él sí la había querido como si ambos llevaran la misma sangre. Mientras caminaba, viajó por sus recuerdos y una sonrisa de agradecimiento apareció entre sus lágrimas. Luego entró en la habitación y Jane salió mientras le dirigía una mirada compasiva.
Cuando estuvo junto a él, se sentó en la cama y cogió su mano fría. La paz de su rostro la tranquilizó momentáneamente, pero enseguida volvió a llorar. Permaneció allí hasta que llegó el médico para certificar la defunción.
A lo largo del día la señora Lindstrom, a la que ya no se atrevía a llamar abuela, apenas le dirigió la palabra. La evitó todo lo que pudo, aunque hubieron de permanecer en la misma estancia cuando recibieron las visitas de condolencia durante el velatorio.
La señora Lindstrom pidió que le subieran la cena a su habitación y la joven supo que no quería soportar más su compañía. Ella cenó sola en el amplio comedor, demasiado grande para tanta soledad. Cada palabra amable de Jane, de Mary o de cualquier otra persona del servicio tenía la capacidad de remover sus sentimientos de una forma tan intensa que cada vez le creaba una nueva conmoción. Poco a poco iba asumiendo no solo la marcha definitiva del que había creído su padre, sino la suya propia de aquel lugar.
Por la noche Nathalie se tumbó en su cama por última vez. La incertidumbre de sus próximos pasos la mantuvo despierta hasta pasada la medianoche, pero el cansancio finalmente la venció.
Se despertó tarde y llegó al comedor cuando la señora Lindstrom ya había desayunado. Aunque no le reprochó su retraso de forma manifiesta, su mirada demostraba su enfado.
–Prepara una maleta con lo que consideres necesario. Te marcharás después del funeral. Diré que aquí los recuerdos te abrumaban y que te he enviado unos meses a la costa con alguna prima que ya me inventaré. Después, ya se me ocurrirá algo para justificar que nunca regreses.
Nathalie la contempló asombrada por su frialdad y se limitó a asentir con un gesto de cabeza. Había esperado que cambiara de opinión, pero estaba visto que había tomado la decisión muy convencida. No suplicó. Si hubiera encontrado en ella la expresión de una abuela, se habría arrojado a sus brazos y le habría dicho que la quería a pesar de no ser su nieta, pero la señora Lindstrom mostraba una arrogancia y un desdén que impedían que ella se sintiera tentada de otorgar ninguna muestra de cariño y, menos aún, de rogar su compasión.
–Por supuesto no te llevarás ninguna joya –le advirtió–. Todas las que tenía tu madre se las regaló mi hijo, por tanto, pertenecen a mi familia. Al igual que las tuyas, que también han salido del bolsillo de los Lindstrom.
Nathalie se sintió ofendida y respondió:
–El colgante turquesa era de mi otra abuela.
–Cierto. No pongo ninguna objeción a que te lleves ese colgante, era de la única abuela que has conocido. Otra cosa: espero que no permanezcas en Londres, no me gustaría que nadie te reconociera. Hay agencias de colocación en las que puedes encontrar trabajo fuera de la capital.
Esta vez la indiferencia de la señora Lindstrom no logró herirla, porque la evidencia de verse en la calle la hizo estremecer de tal manera que olvidó todo lo que no fuera la inquietud de su nuevo estado de pobreza.
Capítulo 1
Ya habían transcurrido tres años desde que Nathalie se había visto vagando por las calles en busca de un empleo. Durante ese tiempo un nuevo siglo había comenzado, su vida era otra y, ahora, la situación que sufrió cuando quedó en la calle por primera vez amenazaba con reproducirse de nuevo.
Nathalie recordaba las colas interminables en la agencia de colocación, los rostros desamparados de sus iguales que regresaban cada día con una esperanza desgastada, las miradas compasivas del oficinista que furtivamente les dedicaba. Y ella odiaba ser compadecida. Al principio había pensado ingenuamente que, con su educación, no tendría problemas para encontrar un trabajo, pero pronto entendió que no estaba preparada para el mundo moderno. Casi nadie necesitaba ya los servicios de una dama de compañía o una institutriz. Ni siquiera se buscaban buenas costureras, sino diligentes manipuladoras de máquinas de coser; ni personas con excelente caligrafía, sino experimentadas mecanógrafas con muchas pulsaciones por minuto. Otro oficio en auge para mujeres era el de telefonista, y Nathalie se lamentó de que la señora Lindstrom todavía no hubiera instalado uno de esos aparatos, aunque últimamente hablara de ello, y así haberse familiarizado con él.
El primer día fuera de Lindstrom House había pasado la noche en un hotel, aunque al día siguiente comprendió que más le valdría dormir de forma más modesta y no gastar tan deprisa el dinero que tenía. Se cambió a una pensión y, al cabo de una semana, en la que seguía sin empleo a pesar de haber logrado realizar tres entrevistas que había encontrado en los periódicos, decidió hospedarse en una habitación que alquilaba la señora Mirrow a mujeres solteras a bajo precio. Las entrevistas no habían salido tal como esperaba. En la primera casa no la quisieron admitir de institutriz porque era demasiado bonita, según escuchó decir a la dueña a una hermana que estaba de visita. En la segunda, tuvo la mala fortuna de acudir un día de lluvia y, justo antes de llegar a la dirección, un carruaje salpicó de barro su vestido y se presentó en un estado lamentable. A la tercera compareció cuando el puesto ya estaba ocupado, así que hubo de resignarse a que esa no era una buena semana para ella.
En la casa de la señora Mirrow conoció a otra joven que trabajaba para una fábrica de betún y esta se ofreció a hablar con su patrón a fin de conseguirle un puesto. Pero Nathalie aspiraba a algo mejor y, al conocer las condiciones y el salario, declinó la ayuda, lo cual hizo que enseguida adquiera fama de remilgada y altiva entre sus compañeras de residencia.
Aunque había pensado en ello en varias ocasiones, el orgullo había evitado que contactara con Pearl Millhouse, la que había sido su mejor amiga mientras se había apellidado Lindstrom. Sin embargo, la escasa comida que les servía la señora Mirrow, además de su mal sabor, y las expectativas menguantes de encontrar un empleo de su categoría en poco tiempo, hicieron que la idea de visitarla con intención de suplicarle referencias para una buena colocación comenzara a tomar cuerpo en su mente. Continuaba resistiéndose, pero temía que llegara el momento en que no le quedara más remedio.
Sabiendo que la señora Lindstrom iba a enfadarse si se enteraba, pero pensando también que ya no le debía nada, llegó el momento en que se dirigió a la residencia de los Millhouse. A pesar de la vergüenza y, tras dudar un instante, se atrevió a llamar. La criada que le abrió la puerta estuvo a punto de desmayarse en cuanto la vio, y la propia Nathalie hubo de sujetarla para que eso no ocurriera. Entonces fue cuando descubrió que la señora Lindstrom había propagado la noticia de su muerte.
–Hace dos días los Millhouse acudieron a su funeral –le explicó la criada con voz entrecortada y ojos temblorosos.
Nathalie sintió un jarro de agua fría ante la nueva humillación de la que había considerado su abuela. Además de esa noticia sobrecogedora, supo que los Millhouse no estaban en casa y se marchó sin hablar con Pearl. Sin embargo, por la noche decidió escribirle una nota a su amiga para explicarle la verdad de lo ocurrido y citarla en una cafetería cercana en Trafalgar Square.
Pero Pearl Millhouse nunca se presentó a esa cita y Nathalie, a quien se le estaba acabando el dinero, supo que, definitivamente, su vida anterior había quedado atrás. Ya no podía tratarse de malentendidos o equívocos. Esta vez el rechazo estaba motivado por su nueva condición, algo que tal vez no estuviera en el espíritu de Pearl, pero sí de su familia, así que no valía la pena insistir. En la alta sociedad no había opciones para una bastarda desahuciada.
A su pesar, acabó accediendo al favor que le había ofrecido Mary, la compañera que trabajaba en la fábrica de betún, con el fin de continuar manteniéndose por su cuenta. Partió con ella al amanecer del día siguiente y, aunque llegaron antes de que la fábrica abriera, encontraron a un grupo de mujeres en la calle que, alborotadas, gritaban consignas y mostraban carteles que hablaban de derechos.
–Las sufragistas –le explicó Mary a la vez que la cogía de una mano–. Es mejor que vayamos por la puerta trasera.
Nathalie había oído hablar de las sufragistas y de la agrupación de Millicent Fawcett, pero nunca había visto a ninguna de cerca. La señora Lindstrom decía que eran unas anarquistas y que iban en contra del orden establecido por el Señor y, tal vez por eso, o por la comodidad en la que había estado instalada, no había llegado a interesarse en conocerlas mejor.
Ahora, su primera impresión ante la mirada de esas mujeres fue un miedo que le llegó impregnado de un fuerte olor a betún. Con Mary cogida de la mano, dobló la esquina y vio que, frente a la única puerta de la pared, otras sufragistas gritaban allí. Una de ellas, al ver que se detenían, las llamó:
–¡Venid aquí! ¡Cuantas más seamos, mejor!
–¡Solo queremos entrar! –respondió Mary.
–¡Hoy no se entra! ¡Ni tú ni nadie! –exclamó la otra en tono amenazante–. ¿Y quién es esa?
–Busca trabajo –le explicó, ahora con voz más temerosa.
–¡No queremos esquiroles! Si no vais a ayudarnos, id a buscar trabajo a otro lugar mientras otras luchamos por vuestros derechos.
–¿Qué derechos? –se atrevió a preguntar Nathalie–. ¡Si sois vosotras quienes nos estáis impidiendo el derecho al trabajo!
La que llevaba la voz cantante se encaró a ellas con gesto arisco, y Nathalie notó que su compañera temblaba.
–¡Querrás decir el derecho a ser esclava, bonita! –le reprochó–. ¡Mientras los hombres se voten entre ellos para legislar, será el único derecho que tengamos!
Al tiempo que le gritaba estas palabras le entregó una cuartilla, que ella cogió a tiempo antes de que Mary tirara de su brazo y la apartara de aquella mujer.
En esos momentos se oyó un grito alertando de la llegada de la policía y el grupo apostado ante el portal comenzó a dispersarse. Al notar que Mary también echaba a correr, Nathalie la siguió sin entender muy bien de qué huían. Intentaron esconderse en una panadería, pero el dependiente no se lo permitió y volvieron a correr sin rumbo fijo mientras oían los gritos de resistencia de algunas de las mujeres que estaban siendo apresadas.
Luego los gritos se convirtieron en ecos lejanos hasta que desaparecieron entre el alboroto de una calle de comerciantes a la que llegaron por azar. Aún corrieron durante unos minutos más, temerosas de que cualquier silueta entre la niebla que comenzaba a envolverlas se convirtiera en un agente de la autoridad.
Cuando sintieron que todo había quedado atrás, se detuvieron exhaustas, y Mary comenzó a llorar.
–Me harán la vida insoportable –logró lamentarse entre hipos.
–¿Por mi culpa? –se inquietó Nathalie.
–No, no es por ti. Es que no entienden que yo no puedo estar una semana sin cobrar ni mi cuerpo es capaz de resistir sus huelgas de hambre.
–¿Por qué hacen eso? –le preguntó al tiempo que comenzaba a leer la cuartilla que aún llevaba en la mano y, un minuto después, añadió–: ¿Y para qué quieren votar? Yo no sabría a quién votar, aunque pudiera.
–Lo siento –siguió gimoteando Mary a su lado–. No he podido ayudarte.
Nathalie, conmovida ante esas palabras además de preocupada por sí misma, la abrazó.
–Saldré adelante –trató de consolarla–. Y tú también.
–Yo las entiendo, entiendo sus reivindicaciones, pero ellas no me entienden a mí. Yo no soy valiente –dijo con voz entrecortada al tiempo que la miraba como si exigiera que ella sí la entendiera.
–A veces las causas justas no son justas para todos –comentó Nathalie, sin estar muy segura de que creyera en esas palabras.
Sin embargo, sí es cierto que al releer el panfleto y recordar aquel momento se le plantearon muchas dudas sobre la justicia del hombre, pero también sobre la de Dios.
Tras ese intento fallido, Nathalie solo pudo pagar una noche más a la señora Mirrow y, al cabo de dos días, esta la obligó a recoger sus cosas y a marcharse. En esa ocasión sintió tentaciones de empeñar el colgante turquesa que le había legado su verdadera abuela. Lo tuvo en sus manos durante más de una hora con el temor de que no le quedara más remedio que desprenderse de él, pero la evidencia de que solo le serviría para paliar su situación algunos días más y no para solucionarla, le hizo desistir. Sin comer, las primeras dos noches se protegió del frío escondida en una iglesia, hasta que fue descubierta y le impidieron la entrada a partir de entonces. Ni siquiera se atrevió a levantar los ojos de lo avergonzada que se sentía cuando eso ocurrió. El tercer día apenas durmió, pues no encontró ningún sitio donde se sintiera segura y se dedicó a vagar toda la noche por unas calles cercanas a Hyde Park, procurando buscar siempre la luz de alguna farola y alejarse a tiempo de los borrachos o maleantes. Al menos le sirvió para encontrar unas sobras de comida que alguien había dejado para los gatos.
La cuarta noche comenzó a llover y encontró refugio en un portal que hasta ahora no había descubierto, aunque no la protegía ni del frío ni de la humedad y las gotas que caían en un charco cercano le salpicaban las faldas de un vestido que ya empezaba a verse sucio y desgastado. Se despertó tiritando antes de amanecer y vagó por lugares cercanos para entrar en calor mientras estornudaba y continuaba empapándose. Ese día no comió y, a última hora de la tarde, protegida por las sombras de las nubes negras, regresó al mismo portal. Aquel lugar seguía sin protegerla del frío ni del agua, pero se sentía recogida y apartada de un tráfico de carruajes y algún automóvil que no vigilaban su velocidad. Se sentía aturdida y debilitada y cayó dormida sin apenas darse cuenta. Para su sorpresa, cuando despertó, escuchaba el crepitar de una hoguera y dos ancianas la contemplaban como si trataran de averiguar quién era.
Un vecino había avisado a las dueñas de la casa, dos hermanas entradas en edad, de que una joven dormía a sus puertas. La caridad cristiana hizo que se apiadaran de ella y decidieran darle cobijo. Nathalie las observaba, lejanas, y sentía la cabeza pesada mientras todo le daba vueltas. Estaba desconcertada hasta que oyó a una de las ancianas decir que tenía fiebre.
–Hemos avisado al médico –comentó la otra.
Luego tomó una taza de caldo caliente que le ofrecieron y volvió a quedarse dormida. Cuando despertó de nuevo, se encontraba en un dormitorio y un hombre de grueso bigote estaba sentado en una silla a su lado mientras le agarraba la muñeca para tomarle las pulsaciones.
Las dos ancianas habían avisado a un médico al que pagaban de su propio bolsillo sin importarles quién era ella. Durante los siguientes días se ocuparon de su bienestar, la cuidaron durante su enfermedad y se desvelaron como hubieran hecho con una hija. Por lo que oyó decir al doctor, si no hubiera tenido estas atenciones, probablemente ahora estaría muerta. Nathalie se conmovió al ver que su compasión era mayor que la de la señora Lindstrom. En estas circunstancias, el agradecimiento se impuso a la vergüenza y Nathalie, cuando se encontró mejor, acabó contándoles cómo había acabado allí.
Las hermanas Bullock se enternecieron con su historia y lamentaron que la señora Lindstrom no tuviera corazón. La joven les explicó que se sentía desamparada al no encontrar trabajo y enseguida una de las mujeres recordó que la señora Cunnigham estaba buscando una dama de compañía. Se trataba de una dama, formal y muy conservadora, a la que, por supuesto, convendría ocultar que Nathalie era una bastarda, así que decidieron que, a partir de ese momento, adoptaría el apellido de soltera de su madre y se llamaría Nathalie Battle.
Durante unos días cuidaron de ella hasta que se sintió plenamente recuperada y después se dedicaron a darle los consejos pertinentes para que la señora Cunnigham le concediera el empleo.
Así es como Nathalie acabó trabajando para la señora Cunnigham, una mujer con dos hijos que vivían fuera de Inglaterra y con una hija en Londres a la que veía poco porque se había casado con un hombre que no era de su agrado. Tres años y cuatro meses había pasado junto a ella, no solo como dama de compañía, sino también como lectora, pues la anciana tenía problemas de visión y era amante de los libros.
Durante esa época, la señora Cunnigham la había tratado de forma correcta, aunque siempre mantuvo las distancias. Era amable a su manera, pero a veces ofensiva en sus comentarios sobre la clase trabajadora. La calidad de su trato no era comparable con el calor que había recibido de las hermanas Bullock, pero la joven se sentía agradecida por disponer de un techo y comida caliente cada día.
Había veces en que la señora Cunnigham perdía la memoria reciente, pero recordaba de forma minuciosa cualquier acontecimiento del pasado. En esas ocasiones resultaba difícil tratarla, y Nathalie debía armarse de mucha paciencia. Tal vez, si antes de encontrar este empleo no hubiera sentido el vértigo del desamparo, no se habría hallado cómoda en su papel de asistente, pero las penurias de los días anteriores y la amabilidad de las hermanas Bullock hicieron que ahora agradeciera esta oportunidad.
Durante los primeros meses la señora Cunnigham apenas recibió visitas hasta que un sobrino de ella, el señor Broderick, regresó de América y se instaló en las afueras de Londres. A partir de aquel momento las visitas del señor Broderick se sucedieron cada poco tiempo y, de pronto, la señora Cunnigham hizo amistad con una elegante mujer que, curiosamente, también acudía a saludarla al menos una vez por semana.
Nathalie admiraba la independencia en una mujer, y esa era la opinión que le causó Louise Fairley nada más conocerla. Aunque ya habría sobrepasado los veinticinco años y no podía ser considerada joven, mantenía intacto su atractivo. Tenía buen gusto y se acicalaba de forma favorecedora. Sabía desenvolverse con unos modales distinguidos a la que vez que los dotaba de cierta ingenuidad que formaba parte de su encanto.
Nathalie no entendía qué placer podía encontrar la señorita Fairley en la compañía de la señora Cunnigham, pero esta sabía muy bien a qué se debían sus continuas visitas.
–Cree que, si se porta bien conmigo, conseguirá atraer la atención de mi sobrino –le dijo un día y, desde entonces, Nathalie estuvo atenta y pensó que no solo llevaba razón, sino que la señora Cunnigham era más inteligente de lo que parecía y la señorita Fairley, menos ingenua.
A partir de ese momento Nathalie observó que Louise Fairley, a quien sus conocidos llamaban Lou, tenía la capacidad de comenzar una conversación sobre cualquier tema y terminarla preguntando, como quien no quiere la cosa, sobre cuándo tenía pensado su sobrino realizar su próxima visita.
A la señora Cunnigham le gustaba jugar con ella, y no siempre le decía la verdad para que no interfiriese en su relación familiar. La anciana quería gozar de la compañía de su sobrino sin tener que compartirla, y Nathalie procuraba dejarla a solas con él cuando este la visitaba.
Poco a poco la joven fue olvidándose de todo lo referente a los Lindstrom. Ya no echaba de menos su antigua casa ni las comodidades que una vida falsa le habrían podido reportar. El grave desaire de la que nunca había sido su abuela ya no le dolía con la profundidad de antaño, y las palabras ofensivas, cuando la había llamado bastarda, comenzaban a quedar atrás.
Durante ese tiempo otra idea comenzó a anidar en su cabeza, o más bien en su corazón, y era una cuestión que tenía que ver con su propio origen. Empezó a preguntarse si su verdadero padre estaría vivo y si él sabría que tenía una hija. También comenzó a sentir curiosidad sobre las circunstancias de su nacimiento y, sobre todo, por conocer las islas Canarias, algo que no se había despertado antes en ella. Con sus pequeños ahorros compró los dos volúmenes de Olivia Stone que hablaban sobre su estancia en aquel archipiélago.
Con ese libro, su interés se multiplicó y pronto acudió a una biblioteca a por un diccionario de español y comenzar a aprender algunas palabras de ese idioma. Eso sería lo que compraría cuando hubiera vuelto a ahorrar.
Sin embargo, la posibilidad de visitar algún día aquel lugar era algo que veía como un sueño lejano y sabía que, en sus circunstancias, nunca tendría ocasión. Pero… ¡cuántas noches soñaba con ello!
Al tiempo que escuchaba las palabras banales de la señorita Fairley o los recuerdos que todavía conservaba la señora Cunnigham, su imaginación volaba a aquel lugar volcánico del Atlántico. Por las noches leía una y otra vez las páginas que Olivia Stone dedicaba a Gran Canaria y ya casi se las sabía de memoria.
En una ocasión oyó mencionar al señor Broderick que tanto en Liverpool como en Southampton había muchos barcos que partían casi diariamente hacia aquellas islas y, una vez, incluso se atrevió a sugerirle a la señora Cunnigham si no le sentaría bien la brisa marina con intención de que ella propusiera un viaje hacia alguno de aquellos puertos. Por desgracia, no le dio ningún resultado.
Pero ahora, a principios de verano, el yerno de la señora Cunnigham había muerto y su hija se había reconciliado con su madre hasta el punto de que había decidido llevársela a vivir consigo. Y de nuevo Nathalie se había quedado sin empleo. Por primera vez pensó seriamente en la posibilidad de encontrar un trabajo en las islas y, de paso, investigar quién había sido su padre, pero por otro lado sentía todos los miedos de que el resultado de sus pesquisas no fuera de su agrado. Presentía que no sería fácil encontrarlo ni sabía si él querría saber nada de ella.
También recordaba los días que había sufrido en la calle antes de encontrar el refugio en casa de la señora Cunnigham y, durante este tiempo, ni había aprendido a manejar las máquinas de mecanografía ni las de coser, así que de nuevo tendría que buscar una colocación similar a la que había ejercido. Al menos esta vez tenía referencias y, además, la señora Cunnigham, en su despedida, le dio una suma de dinero para que pudiera mantenerse al menos durante un mes.
Con esa liquidez y las ilusiones renovadas, compró un billete del ferrocarril que conducía a Southampton y, una vez allí, tenía intención de buscar un empleo para alguna familia que estuviera próxima a viajar a Gran Canaria.
Julio de 1902. Pensó en la fecha y la consideró un nuevo nacimiento. A partir de ahora, tendría un objetivo en la vida: conocer a su padre.
Capítulo 2
El mar arremetía contra las rocas de forma sonora, repitiendo sus embestidas con ritmo lunar. El astro nocturno brillaba tímidamente tras las nubes que cubrían un cielo borroso y oscuro mientras la orquesta volvía a tocar. En el patio del Club Británico de Las Palmas de Gran Canaria, los ingleses se emparejaban para regresar a la pista de baile y Rachel Bell le pegaba un codazo a su hermano para que invitara a una de sus amigas.
–Estoy cansado. No creo que hoy sea un buen bailarín –se justificaba este.
Dan tenía fama de serio, callado y hombre centrado en sus inquietudes profesionales. En su caso, el trabajo era una vocación. No se le conocían vicios escandalosos y todos los que lo habían tratado aseguraban que no parecía hijo de su padre. Al contrario que su progenitor, no amaba la vida ociosa ni sentía ningún orgullo del mobiliario, los jarrones y las esculturas que habían heredado de la familia de su madre. No le gustaba hablar de sí mismo, no se abría de primeras a cualquier desconocido y, para lamento de su padre, no solo se relacionaba con ingleses. Le gustaba mezclarse con canarios, sobre todo con los que conocía del Gabinete literario, lugar al que prefería acudir antes que al club de tenis o al club de golf.
–Ya no me sirven tus excusas, querido. Amanda se ha esmerado en arreglarse y me temo que tú eres el causante de ese esfuerzo –insistió Rachel.
Dan observó a la amiga de su hermana, que en ese preciso instante retiraba la mirada para que él no notara su interés, y comentó:
–Ese sombrero no le favorece.
–¡Hombres! ¡Qué sabrás tú de modas! A ese sombrero le había echado yo el ojo y ella se me anticipó.
–No sé si será la última moda, pero no le favorece. Creo que has tenido suerte de que Amanda se te anticipara. Seguro que Richard está de acuerdo –respondió su hermano mientras guiñaba un ojo a su cuñado y, a pesar del tono bromista, a Rachel no se le escapó el sarcasmo.
–Permíteme que la obligue a hacer un poco de ejercicio, a ver si se cansa de ejercer de casamentera –dijo el aludido al tiempo que tendía una mano a su esposa para obligarla a bailar.
–Antes prométeme que de inmediato invitarás a Amanda –le exigió Rachel a su hermano mientras su marido ya la llevaba hacia la pista.
–Te prometo que invitaré a la señorita Dormer –respondió con una sonrisa y, en cuanto su hermana le dio la espalda, alzó los ojos al cielo y respiró profundamente.
A continuación se dirigió a las hermanas Dormer y, mientras una de ellas lo recibía con una amplia sonrisa, la otra lo saludó con el desinterés que permite la confianza. Sin embargo, cuando él le ofreció la mano a esta última con la evidente intención de invitarla a bailar, las dos se sorprendieron. Amanda borró su sonrisa y Phillipa estuvo a punto de señalarle su error, pero una pequeña satisfacción al notar el rostro decepcionado de su hermana la llevó a aceptar sin ofrecer ninguna resistencia.
Dan no la observaba, pero sintió la mirada censora de Rachel sobre su espalda y sonrió, aunque sabía que su travesura le costaría una regañina. Su pareja, como ya esperaba, apenas habló. Un comentario banal sobre la cantidad de personas que solían congregar este tipo de bailes y, otro, sobre lo cargado que estaba el ponche. Aparte de eso, ninguna conversación en la que se viera comprometido, ningún suspiro indicativo de que Phillipa esperaba algo más y ni siquiera un roce de dedos furtivo, tal como habría ocurrido de haber bailado con Amanda.
Cuando la pieza cesó, agradeció con un gesto la deferencia a su compañera y, tras soltar su mano, se acercó a la mesa en la que se encontraba el ponche. Sabía que iba a necesitar licor del olvido para la que se le avecinaba.
Y así fue, en menos de diez segundos, Rachel estuvo a su lado.
–No tienes perdón. Has desairado a Amanda –le reprochó.
–Según tu teoría, todas las damas que están en el club deberían sentirse desairadas porque he decidido bailar con Phillipa. Me temo, querida hermana, que no podré compensar tantas ofensas.
–Bien –trató de calmarse–, acepto que lo hayas hecho para llevarme la contraria. A partir de ahora… No, gracias –añadió al ver que su hermano le ofrecía un vaso de ponche–. A partir de ahora espero que te comportes tal como debes. Hemos hablado muchas veces de que Amanda es el tipo de mujer que te conviene y ella recibirá encantada tus atenciones.
–En caso de que yo quiera dárselas, supongo.
–¿Qué objeciones pones?
–Tal vez, me gustaría elegir.
–De eso ya hemos hablado, pero siempre demoras esa decisión. Tienes una edad en la que ya te convendría estar casado y le prometí a papá que, a su regreso, le ofrecerías una fecha.
–Eso te pasa por ir conspirando a mis espaldas.
–No te entiendo, Dan –refunfuñó al tiempo que decidía que, ahora sí, le convenía un vaso de ponche–. Amanda es la mujer más bonita de cuantas están aquí. Es educada, elegante, inteligente…
–Manipuladora y va excesivamente maquillada.
–El maquillaje es inherente a la mujer –protestó–. A la mujer británica –matizó–, a no ser que prefieras una de esas campesinas canarias, algo que yo aceptaría si simpatizara con ella, pero dudo mucho de que nuestro padre lo viera con buenos ojos.
–Con tantas virtudes como ves en Amanda, es una lástima que no tuviera un hermano gemelo para haberlo elegido a él en lugar de a Richard.
–¡Eres imposible! –se quejó, imitando con la boca el gesto de un niño a punto de hacer pucheros–. Amanda es mi mejor amiga y no sabes la ilusión que me haría emparentar con ella.
–Por eso es una lástima que no haya tenido un hermano, querida.
–Ayer me dijiste que hoy te esforzarías por conocer a alguna candidata.
–Y te aseguro que lo he hecho –afirmó y, en esta ocasión, no mentía. Nada más entrar, se había fijado en todas las jóvenes presentes, pero, tal vez porque todas seguían la moda y tenían un rostro tan inglés, no había conseguido que una destacase entre las otras.
Sin embargo, Rachel dio otra interpretación a sus palabras. Por unos instantes, quedó callada y Dan pensó que por fin había cesado en su intento de emparejarlo a toda costa. Pero entonces ella cogió su mano, se la apretó y, mientras sonreía, dijo:
–No sabía que te gustara Phillipa.
Cuando Dan reaccionó para negarlo, su hermana ya había desaparecido y, como su atuendo era similar al de otras, tardó unos momentos en distinguirla entre la gente. Cuando la vio sujetando la mano de Amanda Dormer y a esta arqueando las cejas en señal de sorpresa, supo que había salido de un atolladero para meterse en otro.
Y no se equivocó. Al día siguiente fue a visitarlo a las oficinas del puerto con las energías renovadas. Rachel había entendido que estaba interesado en Phillipa y lo había asumido de buen grado. Todos los empujes que hasta ahora había sufrido hacia Amanda iban a ser repetidos hacia la otra hermana Dormer.
–Cuento contigo para el té de esta tarde. He invitado a Phillipa y a Amanda –le comentó su hermana nada más entrar en su despacho con un brillo de picardía en los ojos.
–Esta tarde he quedado con Rafael Romero en el Gabinete literario. Lo siento, Rachel.
–¿Con aquel joven poeta? ¿Vas a abandonarme por un canario?
–No dramatices, hermana –le pidió al tiempo que se levantaba para asomarse al ventanal.
En la calle, el bullicio de la actividad portuaria llenaba de movimiento y ruidos alegres un día plateado.
–Ahora Rafael estudia Medicina en Cádiz y tengo pocas oportunidades de verlo. Y los canarios, te recuerdo, son los que nos dan de comer. Estamos en su tierra.
–Pues yo más bien diría que somos nosotros quienes les damos de comer a ellos. Siempre han sido pobres.
–La pobreza de espíritu es un mal mayor –afirmó al tiempo que la miraba de un modo poco amable con la finalidad de que no volviera a criticar a los lugareños como siempre hacía.
Rachel, notablemente contrariada, frunció el ceño y añadió:
–Si el viernes organizo una cena, ¿podré contar contigo?
–Acudiré encantado, Rachel, pero, por favor, no intentes dirigir mi vida.
–Solo ejerzo de hermana –se justificó–. ¿Preferirías acaso que me fuera indiferente tu felicidad?
–De eso hablo, de mi felicidad. Me siento muy cuidado por ti, pero en ciertos asuntos procura ser más cautelosa –le pidió con cariño al tiempo que cogía su mano y se la besaba–. Ahora tengo trabajo, pero cuenta conmigo para esa cena.
Rachel se despidió y, a pesar de que le había dicho no al té, salió complacida de su despacho. Se fue pensando en sentar a Dan junto a Phillipa durante la cena y en la posibilidad de que, cuando su padre regresara de Inglaterra, pudiera anunciarle un próximo enlace.
Dan la observó salir y, cuando cerró la puerta, regresó al ventanal. De pronto, pensó que tal vez no sería mala idea tener una esposa como Phillipa Dormer. La joven era una mujer discreta, callada y poco dada a entrometerse en vidas ajenas. No poseía la frivolidad de su hermana, aunque tampoco su belleza, y una vida a su lado podría resultar cómoda y apacible. Sin duda, Phillipa no le reprocharía las horas fuera de casa dedicadas a su trabajo ni su amistad con canarios, ni tampoco le exigiría acudir cada dos por tres a cenas, bailes o reuniones sociales. Tenía vida interior. No sabía cuál, pues había cierto hermetismo en ella y no resultaba fácil de conocer, pero era una mujer que prefería un buen libro a una mañana de compras.
Sí, tal vez Phillipa fuera el tipo de esposa que le convendría tener a su lado y, sin embargo, mientras lo pensaba también notaba que esa idea carecía de pasión. Pero… ¿Qué sabía él de la pasión? Si la pasión era un empuje que uno sentía en el cuerpo, un arranque hacia una vitalidad superior o una atracción vertiginosa capaz de enfrentar cualquier riesgo para asomarse al abismo, lo más cercano a ese sentimiento lo había encontrado en su propio trabajo. Ninguna mujer lo había mantenido desvelado jamás, en cambio las ideas, las proyecciones y los diseños que una y otra vez aparecían en su mente cada noche sobre el futuro Puerto de la Luz le hacían nacer una inquietud que a todas luces podía calificarse de apasionada.
¿Existiría alguna vez una mujer que le produjese similar anhelo?
Apoyado en el quicio de la ventana, observó a unas jóvenes canarias que pasaban con sus cestas llenas de plátanos y, aunque reconoció que eran bonitas, en cuanto las oyó hablar, el tono alto y chillón, además de unas risotadas poco adecuadas, impidieron que pudiera admirarlas. El comedimiento y la educación de las inglesas, en cambio, las dotaba de poca naturalidad y, en general, notaba en ellas un encorsetamiento de carácter a tono con una mirada de ladrillo rojizo.
Unas desconocían la discreción; otras, la vitalidad. Tampoco en otras extranjeras, pues allí había mujeres de otras nacionalidades, lograba superar los ojos de modernidad europea y encontrar en ellas el hechizo de un espíritu fresco y afable, o cálido y zalamero, que emparejara con el alma de mar atlántica que tanto amaba.
Hasta el momento, no existía mujer que hubiera sido capaz de despertarle ninguna pasión, y se había limitado a contemplarlas como un espectador indiferente. Sin embargo, comprendía las ansias de su familia por verlo casado, y tal vez había llegado la hora de planteárselo.
Capítulo 3
En cuanto llegó a la ciudad portuaria buscó una pensión barata en la que hospedarse. Como todas las ciudades, Southampton tenía sus barrios humildes y sus calles de alcurnia y Natalia, pues ahora había decidido adoptar su nombre español, sabía que ya no poseía acceso a las últimas. En esta ocasión tenía la experiencia que vivió cuando la señora Lindstrom la echó y no quería volver a encontrarse durmiendo en un portal ni arriesgarse a ser víctima de otra neumonía.
Tras conseguir una habitación, incluso antes de buscar una oficina de colocación, sus pies la llevaron casi sin darse cuenta hasta el Bargate y allí quedó impresionada al contemplar el mar. La inmensidad del océano penetró en ella como un vértigo y una atracción. Sintió sus ojos atrapados en aquel azul infinito y procuró perderse en el horizonte con la vana esperanza de divisar las islas Canarias. Pero los destellos del sol sobre el mar impedían fijar la mirada sin cegarse, y pronto la claridad comenzó a nublarse ante ella. La bruma de ilusión y promesas la hizo estremecer y, por un momento, cerró los ojos con el temor de no lograr nunca cruzar el Atlántico.
Paseó con sus ropas desgastadas entre otras mujeres que vestían con opulencia y caballeros que parecían tener una suculenta cuenta bancaria. Se acercó a los muelles y notó que pasaba más desapercibida entre los estibadores que entre los pasajeros y, nuevamente, comprendió la distancia actual que la separaba de una clase social a la que había pertenecido. No le hubiera dolido si no deseara tener dinero para viajar, pero lo que guardaba en sus bolsillos no era suficiente ni para un pasaje en tercera clase, y mucho menos para luego mantenerse unos días hasta que encontrara trabajo. Resultaba necesario partir hacia las islas con una plaza segura y, con anhelos renovados, preguntó por la oficina de colocación más cercana.
Cuando llegó, un olor a escasa higiene la sobrecogió. Vio que la cola era más larga de lo que había esperado. Incluso parecía que aquí había más gente en busca de un empleo que en Londres, así que hubo de resignarse a esperar. El llanto de un bebé que una mujer llevaba en brazos se clavaba en ella como un aguijón y cada vez se ponía más nerviosa. Cuando por fin le tocó el turno y preguntó por las posibilidades de que buscaran a alguien con su perfil en Gran Canaria, le dijeron que las ofertas que tenían de esa isla eran varias de mecanógrafa y solo una de institutriz.
–¿De institutriz? –preguntó ilusionada de su buena suerte–. ¿Cuándo podría empezar? No me importa qué tipo de familia sea ni si el sueldo no es muy alto.
–El sueldo es de… Disculpe, señorita Battle, me he confundido. El empleo de institutriz es en Madeira, y piden que la persona hable portugués.
Natalia sintió que la luz que acababa de encenderse en su interior se apagaba con el soplo de este error, pero enseguida levantó el ánimo e inquirió:
–¿Está seguro de que no hay nada más?
–Seguro, señorita. Gran Canaria y Tenerife son lugares muy demandados por su clima. Hay muchas muchachas que desean ir allá. Es cierto que si supiera mecanografía, eso iría en su favor. Tal vez debería pensar en apuntarse a algún curso, puesto que cada día vienen bastantes jóvenes sin formación y, sin embargo, las que cuentan con una buena preparación para trabajar en una oficina se colocan antes de un mes.
Ahora sí quedó desconcertada y sin capacidad de reacción. Si las que lo tenían fácil tardaban un mes, ¿cuánto debería esperar ella? Otra vez, aunque ya lo había hecho en mil y una ocasiones, empezó a repasar mentalmente cuánto dinero tenía y el tiempo que podría mantenerse sin ningún nuevo ingreso.
–Señorita, por favor, deje turno –le advirtió el oficinista mientras la mujer que se encontraba tras ella en la cola la empujaba de un codazo y la obligaba a apartarse.
En cuanto salió de allí, lejos de desfallecer, Natalia detuvo a la primera persona con ropa limpia que halló y le preguntó si conocía alguna academia de mecanografía. Luego siguió las indicaciones referidas hasta que la encontró. Pero después de entrar y averiguar el precio, sí sintió que el desaliento hacía mella en su cuerpo. Ese era todo el dinero que tenía y no podía permitirse comer y dormir y a la vez pagarse el curso. Tal vez, primero debería encontrar un trabajo en Southampton y, cuando tuviera lo suficiente ahorrado, podría renovar sus esperanzas.
Regresó a la casa de huéspedes con distinto ánimo al que tenía unas horas antes y cenó, a pesar de la mala pinta, las gachas que le sirvieron. Luego, decidió acostarse pronto para aprovechar el día siguiente y, sobre todo, para no quedarse pensando sobre las frustrantes noticias de esa jornada.
Pero, como si fuera cosa de la providencia, antes de quedarse dormida recordó algo que siempre decía Louise Fairley: “En esta sociedad, es más importante parecer rico que serlo”. Ese pensamiento la llevó a otro y se planteó que tal vez tendría más suerte si buscaba trabajo entre personas que viajaran a Gran Canaria que visitando oficinas de colocación. Se levantó de la cama y abrió la maleta, ya que en aquel antro no había ni un ropero, y extrajo un vestido que le había regalado la señora Cunnigham como despedida. Lo observó bien y pensó que, con un par de arreglos, podría sacarle partido, así que al día siguiente iría a una mercería a comprar hilo y aguja de coser.
A continuación volcó su monedero sobre la cama. Miró el dinero y pensó en sus posibilidades durante unos minutos. Finalmente decidió que no sería una mala inversión acudir alguna vez a algún restaurante de una buena zona. Aunque, para ello, otros días tuviera que quedarse sin comer. Si lograba alternar con las personas adecuadas, tal vez podría adelantar mucho camino en su búsqueda de trabajo.
Así que, cuando logró dormirse, sus labios volvían a sonreír.
A primera hora del día siguiente fue a comprar lo que necesitaba para la costura y se dedicó a hacer los arreglos que el vestido demandaba. Luego pidió a la señora que regentaba el negocio que le permitiera usar la plancha y solo fueron necesarios un par de peniques para que la mujer accediera. Cuando lo tuvo listo, se duchó con agua fría y usó el jabón que llevaba en su maleta, porque en los baños comunitarios no había ninguno. Se peinó lo mejor que supo, aunque no pudo hacerse el recogido que deseaba porque no se bastaba ella sola.
Con ilusiones renovadas, antes de mediodía se encontraba en la zona de Bugle Street y, después de muchos años, volvía a sentirse bonita al pasear entre otras damas muy bien arregladas. Al cabo de un rato distinguió un restaurante bastante concurrido y, como si fuera una mujer independiente, fingió seguridad y entró para sentarse a una mesa bien colocada. El camarero le preguntó si esperaba a alguien y ella, con una sonrisa que cubría su inseguridad, respondió que no. Pidió un martini mientras se dedicaba a observar los precios de las comidas que se ofrecían en la carta y que eran más altos de lo que había esperado. Finalmente se decidió por uno de los platos más económicos, con la convicción de que debía aprovechar la ocasión, pues no podría repetirla muchas veces más.
Observó con disimulo a sus compañeros de restaurante y procuró estar atenta a alguna de las conversaciones de mesas cercanas, aunque sin mucho éxito. En concreto, contemplaba a un matrimonio acompañado de una anciana y se preguntaba si esta última necesitaría una dama de compañía y si tendría intención de viajar a Gran Canaria. Sus miradas se cruzaron un par de veces y Natalia aprovechó para sonreír a la mujer. Pero ella optó por ignorarla y la joven lamentó no lograr ningún tipo de comunicación.
Unos caballeros que había en otra mesa, y estos parecían hombres de negocios, no pusieron tantos reparos en mantener su mirada en ella, pero esta vez fue Natalia la que no mostró interés. Resultaba evidente que las intenciones de ellos estaban muy lejanas a las suyas.
El olor de las comidas ajenas le despertaba el hambre, aunque cuando el camarero le sirvió su plato, sintió remordimientos por comer algo que continuaba resultando caro y se prometió que no dejaría ni una patata. Hubo de comedirse para no demostrar sus ansias de comer y recordó todas las instrucciones que de niña le dio su institutriz. Así que, aunque se muriera de ganas, apenas cogió pan para mojarlo en la salsa.
Durante el rato que llevaba allí, el restaurante se había ido llenando y ya solo quedaban dos mesas vacías. Una, cercana a la suya; y otra, al fondo, lejos de las ventanas. Natalia cruzaba los dedos para que su suerte cambiara, porque si no lograba entablar conversación con alguien, estaba desperdiciando el dinero. A medida que pasaban los minutos, su ánimo iba decayendo mientras sus inquietudes aumentaban.
Cuando entró un pequeño grupo de personas que se dirigían a una de las mesas vacías, ya no las contempló con las mismas esperanzas. Se encontraba bebiendo un poco de agua mineral cuando uno de los hombres que había entrado tropezó cerca de ella. Para no caer, tuvo que agarrarse a su mesa, con tan mala suerte que el plato de Natalia se volcó sobre su vestido recién arreglado y lo manchó de salsa.
El hombre, alto y entrado en carnes, de abundante cabello blanco y un bigote almidonado también canoso, la contempló apurado y emitió todo tipo de disculpas. Natalia estuvo a punto de llorar al ver el estado en que habían quedado sus ropas y el hombre debió de notarlo, porque cogió una servilleta y se la ofreció. Ambos se contemplaron con impotencia porque sabían que eso no serviría de nada.
–Lo menos que puedo hacer por usted es pagar su comida –dijo él avergonzado–. ¿Me hará el favor de permitírmelo?
Natalia no respondió. Miraba a aquel hombre de unos sesenta años sin verlo, pues solo podía pensar en su propia desgracia.
El hombre hizo un gesto al camarero para decirle que anotara en su cuenta todo lo que había consumido la joven y ella, como si deseara que la tragara la tierra, era incapaz de reaccionar.
–Espero que ningún caballero se ofenda por la invitación –añadió el hombre, que parecía verdaderamente apenado–. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?
Natalia, haciendo caso omiso a la pregunta, se levantó y echó a correr. Salió del restaurante a toda prisa y continuó corriendo por las calles de gente rica hasta que la propia agitación le hizo sentirse extenuada. En aquellos momentos, solo podía pensar en la dificultad de recuperar un vestido manchado de grasa y sentía que las circunstancias estaban en su contra. Por suerte, aquel hombre se encargaría de pagar su almuerzo, pero ya no podría usar nunca más la única ropa que tenía para disimular su condición.
Llegó hasta la casa de huéspedes y se desprendió inmediatamente de su vestido y lo arrojó con furia contra la cama, como si la prenda aliada ahora se hubiera convertido en su enemigo. Cuando volvió a mirarlo, por fin lloró y estuvo un rato con él en brazos manchándolo ahora de lágrimas.
Al día siguiente, más realista, se olvidó de las ropas de lujo y se dirigió de nuevo hacia la oficina de colocación, a ver si tenía más suerte al preguntar por un oficio en Southampton. La idea de ahorrar para realizar el curso de mecanografía renació en ella, sin embargo, temía que cualquier empleo que encontrara la mantuviera tan ocupada que le impidiera acudir a la academia. Ahora se sentía ingenua por su intento del día anterior de relacionarse con ricos, pero también se sabía más inteligente que hacía tres años, cuando la señora Lindstrom la había echado de su casa, y no pensaba repetir los mismos errores. La humildad y la consciencia de cuál era su lugar debían ser sus aliadas y no unos obstáculos a los cuales vencer.
Una vez más, se puso a la cola entre otras personas de aspecto poco atractivo y, en la mayoría de los casos, con ropas desgastadas y sucias, en las que aparecían miradas más desesperadas que la suya. Sintió un golpe de desesperanza, pero procuró que no le afectara de cara a proseguir en su empeño. Sin embargo, los ojos bajos con los que algunos abandonabanla ventanilla no alimentaban sus expectativas.
De pronto notó que se ruborizaba. En la misma oficina, vio entrar al caballero que el día anterior había manchado su vestido, acompañado de un matrimonio al que recordaba del restaurante. Bajó el rostro para que no la reconociera, pues algo en ella, tal vez la dignidad, no quería que supiera que su presencia en el local de lujo había sido una farsa. Se preguntó qué hacía allí y, por lo que observó de reojo, sus acompañantes se dirigieron a la taquilla a la que acudían los que buscaban a alguien que trabajara para ellos y en la que no había cola, aunque no pudo escuchar cuál era el puesto que ofrecían. Sin embargo, sí oyó decir que el lugar del empleo era Romsey, por lo que su atención se relajó.





























