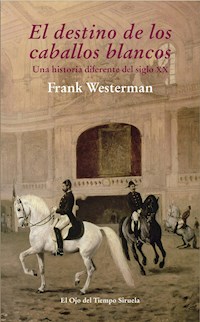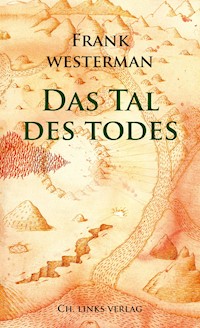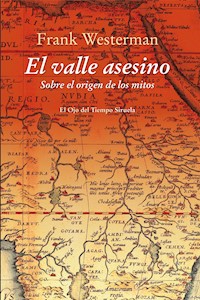
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«El nombre Frank Westerman representa una nueva clase de literatura».Frankfurter Allgemeine Zeitung La noche del 21 de agosto de 1986, sin razón aparente, se extingue toda clase de vida humana y animal en un valle en el noroeste de Camerún. Los cuerpos sin vida de gallinas, babuinos, cebúes y pájaros amanecen desperdigados entre la hierba. Y 1.746 personas, entre hombres, mujeres y niños, han sido sorprendidas por la muerte en sus viviendas, ya sea dormidas o en alguna labor cotidiana, sin rastro alguno de violencia. Las casas y las palmeras están intactas. ¿Qué sucedió? El valle asesino analiza cada faceta en torno a esta muerte masiva y misteriosa en un poderoso y poliédrico relato, con aires de thriller, que se extiende hasta Islandia y Hawái. Frank Westerman nos sumerge en una intrincada realidad donde coexisten la ciencia y la omnipresente mitología del continente africano para poner al descubierto la verdad desde tres perspectivas tan distintas como válidas. En este apasionante recorrido intenta dilucidar cómo nacen los relatos, y de qué forma las palabras y los hechos se transforman en mitos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2017
Título original: Stikvallei
En cubierta: ilustración de © Steve Estvanik / Shutterstock.com
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© 2013 Frank Westerman. Originally published with De Bezige Bij, Amsterdam
Maps © Bert Stamkot, Cartografisch Bureau Map, Amsterdam
© De la traducción, Goedele De Sterck
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17041-72-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo
I Destructores de mitos
II Pregoneros de mitos
III Hacedores de mitos
Fuentes y agradecimientos
Prólogo
Corría la época de las grandes migraciones humanas. Los koms llegaron del este. Nadie sabe por qué un buen día abandonaron sus huertas plantadas de judías y cocoñames. ¿Fue porque los camelleros de Darfur raptaban a sus mujeres e hijos? ¿O acaso hubo una plaga de oncocercosis?
Fuera como fuese, los koms echaron a andar en paralelo al ecuador, rumbo al oeste, con las ollas y las cacerolas, las azadas y las reservas de mandioca y de maíz sobre la cabeza. Todas las mujeres y niñas llevaban un bebé atado a la espalda. A veces había que parar con motivo de un entierro o un nacimiento y entonces aprovechaban para descansar un rato. Cruzaron con mucho cuidado las aguas del río que delimitaba sus tierras, esquivando los hipopótamos en pleno baño.
Una vez en la orilla de enfrente, los koms se adentraron en el monte, uno tras otro, formando una larga fila. De pronto, el bosque se abrió, dando paso a una sabana montañosa, salpicada de asentamientos escondidos entre la hierba de elefante. El jefe de los koms, conocido como fon, enviaba de avanzadilla a sus exploradores, guerreros pertrechados con lanzas. Al menor ruido o peligro untaban las puntas de hierro de sus armas con veneno de cobra. Pero también llevaban consigo vino de palma. Cuando se encontraban con un pueblo pacífico (advertidos por el pausado redoble de los tambores que se oía desde lejos), paseaban sus calabazas, para alegría de todos.
En la llanura de Ndop, en medio de las rafias, los koms se toparon con los bamesis. El jefe bamesi les dispensó una efusiva bienvenida y los invitó a quedarse a vivir en su país. ¿Cuántas lunas habían pasado desde que se pusieran en marcha? Nadie se acordaba.
Esa misma noche, «la luna ocultó su rostro tras una hoja de plátano», un fenómeno que según los viejos calendarios remite al eclipse lunar total de 1735. Fue en aquel año cuando los koms debieron de asentarse en la llanura de Ndop. Aunque por entonces el corazón de África seguía intacto, los portugueses, los daneses y los holandeses ya se comían a mordiscos los confines del continente, como peces carnívoros. La caza de esclavos en la que un pueblo indígena perseguía a otro llegaba cada vez más lejos, tierra adentro.
¿Precisaban los bamesis de refuerzos? ¿Buscaban amparo en la superioridad numérica? Si esa fue la intención del jefe bamesi, aparentemente logró su propósito. Los koms se multiplicaron hasta acabar siendo muchos. Su fertilidad parecía no tener límite. Daba la impresión de que trataban de recuperar el tiempo perdido a fin de compensar la falta de nacimientos sufrida a lo largo de su periplo. Al cabo de diez o quince años de armonía, a los bamesis les entró miedo de que sus invitados pasaran a ser mayoría. Se sentían amenazados. La expansión numérica de los koms despertó la envidia de sus anfitriones, forzados a hacer una concesión tras otra. Al final, en un intento por frenar la explosión demográfica, el fon de los bamesis convocó al fon de los koms en su palacio. Sentado en su trono revestido con pieles de leopardo, propuso una medida drástica: cada jefe levantaría una casa comunal en la que reuniría a los varones de su tribu y, tan pronto como hubieran entrado todos, echaría el cerrojo y prendería fuego a la construcción.
Todos, desde los hombres más jóvenes hasta los más ancianos, se ofrecieron para echar una mano. Para el tejado utilizaron gigantescos paneles de tallos de bambú, atados con sisal en disposición cuadriculada y cubiertos de paja. El día de la inauguración, los varones se agolparon en la puerta y fueron entrando a empujones, sin sospechar lo que les esperaba allí dentro. Armados con antorchas, los fons incendiaron las casas, sacrificando a sus hijos por la supervivencia de la tribu. El fuego del sacrificio, triste pero necesario, no tardó en cobrar fuerza. Saltaban chispas por todas partes y, por encima del chisporroteo, se escuchaban los alaridos de los hombres.
Curiosamente, de la casa comunal de los bamesis no salía ni un solo grito, pese a que quedó reducida a cenizas, al igual que la de los koms. Resulta que los bamesis escaparon por una puerta trasera secreta.
Al descubrir el engaño, el fon de los koms se retiró furioso al bosque de rafias. Entonó una canción fúnebre tras otra mientras reflexionaba profundamente. En una de las visitas de su hermana Nandong, que era la única persona que acudía a verlo, reveló que iba a vengarse. Se ahorcaría, y nadie debería soltarlo de la cuerda ni darle sepultura.
—Un buen día veréis aparecer una pitón —dijo—. Seguidla. Descansad allí donde se pare a descansar la serpiente. Reptando, os llevaré al país donde vivirá mi pueblo.
El fon se colgó de la rama de un árbol. Al poco tiempo empezaron a caer gotas de sangre y hiel de sus pies. Los fluidos corporales formaron un charco, el charco se hizo laguna y la laguna, lago. Del cadáver emergieron unas larvas que, una vez saciadas, terminaban en el agua, donde sufrían una metamorfosis convirtiéndose en peces.
Los peces fueron descubiertos por un cazador bamesi que había salido a explorar las orillas del lago nuevo. Enseguida corrió a avisar al fon. El agua brillaba con especial intensidad, no tanto por la luz del sol como por el efervescente y fulgurante borboteo de aletas caudales. Después de que los consejeros de los bamesis calificaran la disposición anímica del lago de inofensiva, el fon anunció un día de pesca general. Todos los varones, jóvenes y ancianos, se reunieron en la orilla, cargados con canastas. A una señal del jefe se adentraron de un salto en el agua, que les llegaba a la cintura, y comenzaron a sacar peces sin parar. No eran conscientes de que había llegado la hora de la venganza. En medio del tumulto, el chapoteo y las voces de ánimo de los niños, el lago se levantó de su lecho, estalló en ráfagas de niebla y se esfumó por un agujero en la tierra, arrastrando a todos los pescadores bamesis.
Al rato salió una pitón de por entre los matorrales. Nandong y los suyos recogieron sus pertenencias y siguieron a la serpiente negra y amarilla. El segundo éxodo duró menos tiempo que el primero. Transcurridas dos lunas, el diezmado pueblo de los koms alcanzó los soberbios pliegues de una cadena montañosa. Nada más llegar, Nandong vio cómo la pitón se metió en una guarida subterránea. En ese preciso lugar, su hijo Jinabo I mandó construir un palacio de adobe. Corría el año 1755.
La amurallada sede del fon —con sus templos, tribunales y harén— se eleva, inexpugnable, sobre el país de los koms: un puñado de valles verdes salpicados de lagos azules.
MUERTE MISTERIOSA DE UN MILLAR DE PERSONAS EN UN VALLE AFRICANO
YAUNDÉ, 25 de agosto de 1986. Al menos 1.200 personas han perdido la vida en un valle remoto del oeste de Camerún por razones aún desconocidas.
La tragedia se produjo en la noche del 21 al 22 de agosto en el valle de Nyos, a unos trescientos kilómetros al noroeste de la capital, Yaundé.
Según parece, la mayoría de las víctimas murieron mientras dormían. No hay indicios de que las viviendas y los cultivos hayan sufrido daños. En cambio, se habla de la muerte de numerosas especies animales, incluyendo vacas, aves e insectos.
Radio Cameroun informa de que equipos de rescate con máscaras de gas y botellas de oxígeno tratan de llegar a la zona afectada.
Centenares de heridos han sido trasladados a un hospital en la ciudad de Wum. En palabras de uno de los médicos, los síntomas se manifiestan como «úlceras con forma de ampolla» y «signos de asfixia como por estrangulamiento».
En la noche del 21 de agosto se escuchó una explosión en un vasto perímetro alrededor del lugar del desastre. Testigos oculares relatan cómo el agua transparente del vecino lago Nyos se tiñó de rojo después de que las súbitas rachas de viento causaran unas olas enormes.
Hace dos años, el 15 de agosto de 1984, 37 personas murieron junto al lago Monoun, a cien kilómetros al sureste del lago Nyos, mientras trabajaban en el campo. A día de hoy, la causa de su muerte continúa sin esclarecer.
BBC, Reuters
IDestructores de mitos
1
El 7 de diciembre de 2010 tenía una cita que nunca llegó a celebrarse. Me desplacé a París con la esperanza y la expectativa de convertirla en el comienzo de este relato.
En el camino, mientras el tren me transportaba a gran velocidad por las llanuras del norte de Francia, abrí el periódico. Durante un buen rato me quedé mirando un primer plano del Sol, tomado por la NASA. De la bola ígnea se desprendía una llamarada de franjas entre amarillo y naranja, «una explosión de fuego capaz de alterar el tráfico de datos de nuestro planeta», pero de la que el cosmos ni se iba a enterar, como de costumbre.
Afuera, el día se deslizaba ajeno al astro solar. Estaba previsto que nevara y, de hecho, nevó. Los primeros copos cayeron nada más apearme del tren en la Gare du Nord —la cola del Thalys se salía de la marquesina—. Para cuando llegué a mi hotel, París se había erigido en blanco decorado navideño, envuelto en una iluminación mágica, aunque de flecos embadurnados. La sucia aguanieve que invadía las aceras y las bocas de metro cobraba un brillo blanquecino a la luz del crepúsculo. Todo el mundo tenía prisa. El torbellino de faros traseros rojos se enredó en la Place de la Concorde. Al pasar junto a una sucursal de BNP Paribas pude comprobar que, quitando a unos pocos transeúntes que se guarecían de la nieve, no había demasiado movimiento. Me llamó la atención, ya que el 7 de diciembre de 2010 era el día del tan esperado bank run. Al grito de «¡La segunda Revolución francesa!», decenas de miles de amigos de Facebook se proponían sacudir a la banca internacional iniciando una retirada masiva de dinero en efectivo. En lugar de asaltar la Bastille, asediarían los cajeros automáticos de la ciudad. Si de los instigadores del evento dependiera, el pueblo echaría abajo tan reprobables pilares del poder ese mismo día. «Sin violencia. ¡Así de fácil!».
No tenía nada en contra del tumulto callejero, solo que ese no era el motivo de mi visita. Mi presencia en París se debía a los lagos de montaña de Camerún y su capacidad asesina. Años atrás, en 1992, les había dedicado un reportaje radiofónico. Cuarenta y cinco minutos de ruidos, cánticos y conversaciones. Lo que por entonces no pretendía ser más que una instantánea había terminado por adquirir entidad de estudio preliminar. La explosión enmudeció, los cadáveres recibieron sepultura, pero seguía sin haber una explicación concluyente. A lo largo de dieciocho kilómetros, el valle de los muertos de Nyos continuaba siendo una zona de acceso prohibido que permanecía bajo el control del Ejército. Por eso mismo, las historias sobre lo sucedido en 1986 llevaban años ramificándose y reproduciéndose libremente.
Me paré a sacar dinero de camino al restaurante donde me esperaban a las ocho de la tarde. Según me habían indicado, el local no tenía pérdida: su seña de identidad era una oveja de madera en la entrada. Se situaba en una plaza, a la sombra de la basílica de Santa Clotilde, y se llamaba Le Basilic.
La oveja no faltó a la cita.
2
Por entonces me había enterado de lo siguiente:
A primera hora de la mañana del 25 de agosto de 1986, Haroun Tazieff pone la radio en su casa del Quai de Bourbon 15 en París para escuchar las noticias. Desde el boletín informativo de la una de la madrugada, el locutor viene hablando de «al menos 1.200 muertos» en un valle del oeste de Camerún. Al parecer, mientras dormían, las víctimas se han visto sorprendidas por una nube tóxica que con toda probabilidad se desprendió de un lago de montaña —le lac Nios— el 21 de agosto.
Poco después suena el teléfono. Haroun Tazieff contesta desde su despacho. Le llaman de la Agence France Presse (AFP). El periodista de turno le pregunta por la misteriosa catástrofe. Se ha escuchado el ruido de una explosión, las aguas de un lago cercano han cambiado de color y se ha producido una extinción repentina y masiva de personas y animales.
Tazieff responde sin titubeos que los seres vivos han muerto por asfixia al hallarse expuestos a una nube de dióxido de carbono (CO2), el gas que espiramos.
«“Le gaz toxique est du gaz carbonique”, selon le volcanologue français Haroun Tazieff». Eso dice el comunicado de la AFP que recorre el mundo aquella mañana a las 08:49 horas. Es una primicia. Las agencias rivales, Reuters y Associated Press (AP), aún tratan de averiguar qué ha ocurrido cuando AFP ya informa de las circunstancias de los hechos.
Según aclara Haroun Tazieff, el CO2 pesa más que el aire. Al liberarse en estado puro, se desparrama por el suelo, buscando el punto más bajo, lo mismo que el agua. Cuenta cómo una de esas olas invisibles de CO2 le dejó «literalmente noqueado» durante una expedición en el Congo. Quien no logra escapar de inmediato muere por asfixia, sin otro consuelo que la falta de dolor.
Así es como mueve pieza el vulcanólogo más afamado del planeta. Haroun Tazieff, de setenta y dos años, pone en marcha el reloj: la partida de ajedrez relámpago con sus colegas ha comenzado.
3
Ocho husos horarios al este del meridiano de París, Haraldur Sigurdsson sintoniza la BBC World en su radio multibanda. A 2.800 metros de altitud, con vistas al mar de Java. Sigurdsson, cuarenta y siete años, de cabello rubio claro, está sentado delante de su tienda de campaña en la cresta del Tambora, en el archipiélago de Indonesia: un islandés en el trópico. La noticia de lo sucedido en Camerún le hace perder la compostura. Está por decirles a sus porteadores que recojan todo en el acto y que bajen a la costa. Ya es casi de noche. Antes del miércoles 27 de agosto no conseguirá embarcarse para Bali. Desde allí podrá tomar un avión. Calcula que tardará una semana en alcanzar el lugar de la catástrofe. Pero la adrenalina que corre por sus venas resulta ser inútil: ha firmado un contrato con la Universidad de Rhode Island y está atado de pies y manos.
Conforme transcurren las horas, la exaltación cede el paso a la rabia y, una vez disipada la rabia, pugna por salir la indignación. Haraldur Sigurdsson, el único científico occidental que cree poder explicar los desvaríos letales de los lagos de Camerún, se encuentra retenido en Sumbawa, Indonesia.
4
Después de atender al periodista de la AFP, Haroun Tazieff se afeita con agua y jabón. La cita ante el espejo forma parte integrante del ritual matutino. Al haber ocupado hasta cuatro meses antes el cargo de secretario de Estado del Gobierno francés para la Prevención de Catástrofes, Tazieff sigue teniendo línea directa con el poder. En cuanto termina de afeitarse se pone en contacto con el Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la orilla sur del Sena.
La diplomacia francesa lleva trabajando en el asunto desde el fin de semana anterior. En la tarde del sábado 23 de agosto, el general Roger Vanni, del Ejército camerunés, informó al agregado militar de la Embajada de Francia en Yaundé de la extinción de toda vida en un valle en el noroeste del país. Pese a llevar la etiqueta «immédiate», el mensaje cifrado correspondiente no será emitido hasta veinticuatro horas más tarde, por el simple hecho de que el embajador está de vacaciones. Al igual que toda Francia. Aun así, a partir del domingo 24 de agosto se registra una febril actividad en el Quai d’Orsay y otros puntos a orillas del Sena.
• Hay que redactar un manifiesto de solidaridad con los familiares de las víctimas de la antigua colonia.
• Hay que lanzar una oferta de ayuda concreta, tanto en francos franceses como en bienes de primera necesidad (Yaundé ha dado a entender que hacen falta máscaras de gas o, en palabras del general: «equipamientos que permitan acceder a la zona afectada»).
• Hay que pedir al embajador que interrumpa su veraneo en Aurillac.
Para empezar, la plana mayor del Ejército en París destaca una unidad militar (ingenieros, acompañados por oficiales de enlace, y un camión cisterna de gasóleo) de su base en la República Centroafricana a la zona de la catástrofe en Camerún, un desplazamiento de 750 kilómetros.
Entretanto, Haroun Tazieff se las arregla para que su colaborador más fiable y fiel, un experto en gases volcánicos apodado Fanfan, suba al avión que llevará al embajador de vuelta a su puesto en África. Se marchan ese mismo día en un Mystère 20 de ocho plazas
5
Para poder escuchar las cintas que aún conservaba de mi reportaje radiofónico de 1992, una con material bruto a medio montar y otra con el programa de radio, me las tuvieron que pasar a formato digital. Solo así las voces del siglo XX brotaron con claridad de mi reproductor del siglo XXI. El canto de un grupo de alumnos huérfanos en uno de los campos de refugiados de Nyos me puso la piel de gallina. La imagen de los niños en formación coral, con los más pequeños en primera fila, se había quedado grabada en mi memoria. ¿Qué habría sido de ellos?
En el minuto 18 me escuché a mí mismo hablando con Hasan el Inmortal, vendedor de carne fresca sin refrigerar.
—No man can kill me —asegura Hasan mientras se golpea el pecho para demostrar que está hecho a prueba de balas.
Según cuenta, ha sobrevivido a la guerra de Biafra en Nigeria y después, como refugiado en Camerún, a la catástrofe de Nyos. «¡Hasan es inmortal!», gritan a nuestro alrededor.
El fragmento se entremezcla con el lamento de uno de los científicos:
—No hay apenas testimonios directos inequívocos.
Para los expertos extranjeros encargados de tomar muestras del suelo y del agua, África no es más que un decorado accidental, y el relato de los supervivientes, un toque de couleur locale.
—Massa —se dirige a mí una verdulera—, es la venganza de Mawes.
Narra cómo el dios Mawes reina sobre los muertos en el fondo del lago, donde vigila un huevo de pitón que no debe secarse nunca. Furioso por la falta de ofrendas, ha roto el huevo, produciendo una insoportable nube fétida que ha asfixiado todo cuanto respiraba: ¡el huevo de pitón estaba podrido!
—Este pequeño lago no estaba aquí antes —observa un jovencísimo conductor de minibús en el minuto 38—. Se ha desplazado.
—¿Cómo se va a haber desplazado?
—En serio. Antes estaba abajo, en el valle. Ha subido.
—Estás bromeando.
—Es lo que cuenta la gente.
—¿Y eso?
—¡Yo qué sé!
6
Bajo la entrada «mito», el diccionario Van Dale de la lengua neerlandesa recoge como primera acepción: «relato de humanos y de dioses». En segundo lugar aparece el significado de «fábula», «rumor sin fundamento: “eso no es más que un mito”». Y la tercera definición reza: «representación injustificadamente aceptada como verdadera de una persona, una cosa o una circunstancia».
La palabra «mito» deriva del griego mythos, que etimológicamente significa «aquello que se dice», «relato oral». Sospechaba que, en su día, todas las historias habían nacido de una exclamación de asombro («¡Yo qué sé!»). El mito (que es «lo que cuenta la gente») no se forjaría hasta años o incluso generaciones después.
7
Al meter a François «Fanfan» Le Guern en aquel avión con destino a África, Tazieff avanza un peón sobre el terreno. Es comprensible que tenga prisa: cuanto más frescas sean las huellas de la muerte masiva tanto más fácil será dilucidar el porqué. No hay que olvidar que las prisas son imprescindibles para sacar ventaja a la competencia. Quien logra un descubrimiento en el sector científico solo cosecha los laureles si consigue ser el primero en publicar el hallazgo en una revista de reconocido prestigio. Los que confirman el resultado por sus propios méritos en segunda, tercera, cuarta y quinta posición no hacen otra cosa que aupar al vencedor. Las reglas del juego son las que son: tan pronto como François Le Guern pise el remoto valle, el «equipo de Tazieff» se encontrará in situ, y eso es tanto como decir que allí estará el propio Tazieff. En esta carrera no importa que el maestro siga en París. Se trata de llegar, ver y publicar, y la publicación saldrá firmada por él.
A esas alturas, toxicólogos, biólogos y vulcanólogos de todo el mundo están haciendo las maletas, ya sea en el Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda, Japón, Alemania o Hawái. En Pisa, Italia, el profesor Giorgio Marinelli le pide a su secretaria que reserve tres asientos en el primer vuelo que salga rumbo a Camerún. Marinelli, soltero peinado con cortinilla, es petrólogo, experto en piedras. No es de los que se crecen bajo la luz de los focos, sino que más bien tiende a menguar. Aun así, goza de mucho predicamento entre los geólogos. Gracias a la excelente reputación de su abuelo, cartógrafo pionero de Abisinia, el nieto pudo seguir los pasos de su antecesor —con la bendición del mismísimo emperador Haile Selassie—. En 1967 y 1968 visitó con Haroun Tazieff una cadena volcánica en el desierto del norte de Etiopía.
«Es una enciclopedia andante», llegó a decir Tazieff de Marinelli en tono elogioso. Y solía referirse a él como «el más fiel entre los fieles».
Hasta que, un buen día en los años setenta, Tazieff rompió la amistad de forma unilateral. Lo hizo en una entrevista, alegando el motivo: al parecer, a Marinelli le provocaba cada vez más envidia que su colega acaparara el interés de los medios de comunicación. «Esa envidia, unida a un chovinismo exacerbado, me ha llevado a poner punto final a quince años de amistad y colaboración fructífera con el gran petrólogo que fue Marinelli».
«Fue». Al decidirse por ese tiempo verbal, Tazieff confiere a sus palabras el aciago carácter de una maldición, como si pudiera truncar de un soplo la carrera de Marinelli. Sin embargo, en la última semana de agosto de 1986 corre el rumor de que Marinelli dispone de unos medios de transmisión que le permiten enviar datos vía satélite a su grupo de investigación en Pisa. Es más, se comenta que va de camino a Nyos en compañía de dos ayudantes.
8
En Camerún, el mes de agosto es el más húmedo de la estación lluviosa. Por esas fechas no hay manera de moverse fuera de las carreteras. La única vía de acceso a la zona de la catástrofe es la circunvalación, trescientos largos kilómetros de pista cuyos tramos más problemáticos se cierran con barrera en la época de lluvias. RAIN GATE AHEAD se anuncia con mucha antelación, junto a dos opciones: CLOSED/OPEN. Un equipo de la televisión pública camerunesa que viaja en un Chevrolet todoterreno de color marrón queda atrapado en el fango.
El fenómeno de la televisión había hecho su entrada en Camerún un año antes, en 1985, con una programación semanal de jueves a domingo.
9
De mi viaje de 1992 conservaba un mapa Michelin de África pegado con celo, y una vieja CARTE DU CAMEROUN/MAP OF CAMEROON.
En el mapa, el continente africano se las da de duro, como si sacara pecho, cuando todos sabemos que ese pecho solo tiene arena del Sáhara de este a oeste. Camerún se sitúa en la axila, el punto más bochornoso, donde reinan la humedad, las altas temperaturas y el verdor. El país debe su nombre a los camarones —camarão, «camarón» en portugués— que el navegante portugués Fernando Pó descubrió en 1472 en la desembocadura de un río en el golfo de Biafra.
En las centurias posteriores, después de que se cartografiaran las principales líneas costeras, saltó a la vista que la cavidad africana casaba a la perfección —tanto que no podía ser fruto de la casualidad— con la joroba de Sudamérica, al otro lado del Atlántico. Ambos continentes parecían ser pedazos de un mismo jarrón. Si bien en el siglo XVIII un teólogo germano sugirió que habían sido separados violentamente por el diluvio universal, otros alemanes —Alexander von Humboldt (en el siglo XIX) y Alfred Wegener (en el XX)— lanzaron después la versión más sólida del movimiento de las placas tectónicas. Esa teoría implicaba la existencia de un núcleo terrestre líquido, unas «corrientes de convección» de magma en las que flotan fragmentos de corteza terrestre y unas fallas que se manifiestan en la superficie de la Tierra bajo la apariencia de cadenas volcánicas. Una de esas fallas es la línea de Camerún, que aparece en el mapa como un trazo punteado de islas volcánicas en medio del océano (Annobón, Santo Tomé, Príncipe, Bioko), perpendicular a la axila de África. El punto más grueso es el del monte Camerún, un coloso de 4.040 metros en plena costa atlántica que por término medio entra en erupción una vez en la vida de una persona.
Los habitantes de los flancos de este volcán activo acostumbraban a sacrificar albinos al dios del fuego. Todavía en las erupciones de 1909 y 1922 ataron vivos a algunos a unos postes que clavaban en el suelo en el curso de las serpenteantes lenguas de lava.
10
Me gustan los relatos: los verídicos, los veraces y los fantásticos. Como escritor, planto cada cierto tiempo una historia nueva en el bosque de los relatos. La idea de este libro salió a la luz en 2009, el año de Darwin, cuando el museo de Teylers de Haarlem contó conmigo para una exposición sobre dos embarcaciones legendarias: el Arca de Noé y el Beagle de Darwin. La primera simbolizaba los mitos de las Sagradas Escrituras, y la segunda, la verdad científica.
—En la última sala vamos a crear un efecto teatral —me prometió el comisario—. Haremos que el Beagle embista el Arca a media eslora y termine por hundirla. ¿Qué te parece?
Ante mis ojos se iba abriendo una brecha en el casco. Después pensé: los descubrimientos que hizo Darwin durante su periplo a bordo del Beagle no afectaron para nada al Arca de Noé. El inverosímil relato de supervivencia de animales y hombres en aquel mar agitado que inundaba el globo terráqueo apela mucho más a la imaginación que el viaje de estudios del joven Darwin. Antes de que les dé tiempo a tomar conocimiento de la teoría de la evolución, los niños ya han visto desfilar ante sí toda una serie de pequeñas Arcas de Noé: en libros, películas o juegos de LEGO y Playmobil. Las fábulas pueden llegar a instalarse tan cómodamente en la realidad que acaben formando parte de ella. Hoteles sin habitación número 13. El cierre de la Bolsa el día de la Ascensión. El horóscopo en el periódico. ¿Quién no cría a sus hijos con alimentos, bebidas y cuentos de hadas?
De pequeño me contaron una y otra vez, bajo el disfraz del Génesis y la leyenda sobre los orígenes de todo, que la serpiente trajo la injusticia al mundo en el paraíso. ¿Cómo? Invitando a Eva a comer del árbol del bien y del mal. Más tarde, a medida que me iba haciendo mayor, empecé a ver las religiones como relatos míticos que con sus «harás esto» y «no harás lo otro» intervienen en la vida de miles de millones de personas, aun a riesgo de perjudicarlas.
¿Qué especie animal se presta a algo así? En materia de cuestiones fundamentales, el grueso de los humanos se fía más de la ficción que de los hechos. Somos animales que se cuentan historias; intercambiamos sin parar historias ficticias a las que otorgamos, si no crédito en el sentido literal de la palabra, cuando menos un significado, como si nos enjauláramos voluntariamente entre las rejas de unos relatos que hemos imaginado nosotros mismos.
Sentí curiosidad. Los mitos poseen una fuerza tan descomunal que acaban interfiriendo en la realidad. ¿De dónde vienen? ¿Van creciendo poco a poco? ¿Cómo nacen?
De pronto, se me hizo la luz. Me acordé del valle de los muertos de Camerún y comprendí que era un campo de ensayo ideal para averiguar lo que deseaba saber. Aquel marco se ajustaba hasta tal punto a mis pesquisas sobre la eclosión y el florecimiento de los mitos que casi resultaba escalofriante. Podemos imaginarlo. El 21 de agosto de 1986, con luna nueva, se escucha en el valle de Nyos —un área bien definida y bien delimitada de la superficie terrestre— una explosión entre las nueve y las diez de la noche. Esa es mi hora cero, el Big Bang que da comienzo a todo. Al amanecer reina el mayor de los silencios; hasta los grillos han dejado de cantar. Del fondo del valle no llega ni una sola señal de vida. Pasado un tiempo, vuelven a oírse voces humanas; en los días, meses y años siguientes, el valle de los muertos es objeto de conversaciones, lamentos, debates, especulaciones y fantasías.
Voy a tratar de analizar en fragmentos sueltos quizá no todo, pero al menos buena parte de lo que se ha dicho y escrito. De este modo, desenredando uno a uno los hilos del ovillo, espero descubrir cómo las palabras han revestido los hechos tejiendo frases, metáforas y relatos.
Puede que un cuarto de siglo sea poco tiempo; es más, dudo que en veinticinco años la «leyenda del valle asesino» haya conocido un desarrollo completo y definitivo. Sin embargo, sí creo poder registrar la germinación de nuevos hilos narrativos de dimensiones míticas.
11
En el Boulevard Montmartre la nieve sucia se había fundido; de los árboles y los balcones ya solo caían unas gotas rezagadas. La experiencia de la noche anterior me había dejado una sensación de resaca. Iba a haber conocido al hijo de Haroun Tazieff, pero no hizo acto de presencia en el restaurante de la oveja.
Pegada a las fachadas y a los escaparates se extendía una hilera de personas que al cabo de varias decenas de metros desaparecía por la fulgurante entrada del Museo Grévin. Al tener una cita en el concurrido gabinete de figuras de cera, me libré de tener que hacer cola. Nada más recibirme junto al mostrador de información, Véronique Berecz dejó caer que Haroun Tazieff había sido un hombre extraordinario. Me condujo hasta el ascensor de servicio, que nos llevaría a su despacho encima del museo Madame Tussauds parisino. La caja era tan estrecha que subimos rozándonos, con la mirada apartada y la respiración contenida. En cuanto conseguimos salir del ascensor, le pregunté qué hacía tan especial a Tazieff.
—Verá, nosotros leíamos a Julio Verne de pequeños —dijo mientras se sentaba a su escritorio—. ¿Lo conoce? —Me dio su tarjeta de visita: VÉRONIQUE BERECZ,DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN—. Viaje al centro de la Tierra... Es fantasía pura, excita la imaginación. Nosotros soñábamos con ello, pero Haroun Tazieff lo hizo realidad.
En 1985, diez meses antes de que se produjera la catástrofe de Nyos, Tazieff inauguró una réplica suya en el Museo Grévin. En mi vieja guía de París se explicaba que su estatua ocupaba un lugar privilegiado en la alfombra roja junto a las taquillas del museo: «Haroun Tazieff le da la bienvenida al pie de un volcán y le invita a entrar en el imponente vestíbulo de columnas decorado con pan de oro y mármol». Me habría gustado ver la escena, pero abajo, en la entrada, sobre las alfombras rojas del vestíbulo, no había estatua alguna. Eso sí, de la pared colgaban dos espejos deformantes: en el uno me veía muy gordo, y en el otro, muy delgado.
—Nuestro museo es un reflejo de la actualidad —aclaró Véronique Berecz a modo de justificación—. No pretende ser un panteón de ilustres difuntos.
Empezó a contarme que Tazieff había acogido con alegría la noticia de que el Museo Grévin planeara incorporarlo a su colección. Según Véronique, el vulcanólogo y secretario de Estado disfrutó de las sesiones en el taller del escultor. Le midieron de arriba abajo: la forma del cráneo, la anchura de las mandíbulas, la separación entre las orejas, y la cabeza. Con ayuda de una cajita llena de ojos artificiales determinaron el color de sus iris. Entre gris y azul. El escaso cabello, ralo y canoso. Haroun Tazieff se había hecho medir al estilo de los antropólogos de los años setenta interesados en tomarles las medidas a los pigmeos y a los papúes. Mientras tanto, les regalaba los oídos con los relatos de sus expediciones, de los que Véronique y sus colegas no se perdían una sola palabra.
—Era un hombre muy afable, y se sentía orgulloso de que contáramos con él.
Quise saber si para Tazieff la incorporación al museo de cera era más importante que para otras celebridades.
—Sí —respondió la directora de Comunicación con firmeza—. Prefería la estatua de cera a una condecoración oficial.
—¿Es lo que cree usted, o llegó a decirlo él?
—Él mismo lo dijo.
Véronique extrajo de una carpeta una hoja con anotaciones de campo donada por Tazieff. También sacó una lista de invitados escrita a mano por el vulcanólogo con motivo de la inauguración solemne de su doble. La barrí con la mirada hasta que mis ojos se posaron en los nombres siguientes: «M. et Mme F. Lavachery, 5 Rue du Zodiac, Bruxelles».
Sabía quiénes eran. La F. hacía referencia a Frédéric, el hijo de Tazieff al que yo había esperado en vano y que, desde hacía poco, administraba el Centre Haroun Tazieff desde una aldea cercana al nacimiento del Loira.
Por lo visto, en 1985 vivía en Bélgica.
Véronique ni siquiera tenía conocimiento de que Tazieff tuviese un hijo. No recordaba si a la inauguración acudieron más familiares que France Tazieff, la esposa del protagonista. Sin dejar de hablar me tendió una funda de plástico con diapositivas publicitarias de la réplica del vulcanólogo.
Al mirarlas a contraluz descubrí a un hombre sentado, con camisa caqui, lápiz y papel en ristre, inclinado hacia delante como el pensador de Rodin aunque con la vista levantada. Alrededor de sus botas de montaña: piedra pómez y cenizas. Por el suelo había, además, un traje ignífugo de aluminio. La estatua tenía el rostro curtido y bronceado. Aunque los labios quedaban reducidos a una raya, las comisuras algo levantadas evitaban de milagro que la expresión de la cara se calificase de hosca.
—¿Y dónde está la estatua ahora? —indagué.
—La desmontaron a raíz de la gran reforma de 2001 y nunca volvió.
—¿De modo que ha ido a parar al sótano?
—Se encuentra en nuestro almacén en las afueras de París —me corrigió Véronique.
Según me explicó, la cabeza se aislaba del tronco con gran maestría y se guardaba aparte, separada de la caja alargada que albergaba el resto del cuerpo. Las manos también se consideraban obras artísticas y, por tanto, dignas de recibir ese mismo trato exquisito. Veía ante mí un sótano con pilas y pilas de sombrereras en las que descansaban, sobre un lecho de virutas, cabezas y manos de antiguas celebridades. Pregunté si habían llegado a desempolvar alguna figura de cera brindándole un regreso triunfal.
—Es por eso por lo que conservamos las estatuas —contestó mi anfitriona—, pero no es algo habitual.
12
Cuatro días después de la catástrofe de Nyos, el lunes 25 de agosto, el Gobierno de Camerún ajustó el número de muertos al alza: de «al menos 1.200» a 1.532.
13
La primera imagen que recorre el mundo es obra de un misionero del valle de los muertos. El corresponsal de una agencia de noticias internacional logra localizar a un piloto estadounidense llamado Dean Yeoman. Este difunde el evangelio en directo desde el cielo con ayuda de un helicóptero. Trabaja para la Fundación Helimission. Desde su base en la ciudad de Bamenda realizó varios vuelos de rescate durante los cuales tomó fotografías del valle. Una de esas imágenes muestra una ladera verde salpicada de cabezas de ganado muertas. Cadáveres de centenares de cebúes blancos. Los animales están tumbados en la hierba, de costado, convertidos en hinchadas caricaturas de sí mismos.
AP divulga la vista aérea de las vacas muertas el lunes 25 de agosto, junto con los primeros testimonios directos. Se trata de declaraciones de testigos oculares que afirman haber oído una explosión comparable al estruendo de un avión que pase a escasa altura. Algunos han percibido cierto olor a pólvora; otros hablan de un hedor a huevos podridos. Una mujer ciega cuenta que la tierra temblaba bajo sus pies.
Recuerdo el telediario de por la noche. No sabría decir ni dónde estaba ni qué hice aquel día. En agosto de 1986 tenía veintiún años y era estudiante. Estoy viendo a la presentadora (¿Noraly Beyer?). Al fondo: el manto verde moteado de cadáveres vacunos. Un espectáculo hermoso a la vez que macabro. Ansiaba conocer todos los detalles, pero encontré un rompecabezas.
Los periódicos del martes 26 de agosto tampoco sacian mi afán por saber. NI DESTROZOS NI VIDA, reza uno de los titulares. Los redactores encargados de la sección de Economía del NRC Handelsblad escriben: «La arraigada superstición de los lugareños supone un serio obstáculo para penetrar en las causas de la catástrofe». Trouw es el único diario que tiene la solución: EL OLOR A HUEVOS PODRIDOS ACABA CON LA VIDA DE LOS GANADEROS. Cita al profesor doctor Schuiling, de la Universidad de Utrecht, quien atribuye la muerte de los campesinos y su ganado al sulfuro de hidrógeno, H2S. La inhalación de este gas en concentraciones elevadas provoca la parálisis de los músculos respiratorios. El H2S es uno de los gases de azufre más peligrosos que se liberan en las erupciones volcánicas. Si bien el intenso hedor a huevos podridos suele espantar a personas y animales, en este caso la nube debió de ser tan envolvente que no hubo manera de evadirla. El profesor de Utrecht habla de un fenómeno insólito.
14
La primera reacción ante lo ocurrido en el valle de los muertos fue una pregunta, una pregunta que estaba en boca de todos (también en la mía): «¿Qué pasó?». El asombro se imponía a la compasión. Noté que eso era debido a la aturdidora falta de rastros, la receta básica de cualquier detective. El valle de los muertos resultó ser un caldo de cultivo para elucubraciones y conjeturas. Los amigos a los que en 2011 comenté en qué me había metido se aventuraron de manera espontánea a lanzar apuestas, como en un concurso.
—Un impulso electromagnético —probó uno.
—Metano —sugirió otro.
—Radiación.
Esto no es un juego: de hecho, todavía no sé la respuesta.
Pensaba regresar a Camerún para registrar las historias de los supervivientes, el personal de asistencia humanitaria, los videntes, el fon y sus consejeros. Lo haría más adelante. Antes deseaba escuchar a los científicos. Ellos tenían la primera palabra, los investigadores profesionales que se asignan el cometido de librar al mundo de los mitos por medio de la medición, la experiencia y la lógica.
Le gaz toxique est du gaz carbonique. ¿Acaso hay algo más claro y sencillo? El enigma del valle de Nyos desmitificado y reducido a una mera fórmula química: CO2. O también H2S —EL OLOR A HUEVOS PODRIDOS ACABA CON LA VIDA DE LOS GANADEROS—. En cualquier caso: una molécula.
15
Haroun Tazieff descubrió su vocación de vulcanólogo en África, con treinta y tres años. Trabajaba en Costermansstad, Congo, como ingeniero de minas al servicio de la administración colonial belga, cuando entró en erupción un volcán del Parque Nacional Albert, la reserva natural más antigua de África. Corría el 1 de marzo de 1948. Al día siguiente, acuciado por los rumores («La ciudad de Goma está condenada a muerte, la lava está llegando a las casas»), Tazieff se desplazó al lugar de los hechos con sus porteadores Paya y Kaniépala. Después plasmaría su vivencia en Cratères en feu, obra tremendamente popular con la que debutó en 1951 y que en 1954 fue traducida al neerlandés. Localicé la traducción en dos librerías anticuarias que pedían por ella respectivamente 130 y 200 euros. Llamé a la primera explicando que estaba dispuesto a pagar 100 euros.
—Vamos a ver, la traducción lleva la firma de Willem Frederik Hermans. No olvidemos que es uno de los escritores holandeses más importantes de la segunda mitad del siglo XX —replicó el librero.
Nada de regateo. Al poco tiempo de abonar los 130 euros, me llegó una caja de zapatos con un ejemplar de la versión neerlandesa de Cratères en feu. Una vez liberado de las tres capas de plástico de burbujas, el libro se abrió por una página que rezaba: «Abandonamos el campamento al alba y nos dirigimos hacia el poderoso rugido. ¿No decía Napoleón que hay que salir al encuentro del estampido de los cañones?».
La traducción no se parecía a la prosa acerba e impasible a la que W. F. Hermans me tenía acostumbrado. Empecé por el principio y devoré el libro de un solo bocado. La acción se abre con un hombre que mira dentro del cráter de un volcán en erupción. Ve un «corazón misterioso» que se dilata y se contrae. Al mismo tiempo escucha los gruñidos de un «monstruoso bulldog». Las metáforas saltan de las páginas con la misma frecuencia con la que las «entrañas de la tierra» expulsan los pegotes de lava.
Estas fauces, cuyo calor me roza como el aliento de un animal, me dan miedo. El hombre que se inclina sobre ese mar de fuego ya no es un geólogo ávido por explicar los fenómenos naturales, sino un primitivo individuo angustiado.
Por desprecio hacia la muerte, o en un arrebato de osadía, recorre el borde del cráter a trompicones. Cuando ya solo le falta por describir una cuarta parte se ve sorprendido por una lluvia de proyectiles. Al tomar conciencia de que no podrá concluir su ronda, decide descender hasta el fondo del cráter.
Por un instante me llena de asombro mi propia locura. Qué más da, la tentación es demasiado grande... «Sí, sí, se puede». Comienzo a bajar hundiendo los talones en la candente escoria con toda la fuerza de la que soy capaz. Abajo, a mis pies, las enormes fauces ovaladas se aproximan a cada paso, haciéndose cada vez mayores, al tiempo que el horrible tumulto va en aumento. Apabullado, me dejo embriagar por el monstruoso fulgor. Allí están las pesadas colgaduras, oro y cobre líquidos, tan increíblemente cerca que es como si yo, simple ser humano, me hubiera adentrado en su mundo de ensueño.
El narrador lucha para no caer presa de alucinaciones o una fe injustificada en las fuerzas sobrenaturales. A fin de cuentas, es un ser racional que vive en la «era nuclear».
Con mucho esfuerzo —tanto que se me escapa un grito— consigo desprenderme del espectáculo que se desarrolla ante mis ojos. ¡Debo tratar de reencontrar al «científico» dentro de mí! ¡Vamos!, que hay que medir la temperatura. La temperatura del suelo y del aire.
Volví a leer el fragmento ante la duda de si, después de todo, la voz de W. F. Hermans no resonaba a través del texto. Cotejando la traducción con la obra original debería de poder comprobarlo. Mi sospecha se acrecentó nada más pasar al siguiente párrafo.
«¿Qué es lo que tramaba en ese cráter?», se estará preguntando el lector. Hasta yo mismo llegué a preguntarme... en realidad, ¿qué es lo que tramaba yo ahí?
La formulación chirriaba un poco, tenía un punto amargo, algo que a mi juicio se debía al uso del verbo «tramar» (en efecto, el francés decía faire sin más).
El libro que había catapultado a la fama al por entonces ya treintañero Tazieff se encontraba a caballo entre una obra de Julio Verne y Tintín en el Congo.
Oye, Paya, ¿no te da miedo subir al monte de fuego?
A Paya no le da miedo, viene de fuera, aunque se sabe las historias que cuentan los «indígenas».
—Ellos decir: diablos despertar porque hombres impíos no hacer sacrificios. Diablos enfadados tirar piedras de fuego. Después hombres sacrificar cabras. Cuando los shétanis (diablos) muy enfadados, ellos sacrificar vacas.
—Ya veo —observé—. ¡Qué buen pretexto para atracarse de comida!
—No, bwana. Tirar cabras vivas a la lava.
Después de caminar un buen rato en silencio, Paya volvió a la carga:
—Ellos también decir: a veces un solo sacrificio no suficiente, porque cuando shétanis no enfadados, otra cosa.
—¿Ah sí? ¿Qué cosa?
—Antes, gran jefe, muerto, enfermo en otro mundo. Dar saltos en la cama, y vueltas, ¡ay, ay, ay! Y la Tierra de repente abierta...
—¿Y entonces? ¿Más sacrificios?
—Sí, bwana. ¡Los sacrificios no siempre buenos, pero nunca malos!
¡Y venga a reír y a enseñarme sus dientes perfectos!
A Cratères en feu le siguen toda una serie de superventas y películas taquilleras. Desde su debut, Haroun Tazieff se perfila como un intrépido defensor de la razón. Del mismo modo que san Jorge se enfrenta a los dragones, él combate la fe de fábulas y cuentos que mantienen al Homo sapiens en la ignorancia. El conocimiento de la naturaleza y su forma de funcionar es el antídoto que él quisiera inyectar a la población mundial.
Al final de Cratères en feu, Tazieff jura fidelidad a la ciencia. Para entonces nos encontramos de nuevo en Europa, concretamente en Italia. El vulcanólogo se va de peregrinación —secular— al refugio de la Torre del Filósofo, situado justo al pie del cráter superior del Etna. Según la tradición, son las ruinas de un observatorio de hace veinticinco siglos. Se cuenta que, desde ese refugio a 2.900 metros de altitud, Empédocles estudió los secretos del monte de fuego hasta que fue engullido por el cráter. Solo quedaron de él sus sandalias.
Mi viejo y grande Empédocles, héroe y primer mártir de la ciencia de los volcanes, es con gran alegría que evoco en esta última página tu legendaria figura, la de un espíritu que, no conforme con la leyenda, se empeñó en saber.
16
Mientras el embajador francés y François «Fanfan» Le Guern, el delegado de Tazieff, sobrevuelan el Sáhara, el presidente de Camerún ordena a sus generales que cierren el valle de los muertos al mundo exterior. Anuncia una «cuarentena total»; no puede entrar nadie.
El Servicio de Información Sísmica no ha registrado ningún terremoto. El monte Camerún está tranquilo. El que tampoco se haya medido actividad alguna en otras áreas de la línea volcánica no significa que no la haya habido. La red de puntos de medición se ha desintegrado. Desde que en 1961 Camerún naciera como república independiente, fruto de la unión de las colonias del Camerún francés y del Camerún británico, la infraestructura nacional no ha ido precisamente a más, sino a menos. Por mucho que la capital, Yaundé, luzca unos cuantos rascacielos de fachada reflectante, la remota región de los Grassfields, escenario de la catástrofe, está abandonada a su suerte. Y es justo allí, en aquella sabana montañosa, donde se prolonga la falla tectónica, que se hace visible en una sarta azul de lagos de cráter. Hacia el interior, la línea de Camerún se hiende en dos, como la lengua de una serpiente. En la punta este se encuentra el lago Monoun, y en el oeste está el lago Nyos.
Cuando el Mystère 20 del Ejército del Aire francés alcanza su destino ya es de noche. Está lloviendo; la pista de aterrizaje brilla a la luz eléctrica. Fanfan se halla en territorio camerunés, pero a esas horas no hay vuelos domésticos a los Grassfields.
17
En la base militar de Wum, en el extremo noroeste de Camerún, el general James Tataw cuenta con dos compañías de cien hombres cada una. Ni siquiera suman medio batallón. No solo le faltan tropas, sino también medios de transporte lo suficientemente pesados como para poder manejarse en fango. Resuelve ambos problemas con una doble medida:
1) confiscación de todos los camiones de cerveza que se encuentren en Wum (o que vayan llegando desde Bamenda);
2) reclutamiento de los delincuentes y trastornados mentales de la superpoblada prisión de Wum.
Una vez fuera de la ciudad, Tataw da orden de levantar la barrera de la circunvalación para que pueda pasar la columna de camiones que, en lugar de cajas de cerveza, transportan prisioneros hacinados. Es el lunes 25 de agosto. El general encabeza el destacamento en su Jeep Commando, con un walkie-talkie del tamaño de un ladrillo en el bolsillo de la camisa. En la pista hay tramos de laterita roja y otros de basalto negro corroído. Aunque ni Tataw ni sus hombres son naturales de los Grassfields, el general está al tanto de las historias sobre el lago Wum, que se halla junto a su cuartel. En los años en que el monte Camerún escupe fuego, el agua de ese lago circular cobra vida: comienza a hervir y a borbotear. De vez en cuando, las dos diosas que viven en el fondo envían malos augurios a la superficie entre miles de burbujas.
Según el mapa topográfico de Tataw, el valle de los muertos se extiende a lo largo de dieciocho kilómetros. En el curso superior del río Katsina Ala se encuentran dos poblados, Cha y Nyos, y más allá, pasada la divisoria de aguas, hay otra población llamada Subum. Cha y Subum están inmersos en un mosaico de maizales, huertos y pequeños bosques de aguacates, mangos y palmas de aceite. Nyos es distinto. Tiene dos partes. Situado sobre el lago, en lo alto de un monte boscoso, Upper-Nyos no se ha visto afectado; resulta ser un «reino» en miniatura, con su fon, su corte, su harén y su palacio. Lower-Nyos, trescientos y pico metros más abajo en la garganta del valle, es un asentamiento reciente de crecimiento irrefrenable, con una hilera de chozas, unas pocas tiendas, herrería, matadero, curtiduría, sala parroquial, mezquita, escuela y varios bares. Destaca sobre las aldeas cercanas por su animación y su espíritu comercial. La localidad alberga cada semana una feria de ganado en un corral de tierra compactada.
La misión de Tataw es clara: enterrar a los muertos, expulsar a los vivos. Cuando los camiones llevan ya dos horas peleándose con el barro, los campos de maíz, mandioca y batata anuncian la aldea de Cha. El convoy va parando en cada grupo de chozas, algunas redondas y cubiertas de paja, otras rectangulares con techo de chapa ondulada. El nauseabundo olor de la putrefacción está por todas partes. Los reclusos, pertrechados con una pala, son divididos en cuadrillas. Durante horas sudan cavando fosas no demasiado profundas bajo la vigilante mirada de unos soldados con boina roja y metralleta Uzi. Cada fosa da cabida a una decena de cadáveres. Por falta de tiempo, los militares mandan utilizar como sepultura de animales la letrina en el descampado detrás de la escuela de Lower-Nyos. Agarrados por la cola, cabras, cerdos hormigueros y perros desaparecen a rastras en el agujero, que luego se tapa con un lienzo blanco de cal viva y un manto de tierra negra. El general Tataw y su brigada de condenados tardan dos días en inhumar los cuerpos en avanzado estado de descomposición de Cha, Lower-Nyos y Subum. No llevan mascarilla.
18
La Embajada de Francia en Yaundé ha de remover cielo y tierra a fin de conseguir que Fanfan llegue al valle de Nyos. El martes 26 de agosto, dos viajes de helicóptero le permiten salvar las barricadas de la burocracia camerunesa, de Yaundé a Bamenda —la capital de los Grassfields—, y de allí a Wum, a veinte kilómetros de la zona afectada.
Mientras Fanfan ve pasar por debajo de él la selva tropical y los amplios meandros del río Sanaga, la AFP difunde a las 10:23 horas el testimonio directo de un misionero de Wum con apellido neerlandés: père Ten Horn. El sábado 23 de agosto —dos días antes de la llegada del general Tataw—, el padre acudió al fondo del valle, donde pudo ver cadáveres de hombres, mujeres y niños, «tumbados ante sus chozas, en pleno camino de tierra o en la cama». También vio gallinas, cabras y serpientes muertas. Pájaros caídos del cielo. Termiteros sin vida. Curiosamente, las viviendas, los puestos del mercado y los árboles seguían intactos.
En palabras del padre Ten Horn: «Era como si hubiera estallado una bomba de neutrones, sembrando la muerte sin causar destrozos».
A última hora de la tarde, Fanfan alcanza la base militar de Wum. El hombre de Tazieff se encuentra en el límite del área de acceso prohibido. Cree que, pese al retraso, continúa sacándole ventaja al pelotón de expertos que se han puesto en marcha en todo el mundo. Pero se equivoca: no es el primero. En el hospital de Wum y en el de Nkambe —al otro extremo del valle cerrado a cal y canto—, diecisiete médicos militares (patólogos y toxicólogos) llevan veinticuatro horas trabajando sin parar. Han improvisado, además, un hospital de campaña de forma cilíndrica. Enfundados en sus batas examinan y curan las heridas de los supervivientes.
19
El día que volví de París tuve noticias de Tazieff hijo. Por la noche entró un mensaje de correo electrónico. ¡Pling! Lo había enviado Frédéric Lavachery: mercredi 8 décembre2010, 22:24. En la primera frase se disculpaba por el fallido encuentro y en la segunda decía: My house went to heavens on Saturday. Please excuse my badEnglish.
Los enlaces que figuraban a continuación remitían a unas noticias de prensa con titulares tan elocuentes como «El fuego devasta una casa de campo» y «Granja apartada, pasto de las llamas». Acabé en las páginas web de L’Éveil y Le Progrès, dos periódicos de la región del Alto Loira. Mostraban instantáneas de unos escombros calcinados y humeantes en medio de un prado de montaña invadido por la nieve. Varios bomberos observaban el espectáculo con los hombros caídos, de pie junto a una manguera desenrollada. Según pude leer, la granja era propiedad de «Frédéric Lavachery, hijo del célebre vulcanólogo Haroun Tazieff, que en paz descanse». La estaba reformando con su esposa para convertirla en sede del futuro Centre Haroun Tazieff.
«Los propietarios lo han perdido todo», concluía L’Éveil.
Y Le Progrès: «Por suerte, los dueños no se hallaban en el lugar cuando se declaró el incendio».
Acepté las disculpas de Frédéric. Y pensé: si un incendio espontáneo en una pradera nevada a una distancia de mil kilómetros puede modificar el curso de este relato, ¿cuál no será el papel de lo imprevisible en la historia que trato de desentrañar?
El hijo de Tazieff insistía en que, a pesar del contratiempo, deseaba reunirse conmigo cuando se presentara la ocasión. Terminaba diciendo que estaba preparando una biografía a fin de «situar al hombre Haroun Tazieff y a su obra en el contexto histórico del siglo XX».
Best regards,
Frédéric
20
Curiosamente, al leer la autobiografía de Tazieff, nadie sospecharía que tuviera un hijo. El relato de la vida del vulcanólogo —Ma vie— consta de dos partes que se publicaron muy seguidas a comienzos de los años noventa. En ellas aparece France, su gran amor. Haroun la conoció en 1939 al pie del Mont Blanc, y se casó con ella dieciocho años más tarde, en 1957. France trabajaba en el Instituto Pasteur. El matrimonio no tuvo descendencia.
21
Subum, 25 de agosto. Al llegar a la aldea de Subum, un equipo de rescate ha encontrado a un bebé recién nacido que estaba llorando entre las piernas de su madre muerta.
Según los médicos, la pequeña debió de nacer justo antes de que la nube de gas letal alcanzara a su progenitora. No se explican cómo ha podido sobrevivir a la catástrofe.
Cuando me topé con este mensaje en un archivo de prensa volví a leerlo una y otra vez. Informa sin adornos, crudamente, de un hecho. Un bebé en llanto entre las piernas de una madre fallecida, y los médicos que lo ven con sus propios ojos y que no entienden cómo es posible.
¿Había que dar crédito a esa historia? Entre la noche del jueves 21 de agosto y el lunes 25 mediaban cuatro días: ¿podía una recién nacida sobrevivir tanto tiempo sola?
Del mismo modo que, un día al bañarse, la hija del faraón salvó a Moisés que flotaba en el Nilo en su cestita de mimbre, se rescataron no pocos barreños y cunas con bebés traídos por las aguas durante las trágicas inundaciones que marcaban la historia de los Países Bajos. Aún había placas y topónimos (Kinderdijk, el dique de los niños) que recordaban aquellos milagros. Las historias eran terriblemente conmovedoras (al parecer, la cuna que llegó a Kinderdijk se mantuvo en equilibrio gracias a los saltos del gato que iba a bordo) y siempre más hermosas de lo que pudo ocurrir en realidad. Con independencia de que fueran apócrifas o no, era evidente que los supervivientes las necesitaban en su búsqueda de consuelo y esperanza. La vida seguía.
Al hilo de lo anterior, me pregunté si en los veinticinco años transcurridos desde la catástrofe de Camerún se habría otorgado sentido al parto de esa madre de Subum que con su último suspiro había expulsado a una niña viva de su cuerpo. ¿Fue el germen que dio origen a una fecunda historia o ya nadie hablaba de ella?
22
Haroun Tazieff continúa en su casa de París cuando se anota la primera victoria. Los expertos que han apostado todas sus cartas al H2S como killer agent invisible del valle de Nyos (el profesor Schuiling, de Utrecht, y un toxicólogo alemán en un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung) de pronto enmudecen. Han descubierto que el H2