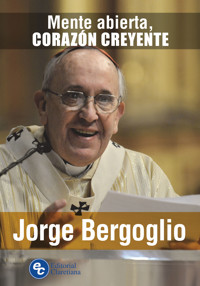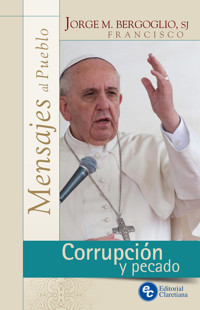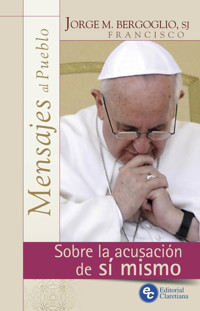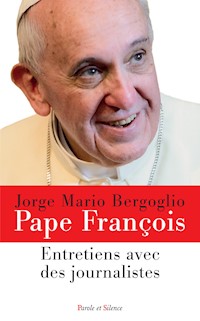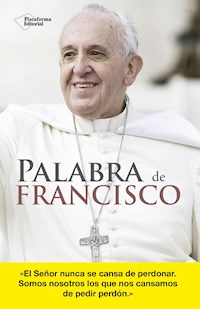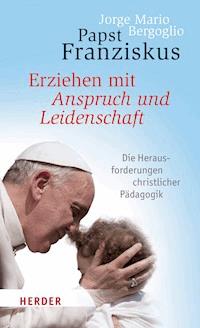Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Claretiana
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Pastores
- Sprache: Spanisch
El papa Francisco nos presenta en este libro el mensaje del evangelio que vibra en su corazón de pastor comprometido con el pueblo creyente y con los hombres y mujeres de buena voluntad. Fiel a su raíz jesuita, Jorge Bergoglio reflexiona y convoca voluntades para crear una nueva ciudadanía y construir juntos un hogar de puertas abiertas para todos. Para el Sumo Pontífice la clave de este compromiso de fe y de renovación social es el servicio. "Hacer por los otros y para los otros". "Se trata de una revolución basada en el vínculo social del servicio. El poder es servicio". El cristiano se ha de sentir urgido a "entrar en el territorio de la servicialidad", por las enseñanzas y el ejemplo de Jesús que no vino a ser servido sino a servir y dar la vida por los demás (cf Mc 10, 42-45)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sj
El verdadero poder es el servicio
Editorial Claretiana
Bergoglio, Jorge Mario
Verdadero poder es el servicio / Jorge Mario Bergoglio - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Claretiana, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-762-156-3
1. Crecimiento Espiritual. 2. Crecimiento Personal. 3. Reflexiones. I. Título
CDD 248.4
Editorial Claretiana es miembro de Claret Publishing Group
Bangalore • Barcelona • Buenos Aires • Chenni • Colombo • Dar es Salaam • Hong Kong • Lagos • Madrid • Macao • Manila • Owerri • São Paulo • Warsaw • Yaoundè
1ª edición libro digital, noviembre de 2023
Todos los derechos reservados
Queda hecho el depósito que ordena la ley 11.723
© Editorial Claretiana, 2023
ISBN 978-987-762-156-3
EDITORIAL CLARETIANA
Lima 1360 - C1138ACD Buenos Aires
República Argentina
Tel: 4305-9510 / 9597
E-mail: [email protected]
www.tiendaclaretiana.org
Presentación
Hace ya unos años que Editorial Claretiana viene publicando libros breves del Arzobispo de Buenos Aires, que han sido muy bien recibidos por el público. Desde entonces venía pensando en publicar todos sus escritos en un solo volumen. Luego de darle vueltas a la idea y de discernir el asunto con mis compañeros del equipo editorial, desistí de reunir lo ya publicado -que sigue estando a disposición de los lectores- y recopilar sólo los escritos que aún no habían sido editados de manera sistemática. Pienso que los mismos pueden prestar hoy un excelente servicio, no sólo a la Iglesia particular de Buenos Aires, sino a todo el Pueblo de Dios.
Con el equipo editorial hemos armado el libro siguiendo ciertos núcleos que nos van mostrando el pensamiento y la enseñanza de Jorge Bergoglio. En primer lugar hemos agrupado los escritos catequéticos, educativos y marianos. En un segundo núcleo las homilías de Navidad, Jueves Santo, Pascua y Corpus. Finalmente una serie de escritos dirigidos al diálogo con el mundo de la cultura.
De todos modos, hay ciertas constantes que atraviesan todo el libro, todas sus exposiciones, y en consecuencia toda su acción pastoral, que me parece importante destacar:
Por un lado el hecho de “crear ciudadanía”, el desafío de sentir “el llamado hondo a procurar la alegría y la satisfacción de construir juntos un hogar, nuestra Patria”. Por otro lado, en una coyuntura difícil y complicada como la que estamos transitando, se nos impone, dejarnos “convocar por la fuerza transformadora de la amistad social, ésa que nuestro pueblo ha cultivado con tantos grupos y culturas que poblaron y pueblan nuestro país. Un pueblo que apuesta al tiempo, y no al momento…”
Y todo esto realizado desde la clave del servicio. “Hacer por los otros y para los otros”. “Se trata de una revolución basada en el vínculo social del servicio. El poder es servicio”. Por cierto que no debemos confundir servicio con servilismo -ciega y baja adhesión a la autoridad-. Debemos “entrar en el territorio de la servicialidad, ese espacio que se extiende hasta donde llega nuestra preocupación por el bien común y que es la patria verdadera”.
Finalmente ser conscientes de la fragilidad que estamos viviendo en todo sentido, en lo personal, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. “Tenemos que cuidar la fragilidad de nuestro pueblo. Esta es la Buena Noticia: que pobres, frágiles, y vulnerables, pequeños como somos, hemos sido mirados, como María, con bondad en nuestra pequeñez y somos parte de un pueblo sobre el que se extiende de generación en generación, la misericordia del Dios de nuestros padres”.
P. Gustavo Larrazábal, cmf
Director - Editorial Claretiana
“Las palabras que les dejé son espíritu y vida”
Jn 6, 63
“Conviértanse y crean en la Buena Noticia”
“Conviértanse y crean en la Buena Noticia”, eso nos dijo el sacerdote, el miércoles pasado, cuando nos impuso la ceniza.
Empezamos la Cuaresma con este mandato. Quebrantar nuestro corazón, abrirlo y que crea en el Evangelio de verdad, no en el Evangelio dibujado, no en el Evangelio light, no en el Evangelio destilado, sino en el Evangelio de verdad. Y esto, hoy a ustedesde una manera especial, se les pide como catequistas: “Conviértanse y crean en el Evangelio”.
Pero además se les da en la Iglesia una misión: hagan que otros crean en el Evangelio. Viéndolos a ustedes, viendo qué hacen, cómo se conducen, qué dicen, cómo sienten, cómo aman: que crean en el Evangelio.
El Evangelio dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y ahí convivía entre las fieras como si no pasara nada. Esto nos hace recordar lo que sucedió al principio: el primer hombre y la primera mujer vivían entre las fieras, y no pasaba nada. En aquel paraíso todo era paz, todo era alegría. Y fueron tentados, y Jesús fue tentado.
Jesús quiere reeditar, al comienzo de su vida, después de su bautismo, algo parecido a lo que fue el principio, y este gesto de Jesús de convivir en paz con toda la naturaleza, en soledad fecunda del corazón y en tentación, nos está indicando qué vino a hacer él. Vino a restaurar, vino a recrear. Nosotros, en una oración de la misa, durante el año, decimos una cosa muy linda: “Dios, que tan admirablemente creaste todas las cosas, y más admirablemente las recreaste”.
Jesús vino con esta maravilla de su vocación de obediencia a recrear, a rearmonizar las cosas, a dar armonía aún en medio de la tentación. ¿Está claro ésto? Y la Cuaresma es este camino. Todos tenemos, en Cuaresma, que hacer sitio en nuestro corazón, para que Jesús, con la fuerza de su Espíritu, el mismo que lo llevó al desierto, rearmonice nuestro corazón. Pero que lo rearmonice, no como algunos pretenden, con oraciones raras e intimismos baratos. Sino, que lo rearmonice con la misión, con el trabajo apostólico, con la oración de cada día, el trabajo, la fuerza, el testimonio. Hacer lugar a Jesús porque los tiempos se acortan, nos dice el Evangelio. Ya estamos en los últimos tiempos, desde hace 2000 años, los tiempos que instauró Jesús, los tiempos de este proceso de rearmonizar.
Los tiempos nos urgen. No tenemos derecho a quedarnos acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en nuestra cosita... chiquitita. No tenemos derecho a estar tranquilos y a querernos a nosotros mismos. ¡Cómo me quiero! No, no tenemos derecho. Tenemos que salir a contar que, hace 2000 años, hubo un hombre que quiso reeditar el paraíso terrenal, y vino para eso. Para rearmonizar las cosas. Y se lo tenemos que decir a “doña Rosa”, a la que vimos en el balcón. Se lo tenemos que decir a los chicos, se lo tenemos que decir a aquellos que pierden toda ilusión y a aquellos para los que todo es “pálida”, todo es música de tango, todo es cambalache. Se lo tenemos que decir a la señora gorda “finoli”, que cree que estirándose la piel va a ganar la vida eterna. Se lo tenemos que decir a todos aquellos jóvenes que, como el que vimos en el balcón, nos denuncian que ahora todos nos quieren meter en el mismo molde. No dijo la letra del tango pero la podría haber dicho: “dale que va, que todo es igual”.
Tenemos que salir a hablarle a esta gente de la ciudad a quien vimos en los balcones. Tenemos que salir de nuestra cáscara y decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y decírselo con alegría... aunque uno a veces parezca un poco loco. El mensaje del Evangelio es locura, dice san Pablo. El tiempo de la vida no nos va a alcanzar para entregarnos y anunciar que Jesús está restaurando la vida. Tenemos que ir a sembrar esperanza, tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a buscar.
Cuántos viejitos como esa doña Rosa están con la vida aburrida, que no les alcanza, a veces, el dinero ni para comprar remedios. A cuántos nenes les están metiendo en la cabeza ideas que nosotros recogemos como gran novedad, cuando hace diez años las tiraron a la basura en Europa y en los Estados Unidos, y nosotros se las damos como gran progreso educativo.
Cuántos jóvenes pasan sus vidas aturdiéndose desde las drogas y el ruido, porque no tienen un sentido, porque nadie les contó que había algo grande. Cuántos nostálgicos, también hay en nuestra ciudad, que necesitan un mostrador de estaño para ir saboreando grapa tras grapa y así ir olvidando.
Cuánta gente buena, pero vanidosa que vive de la apariencia, y corre el peligro de caer en la soberbia y en el orgullo.
¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a quedar en la parroquia, encerrados? ¿Nos vamos a quedar en el chimenterío parroquial, o del colegio, en las internas eclesiales? ¡Cuando toda esta gente nos está esperando! ¡La gente de nuestra ciudad! Una ciudad que tiene reservas religiosas, que tiene reservas culturales, una ciudad preciosa, hermosa, pero que está muy tentada por Satanás. No podemos quedarnos nosotros solos, no podemos quedarnos en la parroquia y en el colegio. ¡Catequista, a la calle! A catequizar, a buscar, a golpear puertas. A golpear corazones.
Lo primero que hizo Ella (la Virgen María), cuando recibió la Buena Noticia en su seno fue salir corriendo a prestar un servicio. Salgamos corriendo a prestar el servicio de dar a los demás la Buena Noticia en la que creemos. Que esta sea nuestra conversión: la Buena Noticia de Cristo ayer, hoy y siempre. Que así sea.
Homilía a los Catequistas, EAC, marzo de 2000
Dejarse encontrar para ayudar al encuentro
Cada segundo sábado de marzo tenemos oportunidad de encontrarnos en el EAC (Encuentro Arquidiocesano de Catequesis). Allí, juntos retomamos el ciclo anual de la catequesis, centrándonos en una idea fuerza que nos acompañará a lo largo del año. Es un momento intenso de encuentro, de fiesta, de comunión, que valoro mucho y estoy seguro de que ustedes también.
Ahora, acercándose la fiesta de san Pío X, patrono de los catequistas, quisiera dirigirme a cada uno de ustedes por medio de esta carta. En medio de las actividades, cuando el cansancio comienza a hacerse sentir, deseo animarlos, como padre y hermano, e invitarlos a hacer un alto para poder reflexionar juntos sobre algún aspecto de la pastoral catequística.
Lo hago consciente de que, como obispo, estoy llamado a ser el primer catequista de la diócesis... Pero sobre todo quisiera, por este medio, vencer un poco el anonimato propio de la gran ciudad, que impide muchas veces el encuentro personal, que ciertamente todos buscamos. Además, éste puede ser un medio más par ir trazando líneas comunes a la pastoral catequística arquidiocesana, que permitan una unidad de fondo dentro de la lógica y sana pluralidad propia de una ciudad tan grande y compleja como Buenos Aires.
En esta carta, he preferido no detenerme en algún aspecto de la praxis catequística, sino más bien en la persona misma del catequista.
Numerosos documentos nos recuerdan que toda la comunidad cristiana es la responsable de la catequesis. Algo lógico, ya que la catequesis es un aspecto de la evangelización. Y la Iglesia toda es la que evangeliza; por lo tanto, a este período de enseñanza y de profundización en el misterio de la persona de Cristo “no deben procurarla solamente los catequistas o sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles...” (CT 16). La catequesis se vería seriamente comprometida si quedara relegada al accionar aislado y solitario de los catequistas. Por eso, nunca serán pocos los esfuerzos que se hagan en esta toma de conciencia. El camino emprendido hace años, en procura de una pastoral orgánica, ha contribuido notablemente a un mayor compromiso de toda la comunidad cristiana en esta responsabilidad de iniciar cristianamente y educar en la madurez de la fe. En el ámbito de esta corresponsabilidad de la comunidad cristiana en la transmisión de la Fe, no puedo dejar de rescatar la realidad de la persona del catequista.
La Iglesia reconoce en el catequista una forma de ministerio que, a lo largo de la historia, ha permitido que Jesús sea conocido de generación en generación. No en forma excluyente, sino de una manera privilegiada, la Iglesia reconoce en esta porción del Pueblo de Dios a esa cadena de testigos de la que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica: “el creyente que ha recibido la fe de otro... es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros...” (CATIC 166).
Todos, al hacer memoria de nuestro propio proceso personal de crecimiento en la fe, descubrimos rostros de catequistas sencillos que, con su testimonio de vida y su entrega generosa, nos ayudaron a conocer y enamorarnos de Cristo. Recuerdo con cariño y gratitud a la Hermana Dolores, del colegio de la Misericordia de Flores, ella fue quien me preparó para la Primera Comunión y la Confirmación. Y hasta hace unos meses todavía vivía otra de mis catequistas: me hacía bien visitarla, recibirla o llamarla por teléfono. Hoy también son muchos los jóvenes y adultos que silenciosamente, con humildad y desde el llano, siguen siendo instrumentos del Señor para edificar la comunidad y hacer presente el Reino.
Por eso, hoy pienso en cada catequista, resaltando un aspecto que me parece que en las actuales circunstancias que vivimos tiene mayor urgencia: el catequista y su relación personal con el Señor.
Con toda lucidez nos advierte Juan Pablo II en la carta apostólica Novo Millennio Ineunte: “El nuestro es un tiempo de continuo movimiento que, a menudo, desemboca en el activismo, con el riesgo fácil del ‘hacer por el hacer’. Tenemos que resistir a esta tentación, buscando ser antes que hacer. Recordemos a este respecto el reproche de Jesús a Marta: ‘te inquietas y te agitas por muchas cosas y, sin embargo, ... una sola es necesaria’ (Lc 10, 41-42)” (Juan Pablo II, NMI 15).
En el ser y vocación de todo cristiano está el encuentro personal con el Señor. Buscar a Dios es buscar su Rostro, es adentrarse en su intimidad. Toda vocación, mucho más la del catequista, presupone una pregunta: “Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás...”. De la calidad de la respuesta, de la profundidad del encuentro surgirá la calidad de nuestra mediación como catequistas. La Iglesia se constituye sobre este “Ven y verás”. Encuentro personal e intimidad con el Maestro que fundamentan el verdadero discipulado y aseguran a la catequesis su sabor genuino, alejando el acecho siempre actual de racionalismos e ideologizaciones que quitan vitalidad y esterilizan la Buena Noticia.
La catequesis necesita de catequistas santos, que contagien con su sola presencia, que ayuden con su testimonio de vida a superar una civilización individualista dominada por una “ética minimalista y una religiosidad superficial” (NMI 31). Hoy más que nunca urge la necesidad de dejarse encontrar por el Amor, que siempre tiene la iniciativa, para ayudar a los hombres a experimentar la Buena Noticia del encuentro.
Hoy más que nunca, se puede descubrir detrás de tantas demandas de nuestra gente, una búsqueda del Absoluto que, por momentos, adquiere la forma de grito doloroso de una humanidad ultrajada: “Queremos ver a Jesús” (Jn 12,21). Son muchos los rostros que, con un silencio más decidor que mil palabras, nos formulan este pedido. Los conocemos bien: están en medio de nosotros, son parte de ese pueblo fiel que Dios nos confía. Rostros de niños, de jóvenes, de adultos... Algunos de ellos, tienen la mirada pura del “discípulo amado”, otros, la mirada baja del hijo pródigo. No faltan rostros marcados por el dolor y la desesperanza.
Pero todos esperan, buscan, desean ver a Jesús. Y por eso necesitan de los creyentes, especialmente de los catequistas que “no sólo ‘hablen’ de Cristo sino, en cierto modo, que se lo hagan ‘ver’... De ahí, que nuestro testimonio sería enormemente deficiente, si nosotros no fuéramos los primeros contempladores de su rostro” (NMI 16).
Hoy más que nunca las dificultades presentes obligan, a quienes Dios convoca, a consolar a su Pueblo, a echar raíces en la oración, para poder “acercarnos al aspecto más paradójico de su misterio, la hora de la Cruz” (NMI 27). Sólo desde un encuentro personal con el Señor, podremos desempeñar la diaconía de la ternura, sin quebrarnos o dejarnos agobiar por la presencia del dolor y del sufrimiento.
Hoy, más que nunca, es necesario que todo movimiento hacia el hermano, todo servicio eclesial, tenga el presupuesto y fundamento de la cercanía y la familiaridad con el Señor. Así como la visita de María a Isabel, rica en actitudes de servicio y de alegría, sólo se entiende y se hace realidad desde la experiencia profunda de encuentro y escucha acontecida en el silencio de Nazareth.
Nuestro pueblo está cansado de palabras: no necesita tantos maestros, sino testigos...
Y el testigo se consolida en la interioridad, en el encuentro con Jesucristo. Todo cristiano, pero mucho más el catequista, debe ser permanentemente un discípulo del Maestro en el arte de rezar. “Es preciso aprender a orar, aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del divino Maestro, como los primeros discípulos: ‘Señor, enséñanos a orar’ (Lc 11,1). En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos: ‘Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes’ (Jn 15,4)” (NMI 32).
De ahí que la invitación de Jesús a navegar mar adentro debemos entenderla también como un llamado a animarnos a abandonarnos en la profundidad de la oración que permita evitar que las espinas asfixien la semilla. A veces nuestra pesca es infructuosa porque no lo hacemos en su nombre; porque estamos demasiado preocupados por nuestras redes... y nos olvidamos de hacerlo con y por Él.
Estos tiempos no son fáciles, no son tiempos para entusiasmos pasajeros, para espiritualidades espasmódicas, sentimentalistas o gnósticas. La Iglesia Católica tiene una rica tradición espiritual, con numerosos y variados maestros que pueden guiar y nutrir una verdadera espiritualidad que hoy haga posible la diaconía de la escucha y la pastoral del encuentro. En la lectura atenta y receptiva del capítulo III de la carta del Papa Novo Millenio Inenunte, encontrarán la fuente inspiradora de mucho de lo que he querido compartir con ustedes. Simplemente para terminar, me animo a pedirles que refuercen tres aspectos fundamentales para la vida espiritual de todo cristiano y mucho más para la de un catequista.
El encuentro personal y vivo a través de una lectura orante de la Palabra de Dios.
Doy gracias al Señor porque Su Palabra está cada vez más presente en los encuentros de catequistas. Me consta además que son muchos los avances en cuanto la formación bíblica de los catequistas. Pero se correría el riesgo de quedar en un fría exégesis o uso del texto de la Sagrada Escritura si faltase el encuentro personal, la rumia insustituible que cada creyente y cada comunidad deben hacer de la Palabra para que se produzca el “encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia” (NMI 39). El catequista encontrará así la fuente inspiradora de toda su pedagogía, que necesariamente estará signada por el amor que se hace cercanía, ofrenda y comunión.
El encuentro personal y vivo a través de la Eucaristía.
Todos experimentamos el gozo como Iglesia de esta presencia cercana y cotidiana del Señor Resucitado hasta el fin de la historia. Misterio central de nuestra fe, que realiza la comunión y nos fortalece en la misión. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que en la Eucaristía encontramos todo el bien de la Iglesia. En ella tenemos la certeza de que Dios es fiel a su promesa y se ha quedado hasta el fin de los tiempos (Mt 28,20).
En la visita y la adoración al Santísimo experimentamos la cercanía del Buen Pastor, la ternura de su amor, la presencia del amigo fiel. Todos hemos experimentado la ayuda tan grande que brinda la fe, el diálogo íntimo y personal con el Señor Sacramentado. Y el catequista no puede claudicar de esta hermosa vocación de contar lo que ha contemplado (1Jn 1 ss.).
En la celebración de la Fracción del Pan somos interpelados una vez más, a imitar su entrega, y renovar el gesto inédito de multiplicar las acciones de solidaridad. Desde el Banquete Eucarístico la Iglesia experimenta la Comunión y es invitada hacer efectivo el milagro de “projimidad” por el cual es posible en este mundo globalizado dar un espacio al hermano y hacer que el pobre se sienta en cada comunidad como en su casa (Cf. NMI 50). El catequista está llamado a hacer que la doctrina se haga mensaje y el mensaje vida. Sólo así, la Palabra proclamada podrá ser celebrada y constituirse verdaderamente en sacramento de Comunión.
El encuentro comunitario y festivo de la Celebración del domingo.
En la Eucaristía dominical se actualiza la Pascua, el Paso del Señor que ha querido entrar en la historia para hacernos partícipes de su vida divina. Nos congrega cada domingo como familia de Dios reunida en torno al altar, que se alimenta del Pan Vivo, y que trae y celebra lo acontecido en el camino, para renovar sus fuerzas y seguir gritando que Él vive entre nosotros. En la Misa de cada domingo experimentamos nuestra pertenencia cordial a ese Pueblo de Dios al cual fuimos incorporados por el Bautismo y hacemos “memoria” del “primer día de la semana” (Mc 16,2.9). En el mundo actual, muchas veces enfermo de secularismo y consumismo, parece que se va perdiendo la capacidad de celebrar, de vivir como familia. Por eso, el catequista, está llamado a comprometer su vida para que no se nos robe el domingo, ayudando a que en el corazón del hombre no se acabe la fiesta y cobre sentido y plenitud su peregrinar de la semana.
Santa Teresita, con ese poder de síntesis propio de las almas grandes y simples, escribe a una de sus hermanas, resumiendo en qué consiste la vida cristiana: “Amarlo y hacerlo amar...”. Ésta es también la razón de ser de todo catequista. Sólo si hay un encuentro personal se puede ser instrumento para que otros lo encuentren.
Al saludarte por el día del catequista, quiero agradecerte de corazón toda tu entrega al servicio del Pueblo fiel. Y pedirle a María Santísima que mantenga viva en tu corazón esa sed de Dios para no cansarte nunca de buscar su rostro.
No dejes de rezar por mí para que sea un buen catequista. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
Homilía a los Catequistas, EAC, marzo de 2001
“Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto”
“Quizás como pocas veces en nuestra historia, esta sociedad malherida aguarda una nueva llegada del Señor. Aguarda la entrada sanadora y reconciliante de Aquél que es Camino, Verdad y Vida. Tenemos razones para esperar. No olvidamos que su paso y su presencia salvífica han sido una constante en nuestra historia. Descubrimos la maravillosa huella de su obra creadora en una naturaleza de riqueza incomparable. La generosidad divina también se ha reflejado en el testimonio de vida, de entrega y sacrificio de nuestros padres y próceres, del mismo modo que en millones de rostros humildes y creyentes, hermanos nuestros, protagonistas anónimos del trabajo y las luchas heroicas, encarnación de la silenciosa epopeya del Espíritu que funda pueblos.
Sin embargo, vivimos muy lejos de la gratitud que merecería tanto don recibido. ¿Qué impide ver esta llegada del Señor? ¿Qué torna imposible el «gustar y ver qué bueno es el Señor» (Sal 34,9) ante tanta prodigalidad en la tierra y en los hombres? ¿Qué traba las posibilidades de aprovechar en nuestra Nación, el encuentro pleno entre el Señor, sus dones, y nosotros? Como en la Jerusalén de entonces, cuando Jesús atravesaba la ciudad y aquel hombre llamado Zaqueo no lograba verlo entre tanta muchedumbre, algo nos impide ver y sentir su presencia.”
Con estas palabras empezaba la homilía del Te Deum del último 25 de mayo. Y quisiera que sirviera de introducción a esta carta que con afecto agradecido te hago llegar en medio de tu silenciosa pero importante tarea de edificar la Iglesia.
Creo no exagerar al afirmar que estamos en un tiempo de “miopía espiritual y chatura moral” que hace que se nos quiera imponer como normal una “cultura de lo bajo”, en la que pareciera no haber lugar para la trascendencia y la esperanza.
Pero sabes bien por ser catequista, por la sabiduría que te da el trato semanal con la gente, que en el hombre sigue latiendo un deseo y necesidad de Dios. Ante la soberbia e invasiva prepotencia de los nuevos Goliat que, desde algunos medios de comunicación y no menos despachos oficiales, reactualizan prejuicios e ideologismos autistas, se hace necesaria hoy más que nunca la serena confianza de David para desde el llano defender la herencia. Por eso, quisiera insistirte en aquello que te escribía un año atrás:” Hoy más que nunca, se puede descubrir detrás de tantas demandas de nuestra gente, una búsqueda del Absoluto que, por momentos, adquiere la forma de grito doloroso de una humanidad ultrajada: ‘Queremos ver a Jesús‘ (Jn 12,21). Son muchos los rostros que, con un silencio más decidor que mil palabras, nos formulan este pedido. Los conocemos bien: están en medio de nosotros, son parte de ese pueblo fiel que Dios nos confía. Rostros de niños, de jóvenes, de adultos... Algunos de ellos, tienen la mirada pura del “discípulo amado”, otros, la mirada baja del hijo pródigo. No faltan rostros marcados por el dolor y la desesperanza. Pero todos esperan, buscan, desean ver a Jesús. Y por eso necesitan de los creyentes, especialmente de los catequistas que no sólo ‘hablen’ de Cristo sino, en cierto modo, que se lo hagan ‘ver’.... De ahí, que nuestro testimonio sería enormemente deficiente, si nosotros no fuéramos los primeros contempladores de su rostro” (NMI 16).
Por eso, me animo a proponerte que nos detengamos este año a ahondar el tema de la adoración.
Hoy más que nunca, se hace necesario “adorar en espíritu y verdad” (Jn 4, 24). Es una tarea indispensable del catequista que quiera echar raíces en Dios, que quiera no desfallecer en medio de tanta conmoción.
Hoy más que nunca, se hace necesario adorar para hacer posible la “projimidad” que reclaman estos tiempos de crisis. Sólo en la contemplación del misterio de Amor que vence distancias y se hace cercanía, encontraremos la fuerza para no caer en la tentación de seguir de largo, sin detenernos en el camino.
Hoy más que nunca, se hace necesario enseñar a adorar a nuestros catequizandos, para que nuestra Catequesis sea verdaderamente Iniciación y no sólo enseñanza.
Hoy más que nunca, se hace necesario adorar para no apabullarnos con palabras que a veces ocultan el Misterio, sino regalarnos el silencio lleno de admiración que calla ante la Palabra que se hace presencia y cercanía.
¡Hoy más que nunca se hace necesario adorar!
Porque adorar es postrarse, es reconocer desde la humildad la grandeza infinita de Dios. Sólo la verdadera humildad puede reconocer la verdadera grandeza, y reconoce también lo pequeño que pretende presentarse como grande. Quizá una de las mayores perversiones de nuestro tiempo es que se nos propone adorar lo humano dejando de lado lo divino. “Sólo al Señor adorarás” es el gran desafío ante tantas propuestas de nada y vacío. No adorar a los ídolos contemporáneos -con sus cantos de sirena- es el gran desafío de nuestro presente, no adorar lo no adorable es el gran signo de los tiempos de hoy. Ídolos que causan muerte no merecen adoración alguna, sólo el Dios de la vida merece “adoración y gloria” (Cfr. DP 491).
Adorar es mirar con confianza a Aquél que aparece como confiable porque es dador de vida, instrumento de paz, generador de encuentro y solidaridad.
Adorar es estar de pie ante todo lo no adorable, porque la adoración nos vuelve libres y nos vuelve personas llenas de vida.
Adorar no es vaciarse sino llenarse, es reconocer y entrar en comunión con el Amor. Nadie adora a quien no ama, nadie adora a quien no considera como su amor. ¡Somos amados! ¡Somos queridos!, “Dios es amor”. Esta certeza es la que nos lleva a adorar con todo nuestro corazón a Aquél que “nos amó primero” (1Jn 4,10).
Adorar es descubrir su ternura, es hallar consuelo y descanso en su presencia, es poder experimentar lo que dice el salmo 22: “Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo... Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida”.
Adorar es ser testigos alegres de su victoria, es no dejarnos vencer por la gran tribulación y gustar anticipadamente de la fiesta del encuentro con el Cordero, el único digno de adoración, quien secará todas nuestras lágrimas y en quien celebramos el triunfo de la vida y del amor, sobre la muerte y el desamparo (Cfr. Ap 21-22).
Adorar es acercarnos a la unidad, es descubrirnos hijos de un mismo Padre, miembros de una sola familia, es, como lo descubrió san Francisco, cantar las alabanzas unidos a toda la creación y a todos los hombres. Es atar los lazos que hemos roto con nuestra tierra, con nuestros hermanos, es reconocerlo a Él como Señor de todas las cosas, Padre bondadoso del mundo entero.
Adorar es decir “Dios”, y decir “vida”. Encontrarnos cara a cara en nuestra vida cotidiana con el Dios de la vida, es adorarlo con la vida y el testimonio. Es saber que tenemos un Dios fiel que se ha quedado con nosotros y que confía en nosotros.
¡Adorar es decir AMÉN!
Al saludarte por el día del catequista, quiero nuevamente agradecerte toda tu entrega al servicio del Pueblo fiel. Y pedirle a María Santísima que mantenga viva en tu corazón esa sed de Dios para que puedas como la samaritana del Evangelio “adorar en espíritu y verdad” y “hacer que muchos se acerquen a Jesús” (Jn 4, 39).
No dejes de rezar por mí para que sea un buen catequista. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
Carta a los Catequistas, agosto de 2002
El tesoro de nuestro barro
“Nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios” (2 Cor 4,7).
Durante todo este año, estamos intentando, como Iglesia Arquidiocesana, cuidar la “fragilidad de nuestro pueblo” haciéndolo incluso tema y estilo de la misión arquidiocesana.
En esta línea, quisiera que también el tema de la “fragilidad” esté presente en la carta que año tras año les escribo con motivo de la Fiesta de San Pío X, patrono de los catequistas.
En el 2002 los invitaba a reflexionar sobre la misión del catequista como adorador, como aquél que se sabe ante un misterio tan grande y maravilloso que lo desborda hasta convertirse en plegaria y alabanza. Hoy me animo a insistirles en este aspecto. Ante un mundo fragmentado, ante la tentación de nuevas fracturas fraticidas de nuestro país, ante la experiencia dolorosa de nuestra propia fragilidad, se hace necesario y urgente, me animaría a decir, imprescindible, ahondar en la oración y la adoración. Ella nos ayudará a unificar nuestro corazón y nos dará “entrañas de misericordia” para ser hombres de encuentro y comunión, que asumen como vocación propia el hacerse cargo de la herida del hermano. No priven a la Iglesia de su ministerio de oración, que les permite oxigenar el cansancio cotidiano dando testimonio de un Dios tan cercano, tan Otro: Padre, Hermano, y Espíritu; Pan, Compañero de Camino y dador de Vida.
Hace un año les escribía: “...Hoy más que nunca se hace necesario adorar para hacer posible la “projimidad” que reclaman estos tiempos de crisis. Sólo en la contemplación del misterio de Amor que vence distancias y se hace cercanía, encontraremos la fuerza para no caer en la tentación de seguir de largo, sin detenernos en el camino...”.
Justamente, el texto del Buen Samaritano (Lc 10,25-37) fue el que iluminó el Te Deum del 25 de mayo de este año. En el mismo invitaba a “resignificar toda nuestra vida -como personas y como Nación- desde el gozo de Cristo resucitado para permitir que brote, en la fragilidad misma de nuestra carne, la esperanza de vivir como una verdadera comunidad...”.
Anunciar el Kerygma, resignificar la vida, formar comunidad, son tareas que la Iglesia les confía de un modo particular a los catequistas. Tarea grande que nos sobrepasa y hasta por momentos nos abruma. De alguna manera nos sentimos reflejados en el joven Gedeón que, ante el envío para combatir ante los madianitas, se siente desamparado y perplejo ante la aparente superioridad del enemigo invasor (Jue 6,11-24). También nosotros, ante esta nueva invasión pseudocultural que nos presenta los nuevos rostros paganos de los “baales” de antaño, experimentamos la desproporción de las fuerzas y la pequeñez del enviado. Pero, es justamente desde la experiencia de la fragilidad propia en donde se evidencia la fuerza de lo alto, la presencia de Aquél que es nuestro garante y nuestra paz.
Por eso, me animo en este año a invitarte a que con la misma mirada contemplativa con la cual descubres la cercanía del Señor de la Historia, reconozcas en tu fragilidad el tesoro escondido, que confunde a los soberbios y derriba a los poderosos. Hoy el Señor nos invita a abrazar nuestra fragilidad como fuente de un gran tesoro evangelizador. Reconocernos barro, vasija y camino, es también darle culto al verdadero Dios.
Porque sólo aquel que se reconoce vulnerable es capaz de una acción solidaria. Pues conmoverse (“moverse-con”), compadecerse (“padecer-con”) de quien está caído al borde del camino, son actitudes de quien sabe reconocer en el otro su propia imagen, mezcla de tierra y tesoro, y por eso no la rechaza. Al contrario la ama, se acerca a ella y sin buscarlo, descubre que las heridas que cura en el hermano son ungüento para las propias. La compasión se convierte en comunión, en puente que acerca y estrecha lazos. Ni los salteadores ni quienes siguen de largo ante el caído, tienen conciencia de su tesoro ni de su barro. Por eso, los primeros no valoran la vida del otro y se atreven a dejarlo casi muerto. Si no valoran la propia, ¿cómo podrán reconocer como un tesoro la vida de los demás? Los que siguen de largo, a su vez, valoran su vida pero parcialmente, se atreven a mirar sólo una parte, la que ellos creen valiosa: se saben elegidos y amados por Dios (llamativamente en la parábola son dos personajes religiosos en tiempos de Jesús: un levita y un sacerdote) pero no se atreven a reconocerse arcilla, barro frágil. Por eso el caído les da miedo y no saben reconocerlo, ¿cómo podrán reconocer el barro de los demás si no aceptan el propio?
Si algo caracteriza la pedagogía catequística, si en algo debería ser experto todo catequista, es en su capacidad de acogida, de hacerse cargo del otro, de ocuparse de que nadie quede al margen del camino. Por eso, ante la gravedad y lo extenso de la crisis, ante el desafío como Iglesia Arquidiocesana de comprometernos en “cuidar la fragilidad de nuestro pueblo” te invito a que renueves tu vocación de catequista y pongas toda tu creatividad en “saber estar” cerca del que sufre, haciendo realidad una “pedagogía de la presencia”, en el que la escucha y la “projimidad” no sólo sean un estilo, sino contenido de la catequesis.
Y en esta hermosa vocación artesanal de ser “crisma y caricia del que sufre” no tengas miedo de cuidar la fragilidad del hermano desde tu propia fragilidad: tu dolor, tu cansancio, tus quiebres; Dios los transforma en riqueza, ungüento, sacramento. Recordá lo que juntos meditábamos el día de Corpus: hay una fragilidad, la Eucarística, que esconde el secreto del compartir. Hay una fragmentación que permite, en el gesto tierno del darse, alimentar, unificar, dar sentido a la vida. Que en esta Fiesta de san Pío X, puedas en oración presentarle al Señor tus cansancios y fatigas, como la de las personas que el Señor te ha puesto en tu camino, y dejes que el Señor abrace tu fragilidad, tu barro, para transformarlo en fuerza evangelizadora y en fuente de fortaleza. Así lo experimentó el apóstol Pablo:
“Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo” (2 Cor 4,8-10).
Es en la fragilidad donde somos llamados a ser catequistas. La vocación no sería plena si excluyera nuestro barro, nuestras caídas, nuestros fracasos, nuestras luchas cotidianas: es en ella donde la vida de Jesús se manifiesta y se hace anuncio salvador. Gracias a ella descubrimos los dolores del hermano como propios. Y desde ella, la voz del profeta se hace Buena Nueva para todos:
“Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes; digan a los que están desalentados: ‘¡Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios!... Él mismo viene a salvarlos!’. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos; entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán” (Is 35, 3.5).
Que María, nos conceda valorar el tesoro de nuestro barro, para poder cantar con ella el Magníficat de nuestra pequeñez junto con la grandeza de Dios.
No dejes de rezar por mí para que también viva esta experiencia de límite y de gracia. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Con todo cariño.
Carta a los Catequistas, agosto de 2003
“Levántate, come, todavía te queda mucho por caminar...”
Como Iglesia Diocesana transitamos un camino que tendrá un momento fuerte del Espíritu: las próximas Asambleas del Pueblo de Dios. Deseo que este tiempo de preparación implique ponerse en marcha en un camino de discernimiento comunitario por medio de la oración.
Como Iglesia en la Argentina peregrinamos hacia Corrientes donde, en pocos días más, nos congregaremos como Pueblo fiel en torno a la Eucaristía, para pedirle al Señor que la celebración cotidiana nos ayude a hacer realidad el sueño tantas veces postergado de una Nación verdaderamente reconciliada y solidaria. Lo hacemos con la triste constatación de que hay gente que no tiene qué comer en la tierra bendita del pan.
Identidad, memoria, pertenencia de un pueblo que se sabe peregrino, en camino.
En esta realidad dinámica de la Iglesia quiero, en la cercanía de la festividad de san Pío X, hacerles llegar mi saludo y afecto agradecido por el día del catequista. Deseo compartir con ustedes algunas reflexiones que en este último tiempo han sido objeto de mi oración, en consonancia con lo que les escribía el Miércoles de Ceniza, cuando los invitaba a cuidar la fragilidad del hermano desde la audacia propia de los discípulos de Jesús que confían en su presencia de Resucitado.
Nuestra Iglesia en Buenos Aires está necesitada de esa audacia y fervor, que es obra del Espíritu Santo, y que nos lleva a anunciar, a gritar a Jesucristo con toda nuestra vida. Es necesario mucha audacia y valentía para seguir caminando hoy en medio de tanta perplejidad.
Sabemos que existe la tentación de quedarnos atrapados por el miedo paralizador que a veces se maquilla de repliegue y cálculo realista y, en otros casos, de rutinaria repetición. Pero siempre esconde la vocación cobarde y conformista de una cultura minimista acostumbrada sólo a la seguridad del andar orillando.
¡Audacia apostólica implicará búsqueda, creatividad, navegar mar adentro!
En esta espiritualidad del camino también es grande la tentación de traicionar el llamado a marchar como pueblo, renunciando al mandato de la peregrinación para correr alocadamente la maratón del éxito. De esta manera hipotecamos nuestro estilo, sumándonos a la cultura de la exclusión, en la que ya no hay lugar para el anciano, el niño molesta y no hay tiempo para detenerse al borde del camino. La tentación es grande, sobre todo porque se apoya en los nuevos dogmas modernos como la eficiencia y el pragmatismo. Por ello, hace falta mucha audacia para ir contra la corriente, para no renunciar a la utopía posible de que sea precisamente la inclusión la que marque el estilo y ritmo de nuestro paso.
Caminar como pueblo siempre es más lento. Además nadie ignora que el camino es largo y difícil. Como en aquella experiencia fundante del pueblo de Dios por el desierto, no faltará el cansancio y el desconcierto.
A todos nos ha sucedido alguna vez encontrarnos detenidos y desorientados en el camino, sin saber qué pasos dar. La realidad muchas veces se nos impone clausurada, sin esperanza. Dudamos, como el pueblo de Israel, de las promesas y presencia del Señor de la historia y nos dejamos envolver por la mentalidad positivista que pretende constituirse en clave interpretativa de la realidad. Renunciamos a nuestra vocación de hacer historia, para sumarnos al coro nostálgico de quejas y reproches: “Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. ¡Déjanos tranquilos! Queremos servir a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto!” (Éx 14,12). El fervor apostólico nos ayudará a tener memoria, a no renunciar a la libertad, a caminar como pueblo de la Alianza: “No olvides al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud” (Dt 6,12). Como catequistas de tiempos difíciles ¡deben pedir a Dios la audacia y el fervor que les permita ayudar a recordar! “Presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos...” (Dt 4,9). En la memoria transmitida y celebrada encontraremos como pueblo la fuerza necesaria para no caer en el miedo que paraliza y angustia.
Este caminar de pueblo de Dios reconoce tiempos y ritmos, tentaciones y pruebas, acontecimientos de gracia en los que se hace necesario renovar la alianza.
También hoy, en nuestro caminar como Iglesia en Buenos Aires, vivimos un momento muy especial que nos animamos a vislumbrar como tiempo de gracia. Queremos abrirnos al Espíritu para dejar que Él nos ponga en movimiento espiritual, para que las próximas Asambleas Diocesanas sean un verdadero “Tiempo de Dios” en el que, en la presencia del Señor, podamos ahondar en nuestra identidad y toma de conciencia de nuestra misión. Poder hacer una experiencia fraterna de discernimiento comunitario y fraternal en el que la oración y el diálogo nos permitan superar desencuentros y crecer en santidad comunitaria y misionera.
Como todo caminar nos obliga a ponernos en marcha, en movimiento, nos desinstala, y nos pone en situación de luchas espirituales. Debemos prestar especial atención a lo que pasa en el corazón; estar atento al movimiento de los diversos espíritus (el bueno, el malo, el propio). Y ésto, para poder discernir y encontrar la Voluntad de Dios.
No habrá que extrañarse de que en este camino que comenzamos a transitar aparezca la tentación sutil de la seducción “alternativista”, que se expresa en nunca aceptar un camino común, para presentar siempre como absoluto otras posibilidades. No se trata del sano y enriquecedor pluralismo, o matices, a la hora del discernimiento comunitario; sino de la incapacidad de hacer un camino con otros, porque en el fondo del corazón se prefiere andar solitariamente por senderos elitistas que, en muchos casos, conducen a replegarse egoístamente sobre sí mismo. El catequista en cambio, el verdadero catequista, tiene la sabiduría que se fragua en la cercanía con la gente y con la riqueza de tantos rostros e historias compartidas que lo alejan de cualquier versión aggiornada de “ilustración”.
No ha de extrañar que en el camino también se haga presente el mal espíritu, el que se niega a toda novedad. El que se aferra a lo adquirido y prefiere las seguridades de Egipto a las promesas del Señor. Ese mal espíritu nos lleva a regodearnos en las dificultades, a apostar desde el inicio al fracaso, a despedir “con realismo” a las multitudes porque no sabemos, no podemos y, en el fondo, no queremos incluirlas. De este mal espíritu nadie está exento.
De allí, que la invitación a renovar el fervor sea una invitación a pedirle a Dios una gracia para nuestra Iglesia en Buenos Aires: “La gracia de la audacia apostólica, audacia fuerte y fervorosa del Espíritu”.
Sabemos que toda esta renovación espiritual no puede ser el resultado de un movimiento de voluntad o un simple cambio de ánimo. Es gracia, renovación interior, transformación profunda que se fundamenta y apoya en una Presencia que, como aquella tarde del primer día de la historia nueva, se hace camino con nosotros para transformar nuestros miedos en ardor, nuestra tristeza en alegría, nuestra huida en anuncio.
Sólo hace falta reconocerlo como en Emaús. Él sigue partiendo el pan para que nos reconozcan también, al partir nuestro pan. Y si nos falta audacia para asumir el desafío de ser nosotros quienes demos de comer, actualicemos en nuestra vida el mandato de Dios al cansado y agobiado profeta Elías: “Levántate, come, todavía te queda mucho por caminar...” (1 Re 19,7).
Al darte gracias por todo tu camino de catequista, le pido al Señor Eucaristía que renueve tu ardor y fervor apostólico para que no te acostumbres jamás a los rostros de tantos niños que no conocen a Jesús, a los rostros de tantos jóvenes que deambulan por la vida sin sentido, a los rostros de multitudes de excluidos que, con sus familias y ancianos, luchan para ser comunidad, cuyo paso cotidiano por nuestra ciudad nos duele e interpela.
Más que nunca necesitamos de tu mirada cercana de catequista para contemplar, conmoverte y detenerte cuantas veces sea necesario para darle a nuestro caminar el ritmo sanante de “projimidad”. Y podrás así hacer la experiencia de la verdadera compasión, la de Jesús, que lejos de paralizar, moviliza, lo impulsa a salir con más fuerza, con más audacia, a anunciar, a curar, a liberar (Cf Lc. 4, 16-22).
Más que nunca necesitamos de tu corazón delicado de catequista que aporta, desde tu experiencia del acompañamiento, la sabiduría de la vida y de los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, el sentido de pertenencia, para cuidar así –entre todos– a las ovejas que se nos confía, de los lobos ilustrados que intentan disgregar el rebaño.
¡Más que nunca necesitamos de tu persona y ministerio catequístico para que con tus gestos creativos, pongas como David música y alegría al andar cansado de nuestro pueblo! (2 Sa 6, 14-15).
Te pido, por favor, que reces por mí para que sea un buen catequista. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
Carta a los Catequistas, agosto de 2004
“Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él”
“Y Jesús instituyó a los doce para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar...” (Mc 3, 13-14). El texto de Marcos permite situarnos en la perspectiva del llamado.
Detrás de cada catequista, de cada uno de ustedes, hay un llamado, una elección, una vocación. Esta es una verdad fundante de nuestra identidad: hemos sido llamados por Dios, elegidos por Él. Creemos y confesamos la iniciativa de amor que hay en el origen de lo que somos. Nos reconocemos como don, como gracia...
Y hemos sido llamados para estar con Él. Por eso nos decimos cristianos, nos reconocemos en estrecha relación con Cristo... Con el apóstol Pablo podemos decir: “... y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí...” (Gal 2, 20). Ese vivir con Cristo es realmente una vida nueva: la vida del cristiano, y determina todo lo que se es y se hace. De ahí que todo catequista debe procurar permanecer en el Señor (Jn 15, 4) y cuidar, con la oración, su corazón transformado con la gracia, porque es lo que tiene para ofrecer y en donde está su verdadero “tesoro” (Cf. Lc 12,34 ).
Alguno quizás está pensando en su interior: “pero esto que nos está diciendo podría ser aplicado a todo cristiano”. Sí, es así. Y es lo que justamente quisiera compartir con ustedes esta mañana. Todo catequista es ante todo un cristiano..
Puede resultar casi obvio... Sin embargo, uno de los problemas más serios que tiene la Iglesia, y que hipoteca muchas veces su tarea evangelizadora, radica en que los agentes pastorales, los que solemos estar más con las “cosas de Dios”, los que estamos más insertos en el mundo eclesiástico, frecuentemente nos olvidamos de ser buenos cristianos. Comienza entonces la tentación de absolutizar las espiritualidades en genitivo: la espiritualidad del laico, del catequista, del sacerdote..., con el grave peligro de perder su originalidad y simpleza evangélica. Y una vez perdido el horizonte común cristiano, corremos la tentación de lo snob, de lo afectado, de aquello que entretiene y engorda pero no alimenta ni ayuda a crecer. Las partes se convierten en particularidades y, al privilegiar las particularidades fácilmente nos olvidamos del todo, de que formamos un mismo pueblo. Entonces comienzan los movimientos centrífugos que nada tienen de misionero sino todo lo contrario: nos dispersan, nos distraen y paradójicamente nos enredan en nuestras internas y “quintismos” pastorales. No olvidemos: el todo es superior a la parte.
Me parece importante insistir en ésto porque una tentación sutil del Maligno es hacernos olvidar nuestra pertenencia común que tiene como fuente el Bautismo. Y cuando perdemos la identidad de hijos, hermanos y miembros del Pueblo de Dios, nos entretenemos en cultivar una “pseudo-espiritualidad” artificial, elitista... Dejamos de transitar por los frescos pastos verdes para quedar acorralados en los sofismas paralizantes de un “cristianismo de probeta”. Ya no somos cristianos sino “élites ilustradas” con ideas cristianas.
Teniendo ya bien presente ésto, podemos señalar rasgos específicos.
El catequista es el hombre de la Palabra. De la Palabra con mayúscula. “Fue precisamente con la Palabra que nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de todas partes” (Mc 1, 45). “Se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas” (Mc 6, 2). “Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad” (Mc 1, 27). “Fue con la Palabra que los apóstoles, a los que ‘Instituyó para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar’ (Mc 3, 14), atrajeron al seno de la Iglesia a todos los pueblos” (Cfr. Mc 16, 15-20).
Esta relación de la catequesis con la Palabra no se mueve tanto en el orden del “hacer”, sino más bien del “ser”. No puede haber realmente una verdadera catequesis sin una centralidad y referencia real a la Palabra de Dios que anime , sostenga y fecunde todo su hacer. El catequista se compromete delante de la comunidad a meditar y rumiar la Palabra de Dios para que sus palabras sean eco de ella. Por ello, la acoge con la alegría que da el Espíritu (1 Tes 1,6), la interioriza y la hace carne y gesto como María (Lc 2,19). Encuentra en la Palabra la sabiduría de lo alto que le permitirá hacer el necesario y agudo discernimiento, tanto personal como comunitario.
“La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón...” (Heb 4,12).
El catequista es un servidor de la Palabra, se deja educar por ella, y en ella tiene la serena confianza de una fecundidad que excede sus fuerzas: “... Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé” (Is 55, 10-11). El catequista puede hacer propio lo que Juan Pablo II escribe sobre el sacerdote: “... debe ser el primer ‘creyente’ de la Palabra con la plena conciencia de que las palabras de su ministerio no son ‘suyas’, sino de aquél que lo ha enviado. Él no es el dueño de esta palabra; es su servidor...” (Pastores dabo vobis 26).
Para que sea posible esa escucha de la Palabra, el catequista debe ser hombre y mujer que guste del silencio. ¡Sí!, el catequista, porque es el hombre de la Palabra, deberá ser también el hombre del silencio... Silencio contemplativo, que le permitirá liberarse de la inflación de palabras que reducen y empobrecen su ministerio a un palabrerío hueco, como tantos que nos ofrece la sociedad actual. Silencio dialogal, que hará posible la escucha respetuosa del otro y así embellecerá a la Iglesia con la diaconía de la palabra que se ofrece como respuesta. Silencio rebosante de “projimidad”, que complementará la palabra con gestos decidores que facilitan el encuentro y hacen posible la “teofanía del nosotros”. Por eso, me animo a invitarlos, a ustedes, hombres y mujeres de la Palabra: ¡amen el silencio, busquen el silencio, hagan fecundo en su ministerio el silencio!
Pero si algo peculiar debe caracterizar al catequista es su mirada. El catequista, nos dice el Directorio Catequístico General, es un hombre experto en el arte de comunicar. “La cima y el centro de la formación de catequistas es la aptitud y habilidad de comunicar el mensaje evangélico.” (235). El catequista está llamado a ser un pedagogo de la comunicación. Quiere y busca que el mensaje se haga vida. Y esto también sin despreciar todos los aportes de las ciencias actuales sobre la comunicación. En Jesús tenemos siempre el modelo, el camino, la vida. Como el Maestro Bueno, cada catequista deberá hacer presente la “mirada amorosa” que es inicio y condición de todo encuentro verdaderamente humano. Los evangelios no han escatimado versículos para documentar la profunda huella que dejó, en los primeros discípulos, la mirada de Jesús. ¡No se cansen de mirar con los ojos de Dios!
En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez, impudorosamente enferma de curiosidad malsana por el otro, la Iglesia necesita de la mirada cercana del catequista para contemplar, conmoverse y detenerse cuantas veces sea necesario para darle a nuestro caminar el ritmo sanante de “projimidad”. En este mundo precisamente el catequista deberá hacer presente la fragancia de la mirada del corazón de Jesús. Y tendrá que iniciar a sus hermanos en este “arte del acompañamiento”, para que chicos y grandes aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Éx 3, 5). Mirada respetuosa, mirada sanadora, mirada llena de compasión también ante el espectáculo sombrío de la omnipotencia manipuladora de los medios, del paso prepotente e irrespetuoso de quienes como gurúes del pensamiento único, aun desde los despachos oficiales, nos quieren hacer claudicar en la defensa de la dignidad de la persona, contagiándonos una incapacidad de amar.
Por eso, les pido a ustedes catequistas: ¡cuiden su mirada! No claudiquen en esa mirada dignificadora. No cierren nunca los ojos ante el rostro de un niño que no conoce a Jesús. No desvíen su mirada, no se hagan los distraídos. Dios los pone, los envía para que amen, miren, acaricien, enseñen... Y los rostros que Dios les confía no se encuentran solamente en los salones de la parroquia, en el templo... Vayan más allá: estén abiertos a los nuevos cruces de caminos en los que la fidelidad adquiere el nombre de creatividad. Ustedes seguramente recordarán que el Directorio Catequístico General en la Introducción nos propone la parábola del sembrador. Teniendo presente este horizonte bíblico no pierdan la identidad de su mirada de catequistas. Porque hay modos y modos de mirar... Están quienes miran con ojos de estadísticas... y muchas veces sólo ven números, sólo saben contar... Están quienes miran con ojos de resultados... y muchas veces sólo ven fracasos... Están quienes miran con ojos de impaciencia... y sólo ven esperas inútiles...
Pidámosle a quien nos ha metido en esta siembra, que nos haga partícipe de su mirada, la del sembrador bueno y “derrochón” de ternura. Para que sea, una mirada confiada y de largo aliento, que no ceda a la tentación estéril de querer curiosear cada día el sembrado porque sabe bien que, sea que duerma o vele, la semilla crece por sí misma.
Una mirada esperanzadora y amorosa que, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas, porque sabe y tiene memoria de la fecundidad gratuita de la caridad.
Pero si algo es propio del catequista es reconocerse como el hombre y la mujer que “anuncia”. Si bien es cierto que todo cristiano debe participar de la misión profética de la Iglesia, el catequista lo hace de una manera especial.
¿Qué significa anunciar? Es más que decir algo, que contar algo. Es más que enseñar algo. Anunciar es afirmar, gritar, comunicar, es trasmitir con toda la vida. Es acercarle al otro su propio acto de fe –que por ser totalizador– se hace gesto, palabra, visita, comunión... Y anunciamos no un mensaje frío o un simple cuerpo doctrinal. Anunciamos ante todo una Persona, un acontecimiento: Cristo nos ama y ha dado su vida por nosotros (Cfr. Ef 2, 1-9). El catequista, como todo cristiano, anuncia y testifica una certeza: que Cristo ha resucitado y está vivo en medio de nosotros (Cfr. Hch 10, 34-44). El catequista ofrece su tiempo, su corazón, sus dones y su creatividad para que esta certeza se haga vida en el otro, para que el proyecto de Dios se haga historia en el otro. Es propio también del catequista que ese anuncio que tiene como centro a una persona, Cristo, se haga también anuncio de su mensaje, de sus enseñanzas, de su doctrina. La catequesis es enseñanza. Hay que decirlo sin complejo. No se olviden de que ustedes como catequistas completan la acción misionera de la Iglesia. Sin una presentación sistemática de la Fe nuestro seguimiento del Señor será incompleto, se nos hará difícil dar razón de lo que creemos, seremos cómplices de que muchos no lleguen a la madurez de la fe.
Y si bien en algún momento de la historia de la Iglesia se separó demasiado Kerygma y catequesis, hoy deben estar unidos aunque no identificados. La catequesis deberá en estos tiempos de increencia e indiferencia generalizada tener una fuerte impronta kerygmática. Pero no deberá ser solamente Kerygma, si no a la larga dejará de ser catequesis. Deberá gritar y anunciar: ¡Jesús es el Señor!, pero deberá también llevar gradual y pedagógicamente al catecúmeno a conocer y amar a Dios, a entrar en su intimidad, a iniciarlo en los sacramentos y la vida del discípulo...
No dejen de anunciar que Jesús es el Señor... ayuden justamente a que sea realmente “Señor” de sus catequizandos... Para eso ayúdenlos a rezar en profundidad, a adentrarse en sus misterios, a gustar de su presencia... No vacíen de contenido la catequesis, pero tampoco la dejen reducida a simples ideas, las cuales, cuando salen de su engarce humano, de su enraizamiento en la persona, en el Pueblo de Dios y en la historia de la Iglesia, conllevan enfermedad. Las ideas, así entendidas, terminan siendo palabras que no dicen nada, y que pueden transformarnos en nominalistas modernos, en “elites ilustradas”.