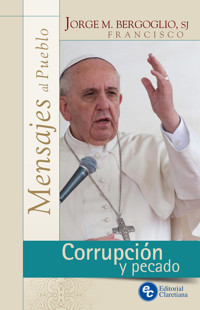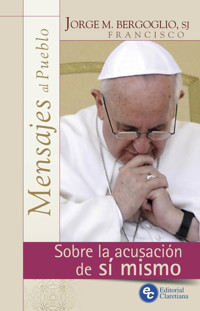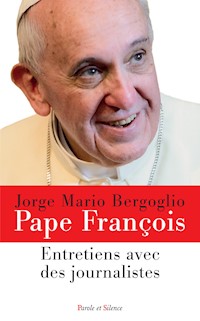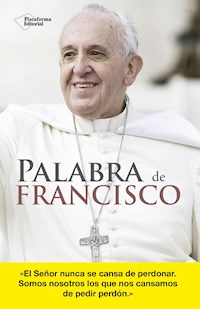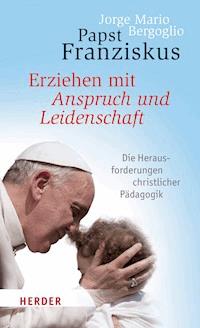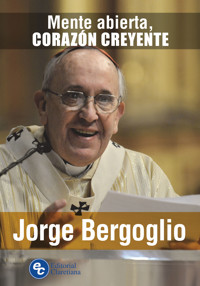
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Claretiana
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Pastores
- Sprache: Spanisch
Presentamos aquí cuatro retiros espirituales dados por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, dirigidos a laicos comprometidos, religiosos, diáconos y sacerdotes. Cada una de estas páginas nos invita a reflexionar, a rezar, a detenernos, a mirar la propia vida en silencio, en soledad, en comunidad o frente al Santísimo. La obra se divide en cuatro partes que guardan una unidad de fin, como ya lo hemos señalado, pero cada una de ellas tiene una autonomía que nos permite acercarnos en su propia identidad y riqueza. En la división de la obra se deja traslucir, aunque el autor tal vez no lo haya buscado intencionalmente, el esquema, no tomado materialmente, del Catecismo de la Iglesia Católica. Se comienza por el encuentro con Jesucristo para concluir, en la última parte, con la oración vista desde la experiencia de varios testigos tomados de las Sagradas Escrituras. La fe y la oración son los dos ejes que dan unidad y consistencia a esta obra. Como veremos, por otra parte, este camino de renovación espiritual no nos encierra en un juego o actividad que podría aislarnos, sino que desde la misma fe en Dios, que hemos conocido en Jesucristo, nos abre a una vida de caridad en nuestras relaciones y de dinamismo misionero en la vida de la Iglesia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sj
MENTE ABIERTA,
CORAZÓN CREYENTE
Editorial Claretiana
Francisco Papa
Mente abierta, corazón creyente / Francisco Papa. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Claretiana, 2023.
Libro digital, EPUB - (Pastores)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-762-157-0
1. Reflexiones. 2. Espiritualidad Cristiana. 3. Crecimiento Espiritual. I. Título.
CDD 268.
Editorial Claretiana es miembro de Claret Publishing Group
Bangalore • Barcelona • Buenos Aires • Chenni • Colombo • Dar es Salaam • Hong Kong • Lagos • Madrid • Macao • Manila • Owerri • São Paulo • Warsaw • Yaoundè
1ª edición libro digital, noviembre de 2023
Todos los derechos reservados
Queda hecho el depósito que ordena la ley 11.723
© Editorial Claretiana, 2023
ISBN 978-987-762-157-0
EDITORIAL CLARETIANA
Lima 1360 - C1138ACD Buenos Aires
República Argentina
Tel: 4305-9510 / 9597
E-mail: [email protected]
www.tiendaclaretiana.org
Prólogo
Cuando me propuso el editor que hiciera el prólogo a esta obra del cardenal Jorge Bergoglio le agradecí el ofrecimiento por lo que significaba. En primer lugar por mi cercanía y reconocimiento al Cardenal, como por el gesto hacia mí. Con todo, traté de explicarle que tenía muchas ocupaciones inmediatas y que demoraría un tiempo en hacerlo. Él insistió, terminé aceptando y no me arrepiento.
Al iniciar la lectura, percibí que se trataba de una obra que recogía un largo camino de reflexión, predicaciones y retiros espirituales, y que ahora se presentaba como el fruto de esas experiencias para proponerlas como un servicio en el seguimiento de Jesucristo. Destaco el aspecto testimonial del libro; hablaría de la transmisión de una experiencia de varios años que surgen de la vida y tarea de un sacerdote, formador y pastor. Se percibe el contexto de un retiro espiritual, o mejor de varios, en los que se fueron tejiendo y nacieron los textos que conforman esta obra. Esta diversidad de tiempos y circunstancias no le quita unidad, ella no proviene sólo del autor sino, y sobre todo, de la persona de Jesucristo que es el centro en quién se contempla la fuente de la vida y espiritualidad cristiana. Es de marcar la preocupación que manifiesta al presentar la vida cristiana, como una realidad orientada a mejorar la vida en sus relaciones con Dios, el mundo y los hombres. Valoro este aterrizaje en lo concreto, que tanto nos sirve para orientar conductas y caminos de espiritualidad, como de base para un sincero examen de conciencia.
Otra característica que considero importante señalar es la familiaridad con los textos bíblicos que denota una sólida teología bíblica, desde una óptica, diría sapiencial, que los enriquece en orden a su aplicación en la vida. No estamos ante un estudio exegético, aunque se percibe conocimiento y rigor teológico en el manejo de los textos. Lo bíblico, en especial las enseñanzas de Jesús, aparecen como algo muy cercano a lo humano, como algo, diría, que le pertenece al hombre y que tal vez lo estaba esperando. Esto le da actualidad y un alcance mayor respecto al posible lector que lo descubra. Estamos ante una obra que nos presenta la figura y las palabras de Jesús como un camino que es humano y divino, es decir, lo divino no aleja de lo humano sino que lo supone, lo libera y le da plenitud; es más, podríamos decir que lo humano aparece necesitado de lo divino para su plena realización.
En su lectura se percibe, además, el conocimiento que tiene el autor del uso de la lengua y el poder cautivante y revelador de la palabra. Creo que esto se debe, al menos en parte, a que en su juventud fue profesor de literatura. Recuerdo, y esto es algo testimonial, que una vez le pregunté por sus vacaciones, qué hacía en el mes de enero en Buenos Aires, a dónde iba. Recuerdo que me respondió que se quedaba en la curia y que descansaba rezando y leyendo (releyendo) a los clásicos. Su respuesta me sorprendió pero me sirvió, y he tratado de ponerla en práctica. Cuánto hemos perdido culturalmente en la ruptura con lo clásico. Esta pequeña confidencia que me he permito recordar, explica su buen manejo del idioma como la belleza de su prosa. Lo estético forma parte de la fe cristiana, ella tiene su fuente e inspiración en Dios.
Dado que se trata de un libro para ser trabajado, en el sentido de una lectura meditada y orientada al crecimiento espiritual es de valorar que, junto a la abundancia de los textos bíblicos y citas del magisterio, se incluyan cánticos y poesías tomadas de la liturgia como de la tradición religiosa de la Iglesia. Esto le agrega una nota de belleza y un colorido especial, que ayuda a crear un clima particular de oración. Considero pedagógico y muy útil, además, que al concluir cada tema se proponga un momento guiado de reflexión: “Para orar y profundizar”. Como vemos, estamos ante una obra de un contenido profundo y siempre actual, pero de simple y agradable lectura, que busca involucrar al lector en un camino de reflexión espiritual orientada a elevar su vida.
La obra se divide en cuatro partes que guardan una unidad de fin, como ya lo hemos señalado, pero cada una de ellas tiene una autonomía que nos permite acercarnos en su propia identidad y riqueza. En la división de la obra se deja traslucir, aunque el autor tal vez no lo haya buscado intencionalmente, el esquema, no tomado materialmente, del Catecismo de la Iglesia Católica. Se comienza por el encuentro con Jesucristo para concluir, en la última parte, con la oración vista desde la experiencia de varios testigos tomados de las Sagradas Escrituras. La fe y la oración son los dos ejes que dan unidad y consistencia a esta obra. Como veremos, por otra parte, este camino de renovación espiritual no nos encierra en un juego o actividad que podría aislarnos, sino que desde la misma fe en Dios, que hemos conocido en Jesucristo, nos abre a una vida de caridad en nuestras relaciones y de dinamismo misionero en la vida de la Iglesia.
La primera parte nos presenta el encuentro con Jesús a través de los diversos diálogos que nos ofrecen los evangelios. En ello podemos apreciar la rica tradición “ignaciana” del autor para recrear las circunstancias y el lugar en que se encuentra Jesús con las distintas personas, como su capacidad para mostrar el valor y el significado de las palabras que el Señor utiliza. Desde este encuentro con Jesús comienzan a iluminarse las diversas situaciones de la vida del cristiano, que van desde el gozo del encuentro con él -que define una vocación-, hasta la cruz, incluyendo el dolor y la experiencia del pecado. Esto marca un profundo y gozoso sentido de la esperanza cristiana que tiene, en Cristo muerto y resucitado, la vida de todo hombre. Nada queda afuera de la presencia y de la palabra de Jesús.
La vida y la palabra de Jesús nos revelan en toda su plenitud la historia de la salvación, como marco actual en el que se desarrolla nuestra vida. Esta temática ocupará la segunda y tercera parte que nos introduce en esa epifanía de la revelación como historia de amor, de vida y de misión, en ese camino providencial hacia la manifestación final. Jesucristo nos muestra en este marco la presencia de la Iglesia como la “epifanía de la Esposa”. En este tiempo de la Iglesia va a cobrar particular relieve el tema de la misión, como expresión de la revelación del amor salvífico del Padre. A esta segunda parte la considero como una gran fuerza de estímulo y movilización para la vida de la Iglesia. Recuperar el significado evangelizador de la fe, en el marco de la comunión de la Iglesia, es un desafío llamado a definir con urgencia un compromiso apostólico.
La tercera parte nos habla de la Iglesia en su vida concreta, con sus grandezas, debilidades y pequeñeces. Creo que ha sido muy oportuno, y sabio, hacerlo desde la misma palabra de Dios, tomando el Apocalipsis, en las cartas dirigidas a la siete Iglesias (Ap. 1-3). El valerse para el estudio y meditación de estos textos, que no son fáciles de interpretar, de figuras como Romano Guardini y Hans Urs Von Baltasar, son muestra de la seriedad con la que se ha afrontado la reflexión. Poco me queda por agregar en este breve prólogo sobre esta tercera parte, sólo invitarlos a una lectura pausada que nos permita descubrirnos y amar a esta Iglesia, en su ropaje tantas veces frágil que nos desconcierta. Pero que es la única y hermosa Esposa del Cordero. Sólo les diría que a mí me ha hecho mucho bien.
La última parte está dedicada a la oración vista, como dijimos, desde nuestra realidad concreta. No es extrañar, por ello, que el primer tema sea: “Nuestra carne en oración”. Los diversos momentos por los que pasa nuestra oración, cercanía, alejamiento, abandono…, serán considerados desde diversos testigos bíblicos. Así, nos encontraremos con Abraham, Moisés, David, Job, Judith…., que nos acompañarán con su experiencia religiosa. Un tema que vuelve a aparecer en esta parte sobre la oración, y que nos recuerda aquellos primeros encuentros con Jesucristo, es el de “dejarse conducir”. Hay como una necesaria pasividad activa que es signo de la presencia del Espíritu. Concluye, finalmente, con una referencia a Jesucristo Sacerdote en su oración al Padre, que es fuente y modelo de toda oración cristiana.
Creo que la obra que tienen en sus manos y que he tenido el agrado de prologar, es fruto de un largo camino de reflexión y oración que necesita, por ello, de una lectura pausada; darnos tiempo es el primer requisito para avanzar en algo importante. Estamos acostumbrados a leer rápidamente para informarnos, este libro tiene otra pretensión. Agradezco al cardenal Bergoglio que se haya decidido a recoger estos diversos escritos para presentarlos, en la unidad de una obra, como un camino siempre actual que nos ayuda y enriquece.
Mons. José María Arancedo
Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz
Primera parte
Los diálogos de Jesús
1. El gozo apostólico se alimenta en la contemplación de Jesucristo: cómo andaba, cómo predicaba, cómo curaba, cómo miraba... El corazón del sacerdote debe abrevarse de esta contemplación, y allí resolver el principal problema de su vida: el de su amistad con Jesucristo. Propongo ahora contemplar los diálogos de Jesús, algunos de ellos. Cómo habla Jesús con quienes le quieren imponer condiciones, cómo con quienes pretenden tenderle una trampa, cómo con aquellos que tienen el corazón abierto a la esperanza de la salvación.
2. Los diálogos condicionados. Tanto los tres casos de Lc 9, 57-62, como Nicodemo (Jn 3, 1-21), y la Samaritana (Jn 4, 1-41) condicionan su acercamiento a Jesús. Los tres primeros buscan poner un límite a su entrega: la riqueza, los amigos, el padre. La Samaritana procura desviar el diálogo porque no quiere tocar lo esencial: prefiere hablar de teología en vez de hacerse cargo de sus maridos. Nicodemo condiciona su acercamiento a Jesús a la seguridad: va de noche. Y Jesús, porque no lo ve dispuesto, lo deja enredado en sus propias cavilaciones, porque para él la cavilación era el refugio egoísta para no ser leal.
3. Los diálogos tramposos. Se busca “tentar” al Señor para encontrar una fisura en su coherencia, que posibilite concebir la piedad como un trueque; y entonces se trampea la fe por la seguridad, la esperanza por la posesión, el amor por el egoísmo.
4. En la escena de la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) si Jesús dice que sí se desdibuja su misericordia, si dice que no, va contra la ley. En estos diálogos de trampa Jesús suele hacer dos cosas: decir una palabra, que es doctrina, a quien lo quiere trampear, y otra a la víctima (en este caso a la adúltera) o a la situación usada para trampear. Aquí, a los tramposos les devuelve la condena indicándoles que se la apliquen a sí mismos; y a la mujer le devuelve su vida señalándole que se haga cargo de ella.
5. En este mismo sentido pueden meditarse las trampas del tributo al César, que entraña la tentación saducea de colaboracionismo (Mt 22, 15-22) y la de la declaración acerca de la propia autoridad (Lc 20, 1-8), a la cual Jesús les responde exhortándoles a que se hagan cargo de las “autoridades” que Dios les mandó y que ellos no aceptaron.
6. Hay una trampa, saducea también, en cuya respuesta el Señor levanta la mira hacia horizontes escatológicos. Cuando la dureza del corazón tramposo es irreversible, entonces se peca de muerte (1Jn 5, 16), se peca contra el Espíritu Santo (Mt 12, 32), se confunden los espíritus. La trampa es tan sórdida que el Señor no entra en la dialéctica de una respuesta: simplemente vuelve a la pureza de su gloria, y desde allí responde: Lc 20, 27-40.
7. La raíz de toda trampa entraña siempre vanagloria, posesión, sensualidad, orgullo. Y el mismo Señor nos enseñó a responder a estas citaciones tramposas con la historia gozosa de nuestro pueblo fiel: Mt 4, 1-11.
8. Finalmente hay un tercer grupo de diálogos de Jesús, que podríamos llamar diálogos leales. Se dan en los que se acercan sin doblez, enteros, con el corazón abierto a la manifestación de Dios. Todo es puesto sobre la mesa. Cuando alguien se acerca así, el corazón de Cristo se llena de gozo (Lc 10, 21).
Para orar y profundizar
Con el corazón dispuesto y con la mirada fija en el encuentro con el Señor, meditemos el diálogo del ciego de nacimiento con el Señor: Jn 9, 1-41.
El encuentro con Jesús
1. Entre el sacerdote y el funcionario religioso hay un abismo, son cualitativamente distintos. Lo doloroso es que un sacerdote puede ir metamorfoseándose, de a poco, en un funcionario religioso. Entonces el sacerdocio deja de ser el puente, “el pontífice”, para terminar siendo una función a cumplir. Deja de ser mediador para convertirse en intermediario. Nadie elige ser sacerdote; a uno lo elige Jesucristo. Y la existencia sacerdotal se mantiene abrevándose en este encuentro con Jesucristo. Buscar al Señor, dejarse buscar por el Señor; encontrar al Señor, dejarse encontrar por el Señor. . . Todo esto va junto, es inseparable. Juan Pablo II, en su libro Don y misterio, pág. 97ss., habla del sacerdote como el hombre en contacto con Dios, y lo presenta en ese doble movimiento de búsqueda del encuentro con Dios (ascenso) y recepción de la santidad de Dios (descenso). “Es la santidad del misterio pascual”. Cuando el sacerdote se aparta de este doble movimiento, pierde el rumbo. La santidad no es una colección de virtudes: esta concepción entomológica de la santidad nos hace mucho daño y ahoga nuestro corazón y -a la larga- nos plasma en fariseos. La santidad es “caminar en la presencia de Dios y ser perfecto”, la santidad es vivir encontrándose con Jesucristo.
2. Les propongo como inicio de esta oración el acontecimiento de la presentación de Jesús en el Templo. La liturgia dice que en este Misterio “el Señor sale al encuentro de su pueblo”. Allí encontramos las promesas y la realidad, a los ancianos y a los jóvenes, a la Ley y al Espíritu, al profeta y al pueblo fiel de Dios. Es el día de “la candela”, la pequeña luz que irá creciendo hasta hacerse cirio en la vigilia pascual.
3. El evangelio narra muchas escenas de búsqueda y encuentro con Jesús y, en cada una de ellas, vemos un rasgo que puede ayudarnos en la oración. El encuentro con Jesús siempre conlleva un llamado, grande o pequeño, pero un llamado (Mt 4, 19; 9:9; 10,1-4); este encuentro se da a cualquier hora y es pura gratuidad (Mt 20, 5-6); un encuentro que hay que buscarlo (Mt 8, 2-3; 9, 9) y a veces con una constancia heroica (Mt 15, 21ss) o con gritos (Mt 8, 25), y en esa búsqueda se puede vivir el dolor de la perplejidad y la duda (Lc 7, 18-24; Mt 11, 2-7). El encuentro con Jesucristo nos conduce más y más a la humildad (Lc 5, 9), o a veces puede ser rechazado o aceptado a medias (Mt 13, 1-23), y si es rechazado produce dolor en el corazón de Cristo (Mt 23, 37-39; Mt 11, 20-30). No es una búsqueda y un encuentro aséptico, pelagiano, sino que supone el pecado y el arrepentimiento (Mt 21, 28-32). El encuentro con Jesucristo se da en la vida diaria, en la búsqueda directa de la oración, en la sabia lectura de los signos de los tiempos (Mt 24, 32; Lc 21, 29) y en el hermano (Mt 25, 31- 46; Lc 10, 25-37).
4. El mismo Señor nos recomienda la vigilancia para este encuentro. Él me busca. No busca al boleo sino a cada uno y según el corazón de cada uno. La vigilancia es el esfuerzo para poder recibir la sabiduría de saber discernirlo y encontrarlo. A veces el Señor pasa al lado nuestro y no lo vemos o, de tanto “conocerlo”, no lo reconocemos. Nuestra vigilancia es oración que nos haga retenerlo cuando él pase “como si quisiera seguir camino” (Mc 6, 48; Lc 24, 28).
Para orar y profundizar
Podemos terminar la oración con un gesto: el de esos hombres que -después de buscarlo durante mucho tiempo y discerniendo los signos- cuando lo vieron le rindieron homenaje (Mt 2, 11).
El gozo I
Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa (l Jn 1, 4). Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto (Jn 15, 11). Y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. (Jn 17, 13).
1. Se trata del gozo provocado por el don de Dios (Lc 1, 14; Rom 15, 13), por la visita de Dios mismo (Lc 1, 41-44). El gozo que nos embarga cuando somos capaces de comprender toda la historia de salvación (Lc 1, 47) o de preverla en la fe (Jn 8, 56; l Pe 4, 13). El gozo, fruto de la presencia del Espíritu Santo (Lc 10, 21). Ese gozo que nos fortalece en la prueba (Lc 6, 23; Heb 10, 34; Rom 12, 12; l Pe 1, 6; 2Cor 6, 12) y nos acompaña, como a los apóstoles, en nuestro trabajo evangelizador (Lc 24, 52; Hch 13, 52) porque es signo de la presencia cotidiana del Señor (Mt 28, 20). Un gozo esencialmente apostólico hasta el punto de consolidar la paternidad y la filiación apostólicas (Fil 1, 25; 4,1; Fil 7; l Jo 1, 4; 2 Jn 12). Y se nos invita a que nuestro gozo sea pleno.
2. Nuestro gozo en Dios es misionero, es fervor: Hemos encontrado al Mesías... lo llevó a donde estaba Jesús... ven y verás (Jn 1, 41-46). Ve a mis hermanos (Jn 20, 17ss).
3. Este gozo es consolación. Es el signo de la armonía y unidad que se realiza en el amor. Es signo de unidad del cuerpo de la Iglesia, signo de edificación. Hemos de ser fieles al gozo y no “gozarlo” como un bien propio. El gozo es para maravillarse y comunicarlo. El gozo nos abre a la libertad de los hijos de Dios, porque -al ponernos en Dios- nos separa de las cosas y situaciones que nos cercan y aprisionan, nos quitan libertad. Por ello el corazón gozoso siempre va creciendo en libertad.
4. El gozo, signo de la presencia de Cristo, configura el estado habitual de un hombre o mujer consagrados. De ahí nace la preocupación por buscar la consolación, no por ella misma, sino por ser el signo de la presencia del Señor. Buscarla en cualquiera de sus modos: cito aquí a san Ignacio, “llamo consolación cuando en el alma se causa alguna moción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor y consecuentemente cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra, puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ya sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza; finalmente llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y apaciguándola en su Creador y Señor” (EE 316).
El grado fundamental del gozo es, pues, esa paz honda, esa imperturbabilidad en el Espíritu que permanece aun en los momentos más dolorosos de cruz. Un autor espiritual del siglo IV dice más o menos lo mismo al describir cómo somos guiados por Cristo de diversas maneras: “A veces lloran y se lamentan por el género humano y ruegan por él con lágrimas y llanto, encendidos de amor espiritual. Otras veces el Espíritu Santo los inflama con una alegría y un amor tan grandes que, si pudieran, abrazarían en su corazón a todos los hombres, sin distinción de buenos o malos. Otras veces experimentan un sentimiento de humildad que los hace rebajarse por debajo de todos los demás hombres, teniéndose a sí mismos por los más abyectos y despreciables. Otras veces el Espíritu les comunica un gozo inefable. Otras veces son como un hombre valeroso que, equipado con toda la armadura regia y lanzándose al combate, pelea con valentía contra sus enemigos y los vence. Otras veces el alma descansa en un gran silencio, tranquilidad y paz y de un sosiego inefable. Otras veces el Espíritu le otorga inteligencia, una sabiduría y un conocimiento inefables, superiores a todo lo que pueda hablarse o expresarse. Otras veces no experimenta nada en especial. De este modo, el alma es conducida por la gracia a través de varios y diversos estados, según la voluntad de Dios que así la favorece”. (PG 34, 639-642). Como se ve es la misma unción del Espíritu Santo la que permanece: en esa unción echa sus raíces el gozo, y por ello se expresa en tan diversos estados... pero el arraigo en esa unción permanece imperturbable: es lo que llamaríamos la paz de fondo.
5. Se nos invita a pedir al Espíritu Santo el don de la alegría y del gozo. Lo contrario es la tristeza. Pablo VI nos dice que “el frío y las tinieblas están en primer lugar en el corazón del hombre que siente la tristeza” (Gaudete in Domino, I). La tristeza es la magia de Satanás, que nos endurece el corazón y nos lo amarga. Cuando la amargura entra en el corazón de un hombre o mujer consagrados es bueno recordar lo que advertía el mismo Pablo VI: “Que nuestros hijos de ciertos grupos rechacen los excesos de una crítica sistemática y aniquiladora. Sin necesidad de salirse de una visión realista, que las comunidades cristianas se conviertan en lugares de alegría donde todos sus miembros se entrenen resueltamente en el discernimiento de los aspectos positivos de las personas y de los acontecimientos. La caridad no se goza de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Lo excusa todo. Cree siempre. Espera siempre, lo soporta todo” (Gaudete in Domino, Conclusión).
Pero lo más grave del espíritu de tristeza es que conlleva en sí el pecado contra la esperanza. ¡Qué bien lo dice Bernanos en su Diario de un cura rural!: “El pecado contra la esperanza... El más mortal de todos y, sin embargo, el mejor acogido, el más halagado. Se necesita mucho tiempo para reconocerlo y, ¡es tan dulce la tristeza que lo anuncia y lo precede! Es el más preciado de los elixires del demonio, su ambrosía”.
6. “La alegría propiamente espiritual, que es fruto del Espíritu Santo -dice, en cambio, Pablo VI- consiste en que el espíritu humano halla reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios Trino, conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas.
Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida como la semilla de una realidad más alta, quedan transfiguradas. Esta alegría espiritual, aquí abajo, incluirá siempre en alguna medida la dolorosa prueba de la mujer en trance de dar a luz, y un cierto abandono aparente, parecido al del huérfano: lágrimas y gemidos, mientras que el mundo hará alarde de satisfacción, falsa en realidad. Pero la tristeza de los discípulos, que es según Dios y no según el mundo, se trocará pronto en una alegría espiritual que nadie podrá arrebatarles” (Gaudete in Domino, III).
7. Se nos invita a pedir al Espíritu Santo el don del gozo y la alegría: ella “es fruto del Espíritu Santo. Este Espíritu que habita en plenitud la persona de Jesús, lo hace durante su vida terrestre tan atento a las alegrías de la vida cotidiana, tan delicado y persuasivo para enderezar a los pecadores por el camino de una nueva juventud de corazón y de espíritu! Es el mismo Espíritu que animaba a la Virgen María y a cada uno de los santos. Es este mismo Espíritu el que sigue dando aún a tantos cristianos la alegría de vivir cada día su vocación particular en la paz y la esperanza que sobrepasa los fracasos y los sufrimientos” (Gaudete in Domino, Conclusión).
8. El gozo es el fervor. Pablo VI concluía su Evangelii Nuntiandi hablándonos de este fervor: “De los obstáculos que perduran en nuestro tiempo, nos limitamos a citar la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dicha falta se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y esperanza... los exhortamos a alimentar siempre el fervor del espíritu... Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo... con un ímpetu que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Y ojalá el mundo pueda recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y, desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido... la alegría de Cristo...” (n. 80).
Para orar y profundizar
El gozo se alimenta de la contemplación de Jesucristo: cómo andaba, cómo predicaba, cómo curaba, cómo miraba... El sacerdote, el hombre y mujer consagrados, tienen que resolver -en su vida- el problema fundamental de su amistad con Jesucristo, y resolver su vida en esta amistad con él. La amistad nace, crece, se fortalece, en el convivir: de ahí la necesidad, finalmente, de la contemplación de él. Me refiero, en este caso, a la necesidad existencial de la propia vida consagrada.
Les propongo que dediquen el tiempo de oración a contemplar al Señor. Elijan los pasajes de su vida apostólica que más les gusten y quédense mirando, oyendo, caminando con él.
El gozo II
1. Quisiera seguir reflexionando sobre nuestro gozo ministerial. El verdadero gozo se fragua en el trabajo, en la cruz. El gozo que no ha sido “probado” no pasa de ser un simple entusiasmo, muchas veces indiscreto, que no puede prometerse fecundidad. Jesús nos prepara para esta prueba y nos advierte para que seamos prontos a resistir: También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar (Jn 16, 22). San Ignacio también exhorta a vencer la prueba, la tentación y la desolación con el trabajo constante y la esperanza de la futura consolación, del futuro gozo: “El que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo diligencias contra la tal desolación...” (EE 321). En la desolación y la prueba, parece que el Señor se aleja, que duerme (como en el cabezal de la barca durante la tormenta). Otras veces ha sido nuestra actitud mundana o pecaminosa la que lo aleja de nuestro corazón. Él está allí, pero no lo vemos o no queremos verlo.
2. Una situación que puede darse en el ministerio es el cansancio pastoral. Suele ser un efecto (y síntoma) de inconstancia, de la acedia espiritual. Hacerle justicia al pueblo fiel de Dios supone ser muy constante en el pastoreo, en la repuesta a su a veces cansador pedido de ser ungidos (tocados) por Dios en cualquier momento: sacramentos, bendición, palabra... Es curioso, pero el pueblo fiel cansa porque pide cosas concretas. En cambio pueden seducirnos los trabajos que nos permiten un refugio en la fantasía. Dentro de nuestra mente somos reyes y señores, a quien se dedique exclusivamente al cultivo de su fantasía nunca llegará a sentir la urgencia de lo concreto. Pero el trabajo pastoral de nuestras parroquias es otra cosa. Supone reflexión, trabajo intelectual y oración, pero fundamentalmente la mayor parte del tiempo se va en estar haciendo “obras de caridad”.
Caridad para atender con ánimo parejo a la gente que se acerca a pedir las cosas más diversas: uno preguntará si puede cambiar una promesa; otro pedirá un certificado para bautizar en Luján; otro, una ayuda de Caritas; otro, una misa de difuntos tal día y no otro. La gente es implacable en las cosas tocantes a la religión. Así como generalmente es fiel en el cumplimiento de sus promesas, también exige fidelidad en la atención pastoral a los naturales encargados de dispensarla. El sacerdote no se pertenece. Podrá a veces refugiarse en otras cosas, pero todas esas “otras cosas” se estrellan frente a la madre de familia que le hace caminar varias cuadras para bendecirle la casa. La constancia apostólica es creadora de instituciones. Pienso que las manos de un sacerdote, más que expresar gestos rutinarios, deben temblar de emoción al administrar el bautismo, porque están poniendo gestos contundentes que hacen institución.
3. Quisiera detenerme un poco en la descripción de ese vicio antiapostólico, la acedia, que apolilla la constancia apostólica en nuestra misión de pastores del pueblo fiel. Lo típico de toda acedia es algo así como una utopía; un no hacernos cargo de los tiempos, lugares y personas en que se enmarca nuestra acción pastoral. Algún filósofo diría que pretende ser atemporal ya espacial. Aparece bajo diversas manifestaciones en nuestra vida de pastores y es preciso estar alerta para poder discernirla bajo los ropajes con que se disfraza.
A veces es la parálisis, donde uno no termina de aceptar el ritmo de la vida. Otras veces es el cura saltimbanqui que, en su vaivén, muestra su incapacidad de estar en sí fundado en Dios y en la historia concreta con la que está hermanado. En algunas ocasiones se presenta en la elaboración de grandes planes sin atender a las mediaciones concretas que los van a realizar; o -por el contrario- enredada en las pequeñeces de cada momento sin trascenderlas hacia el plan de Dios. Hace bien recordar el epitafio de san Ignacio: “Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est”.1
Hemos visto a muchos tentados de acedia: hemos visto a los que sueñan proyectos irrealizables para no realizar lo que buenamente podrían hacer. Los que no aceptan la evolución de los procesos y quieren la generación espontánea. Los que creen que ya todo está dicho y no se debe andar más. Los que cerraron su corazón, como los de Emaús, a nuevos “pasos del Señor”. Los que no saben esperar y por eso son disgregantes por su misma cerrazón a la esperanza. La acedia es disgregación porque lo que congrega siempre es la vida... y estos no aceptan la vida.
4. Hace bien reconocer que la acedia es una realidad que nos visita mucho, una amenaza a nuestra vida cotidiana de pastores. Humildemente saber que existe en nosotros y alimentamos con la palabra de Dios que nos da fuerza para seguir adelante aguardando el gozo que sólo nos viene del Señor que nos encuentra vigilando esperándolo en el momento, en los tantos “cada momentos” que llega a la vida ministerial. Solamente el operario que ha sabido renunciar a la veleidad, a la acedia y a la inconstancia para deshilacharse todo el día y todos los días en el servicio pastoral, solamente él entenderá con el corazón el precio del rescate de Cristo, y –quizá sin explicitarlo– sus manos laboriosas harán crecer la unidad de la Iglesia, la consonancia con el obispo, esa participación con Dios nacida de la pertenencia a la santa madre Iglesia, que nos configuran hijos del Padre, hermanos entre nosotros y padres del pueblo fiel de Dios. Solamente el trabajador incansable, el de la paciencia, la constancia y el aguante (la hypomoné) sabe cómo conservar la “inmaculada unidad” de la Iglesia (como la llamaba san Ignacio de Antioquia en su carta a los Efesios, 2, 2). Y esto se hace fijando la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios (Heb 12, 14).
Para orar y profundizar
Detengámonos un momento y revisemos en nuestra vida bajo qué ropajes se viste nuestra acedia. ¿En qué situaciones de mi vida aparece la tentación de ese cansancio y falta de constancia que nos termina paralizando?
Nuestra Fe
Porque el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe (lJn 5, 4). Hoy, más que nunca, las preguntas que nos hacemos sobre nuestra eficacia apostólica resultan difíciles y tienen el peligro de enredarnos en los mismos planteos que nos llevan a buscar nuestra fidelidad. Es tan importante este asunto que no podemos permitirnos cualquier tipo de improvisación. Y lo mismo sucede con las diversas opciones apostólicas que habremos de tomar en nuestra acción pastoral. Cuando Pablo VI nos hablaba del esfuerzo orientado al anuncio del evangelio a los hombres de nuestro tiempo, nos señalaba una de las realidades nuestras más notorias: “exaltados por la esperanza, pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia” (Evangelii Nuntiandi 1). Esperanzas y temores se entrelazan incluso en nuestra vida apostólica, en los momentos en que hemos de decidir por modalidades de nuestro trabajo. No podemos arriesgarnos a decidir sin el discernimiento de esos temores y esperanzas, porque lo que se nos pide es nada menos que “en estos tiempos de incertidumbre y malestar cumplamos (nuestro ministerio) con creciente amor, celo y alegría” (Evangelii Nuntiandi 1), y esto no se improvisa. Para nosotros, hombres de Iglesia, este planteo trasciende cualitativamente toda visión de las ciencias positivas, apelando a una visión original, a la misma originalidad del evangelio. Encontrarnos con esta fuerza, reencontramos y consolamos con la fe que tenemos en común (Rom 1, 12), abrevar nuestro corazón de apóstol en ella precisamente para recuperar la coherencia de nuestra misión, la cohesión como cuerpo apostólico, la consonancia de nuestro sentir y nuestro hacer.
1. Encontrarnos con nuestra fe, con la fe de nuestros padres, que es en sí misma liberadora sin necesidad de añadirle ningún aditamento, ningún calificativo. Esa fe que nos hace justos ante el Padre que nos creó, ante el Hijo que nos redimió y llamó a su seguimiento, ante el Espíritu que actúa directamente en nuestros corazones. Esta fe que -a la hora de optar por decisiones concretas- nos llevará, bajo la unción del Espíritu, a un conocimiento claro de los límites de nuestro aporte, a ser inteligentes y sagaces en los medios que utilicemos, en fin, nos conducirá a la eficacia evangélica tan lejana de la inoperancia intimista como del desconectarse fácilmente. Nuestra fe es revolucionaria, es fundante en sí misma. Es una fe combativa, pero no con la combatividad de cualquier escaramuza, sino con la de un proyecto discernido bajo la guía del Espíritu para un mayor servicio a la Iglesia. Y, por otro lado, el potencial liberador le viene de su contacto con lo santo: es hierofánica. Pensemos en la Virgen “intercesora”, en los santos, etc.
2. Por lo mismo que la fe es tan revolucionaria será continuamente tentada por el enemigo, aparentemente no para destruirla sino para debilitarla, hacerla inoperante, apartarla del contacto con el santo, con el Señor de toda fe y toda vida. Y entonces vienen las posturas que en teoría nos parecen tan lejanas, pero que si examinamos nuestra práctica apostólica las veremos escondidas en nuestro corazón pecador. Esas posturas simplistas que nos eximen de la carga pastoral dura y constante. Revisemos algunas tentaciones.
Una de las tentaciones más serias que aparta nuestro contacto con el Señor, es la conciencia de derrota. Frente a una fe combativa por definición, el enemigo, bajo ángel de luz, sembrará las semillas del pesimismo. Nadie puede emprender ninguna lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar, perdió de antemano la mitad de la batalla. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz bandera de victoria. Esta fe combativa la vamos a aprender y alimentar entre los humildes. Durante estos ejercicios vendrán a nuestra memoria muchas caras, las caras de la gente que conocemos en nuestros primeros trabajos pastorales. La cara del humilde, la de aquel de una piedad sencilla, es siempre cara de triunfo y casi siempre la acompaña la cruz. En cambio, la cara del soberbio es siempre una cara de derrota. No acepta la cruz y quiere una resurrección fácil. Separa lo que Dios ha unido. Quiere ser como Dios. El espíritu de derrota nos tienta a embarcamos en causas perdedoras. Está ausente de él la ternura combativa que tiene la seriedad de un niño al santiguarse o la profundidad de una viejita al rezar sus oraciones. Eso es fe y esa es la vacuna contra el espíritu de derrota (1Jn 4, 4; 5, 4-5).
Otra tentación es querer separar antes de tiempo el trigo y la cizaña. Hay una experiencia privilegiada del sacerdote: es la confesión. Allí vemos muchas miserias, pero allí está también lo mejor del corazón humano que es el hombre arrepentido. Eso es el ser humano y no otra cosa: el penitente. Un sacerdote podrá ser a veces duro con los fieles en la predicación, pero le costará más serlo en el confesionario. Allí no se puede separar el trigo de la cizaña y allí está Dios. La confesión también nos da sentido del tiempo, porque no se puede forzar ningún proceso humano. Y la vida es así: lo puro no está sólo en Dios, también hay pureza entre los hombres. Y Dios no es un Dios lejano que no se mete en el mundo; “se hizo pecado” nos dice san Pablo. Las estructuras de este mundo no son únicamente pecadoras. Eso es maniqueísmo. El trigo y la cizaña crecerán juntos y nuestra humilde misión quizá sea más bien proteger como padres al trigo, dejando a los ángeles la siega de la cizaña.
Otra tentación es privilegiar los valores del cerebro sobre los valores del corazón. No es así. Solamente el corazón une e integra. El entendimiento sin el sentir piadoso tiende a dividir. El corazón une la idea con la realidad, el tiempo con el espacio, la vida con la muerte y con la eternidad. La tentación está en desubicar el entendimiento del lugar donde lo puso Dios nuestro Señor. Lo puso para aclarar la fe. No creó Dios el entendimiento humano para constituirse en juez de todas las cosas. Es una luz prestada, un reflejo. Nuestro entendimiento no es la luz del mundo, es simplemente un destello para iluminar nuestra fe. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es dejarse arrastrar por las “luces” de la razón. Se convertirá en un intelectual ignorante o en un “sabio” suelto. Más bien la misión de nuestra mente es descubrir las semillas del Verbo dentro de la humanidad, los logoi spermatikoí.