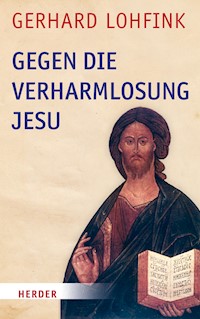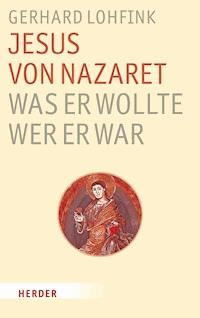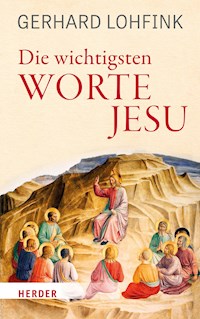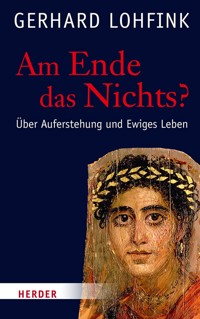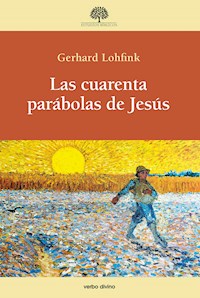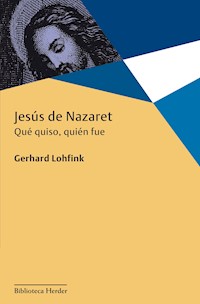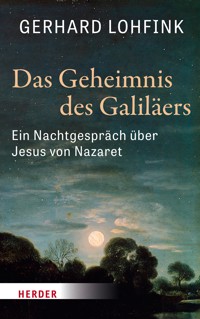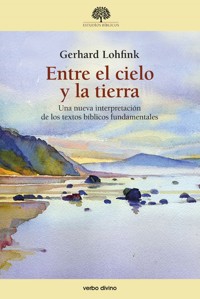
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estudios Bíblicos
- Sprache: Spanisch
En este libro, Gerhard Lohfink interpreta multitud de textos bíblicos, tanto conocidos como desconocidos; los examina lleno de curiosidad, los cuestiona con detenimiento y los confronta con nuestro presente, desde el COVID-19 hasta la soledad interior de muchas personas. Y, a la vista de los textos centrales de la Biblia, se pregunta: ¿cómo podría ser hoy una vida que esté completamente en el mundo y al mismo tiempo completamente en Dios -que se extiende entre el cielo y la tierra-, que admire la inmensidad del cosmos y al mismo tiempo se maraville ante una diminuta flor, que conozca los abismos del corazón humano y se reconforte con la sonrisa de un niño? Estamos ante una obra dirigida a los cristianos que anhelan comprender mejor y más profundamente la Biblia y a todas aquellas personas que desde una distancia previa pretenden conocer más de cerca a Jesucristo y su mensaje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo
Parte I. Cuestiones fundamentales
¿Un cosmos sin sentido?
De la costilla de Adán
COVID-19
¿Tiene Dios un nombre?
Las dos caras de la fe
Un mundo cambiado
Caminar sobre el agua
El elogio y el otro elogio correspondiente
Aparentemente contra toda razón
¿Dónde está la tierra/el país?
Los «pobres» del Sermón de la Montaña
Noemí y Rut
El valor del «ahora»
¿Puede la memoria redimir?
Comunidades espirituales a la luz de la Biblia
Parte II. Tiempos festivos y celebraciones
Expectativa del Adviento
Cómo viene el Hijo del hombre
Navidad sin pesebre y pastores
Un niño anhelado
La paz de la Navidad es diferente
Los astrónomos de Oriente
¿Por qué se bautizó a Jesús?
En qué fue tentado Jesús
El problema con los propósitos al empezar la Cuaresma
La angustia mortal de Jesús
Las lamentaciones del Crucificado
El aleluya pascual
Aprender de los discípulos de Emaús
La historia de Pascua más larga
La voz del verdadero pastor
Una imagen distorsionada de la ascensión de Cristo
Un historial de oposición
¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Se puede percibir el Espíritu de Dios?
El Dios que se da a sí mismo
El Dios trino en la Plegaria eucarística
«Sois templo de Dios»
¡Nunca tantos mártires!
Nuestro servicio litúrgico a los difuntos
La actualidad de la fiesta de Cristo Rey
Esperando al novio
Parte III. En la alegría de la fe
La alegría de Zaqueo
La base de la despreocupación cristiana
Cómo consuela Dios
La carga y la felicidad de la elección
La dureza y la ligereza del discipulado
Riqueza desbordante
«Cuando los hermanos viven juntos en armonía»
El orden de la mesa del reino de Dios
¿La fe genera violencia?
Maldecir en el pasado y en la actualidad
Una batalla en el desierto
Elías se desea la muerte
Un manto vuela por el aire
María y Marta
La súplica del leproso
La enfermedad y la culpa
Ethos razonable
El centro de la Torá
Cómo acontece el reino de Dios
La biología del reino de Dios
La extrañeza del padrenuestro
La oración incesante
Falta de devoción
La riqueza de la viuda pobre
Cómo crece la Iglesia
¿Distante e inconmovible?
El bautismo como muerte y resurrección
Esperar activamente
El milagro del vino en Caná
Agradecimientos
El lugar de los capítulos individuales en el año litúrgico
Créditos
Dedicado con gratitud aLinda M. Maloney
Prólogo
Quien cree vive en una extensión infinita. Mira hacia el cielo, pero se mantiene firme en la tierra. Admira la inmensidad del cosmos y se maravilla ante una pequeña flor. Conoce las profundidades del corazón humano y se reconforta con la sonrisa de un niño.
Confía en el individuo, pero ha comprendido que Dios necesita un pueblo en el mundo. Ha reconocido que él mismo debe actuar, y al hacerlo experimenta constantemente que todo es gracia. Vive enteramente en el hoy, pero se vuelca hacia el «que ha de venir». Sabe que es polvo y, al mismo tiempo, infinitamente amado por su Creador. Cree en el juicio, pero también en la misericordia enorme de Dios. Tiene innumerables padres y madres en su fe, pero lo determinante es su vida en Cristo.
Todo lo que se ha experimentado en el incesante experimento de la fe desde Abrahán está escrito en un único libro, y sin embargo su fe no es una religión de libro, sino la alegría en el Espíritu Santo. Le fascina de nuevo hasta qué punto la fe cristiana es una fe radicalmente racional, pero al mismo tiempo se alegra de que esta fe trascienda toda la razón en el misterio del Dios Trino.
Quienes ponen su fe en Jesucristo están extendidos entre el cielo y la tierra. Incluso niños y jóvenes pueden percibir este enorme lapso temporal de la fe, pero aún no pueden medirlo. Necesitamos toda una vida para ello. Necesitamos hermanos y hermanas que estén en el camino hacia Dios junto con nosotros. Y necesitamos una aproximación viva a las Sagradas Escrituras, para poder explorarlas cada vez mejor y arriesgarnos a vivirlas.
Por eso, los textos que siguen se dirigen no solo a quienes están lejos y pretenden conocer más de cerca a Jesucristo y su mensaje. Se dirigen también, incluso más, a los cristianos que anhelan comprender mejor y más profundamente la Biblia. Deseo a mis lectores mucha emoción y alegría en los caminos a través de las Sagradas Escrituras que se toman en este libro.
Lo dedico con gratitud a mi antigua alumna en Tubinga, la Rvda. Dra. Linda M. Maloney. Hace tiempo que regresó a los Estados Unidos, y es una trabajadora incansable en el sentido de Rom 16,12.
6 de enero de 2021
GERHARD LOHFINK
Parte I
Cuestiones fundamentales
¿Un cosmos sin sentido?
El conocido autor inglés Ian McEwan describe un único día, un sábado, en una de sus novelas, que lleva el sencillo título de Sábado. Es un día dramático en la vida del neurocirujano Henry Perowne. Parte de su trabajo consiste en abrir cráneos repetidamente y luego penetrar en el cerebro, en lo más profundo de la materia gris y blanca del cerebro. Perowne se considera materialista. En las primeras páginas de la novela, comienza a pensar en quienes creen en Dios. Sin embargo, no los llama «creyentes», sino «predispuestos a lo sobrenatural». Intenta ubicarlos en una categoría psiquiátrica.
Todos estos «predispuestos a lo sobrenatural» (el lector solo puede pensar en musulmanes y cristianos en el contexto) sufren de una «subjetividad peligrosamente exagerada». Viven en un «delirio relacional» y ordenan el mundo únicamente «según la medida de sus propias necesidades». Están enfermos, y su enfermedad reside en que no quieren aceptar la completa «insignificancia» del ser humano. Por eso se crean un sistema de referencia rimbombante con grandes palabras, como Dios, la creación, la ascensión, la vida eterna.
Este marco de referencia, que en rigor es un sistema delirante, les permite verse a sí mismos como infinitamente importantes y significativos. En realidad, el hombre es una mota de polvo completamente insignificante en un cosmos vacío y frío. Pero los «predispuestos a lo sobrenatural» no quieren admitirlo. De ahí el delirante sistema que han ideado ¡y que se supone que los consuela! De ahí el intento, agudizado hasta la patología, de construir montañas metafísicas a partir de la completa insignificancia del ser humano. En el extremo de su sistema, y de todos los sistemas religiosos en general, está la psicosis.
Sin embargo, nuestro especialista en cerebros no formula todo esto de forma tan nítida como aparece aquí. No es un ateo agresivo, sino un científico educado y simpático. Pero no hay duda de su profundo escepticismo. Nuestro futuro no está determinado por «alguien en el cielo». El «padre amante de sus hijos en el cielo» no existe, y «las promesas» se hacen realidad en «este mundo y no en el otro». Por tanto, «más vale comprar que rezar».
Henry Perowne asocia todo esto en las primeras horas del sábado en las que transcurre toda la novela. Ese día se desarrollará dramáticamente.
¿Un sistema ilusorio?
Si este neurocirujano estuviera frente a nosotros, ¿cómo podríamos hablar con él? ¿Debemos decirle que no son quienes creen en Dios quienes viven en un sistema ilusorio, sino posiblemente él mismo? ¿Acaso quienes niegan a Dios sufren de una visión limitada que les impide pensar con nitidez? Por poner solo un ejemplo: ¿No huyen los ateos decididos de la pregunta de por qué existe el cosmos, por qué existe el mundo? ¿Por qué existe algo y no la nada absoluta? Los cristianos tienen una respuesta razonable a esta cuestión fundamental. Los ateos tienen que suprimirla constantemente o dar respuestas absurdas como: el cosmos siempre ha existido o surgió por casualidad.
¿Podría ser que haya incluso personas que niegan a Dios solo porque no pueden soportar no ser ellos mismos Dios? Dicho de otra manera, ellos mismos quieren ser dueños, quieren tener poder, quieren ser su propia ley. Y eso sí significaría vivir en un sistema ilusorio. Cuando a Raymond Kurzweil, director de ingeniería en Google, le preguntaron una vez si existía Dios, respondió: «¡Todavía no!». La respuesta revela el ardiente deseo del hombre de jugar a ser Dios y hacer todo, realmente todo, lo que es técnicamente factible, sin importar las consecuencias.
Pero no tendría mucho sentido una discusión de este tipo. Entonces, solo devolveríamos la piedra dirigida contra nosotros. Y podríamos discutir eternamente sobre cuál de las dos partes vive realmente en un sistema de referencia irreal que no tiene en cuenta la realidad del mundo o incluso la pervierte.
El poder de Jesús
Cuando me ocupo de estas cuestiones, un procedimiento relativamente sencillo siempre me ayuda al final: miro uno tras otro a los grandes personajes de la historia del mundo, a quienes el filósofo Karl Jaspers llamó «personas autorizadas». Y luego, al final, siempre me queda Jesús, que dice de sí mismo en el último capítulo del evangelio de Mateo: «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). ¿Cuál es ese poder oculto con el que Jesús lleva trabajando imparablemente en la historia desde hace 2000 años?
No es el poder de un Estado. No se trata del poder de las armas, del armamento nuclear o de una investigación más rápida. Ciertamente, no es el poder del capital. Tampoco es el poder de las masas que protestan en las grandes plazas. Y ciertamente no es el poder de la propaganda y los eslóganes poderosos, del adoctrinamiento y la seducción sofisticados.
El poder de Jesús es de otro tipo. Consiste en el hecho de que él es la «verdad» (Jn 14,6). Él es la verdad en el sentido de que solo él tiene la solución para el sufrimiento de las personas y la terrible miseria de la sociedad. Su solución son las comunidades en las que las personas conviven en libertad y viven según el Sermón de la Montaña. No hay otra solución para la miseria en el mundo. Hace tiempo que se experimenta con todo. El egoísmo, que se hace a sí mismo el centro del mundo y siempre se pregunta: «¿Qué es bueno para mí?». El hedonismo, que cree que la felicidad humana reside en la emoción del momento, en gastar y consumir. El individualismo, que dice: «¡Sálvese quien pueda!, ¡No confíes en nadie!». El comunismo y el fascismo, que querían transformar a las personas en colectividades y obligarlas a ser felices.
Los siglos XIX y XX fueron una cadena de incesantes experimentos sobre lo que sería mejor para la humanidad, y todos estos experimentos tuvieron terribles consecuencias: la muerte o la miseria sin nombre de muchos millones. La única manera de que los pueblos puedan vivir juntos en paz y libertad es el Sermón de la Montaña de Jesús, vivido en comunidades que siguen sus pasos. Jesús realmente trajo la solución, y ese es su «poder».
Libre de sí mismo
Pero aún más profundamente, el poder de Jesús reside en el hecho de que no quería nada para sí mismo. Solo quería que el plan de Dios tuviera éxito: vivía enteramente para la reunión y la renovación del pueblo de Dios, en el que cada individuo sigue siendo precioso e insustituible como individuo, y sin embargo es parte de un verdadero pueblo. Porque Jesús era libre de sí mismo, era libre para Dios. Y así Dios pudo actuar a través de él y hacerse presente en él para el mundo.
Es un poder silencioso y suave que eleva al hombre a su libertad, completamente diferente del poder de las potencias de este mundo. Este tipo de «poder» no puede ser objeto de una captura, ni de una lucha ni de una obtención conseguida mediante el engaño. Solo puede ser «dado». Por eso, en esa poderosa escena del final del evangelio de Mateo, Jesús, como el crucificado y exaltado por Dios al cielo, dice: «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra».
Cuando dejo pasar ante mis ojos a las personas más destacadas de este mundo, encuentro hombres y mujeres admirables de quienes puedo aprender. Pero no encuentro a nadie que tenga tanto poder, tanta verdad, tanta claridad, tanto conocimiento sobre el hombre y el mundo, y que al mismo tiempo desprenda una fascinación que no seduzca, sino que dé la máxima libertad.
El marco de referencia cristiano
Por lo tanto, la fe en el Dios de Jesucristo no es un sistema de referencia que los cristianos hayamos ideado para poder llenarnos de sentido en la infinidad del cosmos. Nuestro marco de referencia es únicamente Jesús de Nazaret, y quienes le han precedido desde Abrahán. No hemos seguido una proyección, sino una experiencia mil veces probada, ensayada, sufrida en medio del mundo y de su historia, que ha encontrado su suma y su meta en este Jesús.
¿Y qué hay de la acusación de que no aceptamos la insignificancia del hombre en el cosmos? Esta acusación no tiene ni idea de lo que dice realmente la tradición bíblica. Los cristianos atestiguamos con la mayor sobriedad que, en efecto, somos completamente insignificantes. Hojas al viento somos, polvo en el cosmos, al final un puñado de tierra.
Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, se nos dice el Miércoles de Ceniza cuando se nos hace una cruz con ceniza en la frente. Pero al mismo tiempo creemos que somos amados por Dios y que en Cristo ya estamos «resucitados y sentados juntos en el cielo» (Ef 2,6). Esto es exactamente lo que celebra la fiesta de la Ascensión. Este libro tratará de la percepción de este estar extendido entre la tierra y el cielo.
De la costilla de Adán
Génesis 2,4-25 relata cómo Dios forma al hombre a partir del barro de la tierra, le sopla el aliento de vida en la nariz y le da un lugar para vivir en el Jardín del Edén. Un poco más tarde, Dios crea una mujer para el hombre haciéndole caer en un sueño profundo, operando una de sus costillas y formando a la mujer a partir de ella.
Cuando tenía diez años, me parecía extraño que Dios hubiera recortado la costilla de Adán como un cirujano. Hoy admiro el texto. Ya no lo escucho como un texto ingenuo y menos con un sentido fundamentalista.
Los fundamentalistas deben leer la narración de Gn 2,4-25 como un relato histórico e imaginar a Dios como un anestesista y cirujano. Pero tenemos la maravillosa libertad de percibir adecuadamente el relato de la creación del hombre y la mujer al principio de la Biblia. Esto significa que las imágenes pueden seguir siendo imágenes reales para nosotros. Así es precisamente como nos quedamos con lo que quieren decir teológicamente. Y es así como las imágenes adquieren su poder y su verdad.
La Sagrada Escritura comienza con dos relatos de la creación que son completamente diferentes en sí mismos y, por lo tanto, nos indican que deben ser leídos correctamente. El primer relato de la creación se encuentra en Gn 1,1–2,4a. El segundo, en Gn 2,4b-25. Quien lea estos dos textos como informes documentales entra en un conflicto irresoluble con el hecho de la evolución. Se dice que cuando a la esposa del obispo anglicano de Worcester, en Inglaterra, le hablaron de Charles Darwin y de su teoría de la evolución, exclamó: «Dios mío, que no sea verdad, y si es verdad, al menos que no se sepa».
No necesitamos tener este miedo infantil. Quienes dejan que las imágenes de los relatos de la creación sean imágenes no tienen dificultades con la evolución. Y lo que es mucho más importante: entonces entienden realmente algo del misterio del hombre.
El hombre y los animales
Tomemos una de las grandes imágenes de Gn 2: Dios forma del barro «todas las bestias del campo y todas las aves del cielo» para crear una «ayuda» para el hombre, una ayuda que le «corresponda», que sea «igual» a él y acabe con su soledad. Y presenta todos los animales al hombre, uno tras otro.
Pero el intento fracasa. Todavía no conduce a la meta. El hombre da un nombre a cada uno de los animales, es decir, ordena el mundo que le rodea y lo crea de nuevo dándole un nombre. Capta el mundo en términos y lo «aprehende» de esta manera. Pero no puede encontrar un ser vivo que se corresponda con él en este proceso.
¡Qué imagen, si la percibimos como imagen! El Dios omnisciente y omnipotente lo intenta. Experimenta y hace intentos que fracasan. Así pues, el texto se acerca ya a los acontecimientos de la evolución, que sí es intencionada, pero que sigue su camino por «ensayo y error».
Por supuesto, la imagen muestra aún más: si el ser humano no encuentra en ningún animal la pareja profundamente anhelada, esto quiere decir ante todo que es diferente y que es más que todos los animales. Los ingenieros genéticos tienen razón cuando dicen que el 98 % de nuestra composición genética coincide con la del chimpancé. Pero sobre el espíritu de Dios, que rodeaba al mundo aún no formado desde el principio y que Dios insufló en el hombre «como un soplo de vida» (por utilizar de nuevo la metáfora), los científicos no dicen nada, y no pueden hacerlo debido a los límites de su método. En cuanto afirman que la «totalidad de la realidad» puede describirse y explicarse completamente con métodos científicos, hacen una distinción fundamental que solo puede ser un mero postulado.
Pero nuestro texto va más allá: Dios aún no ha conseguido con los animales lo que quería conseguir: un ser «igual» al ser humano. Traducido a la visión del mundo actual, esto significa que el ser humano no es todavía un ser comunitario. Desde el punto de vista sociobiológico, ya vive en clanes, aúlla con la horda, caza en manadas, se abalanza sobre la caza y comparte el botín, pero lo que constituye la comunidad personal aún no se ha hecho realidad o solo de forma rudimentaria.
«Como hombre y como mujer»
Y así Dios hace a la mujer a partir de una costilla humana y la lleva ante el adám, el hombre. Y este estalla en un grito de alegría. Lo que dice está formado rítmicamente en hebreo en medio de un texto en prosa. El ser humano grita:
¡Esta sí que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne! (Gn 2,23).
El feminismo está muy descontento con esta representación. Huele a dominación masculina y a los peores aires patriarcales. El hecho de que el hombre sea lo primero y que la mujer esté hecha de un trozo de su costilla muestra el arrogante sentido de superioridad del hombre que es inherente a tales textos.
Pero también se puede entender el texto de otra manera. Puede leerse en el contexto de la Biblia en su conjunto. De hecho, existe un primer y amplio relato de la creación en Gn 1,1–2,4, que no habla en absoluto de la prioridad del hombre, sino que dice casi escuetamente:
Y creó Dios al ser humano a su imagen;
a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó (Gn 1,27).
Además, ¿hay que pensar en una batalla de sexos cuando se dice que la mujer está tomada del costado del hombre? Un comentario judío se acerca mucho más a lo que se quiere decir:
Dios no creó a la mujer a partir de la cabeza del hombre, para que lo gobernara, ni a partir de sus pies, para que fuera su esclava, sino a partir de su costado, para que estuviera cerca de su corazón.
Por cierto, más adelante, el segundo relato de la creación no dice: «Por eso la mujer deja a su padre y a su madre y se une a su marido», sino que contrasta totalmente con las instituciones y estructuras sociales que prevalecían en aquella época:
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer
y los dos se hacen uno solo (Gn 2,24).
Como en aquella época era la mujer la que tenía que dejar a su padre y a su madre y no el hombre, este texto es revolucionario. En contra de las convenciones sociales del Antiguo Oriente Próximo, crea un mundo alternativo que se basa enteramente en el poder elemental del amor entre el hombre y la mujer.
Pero no solo tiene una profundidad insondable esta conclusión del segundo relato de la creación, sino toda la narración. Qué insondable es ya lo que se dice al principio:
Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente (Gn 2,7).
Hoy podemos decir lo mismo de forma más abstracta y diferenciada, pero sin que podamos alcanzar nunca la fuerza de las antiguas imágenes. Podemos decir que Dios dotó a la materia de la capacidad de desarrollarse hasta convertirse en un ser humano, aunque tardara un tiempo inconcebible en hacerlo. Debería ser capaz de hacerlo por sí misma. Dios dio a la materia todo el tiempo que necesitó para que finalmente tomara conciencia de sí misma en el ser humano.
El ser humano necesita ayuda
Pero volvamos una vez más a nuestro texto. No solo dice: «Dios hizo del hombre un ser vivo» (Gn 2,7). Dice: el hombre es algo más que un ser vivo. De lo contrario, los animales le habrían bastado como compañeros. El hombre es un ser que solo llega a ser él mismo en comunidad con otro «tú». Esto es lo que describe la creación de la mujer del costado del hombre y el acercamiento de la mujer al hombre por parte de Dios mismo. Y esto lo representa la exclamación del hombre, que no es el rugido de un gobernante, sino un grito de alegría. Ser humano, quieren decir estas imágenes, es estar con, estar con el otro con confianza y con la alegría de la ayuda mutua.
Todo suena muy bien. Pero si observamos el mundo, tenemos que darnos cuenta de que la vida no es una «convivencia en confianza». El pájaro que busca gusanos en el prado levanta la cabeza una y otra vez y se asegura por todos lados. Su incesante seguridad es una imagen de pura desconfianza. La confianza no es un estado natural, sino que hay que establecerla. La confianza debe ganarse mediante el dolor y el sacrificio.
Queda claro, pues, que los dos relatos de la creación que aparecen al principio de la Biblia no quieren hablar principalmente de un comienzo primordial pasado. Más bien, cuentan cómo Dios concibió al hombre y lo que pretendía que fuera. La humanización necesitó mucho tiempo, y solo encontró su meta en la liberación y redención por medio de Jesucristo.
Así, la Biblia prácticamente nos insta a leer el texto de la creación de la mujer también en relación con la nueva creación de Dios, es decir, la Iglesia. Por consiguiente, este texto describe en su sentido más profundo y totalmente bíblico cómo la Iglesia, como la «nueva Eva», surgió del costado de Cristo, el «nuevo Adán». Los teólogos de la Iglesia primitiva situaron este surgimiento de la Iglesia del costado de Cristo en el acontecimiento de la cruz. Cuesta mucho crear una verdadera unión. Solo en la extensión hasta la cruz de Cristo se hace reconocible la verdad insólita de Gn 2: el hombre es creado para un «tú», sí, pero el éxito de esta relación con el otro no depende de la mera naturaleza, de la pura biología.
Claro que existe el raro caso de los matrimonios que triunfan por una constelación afortunada o un don casi natural. Pero la Iglesia no puede basarse en ello. Es muy realista. Sabe que el ser humano necesita ayuda. Esta ayuda es la propia Iglesia, surgida del cuerpo de Cristo en la cruz. Esta ayuda es la unión de la comunidad cristiana.
En ella, se hace posible que las personas solteras también puedan llevar una vida plena. En ella, se hace posible que los matrimonios tengan éxito. En ella, se hace posible que las personas casadas se encuentren de nuevo. En ella, incluso se hace posible que las personas casadas estén separadas y, sin embargo, no estén solas. En ella, hay matrimonios y personas célibes por el Reino de los Cielos, porque es la «nueva familia», es decir, la Iglesia.
La fuerza del cristianismo
Y todo esto no es porque la Iglesia esté formada por héroes y heroínas. El periodista británico-alemán Alan Posener escribió en 2002:
El tremendo poder del cristianismo se basa, entre otras cosas, en que permite que sus protagonistas sean muy débiles. Aquí no hay actuación de superhombres. La traición y la negación, la venalidad y el miedo a la muerte existen incluso en el círculo interno. Ninguna otra religión del mundo tiene un valor comparable. Ninguna otra religión mundial mira al hombre a los ojos con tanta firmeza y sin miedo. Sin embargo, esto es un legado del judaísmo [...]. Ningún pueblo se ha criticado a sí mismo de forma tan descarnada en sus libros sagrados, ha desmontado a sus reyes con tanta coherencia, ha hecho que sus héroes parezcan tan humanos como el elegido [...]. Es una historia en la que incluso la vileza y la traición se convierten en instrumentos de salvación.
«Instrumentos de salvación». ¿No podemos aplicar este texto de Alan Posener a los casados y a los solteros de nuestras parroquias? Hay tanto fragmento, tanta debilidad. ¡Hay tantas derrotas y tantos sueños florecientes que no se han cumplido!
Y, sin embargo, todo esto puede convertirse en una herramienta para la única cosa que es mucho más grande que nuestros sueños. Por lo que siempre ha estado ante los ojos de Dios como meta: un mundo cambiado por el testimonio de vida del pueblo de Dios. Y en cuanto los cristianos se dirigen con todas sus fuerzas a esta meta, que la Biblia llama el «reino de Dios», sucede lo sorprendente: los matrimonios vuelven a sanar. Compañeros que se habían convertido en extraños se encuentran de nuevo. Los hijos vuelven el corazón a sus padres. O, al menos, los solitarios son consolados, la separación se convierte en un «yugo suave y una carga ligera» (Mt 11,30), la dignidad del hombre y de la mujer es restaurada.
A veces pienso que lo que describe Génesis 1–2 aún no está terminado: Dios sigue trabajando en la costilla, es decir, en la unión del hombre y la mujer, y en la nueva familia de la Iglesia, que surge del cuerpo de Cristo en la cruz. La Iglesia sigue en camino. Dios crea a través de ella todavía e incesantemente en el mundo. Y nos invita a ser sus colaboradores.
COVID-19
Las plagas, epidemias y pandemias han existido en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Recuerdo los tiempos de la peste, cuando regiones enteras de Europa se despoblaron. Los expertos calculan que la peste de 1331-1353 mató a unos 140 millones de personas. Sin embargo, la peste ya no es un recuerdo vivo para nosotros. Mucho más cerca en el tiempo está la «gripe española», que hizo estragos en los años 1918-1920. Se cobró la vida de entre 25 y 50 millones de personas en todo el mundo. Pero eso también es algo del pasado lejano.
A pesar del vertiginoso número de víctimas de estas «epidemias históricas», podemos decir que ninguna pandemia ha golpeado a la población mundial con tanta fuerza como la COVID-19 (= enfermedad por coronavirus 2019), y ninguna ha provocado un daño mundial comparable en todos los ámbitos de la sociedad. La razón es, por supuesto, el siglo XXI, con su movilidad empresarial y vacacional, su densidad de tráfico y la interconexión sin precedentes de la economía.
En casi todo el mundo, la COVID-19 se percibe como un profundo punto de inflexión. Esto se debe a que el virus se está apoderando de nuestras vidas. Afecta a todo el mundo de una manera u otra, y nadie puede escapar a la nueva situación, ni siquiera quienes actúan como si la pandemia no tuviera que ser reconocida o incluso pudiera ser negada. Esta epidemia cambiará la sociedad en la que vivimos. Por supuesto, también planteará cuestiones profundas para la teología y la Iglesia.
¿Qué significa que la Iglesia, que es por su propia naturaleza una «reunión», de repente ya no pueda reunirse presencialmente o solo pueda hacerlo si todos los participantes llevan una mascarilla, siguen extrañas flechas direccionales pegadas en el suelo de su lugar de culto, y luego se sientan de forma separada, y ya no cantan juntos ni se ofrecen un saludo de paz y después de la misa prácticamente no se hablan? No lo entendamos mal. Estoy muy a favor de que la Iglesia se adhiera a las normas estatales en sus reuniones. Al menos cuando se trata de un Estado de derecho. Pero ¿qué significaría para ellos que una crisis de este tipo se prolongara durante años con las correspondientes restricciones?
¿Y qué significa la COVID-19 para la «teodicea», es decir, para la cuestión de la omnipotencia de Dios y la finalidad de la creación? ¿Puede la fe cristiana seguir hablando de un Dios omnipotente y benévolo cuando, debido a la inmisericordia de esta pandemia, se lleva por delante a innumerables ancianos y enfermos, la economía va con muletas, los pobres de Brasil, India y otros países no tienen nada que comer y la convivencia social se ve profundamente alterada?
La cuestión de la teodicea surgió por primera vez en Europa con toda nitidez cuando el terremoto de Lisboa destruyó casi toda la ciudad el día de Todos los Santos de 1755. Las personas que lograron escapar de los devastadores incendios hacia el mar fueron ahogadas por un enorme maremoto. Casi todas las iglesias de Lisboa se convirtieron en montones de escombros. Supuestamente, solo el barrio chino quedó sin destruir. Tras la noticia de esta catástrofe, muchos intelectuales europeos se negaron a seguir creyendo en la providencia de Dios y en su bondad.
Desde entonces, el problema de la teodicea se ha vuelto virulento una y otra vez, especialmente en relación con el genocidio de los judíos de Europa por los nacionalsocialistas. Y ahora toda la cuestión se plantea de nuevo para muchos en relación con la pandemia del coronavirus.
Algunos teólogos intentan resolver el problema de la teodicea disminuyendo el poder creador de Dios. O van más allá y dicen que, en vista de la miseria mundial, Dios ya no puede ser llamado «omnipotente». Ya no se puede pensar en él como el «Señor de la historia». Es impotente ante el sufrimiento interminable, pero en Cristo ha entrado en este sufrimiento para ser solidario con el mundo.
La idea de la compasión de Dios por el mundo es correcta. Pero ¿puede limitarse la omnipotencia de Dios? La idea de un Dios indefenso e impotente es contradictoria en sí misma. Pero lo más grave es que es absolutamente antibíblica. Ni siquiera en el libro de Job se le quita importancia a la omnipotencia de Dios y a su sabiduría al crear. Todo lo contrario. Los grandes discursos de Dios en los capítulos 38–41 de Job quieren demostrar la soberanía de Dios. Pero también destacan la inaccesibilidad de Dios y el misterio de la sabiduría divina en la creación.
El problema de la teodicea no puede ser resuelto por la teología cuestionando la omnipotencia de Dios. El problema debe abordarse de otra manera, es decir, en primer lugar, con la ayuda de una teología razonable de la creación que se tome en serio lo que significa la evolución en toda su extensión.
Ahora he dicho deliberadamente: «... en primer lugar con la ayuda de una teología razonable de la creación». Esto significa que la teología de la creación no tiene la última palabra en la cuestión de la teodicea. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús de entre los muertos tienen la última palabra, y esta «última palabra» debe ser dejada de lado (al menos en este capítulo). No se pueden decir «últimas palabras» todo el tiempo y en todas partes. También hay «penúltimas palabras». De eso trata este capítulo. Porque si no se ha entendido lo que es la «creación», no se puede entender lo que significa la «resurrección» como meta de toda la creación.
Una sucinta teología de la creación
Comienzo con el fenómeno del amor humano, es decir, un amor que se ha purificado en la unión y es capaz de una verdadera entrega. Por supuesto, uno de los fundamentos del amor entre el hombre y la mujer es la esfera sexual, que el ser humano tiene en común con sus antepasados animales: la atracción, el deseo, el placer y la satisfacción. Esto no significa, sin embargo, que todas estas pulsiones sean simplemente animales para el ser humano. Ciertamente, pueden llegar a serlo si el hombre se comporta como un animal o incluso más animal que cualquier animal. Pero el deseo y el placer también pueden tener forma humana. Y hasta deben tenerla. El amor alcanza su madurez específicamente humana solo en el momento en que ya no busca únicamente su propio placer, sino sobre todo la felicidad del otro, es decir, cuando dice «tú» en sentido pleno: «tú con todo lo que eres», «tú solo», «tú para siempre», «junto a ti para los demás». Y es precisamente en este punto donde el amor presupone la libertad.
El verdadero amor humano no puede tratar de instrumentalizar a la otra persona para el propio placer o para moldear y modelar a la otra persona a su propia imagen. El verdadero amor no puede significar que uno esté a merced de otra persona. Entonces sería una prisión de la peor clase. El verdadero amor ha elegido al otro en libertad, y presupone que se encuentra con la dignidad a la que todo ser humano tiene derecho. Por tanto, el verdadero amor está inseparablemente ligado a la libertad. El amor que no se entrega con pleno consentimiento sigue siendo un fragmento. Por tanto, lo más grande, lo más bello y lo más humano del mundo presupone la libertad, la aceptación libre y holística del otro.
Y ahora demos un paso más allá. La libertad también tiene sus condiciones previas. La libertad presupone la historia. Eso debería ser inmediatamente obvio. Porque la libertad no cayó del cielo un día y apareció sin más. Ha necesitado una larga «historia de libertad» para convertirse gradualmente en lo que puede ser. La libertad tuvo que ser anhelada, alcanzada y a menudo combatirse amargamente. No era una cuestión de costumbre. Todos vivimos de los espacios de libertad que otros nos han abierto en el curso de la historia. En algún momento, en los albores de la humanidad, debió de haber individuos que no se limitaron a seguir sus instintos como los animales, sino que eligieron algo que les pareció bueno y apropiado, o mejor y más apropiado que otra cosa. Así comenzó la historia de la libertad humana. Es algo más que «historia natural». Comenzó a crecer lentamente como una planta aún muy tierna y en constante peligro de extinción.
El vasto campo de la historia en el que trabajan los historiadores es una historia constantemente perturbada —pero finalmente imparable—, una historia de ilustración, de emancipación y de búsqueda de la libertad. La historia de la libertad de cada individuo vive de esta historia más amplia, pero también la impulsa una y otra vez.
La historia de la emancipación y la libertad va, pues, mucho más allá de la mera historia natural. La trasciende y la transforma. Pero también la presupone, por supuesto. La historia de la libertad humana tiene su base y está inserta en la historia de la naturaleza, en la historia del cosmos, en la evolución. Ver esto es el punto crucial que me importa aquí. Este punto crucial puede ilustrarse con el fenómeno de la «sucesión de generaciones».
La historia de la libertad se desarrolla en épocas. Por ejemplo, la época de la Ilustración europea, con todas sus limitaciones, pero también con todos sus conocimientos. Puede que la Primera Guerra Mundial y todo lo que le siguió haya sacudido hasta el final el ingenuo optimismo por el progreso de los siglos XVIII y XIX, pero en ningún caso deshizo las ideas fundamentales de la Ilustración. Algo similar ocurrió una vez en Grecia, algo similar en Israel. La verdadera historia de la libertad presupone la sucesión de generaciones, necesita nuevas generaciones que se basen en los conocimientos de sus predecesores, pero también que los modifiquen, los mejoren o incluso los revolucionen. Y precisamente porque la historia de la libertad y la ilustración de la humanidad no habría sido concebible sin la sucesión y el diálogo de muchas generaciones, también presupone el fin y la muerte de sus precursores y defensores.
Pero esto ya nos sitúa en medio de los monstruosos acontecimientos de la evolución. Porque la evolución se nutre de la destrucción, la discontinuidad y la muerte, precisamente porque necesita espacio para probar algo nuevo e impulsar lo que ha tenido éxito. La evolución presupone una mutación constante, la supervivencia de los mutantes exitosos, pero también la interrupción y el fin de las formas anticuadas.
Llegados a este punto, merece la pena echar un vistazo a un libro publicado en 1895. Su autor fue Herbert George Wells y su título La máquina del tiempo. Este libro se convirtió en el precursor de las famosas novelas distópicas Un mundo feliz de Aldous Huxley (1932) y 1984 de George Orwell (1949).
El «viajero del tiempo», protagonista del libro de H. G. Wells, inventa una máquina del tiempo con la que puede entrar en la cuarta dimensión y recorrer los milenios. En su primer viaje, su aparato le transporta al año 802701. Cuando sale de su máquina, se encuentra con un mundo nuevo y radicalmente cambiado en el lugar donde se encontraba su casa. Cuando por fin regresa al día de su partida, después de terribles experiencias, intenta describir ese mundo cambiado al que se enfrentó a sus conocidos, que le escuchan con el mayor escepticismo. Y esto es lo que les dice:
El mundo entero será inteligente, culto y servicial; las cosas se moverán más y más de prisa hacia la sumisión de la naturaleza. Al final, sabia y cuidadosamente, reajustaremos el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlas a nuestras necesidades humanas.
Este reajuste, digo yo, debe haber sido hecho y bien hecho, realmente para siempre, en el espacio de tiempo a través del cual mi máquina había saltado. El aire estaba libre de mosquitos, la tierra de malas hierbas y de hongos; por todas partes había frutas y flores deliciosas; brillantes mariposas revoloteaban aquí y allá. El ideal de la medicina preventiva estaba alcanzado. Las enfermedades, suprimidas. No vi ningún indicio de enfermedad contagiosa durante toda mi estancia allí. Y ya les contaré más adelante que hasta el proceso de la putrefacción y de la vejez había sido profundamente afectado por aquellos cambios.
En esta sección de su narración, el viajero del tiempo presenta un sueño utópico de la humanidad: a saber, el sueño de un mundo en el que ya no hay malas hierbas, sino solo plantas cultivadas; ya no hay molestos mosquitos, sino solo hermosas mariposas; ya no hay microbios peligrosos, ni enfermedades, ni nada en absoluto amenazante. La tierra ha sido cambiada por una ciencia internacional hasta lo más profundo e invisible.
Sin embargo, habla de la inteligencia de H. G. Wells el hecho de que la interpretación del viajero del tiempo que acabamos de citar se convierta poco a poco en un engaño muy peligroso durante el libro. La transformación aparentemente redentora del mundo está acompañada por la aparición de un mundo opuesto brutalmente animal del que emanan constantemente el miedo, el terror y la muerte.
Pero sigamos con el pasaje citado. ¿Se acabaron las malas hierbas, los mosquitos, los microbios y la podredumbre? Ahora estamos corrigiendo esas aberraciones a partir de la amarga experiencia. Ya no hablamos de «malas hierbas», sino de «hierbas silvestres». Permitimos deliberadamente que crezcan «malas hierbas» a lo largo de los bordes de los campos y las carreteras, porque poco a poco hasta la última persona empieza a darse cuenta de que, de lo contrario, pronto no habrá más insectos y sin insectos no habrá más especies de aves, y debido a la interconexión de nuestro entorno vital, no habrá más cosas inimaginables.
También sabemos que sin los microbios y sin la descomposición, nuestro planeta se convertiría rápidamente en un enorme basurero. Porque los microbios son los recolectores de basura de la naturaleza, y la descomposición limpia constantemente nuestro planeta. Sin embargo, seguimos persiguiendo la ilusión de un mundo sin enfermedades. Porque no nos damos cuenta de que las enfermedades tienen algo que ver con la evolución, y de que no puede ni debe existir un mundo completamente estéril y para siempre.
Por tanto, debemos considerar todo el alcance y la radicalidad del fenómeno de la «evolución»: desde la aparición de los primeros compuestos orgánicos, el desarrollo de las macromoléculas y los primeros organismos unicelulares hasta el advenimiento del homo sapiens sapiens, y entre medias la aparición y desaparición de innumerables formas y organismos biológicos. Así que no hay manera de evitar la idea de que el nacimiento y la muerte de los individuos y, por supuesto, también las deformidades y las enfermedades son una parte indispensable de la evolución.
Sí, por supuesto, también las enfermedades. Sin microbios, sin bacterias y virus mutantes, la vida en nuestro planeta sería impensable. Los virus, por ejemplo, causan muchas enfermedades muy peligrosas en plantas, animales y seres humanos. Pero al colarse en las células una y otra vez, también introdujeron nuevo material de ADN en el material genético heredado y, por tanto, avanzaron y aceleraron la evolución hasta un grado extraordinario.
Otro ejemplo. Sin la variada flora bacteriana de nuestro intestino grueso, moriríamos rápidamente. El ser humano es un ecosistema muy complejo en el que las bacterias desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, una flora intestinal mal compuesta puede hacernos enfermar. Y las células pueden mutar y causar cáncer. Si no pudieran mutar, no habría evolución, no habría mamíferos y, por tanto, tampoco seres humanos.
Resumo lo he querido decir hasta ahora. El verdadero amor presupone la libertad, y la libertad solo puede desarrollarse en una historia de libertad. Pero una verdadera historia de la libertad presupone la sucesión generacional de la historia natural y la evolución. Y la evolución no es concebible sin cambios constantes, sin catástrofes, sin enfermedades y sin muerte. No veo ninguna posibilidad de romper este conjunto de condiciones en ningún momento y pensar en la creación de forma diferente.
Pero si el amor es el objetivo de toda la creación y si el amor, como condición de su libertad, requiere la evolución con todos sus matices de novedad y destrucción, entonces la creación es buena. Y con esto hemos llegado finalmente a las propias Sagradas Escrituras. Porque también dice claramente, sin ambigüedades y con el mayor énfasis: todo lo que Dios ha creado es bueno. La creación vive de su cuidado infinito y lo refleja.
El juego de la sabiduría de la creación
Especialmente en los escritos sapienciales de Israel, se habla una y otra vez de la belleza, el orden y la adecuación de la creación. Esto se hace, por ejemplo, con la ayuda de la figura de la «sabiduría», que es una personificación de la sabiduría de Dios en la creación. En el capítulo 8 del libro de los Proverbios, la «sabiduría» aparece probablemente como una «hija que juega». Digo «probablemente» porque la interpretación de la palabra hebrea correspondiente en Prov 8,30 también permite otras posibilidades, a saber, en lugar de «hija querida» también puede significar «maestro artesano» o simplemente «constante».
El Señor me creó al principio de mi actividad,
antes de sus obras primeras;
desde el comienzo del tiempo fui fundada,
antes de los orígenes de la tierra.
Aún no había océanos cuando fui engendrada,
aún no existían manantiales ricos en agua;
antes de que estuvieran formados los montes,
antes de que existieran las colinas fui engendrada.
Aún no había creado la tierra y los campos,
ni las primeras partículas del mundo.
Yo estaba allí cuando colocaba los cielos,
cuando extendía el firmamento sobre el océano;
cuando sujetaba las nubes en lo alto,
cuando fijaba las fuentes subterráneas;
cuando imponía al mar sus límites
para que las aguas no se desbordasen.
Cuando echaba los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él, como hija querida;
yo era su alegría cotidiana
y jugaba en su presencia a todas horas;
jugaba en su mundo habitado,
compartiendo con los humanos mi alegría (Prov 8,22-31).
En este magnífico poema, la «sabiduría» acompaña a Dios en su creación. En efecto, fue creada por sí misma, pero luego estuvo misteriosamente presente en todo el proceso de creación. La producción de esta creación se describe con las imágenes del conocimiento oriental del mundo de la época. Lo decisivo es que Dios, el Creador, obra soberanamente, deliberadamente y según el plan, paso a paso, magistralmente y con sentido. Obviamente, Dios tiene un plan en mente para la ejecución de su creación, y se sugiere el pensamiento de que la propia «sabiduría» es este plan arquitectónico. Precisamente por eso se insistiría tanto en que ella estaba allí desde el principio. Pero, aunque no funcione aquí como una especie de plan arquitectónico, conoce en todo caso, por su presencia independiente, el carácter planificado de la creación y, por tanto, su sabiduría. Y como estaba allí desde el principio, también puede comunicar las órdenes del cosmos a los seres humanos.
Un rasgo especialmente conmovedor del poema —si la traducción de Prov 8,30 elegida aquí es correcta— podría ser que la sabiduría juega en la tierra como una niña. Pero no solo juega en toda la tierra. También juega ante Dios. Ella es la alegría de Dios, su «hija querida», y ella misma se alegra y se deleita en lo que Dios crea.
La ligereza, el juego, la belleza y la bondad de la creación no podrían expresarse mejor que en la imagen del juego alegre y relajado. Y por supuesto, con la ayuda de la metáfora del «juego de la sabiduría de la creación» se dice también que Dios mismo se alegra de su creación. No fue un parto difícil, ni mucho menos un aborto, sino un juego fácil y glorioso, y podría seguir siéndolo para siempre, si la gente prestara atención a la sabiduría de la creación y le siguiera el juego. Por eso la sabiduría personificada también nos amonesta inmediatamente después en nuestro poema:
Y ahora, hijos, escuchadme:
felices quienes siguen mis caminos.
Aceptad la corrección,
no la rechacéis y seréis sabios.
Felices quienes me escuchan
velando a mis puertas cada día,
vigilando los dinteles de mi entrada.
Quien me encuentra, encuentra la vida
y obtiene el favor del Señor.
Mas quien me ofende, se daña a sí mismo;
quienes me odian, aman la muerte (Prov 8,32-36).
En otras palabras: quien no se adhiere a las estructuras de la creación, quien destruye el plano de la naturaleza y, por tanto, el orden de la creación de Dios, se perjudica muy gravemente a sí mismo. No es Dios quien lo «castiga», sino que se castiga a sí mismo, fracasa, sí, se destruye. Y no solo los individuos se destruyen a sí mismos. Podemos añadir hoy que la sociedad mundial podría destruirse a sí misma. Las armas nucleares disponibles hoy en día son suficientes para acabar con toda la humanidad varias veces.
Una historia de fatalidad creciente
Aunque de una forma completamente diferente, el relato de la creación del llamado «Documento Sacerdotal» en Gn 1,1–2,4a dice en última instancia lo mismo que el texto citado del libro de los Proverbios. También al principio del Génesis tenemos una descripción de la creación del mundo, que en parte funciona con el mismo inventario de la creación que Prov 8,22-31. Sin embargo, sobre todo la dirección es idéntica, porque ya el relato de la creación del Génesis quiere decir que la creación de Dios fue buena. No menos de seis veces repite el texto: «Dios vio que era bueno» (Gn 1,4.10. 12.18.21.25). Finalmente, el sexto día, esta fórmula se amplía:
Y vio Dios todo lo que había hecho y
todo era muy bueno (Gn 1,31).
De este modo, este texto también muestra lo que es importante para él cuando habla de la creación: ha salido bien y es buena, es incluso «muy buena». Dios puede contemplar su creación con placer.
Sin embargo, si leemos los siguientes capítulos del Génesis, vemos rápidamente que la buena creación de Dios solo fue contada y tuvo que ser contada porque inmediatamente comienza una historia aterradora de desastres.
Ya los primeros humanos se dejaron seducir, desconfiaron de Dios y transgredieron su mandamiento (Gn 3,1-24).
Las consecuencias de su pecado ya son evidentes en la siguiente generación. Hay una rivalidad entre dos hermanos. Al final, Caín mata a su hermano Abel por pura envidia (4,1-16). Por supuesto, no nos limitamos a relatar un acontecimiento del principio de la historia de la humanidad. Más bien, lo que se cuenta ante todo es lo que ocurre una y otra vez en la historia después de que el mal haya irrumpido en el mundo: la rivalidad entre hermanos, uno de los cuales quiere destruir al otro.
Luego, un hombre llamado Lamec aparece en la genealogía de Caín. Lamec no se atiene a la ley de la venganza de sangre, que trata de limitar los grandes estallidos de violencia: se jacta ante sus esposas de que no solo se vengará siete veces, sino setenta veces más (Gn 4,15.23-24). Esto también ocurre una y otra vez en la historia: la tiranía, el orgullo y la codicia de poder de los individuos crean una miseria indecible y sumen al mundo en el caos.
A medida que aumenta el número de personas en la tierra, continúa la Biblia, también lo hace el mal. El narrador afirma: «El Señor vio que la maldad del hombre aumentaba en la tierra, y que todos los pensamientos y acciones de su corazón eran malos» (Gn 6,5). En el curso posterior de la historia, esta maldad del corazón se describe con más detalle como una tendencia a la violencia: «La tierra estaba llena de violencia» (Gn 6,13).
El relato de la creación en Gn 1,1–2,4a quiere así mostrar que el mundo está básicamente bien creado por Dios. Pero el pecado irrumpe en esta buena creación y comienza una historia de desastres, que consiste sobre todo en una violencia cada vez más desenfrenada. Así, en la secuencia narrativa de los primeros capítulos del Génesis se distingue claramente entre creación e historia. El mal no está en la creación de Dios, sino que se desarrolla en la historia, que rápidamente se convierte en una historia de desastres. Sin embargo, Dios no lo deja así: en Gn 12 inicia una «contrahistoria» al llamar a Abrahán. Toda la Biblia cuenta entonces esta contrahistoria.
Ahora, por supuesto, se podría objetar: si las primeras personas ya han pecado inmediatamente, si la violencia criminal en forma de fratricidio ya estaba presente al principio de la historia de la humanidad, si «las aspiraciones del corazón humano son siempre solo malas», de modo que Dios tuvo que iniciar una «contrahistoria», ¿no demuestra entonces todo esto que su creación no fue en absoluto buena? ¿No fracasó totalmente con su creación?
Pero también aquí tenemos que pensar en la creación como en la evolución. El hombre procede del reino animal, y el reino animal incluye la violencia, el devorar y el ser devorado, las cadenas alimentarias infinitamente interconectadas. Pero no solo las cadenas alimentarias. Los animales tampoco perdonan a los de su propia especie. Si por casualidad una rata se mete en el territorio de otro clan de ratas, es un gran problema. En cuanto las ratas «nativas» huelen el olor de la rata extranjera, su destino está sellado: será despedazada.
Por supuesto, las estructuras de agresión de este tipo siguieron en el cuerpo humano durante mucho tiempo. ¡La horda propia contra la horda extranjera! ¡La propia tribu contra la tribu extranjera! Cualquiera que huela diferente a nosotros es nuestro enemigo. Quien tiene un color de piel diferente al nuestro es inferior. No se exagera cuando se dice que los patrones de comportamiento de este tipo están todavía en nuestro cuerpo.
Sin embargo, en algún momento de la larga historia del desarrollo del hombre, apareció por primera vez la posibilidad de la libertad y la razón. A partir de entonces, si el hombre seguía estas nuevas posibilidades, ya no tenía que utilizar la violencia brutal contra sus semejantes. A partir de entonces, ya no tenía que dar rienda suelta a su egoísmo de grupo. Desde entonces puede tratar a los extraños «humanamente». Sin embargo, si rechazaba estas nuevas posibilidades, se convertía en «más animal que cualquier animal», porque su inteligencia le daba infinitas posibilidades de destruir a su propia especie.
La violencia interminable de la que nos habla el Génesis presupone, en términos modernos, una negativa a aceptar nuevas posibilidades que solo se hacen disponibles en el transcurso de un largo período de tiempo de historia de la cultura y la libertad. Fue este rechazo ante las nuevas posibilidades de la humanidad lo que creó el mal. Y como el mal (al igual que el bien) se imita y así se perpetúa, comenzó una historia de perpetuación del mal. Se formaron potenciales de maldad en los que las personas nacían sin culpa propia, y así se produjo exactamente lo que la dogmática eclesial, con un término desgraciadamente ambiguo, llama «pecado original».
Las consecuencias de estas cadenas de maldad, estos potenciales acumuladores de culpa fueron y son enormes. Las nuevas posibilidades de libertad y bondad que llegaron a la humanidad podrían haber agudizado la visión del sentido de la creación. Pero cuando la culpa se extiende, esta visión se oscurece, el bien se vuelve irreconocible, las estructuras de sentido se perciben como un sinsentido.
Por ejemplo. La aparición de una enfermedad grave no tiene por qué provocar un terror profundo, una sensación de miseria absoluta, una experiencia del aislamiento y de soledad. La enfermedad también podría ser la experiencia de recibir los cuidados necesarios, o incluso la experiencia del sentido a través de la fe en la protección de Dios. Lo mismo ocurre con la muerte. Podría ser una ruptura y, sin embargo, también la entrega y la confianza esperanzada en Dios. De este modo, la experiencia del mundo podría haberse convertido cada vez más en una experiencia de sentido. Pero las cosas resultaron ser diferentes. Un enorme potencial de miseria creada por nosotros nubla nuestra visión de las estructuras de sentido de la creación.
*
Ha quedado claro que quien critica en principio a Dios por haber creado mosquitos, podredumbre, virus mutantes, bacterias peligrosas y células descarriladas, y por haber permitido el mal en la historia, no ha comprendido lo que es la evolución. Al final, quiere un mundo-invernadero esterilizado en el que todo está preparado desde el principio, una tierra de jauja en la que la felicidad esté prefabricada y en la que la miel gotee en la boca abierta del hombre.
En un mundo así no habría libertad y, por tanto, no habría verdadero amor. En un mundo así, seríamos meras marionetas, biomáquinas infantiles y eufóricas programadas para la felicidad, como caricaturizó magistralmente Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. En la sociedad rígida y artificialmente producida que Huxley nos describe, ya no hay fracasos, ni enfermedades, ni miseria. En algún momento habrá muerte, pero tendrá lugar en medio de un sueño inducido por drogas y una «felicidad atontada» en casas de la muerte especialmente equipadas.
Dios quería un mundo diferente. Quería un mundo en el que existiera el amor que surge de la libertad, en el que existiera el sufrimiento que hace madurar a las personas, en el que existiera la desgracia que las pone a prueba. Más aún: Dios ha querido un mundo que aún no está acabado —un mundo en el que el hombre puede cooperar—, lleno de anhelos de curar las heridas de la historia y de llegar a ser un ser humano en sentido pleno, extendido entre la tierra y el cielo.
Cómo se crea una historia contemporánea de la culpa
Todo esto se aplicará ahora a la COVID-19. Ya hemos visto que el mundo en el que vivimos no es simplemente la pura creación de Dios. Ya tiene una larga historia detrás, de hecho, es esencialmente historia. Pero esta historia puede verse empañada y oscurecida, incluso corrompida, por la acumulación de la culpa humana. Entonces se convierte en una historia de desastre.
Supongamos por un momento que el nuevo virus SARS-CoV-2 (= coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2) no se originó en la planificación humana, es decir, en un laboratorio que tenía el mandato estatal de producir armas biológicas. Si así fuera, este proceso por sí solo sería profundamente culpable.
Sin embargo, los virólogos nos dicen que el SARS-CoV-2 se construiría de forma diferente en este caso. El virus no es de creación humana, sino que lo más probable es que haya surgido a través de la transmisión involuntaria de animales a humanos. Posiblemente de paso por el enorme mercado de animales salvajes de la megalópolis china de Wuhan, donde, además de la carne de animales de granja, se ofrecía la de serpientes, ratas, salamandras, sapos y todo tipo de aves, así como huesos molidos y excrementos secos de murciélagos, probablemente no como manjares, sino como remedios medicinales. Por supuesto, cabe preguntarse si en el siglo XXI esa magia de los remedios primitivos no es en sí misma culpable.
En cualquier caso, la culpabilidad humana se ha vinculado posteriormente a la historia del nuevo virus de una forma que resulta francamente aterradora: la existencia de la peligrosísima variante del coronavirus se mantuvo inicialmente en la oscuridad en la República Popular China durante un tiempo breve pero enormemente importante para la propagación del virus, que es la vieja táctica de ocultación por parte de las dictaduras. En la misma línea, varios políticos occidentales inicialmente minimizaron el virus, le restaron importancia y lo instrumentalizaron para sus propios juegos de poder, por razones que eran fáciles de ver. Esto sigue ocurriendo con algunos de ellos.
La crisis del coronavirus no solo puso de manifiesto la irresponsabilidad de algunos políticos y mostró su verdadera cara. Desgraciadamente, también demostró que la investigación estaba demasiado poco preparada para la posibilidad de un coronavirus mutante, aunque los graves síndromes respiratorios causados por el SARS-CoV (desde 2002) y el MERS-CoV (desde 2012) deberían haber sido una señal de alarma. Ya estaba bastante claro que los citados virus corona procedían de un reservorio de patógenos animales.
En muchos países, las medidas de protección contra catástrofes eran escasas. En ellos, la crisis puso de manifiesto de forma brutal los sistemas sanitarios desastrosos, la falta de respiradores y camas en cuidados intensivos, la escasez de personal formado y la incapacidad de los organismos gubernamentales de proporcionar mascarillas ante las catástrofes.
Pero no solo fallaron los políticos y los gobernantes. Cuando la primera ola de la pandemia fue remitiendo y el confinamiento comenzó a suavizarse, cada vez más disidentes se manifestaron contra las órdenes de sus gobiernos sobre el coronavirus, especialmente en los países democráticos de Occidente. Desde todos los rincones y campos, salieron a la calle los que se negaban a llevar mascarilla, los escépticos de la vacunación, los que minimizaban los efectos del virus, los negacionistas del virus y de la pandemia, los teóricos de la conspiración, los que recurrían al esoterismo y los pensadores independiente. Querían demostrar que prácticamente despreciaban las restricciones oficiales, como las normas de distancia, las mascarillas y las restricciones de contacto. La preocupación por los demás, especialmente por los ancianos y los enfermos, les era indiferente. Esta ignorancia, incluso la imprudencia, difícilmente puede ser tratada con la supervisión y la fuerza policial.
El verdadero problema —al menos en las sociedades liberales de Europa— no eran estos manifestantes socialmente críticos. El verdadero problema eran las muchas personas que sencillamente no podían entender que la peligrosísima pandemia de COVID-19 solo podía contrarrestarse con moderación y extrema disciplina. En las tiendas y donde era obligatorio, llevaban obedientemente sus mascarillas. Pero en cuanto estaban fuera —y esto se podía observar en cada calle y en cada esquina— no se les ocurría guardar las distancias. En casa, en las casas, no era diferente. Muchos ni siquiera pensaron en renunciar a las visitas y reuniones habituales. Esta indisciplina fue la verdadera causa de la llamada segunda ola de la pandemia a finales de otoño e invierno de 2020.
No había malicia detrás de esa intransigencia. Se trataba más bien de la completa incapacidad de captar una situación completamente nueva y de ver contextos más amplios (como el inminente colapso de la sanidad) y —al menos durante cierto tiempo— de cambiar el propio estilo de vida. Frente a esa incapacidad de empatizar con una situación social desconocida, el Estado libre es impotente. Aquí es donde alcanza sus límites. Solo puede advertir, amonestar, apelar, suplicar, pero no puede obligar a la gente a entrar en razón.
Así que no había malicia detrás de la incapacidad descrita de muchos, y sin embargo se plantea la cuestión de si no se debe hablar también de culpabilidad aquí. A saber, la culpa que consiste en una incapacidad inculcada o propiamente adquirida para salir de los propios hábitos, de los propios rituales, de las propias comodidades, de la propia zona de confort para pensar en otras personas y contextos más amplios. Este entumecimiento individual, pero también colectivo, puede asociarse ciertamente a la culpa.
Esta lista podría ampliarse y profundizarse fácilmente. Muestra que un acontecimiento que inicialmente es de naturaleza puramente biológica, pero que luego desencadena profundos procesos sociales, está, por así decirlo, enredado con el mal a través del fracaso humano, a través de la inmovilidad, la ignorancia, la presunción de saberlo todo, la arrogancia y la manipulación criminal, provoca una historia de culpabilidad y, por lo tanto, crea el auténtico sufrimiento.