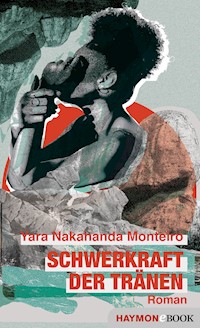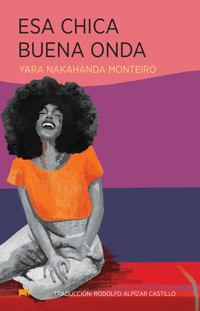
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elefanta Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Vitória nació en Angola, pero tuvo que exiliarse a Portugal sin poder conocer a su madre revolucionaria. Años después, al regresar a buscarla, todo, incluido Angola, parece ser distinto a lo imaginado, y Vitória, de la mano de gente diversa, como un general implicado en el tráfico de armas, pero que declama poesía, y una excéntrica viuda, comenzará su búsqueda en Luanda. Habrá de enfrentarse al pasado y consigo misma, a su sexualidad, su nacionalidad, y pasar de la noche al día. Esta es una escritura eléctrica, un libro tragicómico de ruptura y reivindicación donde dialogan la maternidad y la lucha política, lo urbano y lo rural, lo oculto y lo abierto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESA CHICABUENA ONDA
COLECCIÓN ÁFRICA
ESA CHICA BUENA ONDA
Título original:
ESSA DAMA BATE BUÉ!
Primera edición, 2022
D.R. © 2018, Yara Nakahanda Monteiro
D.R. © 2022, Rodolfo Alpízar Castillo, por la traducción
Director de la colección: Emiliano Becerril Silva
Cuidado editorial: Emiliano Becerril Silva y Karla Esparza
Diseño de portada: Ana Bellido
Formación: Lucero Vázquez
D.R. © 2022, Elefanta del Sur, s.a. de c.v.
www.elefantaeditorial.com
@ElefantaEditor
elefanta_editorial
ISBN LIBRO IMPRESO: 978-607-8749-40-9
ISBN EBOOK: 978-607-8749-56-0
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
ESA CHICABUENA ONDA
YARA NAKAHANDA MONTEIRO
TRADUCCIÓN: RODOLFO ALPÍZAR CASTILLO
El destino exageró conmigo. Me embrolló la condición. Me plantó aquí y me arrancó de aquí. Y ya nunca las raíces me sostuvieron bien en ninguna tierra.
Miguel Torga, Diário, vol. XIII a XVI, S. Martinho de Anta, 9 de septiembre de 1990
A la tatarabuela Nakahanda,
a la bisabuela Feliciana,
a la abuela Júlia,
a mi madre,
a mi tía Wanda.
A mi abuelo Fernando Garcia,
a mi padre
a mi marido.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ESA CHICA BUENA ONDA
1
MI PRIMERA MEMORIA ES UN ÁRBOL; LA SEGUNDA, UNA ola. Sin sombra, vuelo por entre las raíces que sostienen el fondo del mar. No existo antes de aquel momento, ni existo más allá de él. Son imágenes que irrumpen mis ensoñaciones y atemorizan mi dormir.
De cuando en cuando aflora el aroma intenso a leche ácida. A él se junta el gusto a sudor salado que sobrevive en mi lengua. Una parte de mí se reconforta con estas sensaciones. La otra se intranquiliza con el vacío de que nada más que esto sea cuanto guardo como recuerdo de mi madre. La verdad más íntima es no poder reclamarla como mía. Lo sé. Rosa Chitula, mi madre, más que a mí, amó a Angola, y por ella combatió. Me llamo Vitória Queiroz da Fonseca. Soy mujer. Soy negra.
2
LA PRIMOGÉNITA DE ELISA VALENTE PACHECO QUEIROZ da Fonseca y António Queiroz da Fonseca nació el treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. En honor de las madres de sus abuelos, la bautizaron con el nombre de Rosa Chitula.
De fuerte personalidad, mi madre siempre fue contraria a la disciplina. La rebeldía la había expulsado del Colegio de las Madres, en Silva Porto. El abuelo António sabía que la hija era cabeza dura y, para su desagrado, no le gustaban la vida casera ni los quehaceres domésticos. Mientras más el abuelo trataba de enclaustrarla, más ella se rebelaba. Hasta que desistió.
Para tener vigilada a mi madre, en sus idas al cafetal, a la granja o a la tienda, comenzó a llevarla consigo. En estos momentos compartidos se acercaron y se hicieron cómplices.
Poco a poco, el abuelo comenzó a confiar a la hija pequeñas responsabilidades en la administración de sus negocios. Pasado algún tiempo, mi madre ya orientaba a los trabajadores nativos. António consideraba que los nativos, más que respeto a la hija, tenían miedo del arma que Rosa no se cohibía de mostrar. Las ropas que usaba y el pelo recogido debajo del sombrero le robaban la delicadeza de las facciones del rostro. Mi madre parecía un robusto joven mestizo, y confundía hasta a su padre.
El tiempo fue pasando y afirmando al abuelo que la decisión de involucrar a la hija en los quehaceres de la hacienda había sido sabia. O por lo menos fue eso lo que creyó hasta los inicios de la década de los sesenta, cuando los tiempos comenzaron a ser de ideas e ideales radicales.
En Luanda, algunos grupos instigaban a la población nativa a crear una revuelta urbana. A pesar de las tentativas iniciales del gobierno central para acallar los rumores, estos corrieron más rápido que gacelas por todo el país. El abuelo António se consideraba asimilado1 y, por sobre todo, portugués. Veía el estallido del nacionalismo como una jugarreta insidiosa contra la serenidad colonial. No obstante, se quedaba pasmado ante la actitud de Portugal: se había lavado las manos. Le parecía que no sabían cómo resolver la gran maka2 que se había formado.
Mi madre, Rosa, siempre había tenido un espíritu libre y de rechazo a la opresión. Su rebeldía contra el colonialismo comenzó a agudizarse a medida que la radio y los periódicos iban dejando de ignorar los saqueos desordenados, las violaciones, los raptos y el aumento de la tensión entre blancos y negros.
La familia comía cuando mi madre comenzó por desafiar al padre sobre el pago de los salarios a los nativos:
—¿Quiénes son los negros que están con esas ideas comunistas? —gritó el abuelo António con aspecto amenazador y dando un puñetazo en la mesa.
La conversación se dio por terminada allí mismo, pero fue suficiente para que el abuelo pasara a estar ojo avizor.
Porque quien busca siempre encuentra, bastó un paso corto, pero seguro, para que el abuelo António llegara a la verdad. Salió de su rutina y, sin avisar a nadie, decidió quedarse una mañana en casa. Debajo del colchón de la hija encontró panfletos. Después de mostrarlos a la abuela y de culparla por los malos principios de Rosa, los destruyó. Le pareció mejor evitar la disputa y no dijo nada a la hija.
Es verdad que el amor nos vuelve siempre un poco miopes. El abuelo António ignoró el comportamiento de la hija hasta el momento en que se volvió habladuría en las mesas del club:
—Todavía no hicieron nada porque es su hija, pero va a llegar el día en que no tendrán más remedio —lo alertaron.
Convertido como estaba el problema doméstico en vergüenza pública, mi madre comenzó a ser vigilada por Caculeto, el fiel adjunto del abuelo. Ya era tarde.
El sábado de esa misma semana, el abuelo António estaba terminando su pirão con tortulhos3 en el despacho, cuando Caculeto llamó a la puerta para hablar con el patrón. Debajo del brazo traía lo que parecía ser un periódico. Por la agitación del empleado, el abuelo António advirtió la seriedad y la urgencia del asunto. Dejó los cubiertos y lo hizo entrar. Caculeto, con miedo de entregar sin más preámbulos el periódico al patrón, permaneció a la puerta. Abrió el periódico en la página ocho y, con nerviosismo, leyó el título escrito en letras grandes:
“Manifestación pacífica contra el régimen colonial”. Iba a comenzar a narrar el reportaje cuando el abuelo se levantó y exigió:
—¡Dame acá eso, que yo sé leer! —vociferó.
El choque disoció el raciocinio del patriarca. Debajo del encabezado de la noticia había una fotografía de la manifestación. Mi madre, su hija, se encontraba en la primera fila de la protesta y empuñaba una pancarta con la frase: “Angola para los angolanos”.
“La hija del asimilado usada como bandera de la revuelta”, reconoció el abuelo. La deslealtad lo cegó. Todavía no había llegado al portal de la casa y ya iba con el cinturón de los pantalones en la mano.
La abuela y las tías trataron de impedirlo.
Mi madre desapareció el mismo día de la golpiza. No regresó nunca más, y el abuelo no fue en busca de ella.
Pasados algunos meses, estalló la guerra colonial. La resistencia urbana ya había logrado diseminar milicias por todo el país, y comenzó la barbarie entre los negros y los mestizos: se separaban las cabezas de los cuerpos, se abrían los vientres de las mujeres y se mutilaba a los niños. Masacraban a quien no quisiera sumarse a la revuelta.
Antes del inicio de la estación de las lluvias, nuestra familia, junto con los empleados de la casa, huyó de Silva Porto.4 Detrás quedaron las plantaciones ardiendo, los animales sueltos y lo que no se pudo llevar.
En cuanto llegaron a Nova Lisboa, hoy ciudad de Huambo, el abuelo António se reunió con el gobernador, hacendados y comerciantes asimilados. La opinión era unánime: la mecha de la guerra ya había sido encendida. Temían todos por su vida y por el patrimonio. Ya habían comenzado a partir familias enteras de Luanda hacia Lisboa. Aun así, el abuelo António creyó que la buena ventura estaría de su lado y decidió continuar con las tiendas y los camiones que siempre había tenido en Nova Lisboa.
Hizo de la desgracia de la vida una oportunidad. Trabajaba con los dos lados del conflicto político, y así pretendía continuar mientras la providencia salvaguardara su secreto. El color del medio lo había colocado en un mundo intermedio. Para unos, no era suficientemente negro, y para otros necesitaba aclarar la piel. Veneraba a los portugueses y toleraba a los otros. Blancos y negros lo saludaban llenos de reverencias.
Notas al pie
1 Es decir, tenía el estatuto de “asimilado” otorgado por la administración colonial a los “nativos” que mostraran suficiente dominio del portugués y abandonaran la lengua, las costumbres y la religión propias, entre otros requisitos. Es decir, eran los africanos que habían demostrado ser “civilizados” por haber “asimilado” la cultura del colonizador. (Nota del Trad.)
2 Problema.
3Pirão: Masa cocida de harina, principalmente maíz o mandioca, con que se acompañan otros platos. Tortulhos: Hongos picoteados en una salsa preparada con aceite, tomate, cebolla, ajo, sal, picante, etc. (puede llevar trocitos de chorizo o carne). (Nota del Trad.)
4 Actual Cuito, en la provincia de Bié. (Nota del Trad.)
3
MI MADRE ESTUVO DESAPARECIDA DURANTE MÁS DE quince años. Cuando reapareció, fue para entregarme a mis abuelos. Yo tenía dos años de edad y, después de eso, no se supo más de ella.
El primero de agosto de mil novecientos ochenta, mi abuelo António pasa la noche en claro delineando las últimas orientaciones para la administración de lo que resta de los bienes de la familia.
En una hoja de veinticinco líneas sobre papel carbón, para dos copias, redacta el poder. Deja la Casa Grande, la hacienda, las tiendas y la flota de camiones a merced del destino. Por tal se entiende el usufructo gratuito de todos los bienes de los Queiroz da Fonseca por Caculeto, su fiel adjunto desde los tiempos de Silva Porto. “Cuida bien de todo, hasta más ver”, termina. Es lo que espera de Caculeto a cambio.
Las operaciones militares en el altiplano central se habían intensificado y, con el bombardeo del almacén principal, lo que era escasez de víveres y combustible pasó a ausencia total. Ni siquiera las relaciones privilegiadas del abuelo con altos grados militares permitían reabastecer el stock ínfimo necesario para alimentar a la familia. La abuela Elisa se quejaba diciendo que sobrevivían comiendo “los polvos de la guerra”.
Esperar que Rosa regresara, más que una incógnita, era ahora una utopía suicida. Los tiros de canhangulo,5 disparados a las ventanas de su tienda hacía ocho días, continuaban frescos en sus oídos. El abuelo António se resigna a aceptar que sentimientos por sangre ingrata no podían retrasar más la partida de la familia hacia Lisboa. Si alguna desgracia le ocurriera, Elisa no tendría a quién acudir. Pasados cinco años desde el inicio de la guerra civil, los pocos que le eran cercanos y continuaban en Angola habían huido a Luanda.
Como es su costumbre en las madrugadas frías de agosto, el abuelo abre la ventana del despacho. Le agrada ver la neblina espesa del cacimbo6 invadir la sala y confundirse con el humo del cigarro que su boca va lanzando al aire.
—¡Qué atrevimiento! —exclama, indignado—. Yo hago lo que quiero, no lo que los otros quieren —repite tres veces y en voz alta, en tanto siente la furia contrayéndole el cuerpo. Los tiros no le habían segado la altivez del porte.
—Me desafían por ser quien soy. Hijos de puta. ¡¿Quiénes se piensan que son?! —pregunta, sin encontrar respuesta.
Con dificultad, se sienta y se calla.
La mano alargada y cuadrada acaricia la barba. En un movimiento en cadena, coloca el pulgar derecho en la barbilla y cierra los ojos con fuerza. El índice de la misma mano presiona el puente de las lentes grandes de material castaño. El dedo intenta —como si tal cosa fuera posible— crear una gravedad inversa a las lágrimas que comienzan a correrle por la cara redonda. Del bolsillo de los pantalones saca el pañuelo. Se seca los ojos. Después, con el mismo pañuelo, trata de quitar de las manos las manchas azules dejadas por la tinta del papel carbón.
Se tranquiliza. Permanece inmóvil por algunos minutos, en la silla, con los ojos fijos en el cenicero de pie alto. Las colillas de cigarros AC yacen sin terminar entre las cenizas del papel quemado. Toma la fosforera metálica, le abre la tapa, hace girar la rueda contra la piedra y lanza la llama sobre la papelería confidencial, que insiste en resistir. Cuando todo es ceniza, se da el último trago del vaso de whisky y limpia el escritorio.
“Ya casi es hora”, piensa cuando ve que su reloj marca las seis y cuarenta. Ya había terminado el toque de queda.
Coloca la fosforera, el paquete de cigarros y las plumas en el bolsillo izquierdo de la camisa. Cierra la ventana, toma el portafolio y el fusil Magnum. Introduce la llave en la ranura de la puerta de su gabinete, y ahí la deja abandonada.
El silencio que impera por toda la casa magnifica el ruido de su paso militarizado. Cuando llega al cuarto principal, encuentra a la abuela Elisa terminando los preparativos para la partida. Al abuelo le da la impresión de que la mujer está tan seca de carnes que parece un perchero sobre el cual colgaron un vestido. En treinta y siete años de matrimonio, es la primera vez que ve a Elisa sin la alianza en el dedo anular. No comenta. No es momento para desavenencias.
—¡Elisinha! En diez minutos tienen que estar todas en el jeep —ordena, y vuelve a golpear la puerta del cuarto.
En cuanto la abuela Elisa llega conmigo y con las hijas —mis tías— al todoterreno, las maletas ya habían sido cargadas. Todos esperaban dentro de los vehículos. Íbamos a ser escoltados por ocho hombres distribuidos en tres jeeps.
La razón de nuestra demora son las sombras que nos siguen: doña Bia, Hermínia y Cândida; caminan detrás de nosotros con la cabeza hundida en el pecho, los brazos erguidos y las palmas de las manos abiertas vueltas hacia el cielo. Lloran y cantan una letanía triste. Esperan que ocurra un milagro.
En un último abrazo de despedida, los brazos cambiaron de cuerpos, los rostros cambiaron de ojos, y éstos cambiaron de alma.
Con lamentos, y a pesar de las promesas bienintencionadas de mi abuelo, las mujeres saben que no van a volver a verse. Cuando se huye de la guerra sólo se lleva el peso que puede cargarse. En este caso, doña Bia, Hermínia y Cândida eran exceso de carga para los Queiroz da Fonseca. La partida de nuestra familia arrastra consigo el gravamen de la muerte de quien nos dio la vida, pero ahora decidimos dejar atrás.
Los capangas del abuelo habían acordado llevar la columna de carros por senderos distantes de las carreteras principales. Pretendían evitar las emboscadas de las minas Claymore.7 Ya estábamos en camino cuando, para sorpresa de todos, el abuelo António ordena por radio que la ruta programada se desvíe hacia la carretera principal.
—Vamos al sobado8 —informa, dejando a todos boquiabiertos. Nadie se atreve a cuestionar la orden o a pedir más pormenores sobre ella.
Según vamos acercándonos al poblado, la más visible marca de la guerra es el silencio impuesto a la vida diaria. Incluso la propia hierba tiene la respiración en suspenso.
Dentro del carro, mi llanto prolongado y persistente insiste en marcar presencia. Con la boca abierta, muevo la cabeza buscando la mama prestada de Hermínia. Por mucho que las tías y la abuela traten de calmarme, nada me disminuye la carencia. Hermínia y la mama quedaron atrás.
Son las ocho y veinte. A aquella hora de la mañana, el cacimbo ya se había disipado. A lo lejos se vislumbra lo que resta de la grandiosidad del árbol del soba. La copa de la mulemba,9 otrora copuda y verde, es ahora una corona seca.
“La guerra nos traga la dignidad incluso antes de tocarnos la piel”, se lamenta António en silencio, mientras mira hacia el árbol.
El abuelo es el primero en salir del todoterreno. Abre el maletero y de ahí extrae un saco grande de yute. Nos indica que salgamos del carro y vayamos con él. La abuela, la tía Francisca y la tía Isaltina obedecen. Expresando su mejor intención —“voy a proteger a las señoras”—, Caculeto comienza a acompañarnos fusil en mano. De inmediato, el dedo índice del abuelo completa un círculo en el aire. Caculeto entiende muy bien, el mensaje: “¡¿Quién le ordenó moverse?!”; da media vuelta y regresa al lugar del conductor.
El soba Katimba muestra una sonrisa amplia al amigo que acaba de llegar. Antes incluso de saludarlo con un abrazo, comparte su felicidad:
—Oh kizua kia kufua kimoxi.
El abuelo repite el proverbio:
—El día de morir es sólo uno, el hombre no muere dos veces.
Se abrazan y se besan en la cara.
—A esos cabíris10 los van a matar —asegura el soba.
—Soy olongo.11 Ellos se creían que me agarraban así —aclara el abuelo.
Mi rabieta se intensifica y pasa a ser acompañada por un pataleo.
—La niña quiere sentir la tierra —explica Katimba, señalando hacia el suelo.
Tiene razón. En cuanto me sientan en la hierba dejó de llorar.
Katimba ve más lejos y vaticina contrariedades para su amigo:
—Hija de quien es, también va a ser… —murmura entre dientes, comparándome con mi madre.
Concluidos los saludos, Katimba y el abuelo van debajo de la mulemba. Allí no está la silla de ébano macizo del soba.
Los banquitos destinados a las visitas tampoco se encuentran allí.
El abuelo, siguiendo el ejemplo de Katimba, se pone en cuclillas y apoya la espalda en el tronco de la mulemba.
Esta vez su presencia en el sobado no se debe a una partida de ajedrez con el soba.
—Haka!12 —exclama Katimba, decidiendo sentarse por completo en el suelo—. ¡Estoy cansado! —continúa con su lamento—. Hijos de diferentes padres, pero del mismo vientre. Luchan contra hermanos, violan hermanas. Dan armas a los sobrinos. Nos echaron brujería. Haka!
El abuelo António, sin saber qué decir, decide consolar al amigo ofreciéndole un cigarro ya encendido. Enciende otro para él. Los dos se dejan estar, sin proferir más palabras. Las palabras pueden ser tan preciosas como las balas en la guerra. Hay que economizarlas. Usar sólo las necesarias. Fuman rápido y hasta al filtro. Casi al mismo tiempo, apagan las colillas contra la mulemba.
Katimba decide levantarse. Va en dirección a su choza. Llama a la mujer. Ésta aparece de inmediato. Después del intercambio rápido de palabras con urgencia, ella se lanza a correr.
Mientras eso ocurre, el abuelo António también llama a sus mujeres. La curiosidad de la abuela y de las tías les acelera la ida, y llegan rápidamente junto al abuelo. A mí me dejaron atrás. No sé si por olvido o intención.
—Quítense los zapatos y esperen —pide el abuelo.
Les parece raro el pedido, pero responden al unísono:
—Está bien.
El abuelo todavía añade:
—Lucas 17:32 dice: “Acordaos de la mujer de Lot”. —después de una pausa prolongada, como si verificara que todas sabían de qué estaba hablando, el abuelo continúa—: No queremos ser estatuas de sal. ¿O sí queremos?
—No —sólo la abuela responde.
—No oí —rezonga el patriarca.
—¡No! —gritan las tres de una sola vez.
—Lo que se queda en Angola, se queda aquí. No vamos a mirar atrás —declara el abuelo.
Katimba está junto a mí. Apunta con su cayado de madera a mi cabeza y sentencia:
—Todavía es semilla. No creció en la tierra. Allá adonde van, sumerjan a la niña en el agua. Va a despertar un nuevo espíritu.
Las tías intercambian miradas con la abuela. Miradas que evalúan la caducidad del buen juicio del padre.
Cuando los paños multicolores de la mujer del soba Katimba llegan con el kimbanda13 Tikukulu, los pensamientos confusos de la abuela y de las tías andan en gran agitación por el aire. No entienden qué va a pasar allí.
La mujer del soba vuelve a entrar en su choza y se queda por allá. No es asunto suyo.
Tikukulu, el médico tradicional, se reúne con el abuelo y con el soba. No se entiende de qué hablan. Tres gestos de cabeza dan por terminada la conversación y sellan el acuerdo de lo que se acaba de discutir.
El temor reverencial de las mujeres no permite que se hagan preguntas o se manifiesten lamentaciones. Observan. Sólo eso.
Mientras, la abuela Elisa ve al marido quitarse los zapatos y las medias. Abre los ojos y se acomoda las gafas, no fuera aquella imagen una alucinación. Ni en el cuarto António andaba descalzo. Sin poder contenerse exclama asombrada:
—Hoko!14 —y, de inmediato, se tapa los labios con la mano, para que la boca no fuera a continuar traicionándola.
Alrededor de la mulemba, el abuelo António da nueve vueltas murmurando algo. Cuando termina, el kimbanda Tikukulu le dibuja líneas blancas en la nuca, la frente y el pecho.
—Elisa, vamos. Quítate los zapatos y da nueve vueltas a la mulemba. A cada vuelta, di: “Lo que queda, queda aquí.” —orienta el abuelo António.
Agarrada al rosario, la abuela da la vuelta al árbol y repite la frase, pero sin convicción. Se niega a olvidar a la hija Rosa y a Angola. A la abuela Elisa la siguen la tía Isaltina y la tía Francisca.
Katimba cierra la ceremonia del olvido diciendo:
—Lo que no va, se queda aquí. Quien con ustedes no está, aquí muere —y golpea tres veces con el cayado la tierra seca.
Del saco de yute, el abuelo António saca un juego de ajedrez, un paquete grande de tabaco, corbatas y un trozo grande de carne seca. Los entrega al soba, junto con su fusil Magnum y tres cajas con cartuchos.
Katimba agradece los regalos, devuelve el arma y los cartuchos. Tikukulu tampoco los quiere. Acepta con agrado la carne seca y las botellas de whisky.
Cuando nosotros, los Queiroz da Fonseca, volvimos a entrar al jeep, las nubes grisáceas que cubrían el cielo habían sido barridas por el viento. Los vehículos siguen por fin su destino. Primero, chirriando las ruedas en el suelo. Después, con la cautela debida, avanzando por los caminos.
Las chitakas,15 otrora tierras verdes de café o caña de azúcar, están transformadas en tierra quemada. La vida se negaba a nacer de nuevo. A veces, la columna de carros pasa por chozas. En esas ocasiones, los campesinos corren en nuestra dirección. Desesperados, agitan a los hijos pequeños en el aire. No piden comida o dinero. Quieren entregar a los niños, para que los salven. Allí la muerte es segura. Si no son las balas, será el estómago vacío. En nuestro jeep bajan las cabezas y esconden los ojos. No miran más por las ventanas. Poco o nada se habla hasta que llegamos al aeropuerto de Huambo. Sólo la abuela reza bajito, agradeciendo nuestra suerte.
A la entrada del aeropuerto, los vehículos se dispersan. Con bocinazos, se despiden unos de otros. Nuestro jeep continúa adelante.
El caos está instalado. Los semblantes están desesperados. Es gente agotada por la inseguridad del futuro. Espectros abatidos de lo que habían sido.
Quien tiene boleto de embarque lucha para garantizar que entra en el avión. Quien no tiene boleto, pero necesita dinero, extiende la mano para quedarse con los billetes olvidados en los bolsillos de quien va a partir. Son despachadas nuestras maletas. Caculeto se despide de nosotros. Llora como un niño.
Como habíamos deseado, llegamos al aeropuerto de Luanda. A semejanza de muchos otros pasajeros, la abuela besa el suelo de la pista de aterrizaje.
Esperamos algunas horas el vuelo de la taag16 hacia Lisboa. Sólo ahora el abuelo parece haberse descontraído. Juega conmigo a las escondidas. Con las manos se tapa los ojos, y yo trato de adivinar si él está allí, detrás de ellas. Jugamos hasta el momento de embarcar.
Somos los primeros en subir las escalerillas del avión. Detrás, el abuelo. Quiere asegurarse de que ninguna de nosotras se quede atrás.
Notas al pie
5 Fusil.
6Cacimbo: Estación seca del año, relativamente fría (de mayo a septiembre), en que es común la presencia de una neblina intensa; también se da ese nombre a la propia neblina. (Nota del Trad.)
7 Mina antipersonal (M-18A1) de fragmentación, diseñada por el ejército norteamericano en los años cincuenta del siglo xx. (Nota del Trad.)
8 Territorio sobre el cual ejerce su mandato un soba. (Nota del Trad.)
9 Árbol de copa voluminosa.
[Árbol típico de Angola, muy frondoso, del género ficus, de savia lechosa muy adhesiva, alcanza entre 15 y 20 m de altura; propia de terrenos secos y arenosos, a su sombra solían reunirse los jefes y reyes (también mulembeira). (Nota del Trad.)].
10 Se refiere a los habitantes de la comuna de Cabiri, municipio de Icolo e Bengo, Luanda. (Nota del Trad.).
11 Especie de antílope. (Nota del Trad.).
12 Interjección con varios significados (sorpresa, admiración, contrariedad…); también aka! (Nota del Trad.)
13 Hechicero, adivino, curandero.
14 Interjección que revela asombro.
15 Pequeñas haciendas. (Nota del Trad.)
16 Transportes Aéreos Angolanos. (Nota del Trad.)
4
EL VUELO VA LLENO, PERO EL VIAJE TRAE CALMA A LOS pasajeros. La abuela se duerme y las tías también. Entre un cigarro, una anotación garabateada o un documento verificado, el abuelo António va bebiendo el whisky de la pequeña botella que tiene en el bolsillo interior de la chaqueta. Vuelve a guardar los papeles en el portafolio y se levanta. Camina por el pasillo. Estira las piernas. Siente la amargura que le viene encima. Extrae de la cajetilla un cigarro. Mientras fuma, entrelaza el pasado con el futuro. Retiene el humo y después lo libera. Le tiemblan las manos como si estuvieran temerosas.
En el aeropuerto de Portela, nos esperan el tío Damião y su esposa, la hermana de la abuela. Nos reciben con mucha alegría; empero, en cuanto llegamos a Malveira, el llanto acumulado comienza a correr por las paredes de la casa. En la salita de televisión, el abuelo y el tío se apartaron. No es que se hubieran ido a llorar en privado, sino que fueron, así lo dijeron, a tener una conversación de hombres, lo que se entendió como hilvanar logísticas y acordar acomodos para el recomienzo de la vida de los Queiroz da Fonseca.
—La vida continúa, António —consuela el tío Damião a su cuñado.
—Qué remedio nos queda.
—Aquí son unos rústicos. Sé discreto.
—Bien lo sé. No estoy en mi tierra.
—Un poco racistas, pero buena gente.
—¿No están acostumbrados a ver gente más oscura?
—No. Pero no molestan.
—¿A ustedes les gusta estar aquí?
—Estoy como tú, António, qué remedio nos queda. ¿Quieres un whisky?
—Necesito uno.
Mientras el tío Damião sirve los whiskys, le comparte las reuniones y encuentros que organizó para el abuelo. En un día irán a hablar con el gerente del Banco Nacional Ultramarino, al otro tienen la reunión con la abogada que se ocupará de tratar de la nacionalidad para todos.
—Urgente, urgente es irnos a comprar ropa de invierno —se queja el abuelo, frotándose las manos frías.
—¡Estamos en verano, António! —se sorprende el tío Damião con el comentario.
—¿Cuándo podemos ver la casa?
—Es cuando quieras. La Quinta das Aroeiras queda a dos pasos de aquí.
El tío Damião le entrega el vaso de whisky y sugiere:
—Bebe, bebe, a ver si te calientas.
5
FUERON CAYENDO LAS HOJAS DEL CALENDARIO, Y LA ENTRADA en la Quinta das Aroeiras se produce en marzo del año siguiente. La propiedad es una pequeña quinta con una casa de dos pisos, cubierta por un tejado de cuatro aguas. Las paredes están pintadas de blanco y cercadas por bandas color ocre. Canterías de cal decoran la fachada y le dan un aire señorial. Del portal de la casa es posible ver los almácigos que enmarcan el empinado camino que va del portón al patio de la casa. Rodeando todo, sauces, pinos y eucaliptos. Más cerca de la casa, y junto al pozo, están los árboles silvestres y frutales. En la parte de atrás del terreno existe todavía un pequeño y antiguo establo.
El día de la mudanza es de gran agitación. Estamos felices. Después de la comida, voy con las tías a pasear por la villa. En casa quedan los abuelos. Sentados en el banquito del portal, escuchan el rumor del viento alborotando el follaje de los árboles. El abuelo busca el paquete de cigarros. Desiste de encender uno.
El inicio de su relación con Elisa no había sido consecuencia de amor a primera vista. Lo que Elisa no tenía de belleza supo compensarlo con elegancia. Al abuelo António le fascinaba la piel clara e inmaculada de la abuela. Le gustaba el contraste acentuado que hacía con su piel oscura. Los años, más que la pasión, le trajeron el amor. Sólo la fuga de Rosa y la guerra fueron capaces de reblandecerle los buenos hábitos del lecho matrimonial. António amaba a su mujer. No sabía si todavía era correspondido.
—Elisinha —susurra el nombre de la abuela, tocándole la mano casi con miedo.
—¿Qué tú quieres, hombre?
El abuelo pone ambas manos en su rostro. Le da un beso en la frente. Le pasa después el brazo por encima del hombro. Mira al cielo iluminado por las estrellas. Toma la mano de la abuela Elisa y le pregunta en voz baja, posando los labios en el dedo anular de la esposa:
—¿Te volviste soltera después de vieja?
—Lo dejé con doña Bia —se justifica.
Se besan demoradamente. Entran en casa con las paces hechas y van para el cuarto.
6
EL AVIÓN SOBREVUELA LUANDA. EL CIELO ESTÁ GRIS Y con nubes de lluvia. Son las seis de la mañana. Desde que salí de Malveira, todavía no he podido dormir. Tengo los labios resecos. La mandíbula, sin que yo lo espere, vuelve a contraerse. El camino que escojo es lo que necesito. No soporto más el hambre que tengo que mi madre. No puedo renunciar a ella. Incluso así, esa certeza no me quita el miedo. Lo siento en los pies. Otra vez están dormidos. Tienen miedo de caminar. Son pies con miedo de hacer su destino. Esta gente ruidosa me molesta. Y los chiquillos que no paran de llorar también.
Allá abajo se aglomeran casas que parecen haber sido soltadas en carpet bombing