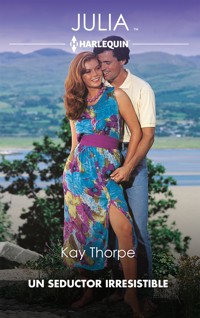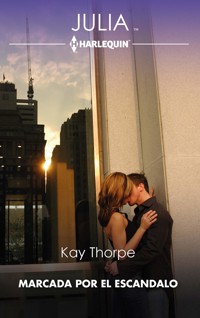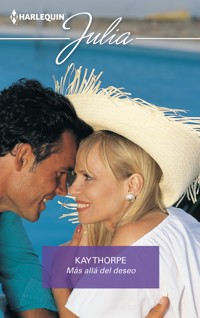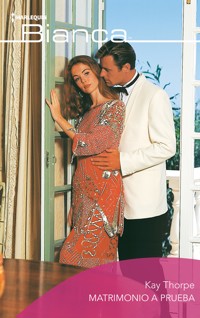2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Gina había viajado hasta la Toscana para descubrir su pasado italiano, no para encontrar marido. Pero después de una sorprendente noche de pasión, el conde Lucius Carandente le dijo que iba a casarse con ella. Lucius solo había pretendido convertirla en su amante, pero, al descubrir que ella era virgen, tuvo que cambiar los planes. Sin embargo, no tenía el menor problema en cumplir con su deber moral... si eso significaba dormir con Gina noche tras noche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Kay Thorpe
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Huida en la noche, n.º 1272 - noviembre 2014
Título original: The Italian Match
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5591-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
ERA extraño pensar que aquel podía haber sido su hogar, reflexionó Gina contemplando el exuberante paisaje de la Toscana ante ella, mientras subía la cuesta. Por bello que fuera, no sentía nada hacia él. Gina se detuvo en la cuneta y abrió el mapa sobre el asiento del copiloto. Si sus cálculos eran correctos, aquella colección de tejados rojos con una torre de iglesia, a kilómetro y medio de distancia, más o menos, debía ser Vernici. El pueblo era más pequeño de lo que esperaba, pero encontraría alojamiento. No pensaba quedarse más que unos días. Cuanto más se acercaba a su destino, sin embargo, más dudas tenía en cuanto a lo acertado de su empresa. Veinticinco años era mucho tiempo. La familia Carandente podía haberse marchado, quizá ya no vivieran allí. Si era así, olvidaría el asunto de una vez por todas, se juró. De un modo u otro vería una parte de Europa hasta entonces desconocida para ella.
El pueblo, rodeado de olivares, tenía cierto aire medieval, reflexionó al llegar. Sus estrechas calles partían todas radialmente de una plaza central. De pronto un coche salió disparado a toda velocidad por una de ellas. Habría golpeado al de Gina, de no haberse apartado ella rápidamente. Solo había una dirección en la que avanzar, y era precisamente atravesando una barrera que protegía unas obras en la calzada, obras en la que el empedrado terminaba haciendo un extraño ángulo sobre el que Gina fue a golpear el vehículo metiendo la rueda delantera en un hoyo bastante profundo.
Sujeta por el cinturón de seguridad, solo sufrió la sacudida y el susto, pero fue suficiente como para que se quedara ahí sentada un buen rato. Los peatones que había por los alrededores no tardaron en acercarse a husmear, nada más oír el golpe y el ruido de los frenos.
Con sus escasos conocimientos de italiano, Gina apenas pudo comprender lo que decían. No le quedaba más remedio que comunicarse por gestos. Por fin un peatón abrió la puerta del copiloto y la ayudó a salir del coche. Gina, mientras tanto, trataba de hacerse comprender. La única palabra que pudo descifrar de lo que el transeúnte decía fue «taller».
—Si, grazie, signor —respondió agradecida, esperando que el hombre comprendiera y llamara a alguien que pudiera ayudarla.
El peatón que la había ayudado se marchó calle arriba. Gina dio la vuelta al vehículo para examinar los daños. El lateral delantero estaba destrozado. La rueda se había incrustado en la aleta debido al impacto, y esta, naturalmente, estaba muy abollada. Era un consuelo que el coche fuera italiano, porque así no le costaría encontrar piezas nuevas, si es que eran necesarias.
Importunados más que ayudados por los transeúntes, bien dispuestos a echar una mano y dar un consejo, enseguida llegaron dos hombres que comenzaron a sacar el vehículo del hoyo con una grúa. Tardaron casi media hora en conseguirlo. El estado del coche era bastante peor de lo que había creído en un principio. La rueda estaba destrozada, la aleta hecha un guiñapo, y el capó necesitaría un montón de golpes y pintura para recuperar su estado inicial. La alegría y la sencillez con la que trabajaban los dos mecánicos, sin embargo, le inspiró confianza. Uno de ellos, que chapurreaba alguna que otra palabra en inglés, le indicó que sería necesario pedir una rueda y una aleta nuevas a Siena o quizá, incluso, a Florencia. Cuando Gina le preguntó cuánto tiempo les llevaría eso, el hombre extendió las manos en un gesto fácil de interpretar. Una semana, quizá. Era posible que algo más. ¿Quién podía saberlo? Aparte de eso, por supuesto, estaban las horas de trabajo en el taller. Otra semana más, pudiera ser. ¿El coste? El mecánico extendió las manos expresivamente una vez más. Costaría lo que costara, concluyó Gina, perdiendo las ganas de seguir preguntando nada.
Gina declinó el ofrecimiento de acompañarlos en la grúa, sentada en el estrecho espacio de la cabina entre ellos dos, y siguió al vehículo a pie por una calle lateral hasta el taller, donde su coche fue sencillamente aparcado en espera de que alguien le prestara la debida atención. Aquel era su único medio de transporte. Las piezas serían pedidas de inmediato, aseguró el mecánico más joven. Mientras tanto, él mismo podía procurarle un sitio en el que alojarse.
Gina observó cómo la miraba de arriba abajo, e inmediatamente declinó el ofrecimiento. Entonces pensó por primera vez en el vehículo que había causado el accidente. El conductor era una mujer joven, el coche, imponente, azul. Gina se los describió ambos al mecánico, aunque con pocas esperanzas. La respuesta, sin embargo, fue rápida.
—San Cotone —dijo el mecánico—. Tienes que ir a San Cotone, a tres kilómetros de aquí —añadió desempolvando un mapa—. Son muy ricos, oblígales a pagar.
Gina, desde luego, estaba dispuesta a intentarlo. Tenía seguro contra accidentes, pero las reclamaciones en suelo extranjero eran notoriamente difíciles de cobrar. Cuanto más pensaba en ello, más se enfurecía. Su empresa inicial, la razón por la que había viajado hasta Vernici, quedó temporalmente olvidada. Estaba atrapada en aquel pueblo remoto por culpa de una alocada adolescente que no tenía nada que hacer excepto conducir a toda velocidad, sin la menor consideración. Pero la pregunta era: ¿cómo llegar a aquel lugar?
—¿Taxi?, ¿autobús?
—En coche —repuso el mecánico.
—¿Y cómo diablos voy a...? —comenzó a decir Gina, interrumpiéndose de pronto al ver lo que él señalaba: un viejo Fiat que, obviamente, había visto mejores días. Dada su situación, sin embargo, no podía elegir. Si ese era el único vehículo disponible, se lo llevaría—. ¿Cuánto me va a cobrar?
El mecánico se encogió de hombros elocuentemente, sonriente, y por fin dijo:
—Ya pagarás después.
A pesar de su aspecto destartalado, el Fiat arrancó a la primera. Gina tomó de nuevo la carretera por la que había llegado y eligió después la desviación que le había indicado el mecánico.
Tras los olivos, un inmenso viñedo cultivado, según parecía, por todo un ejército de trabajadores. De pronto Gina relacionó la marca del vino de aquel lugar, Chianti, con el que solía tomar en casa. Los propietarios del viñedo debían ser ricos de verdad. Sin duda podían pagar el arreglo de su coche.
Tras la verja de hierro que daba paso a la propiedad, un camino en curva, rodeado de árboles y jardines, llevaba hasta una majestuosa villa de piedra. Gina se detuvo en el aparcamiento de grava que había frente a la fachada. No se dejaría impresionar. Alguien de esa familia la había sacado de la carretera, y su deber era reembolsarle el coste del taller.
Junto a la imponente puerta de dos hojas, embebida en la piedra, un tirador de estilo antiguo. Gina escuchó claramente el timbre, profundo y repetido. El hombre que abrió, ya mayor, iba vestido con camisa blanca y traje negro. Debía formar parte del personal de la casa. La miró brevemente, con desdén, y luego desvió la vista hacia el destartalado Fiat.
—Quiero ver al propietario —dijo Gina sin dejarlo hablar—. Padrone.
El hombre sacudió enfáticamente la cabeza, dijo algo ininteligible en italiano, y intentó cerrar. Gina sujetó la puerta con ambas manos e insistió:
—¡Padrone!
Por la cara que puso el hombre, era evidente que no iba a dejarla pasar. Solo le quedaba una opción. Gina se escabulló dentro de la casa pasando por delante de él antes de que pudiera hacer otro movimiento. Atravesó un vestíbulo de mármol y se dirigió, decidida, hacia una de las puertas que había allí. La abrió y entró. Nadie la echaría.
Por el otro lado, en la cerradura, había una llave. Gina la echó y apoyó la frente sobre la puerta para recuperar el aliento. Hacer aquel movimiento había sido una locura, pensó. Tras oír unos golpes en la puerta desde fuera, seguidos de lo que le pareció una pregunta, Gina se quedó helada. Otra voz masculina contestó, esta vez desde dentro, desde detrás de ella. Gina se dio la vuelta y vio una enorme habitación cubierta de librerías. En el extremo opuesto, un hombre sentado frente a una mesa de despacho inmensa.
—Buon pomeriggeo —dijo él.
—¿Parla inglese? —preguntó Gina esperanzada.
—Por supuesto —respondió él con fluidez—. Discúlpeme por mi torpeza. Por un momento me confundió el moreno de su cabello, creí que era de la misma sangre que yo. Pero no, jamás he conocido a ninguna italiana con ese tono azul de ojos tan vívido, ni con una piel tan fina y maravillosamente pálida como la suya.
Gina sintió que su pálida piel se ruborizaba ante la extravagancia de la observación.
—Soy yo quien debe disculparse por invadir su intimidad así —contestó ella—; era el único modo de entrar, con el guardia que hay en la puerta.
—Guido apenas habla inglés —sonrió ligeramente el hombre, disculpándola—, y es evidente que usted habla aún menos italiano. No es de extrañar que se produjera un malentendido. Quizá pueda usted explicarme a mí a qué ha venido.
Gina, que seguía con la espalda pegada a la puerta, dio un paso adelante y, viendo al hombre ponerse en pie, sintió un estremecimiento. No tendría más de treinta años, y su cuerpo, con una camisa color crema y un pantalón oscuro, parecía atlético y ágil.
—Necesito ver al cabeza de familia —afirmó ella.
—Soy yo, Lucius Carandente —contestó él inclinando levemente la cabeza.
Por un segundo, el shock le robó el habla y toda claridad de pensamiento. Gina lo miró con los ojos muy abiertos. Tenía que haber más de una familia apellidada Carandente en el lugar, se dijo. Era imposible que se tratara de la misma a la que ella estaba buscando.
Y, no obstante, ¿por qué no? ¿Qué razón tenía para suponer que los Carandente a los que buscaba eran de la clase trabajadora, en lugar de aristócratas?
—Parece usted sorprendida —comentó él enarcando las cejas, con una expresión de diversión.
—Esperaba a alguien mayor —respondió ella, incapaz de revelar nada más, de momento—. Al padre de una joven que conduce un coche azul.
—Donata —afirmó Lucius haciéndose cargo de inmediato—, mi hermana pequeña. ¿Qué ha hecho ahora?
—Ha provocado un accidente. Hace una hora, más o menos. En Vernici. Mi coche está en el taller, necesitará piezas nuevas. Además, me han dicho que tendrán que pedirlas a Siena o a Florencia, y eso llevará bastante tiempo... ¡por no hablar del coste, claro!
—¿Tiene usted seguro?
—¡Por supuesto que tengo seguro! —respondió Gina ofendida, con aspereza, creyendo que él trataba de evadirse del problema—. Pero no puedo esperar a que mi aseguradora le cobre el arreglo a la suya, eso llevaría más tiempo aún. De todos modos, es la compañía de seguros de su hermana la responsable del daño. ¡Eso si ella tiene seguro, claro! —exclamó guardando silencio, comprendiendo que había sido impertinente—. Lo siento, ese comentario no ha sido muy cortés.
—No, no lo ha sido, pero quizá lo merezca. Si tiene usted la amabilidad de abrir la puerta que ha cerrado antes con llave, para que pase Guido, yo me encargaré de todo.
Gina obedeció de mala gana, temiendo en parte que Lucius le ordenara al mayordomo sacarla de la casa de inmediato. El sirviente entró sin demora, dirigiendo la vista hacia su señor como si ella no existiera.
Lucius Carandente habló en italiano, rápidamente, despachando al anciano con un subito.
—Por favor, tome asiento —añadió luego dirigiéndose a Gina, señalando la silla más cercana.
Lucius no se sentó; permaneció de pie, apoyado sobre la mesa, poniéndola en evidente desventaja. No importaba, se dijo Gina; siempre podía volver a ponerse en pie, en caso necesario.
—Aún no me ha dicho usted su nombre.
—Disculpe, soy Gina Redman.
—¿Ha venido a Italia de vacaciones?
En aquel momento, lo más fácil era contestar que sí, decidió Gina. No estaba del todo convencida de que la cuestión del apellido fuera del todo una coincidencia. Aquel hombre, aparte de sus rasgos latinos más obvios, no tenía parecido alguno con el hombre de la foto que llevaba en el bolso.
—Sí, estoy aquí de paso. He atravesado toda Francia y toda Suiza sin incidentes. Si su hermana no hubiera conducido tan deprisa...
—Creo que será mejor que esperemos a que llegue ella. Está en casa, lo sé, no tardará en bajar. Hasta entonces, hablemos de otra cosa —sugirió Lucius con cortesía—. El color de su pelo no es habitual en Inglaterra. ¿Tiene usted, quizá, parientes extranjeros?
—Mi padre era italiano.
—¿Era?
—Sí, murió antes de que yo naciera. Soy adoptada. Me adoptó mi padre inglés —alegó adelantándose a la siguiente pregunta, rogando por que él no hiciera ninguna más hasta descubrir si era uno de los Carandente a los que buscaba.
—Comprendo.
Para alivio de Gina, Lucius Carandente no hizo más preguntas. No inquirió por el apellido de su padre italiano. Para empezar, seguro que suponía que su madre inglesa ni siquiera tenía derecho a llevarlo.
La puerta del despacho se abrió. Por ella entró una joven cuyo aspecto contrastaba rotundamente con el estilo de la casa. Armada de colgantes y anillos, su cabello parecía más el nido de un pájaro que la cresta gloriosa que debía haber sido en un principio. Iba toda vestida de cuero negro, con pantalones ajustados y una chaqueta que mostraba su bonita figura.
Nada más entrar, fue evidente que la joven reconoció a Gina, pero eso no pareció perturbarla. Se dirigió a su hermano en italiano, pasando a hablar en inglés sin dificultad en cuanto él se lo indicó. Hablaba incluso con más fluidez que él.
—Yo no he tenido la culpa —declaró sin mirar siquiera a Gina—. Mi coche está intacto.
—¡Porque yo me desvié para evitar el golpe! Ibas demasiado deprisa como para parar, ¡ni siquiera frenaste! —exclamó Gina revolviéndose en el asiento, poco dispuesta a dejarla salirse con la suya—. De donde yo vengo, es ilegal abandonar la escena del accidente... sobre todo si hay heridos.
—Si estuvieras herida, no estarías aquí —contestó Donata.
—Eso no tiene nada que ver. Ahora tengo que quedarme en Vernici hasta que reparen mi coche, y eso va a costarme una fortuna. Al menos, dame los datos de tu seguro para que se los dé yo al mío.
—¡Tú lo que quieres es que Lucius te dé dinero ahora! —gritó la joven.
Lucius dijo entonces algo en italiano con evidente mal humor, y la chica apretó los dientes. Cuando habló de nuevo, lo hizo con resentimiento:
—Lo siento.
—Le pido disculpas por el modo en que mi hermana se ha dirigido a usted... y por su aspecto. Acaba de volver de un colegio de Suiza la semana pasada y... —Lucius se interrumpió, sacudiendo la cabeza—. Será mejor que yo me haga cargo de la cuestión económica. ¿Tiene usted alojamiento? —Gina sacudió la cabeza—. Y su equipaje, ¿dónde está?
—Lo dejé en el maletero de mi coche. Del mío, no del coche que he traído para venir aquí. Ese lo he alquilado en el taller.
—Lo devolveremos, mandaré traer su equipaje aquí. Si me da las llaves, yo me ocuparé.
—¿Aquí? —repitió Gina confusa—. No creo que...
—Naturalmente, se quedará usted en San Cotone hasta que reparen su coche —afirmó Lucius—. Lo repararán en Siena.
—Pero no puedo permitir que... —comenzó Gina a decir, interrumpiéndose al ver que él la hacía callar con un gesto de la mano.
—Debe usted permitirme enmendar el comportamiento de mi hermana. Sería descortés, por su parte, rechazar mi hospitalidad.
—Entonces, por supuesto, acepto —accedió Gina tras una pausa—. Gracias, signor.
—Por favor, llámame Lucius —sonrió él, haciéndola estremecerse—. ¿Puedo llamarte por tu nombre de pila?
—Claro —confirmó Gina incrédula ante el giro que había tomado la situación—. Eres muy amable.
Los ojos negros de Lucius contemplaron su rostro, quedando fijos por fin en sus labios, antes de decir:
—Me cuesta trabajo no serlo, con una mujer tan bella. Es mi punto débil, supongo.
Gina soltó una carcajada, tratando de hacer caso omiso de sus propias emociones.
—Dudo mucho que no seas así con todo el mundo. Hombre o mujer.
—He dicho que me cuesta trabajo, no que me sea imposible —contestó Lucius volviendo la vista hacia la puerta, que se abría en ese momento—. Crispina te enseñará tu habitación —añadió dirigiéndose a la doncella que acababa de entrar, a la que él mismo debía haber llamado con algún timbre oculto—. Yo me ocuparé de tus maletas. Hasta entonces, te aconsejo que descanses. Muchas veces los accidentes de tráfico producen un shock retardado.
Gina se puso en pie y salió de la habitación, consciente de la mirada de Lucius, fija en ella. La doncella no hablaba inglés, de modo que subieron las escaleras en silencio. El dormitorio al que la llevó era tan grandioso como el resto de la casa. Tenía puertas que se abrían a un balcón con magníficas vistas. La habitación, con baño propio, estaba decorada con muebles y detalles de oro macizo. En el vestidor, las paredes estaban recubiertas de espejos. Gina se miró. Su aspecto no era intachable, precisamente. El golpe había dejado sus secuelas.
Gina sacó un sobre de su bolso y se sentó en la cama a examinar la fotografía que había dentro. En ella, una pareja joven abrazada miraba a la cámara pletórica de felicidad. Ella tenía la tez muy blanca y los cabellos rubios. Él, en contraste, tenía aspecto latino. Ambos eran adolescentes.
Gina había encontrado aquella foto en su casa, un día de lluvia, mientras rebuscaba por el trastero. Tenía entonces quince años. La licencia de matrimonio que había en el sobre junto con la foto había supuesto para ella lo mismo que un temblor de tierra. Al enseñársela a su madre, esta se había mostrado reacia a darle explicaciones.
Giovanni Carandente y su madre se habían conocido en la Universidad de Oxford, e inmediatamente se habían enamorado. Enseguida, comprendiendo que las familias de ambos se opondrían, se habían casado en secreto. Tenían la intención de acabar la carrera y, solo después, contárselo cada uno a la suya. Sin embargo el embarazo de ella había echado a perder esos planes. Giovanni había vuelto entonces a Italia para dar la noticia a los suyos en persona, pero de camino al aeropuerto había sufrido un accidente que había acabado con su vida. Dos meses más tarde, mientras los padres de él seguían ignorantes de todos esos sucesos, Beth, la madre de Gina, había contraído matrimonio con su primer novio, John Redman. Ambos habían hecho creer a todo el mundo que el bebé era de los dos.
Gina recordó angustiada la tarde en que su madre se lo contó todo. Sus rasgos faciales no tenían parecido alguno con los de John Redman, excepto por el color de la tez y el cabello. Ella jamás habría sospechado la verdad, de no haber sido por la foto.
Al preguntarle a su madre por qué no había tratado de ponerse en contacto con los Carandente, Beth, sencillamente, había hecho un gesto de impotencia. No sabía nada de ellos, excepto que vivían en Vernici, en la Toscana. Era a ellos a quienes se les había avisado de la muerte de su hijo, no a ella. Beth se había enterado de todo al día siguiente, por los periódicos.
—Fueron momentos terribles —reconoció Beth—, no sabía qué hacer. De no haber sido por tu padre...
—Pero él no es mi padre, ¿verdad? —preguntó Gina.
—Lo es, en todos los sentidos. Él te ha dado su nombre... nos ha proporcionado a las dos una casa y una buena vida. Es un buen hombre, el mejor —afirmó Beth emocionada—. Yo lo quiero.
—Pero no del mismo modo en que querías a Giovanni, ¿verdad?
—Jamás se ama de igual modo a dos personas distintas —sonrió su madre sacudiendo la cabeza—. Lo que hubo entre Giovanni y yo fue maravilloso, pero... ¿quién sabe cuánto habría durado? Sé que es mucho pedir, pero... ¿te importaría guardar el secreto? John siempre te ha considerado hija suya, se ofendería terriblemente si supiera que sabes la verdad.
Gina, que quería mucho a su padrastro, aceptó guardar el secreto. Sin embargo eso no significaba que se olvidara del asunto. Durante años, reflexionó sobre la posibilidad de viajar a Italia y buscar sus orígenes pero, hasta ese momento, había sido solo una idea. Tenía tres semanas antes de comenzar a trabajar en un nuevo empleo que, esperaba, lograra satisfacerla más de lo que la satisfacía el último trabajo que había desarrollado. Una vez ocupara su nuevo puesto, apenas le quedaría tiempo.
Gina miró el reloj. Eran casi las seis. Llevaba más de media hora sentada allí, reflexionando, y aún no había logrado averiguar si los Carandente a los que acababa de conocer eran o no parientes de su padre. Lo más fácil era preguntarlo pero, obviamente, se sentía reacia a hacerlo.
Alguien llamó a la puerta. Eran sus maletas. La cena, le informó Guido, se serviría a las nueve y media. El señor requería su presencia, no obstante, a las nueve, en la terraza, donde se servirían refrescos.
Gina agradeció sus servicios al mayordomo, que no parecía demasiado contento con su presencia. Como sirviente en la casa, era fácil adivinar que prefería ponerse del lado de Donata. Y, posiblemente, el resto de los empleados adoptara la misma actitud.
Gina comenzó a sentirse cansada. Fuera el efecto del shock, del que había hablado Lucius, o sencillamente la fatiga, después de horas conduciendo, lo cierto es que se tumbó en la cama con la intención de reponerse, pero no de dormir. No quería bostezar en medio de la cena.
Lucius había dicho que Donata era su hermana menor. ¿Y el resto de hermanas?, se preguntó. Si él era lo que los italianos llamaban padrone, entonces el cabeza de familia debía haber muerto, aunque quizá la madre siguiera viva. Y si aquella familia era pariente de su padre biológico, entonces Lucius y ella eran primos. La idea resultaba de lo más desagradable.
Al despertar, la luz del día era ya tenue. Por suerte le quedaba media hora, antes de reunirse con la familia en la terraza. Si el sueño había reparado sus energías, más aún lo hizo la ducha. El encuentro, no obstante, no sería fácil.
Gina sacó de la maleta un vestido azul, corto, por la rodilla, y unas sandalias. Un toque de rímel en las pestañas, lápiz de labios, y estaría lista. No había tenido tiempo de hacerse un moño, de modo que llevaría el pelo suelto, cayendo en suaves ondas a los lados de la cara.
Había oscurecido ya cuando llegó a la terraza, las lámparas estaban encendidas. Había cinco personas reunidas allí: tres mujeres y dos hombres, y todos tenían un cierto parecido. Lucius salió a su encuentro. Gina vaciló en el umbral de la puerta. Él la miró tenso, admirado, de arriba abajo. Aquel hombre podía ser su primo, se dijo Gina. Primo hermano incluso, quizá.
Donata, ignorante de su posible parentesco, la miró con abierta hostilidad. Su hermana, Ottavia, debía tener unos veintisiete o veintiocho años, y estaba casada con un hombre algo mayor llamado Marcello Brizzi. La respuesta de ambos al presentársela Lucius fue cortés, pero fría. Evidentemente consideraban su presencia como una intromisión.
Fue la señora de la casa, la madre de Lucius, aún joven, quien le dio una calurosa bienvenida:
—Mi hijo me ha dicho que eres medio italiana, y creo que nunca conociste a tu padre, ¿no?
—No, murió antes de que naciera yo —sacudió la cabeza Gina, sentándose en un cómodo diván, con un gin tonic en la mano.
—¡Qué desgracia! —suspiró la signora Carandente, con simpatía—. ¿Tienes más hermanos? —Gina sacudió la cabeza—. ¡Qué mala suerte para un hombre, morir sin dejar descendencia masculina que continúe su apellido! Si eso le ocurriera a Lucius, nuestro linaje desaparecería. ¿Pero crees que él se da cuenta de su responsabilidad?
—Yo no estoy a punto de morir, madre —declaró Lucius con calma.
—¿Y quién puede saberlo? —contestó la señora—. Debes casarte, cuanto antes. Tienes un deber que cumplir. ¿Y qué mejor esposa, que Livia Marucchi?
Lucius se encogió de hombros con indiferencia, pero Gina notó que lo molestaba discutir ese asunto en presencia de una extraña. También para ella la conversación resultaba incómoda. Por lo que había intuido acerca de Lucius, no era un hombre dispuesto a dejar que otros tomaran las decisiones por él. Se casaría cuando y con quien quisiera y, probablemente, preferiría no tener que limitarse a una sola mujer.
—¿Cuál era el apellido de tu padre? —preguntó Ottavia.
—Barsini —soltó Gina muerta de pánico, sin pensarlo dos veces, recordando ese apellido por casualidad—. Alexander Barsini.
Nada más terminar de decirlo, Gina se arrepintió. Sin embargo era demasiado tarde.
—Barsini —repitió Ottavia—. ¿Y de qué parte de Italia era?
—De Nápoles —contestó Gina pensando que, una vez dicha la primera mentira, no tenía más remedio que seguir.
—Entonces, ¿te queda familia en Italia?
—No lo sé —contestó Gina, optando esa vez por decir la verdad—. Para eso he venido a Italia, para averiguarlo.