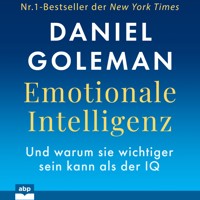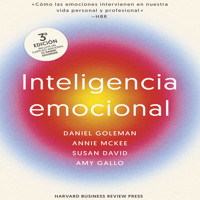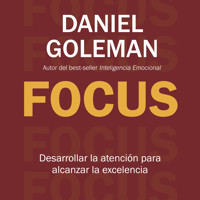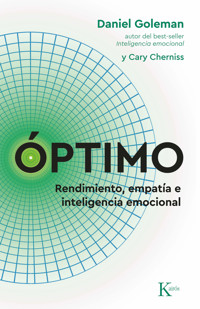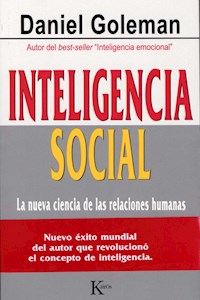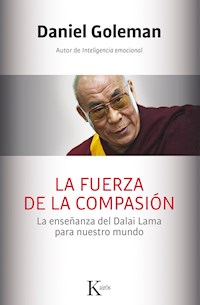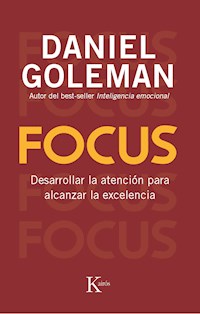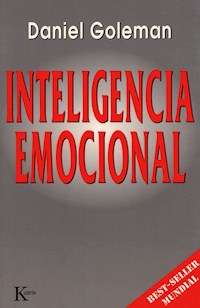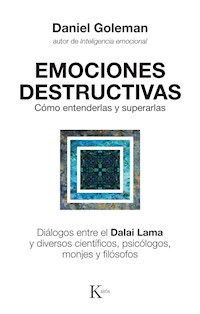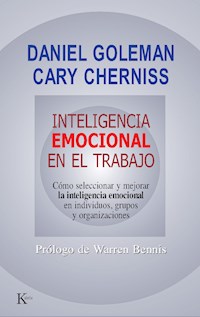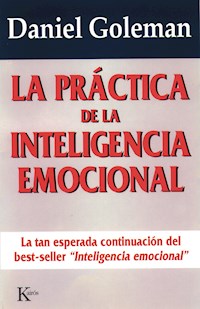Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Después de los éxitos de Inteligencia emocional e Inteligencia social, Daniel Goleman introduce el revolucionario concepto de inteligencia ecológica: la comprensión de los impactos ecológicos ocultos y la determinación de mejorarlos. Independientemente de que seamos un simple consumidor, el jefe de compras de una empresa o un director de producto, el conocimiento del impacto ecológico de lo que adquirimos, fabricamos o vendemos es fundamental para tomar decisiones más acordes con nuestros valores y, así, influir positivamente en nuestro futuro y en el del planeta. Para los consumidores, la inteligencia ecológica es la llave que nos permite inclinar la balanza del mercado hacia ingredientes, tecnologías y diseños que respeten nuestros valores. Para las empresas, la inteligencia ecológica significa modificar los procesos industriales teniendo en cuenta sus consecuencias medioambientales. Para el empresario del siglo XXI el reto consiste en lograr la transparencia radical del producto. De esta manera, el mundo del comercio puede ir corrigiéndose, no sólo en nombre de la responsabilidad, sino también en el de su búsqueda del beneficio, desbloqueando al fin el viejo antagonismo entre los objetivos de la empresa y los del interés público. Inteligencia ecológica aporta las claves necesarias para convertirnos en jugadores activos en determinar el curso del planeta, de nuestra salud y de nuestro destino común.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: ECOLOGICAL INTELLIGENCE
© 2009 by Daniel Goleman
All Rights Reserved
© de la edición en castellano:
2009 by Editorial Kairós, S. A.
www.editorialkairos.com
© de la traducción: David González Raga
Primera edición: Abril 2009Primera edición digital: Junio 2010
ISBN: 978-84-7245-701-0ISBN digital: 978-84-7245-780-5
Composición: Replika Press Pvt. Ltd. India
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
A nuestros nietosy a los nietos de sus nietos
SUMARIO
1. El precio oculto de nuestras compras
2. El espejismo “verde”
3. Lo que no sabemos
4. La inteligencia ecológica
5. Una nueva matemática
6. El abismo de información
7. La apertura total
8. Twitters y rumores
9. Comercio justo
10. El círculo virtuoso
11. La sopa química
12. Cuando la amígdala va de compras
13. Preguntas difíciles
14. La actualización continua
15. Pensándolo bien
16. Hacer las cosas bien haciendo el bien
Agradecimientos
Notas
Recursos
1. EL PRECIO OCULTO DE NUESTRAS COMPRAS
Hace un tiempo compré, dejándome llevar por un impulso, un pequeño juguete de madera para mi nieto de dieciocho meses, un coche de carreras pintado de un color amarillo muy brillante, con una bola verde en el lugar de la cabeza del conductor y cuatro discos negros, a modo de ruedas, pegados a los lados. El juguete costaba 99 centavos y creí que le gustaría. Ese mismo día, sin embargo, me enteré, por el periódico, de que el plomo es un aditivo que suele añadirse para intensificar el brillo de los pigmentos (especialmente, del amarillo y el rojo) y hacerlos más duraderos –amén de reducir el precio–, razón por la cual es más habitual en las pinturas de los juguetes más baratos.1 Poco después tropecé con otra noticia, según la cual, el análisis de una muestra de mil doscientos juguetes azarosamente elegidos de las estanterías de ciertas tiendas –entre las que se hallaba, por cierto, la cadena en la que yo compré el coche a mi nieto– revelaba un porcentaje elevado de plomo.2
Aunque ignoro si la brillante pintura amarilla de ese coche de juguete contenía o no plomo, estoy completamente seguro de que, en el caso de habérselo dado a mi nieto, no hubiese tardado en metérselo en la boca. Hoy en día, varios meses después, el juguete todavía está sobre mi escritorio, porque jamás me atreví a dárselo.
El mundo de abundancia material en el que nos hallamos inmersos tiene un precio oculto que no se refleja en la etiqueta. Ignoramos las consecuencias de las cosas que compramos y utilizamos sobre nuestro planeta, sobre nuestra salud y sobre las personas que se afanan en satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Nos pasamos la vida sumidos en un océano de objetos que compramos, usamos, derrochamos, acumulamos y tiramos. Cada uno de ellos tiene su propio pasado y su propio futuro, una historia que se remonta y extiende mucho más allá del alcance de nuestros ojos, generando una compleja red de impactos que se origina en el momento de extracción y elaboración de sus diferentes elementos compositivos, prosigue durante el proceso de fabricación y distribución y continúa con sus efectos sutiles en nuestro hogar y en nuestro puesto de trabajo, hasta el día en que nos deshacemos de él.
Pero quizás esos impactos, aunque inadvertidos, sean más importantes de lo que suponemos. Tengamos en cuenta que las técnicas de fabricación y los procesos químicos en que se basan se originaron en una época más inocente, una época en la que fabricantes y compradores podían darse el lujo de prestar poca o ninguna atención a sus impactos negativos. La electricidad generada por la combustión de unas reservas de carbón que durarían siglos, los plásticos baratos y maleables fabricados a partir de un océano aparentemente inagotable de petróleo y el cofre del tesoro de los compuestos químicos (como los aditivos de plomo que intensifican el brillo y la duración de las pinturas) les hacían sentirse comprensiblemente ufanos de sus logros. No es de extrañar que ni siquiera se cuestionasen los efectos que sus bienintencionadas acciones tenían sobre nuestro planeta y sus moradores.
Pero aunque la composición y el impacto de la mayoría de las cosas que compramos y consumimos sean el fruto de decisiones tomadas hace ya mucho tiempo, siguen determinando todavía la práctica cotidiana del diseño, fabricación y composición química de los productos que llenan nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestros puestos de trabajo. El legado material transmitido por los maravillosos descubrimientos realizados durante la era industrial característica del siglo XX ha hecho nuestra vida mucho más cómoda que la de nuestros bisabuelos. Los milagrosos objetos que pueblan nuestra vida cotidiana están compuestos de combinaciones de moléculas que no se encuentran en la naturaleza. Tal vez, en su momento, esos productos y esos procesos fuesen imprescindibles, pero, en la actualidad, ya no tienen mucho sentido. Por ello empresarios y consumidores no pueden seguir soslayando por más tiempo esas cuestiones y sus correspondientes consecuencias ecológicas.
Hace ya un tiempo, me dediqué a investigar lo que significaba ser emocionalmente inteligente y, bastante más recientemente, hice lo mismo con nuestra vida social. Quisiera, en este libro, revisar el modo en que podemos aumentar nuestra comprensión del impacto ecológico de nuestro estilo de vida, combinando adecuadamente la inteligencia ecológica con la transparencia del mercado para poner en marcha un mecanismo que aliente, en este sentido, un cambio positivo.
En lo que se refiere a la inteligencia ecológica yo estoy, a decir verdad, tan desorientado como la mayoría.3 Pero duran te la investigación y elaboración de este libro he tenido la oportunidad de conocer a una red virtual de personas –tanto ejecutivos como científicos– que sobresalen en alguna que otra de las habilidades que tan urgentemente precisamos para elaborar una especie de banco de datos de la inteligencia ecológica y permitir que ese conocimiento reoriente nuestras decisiones en una dirección más adecuada. Para esbozar las posibilidades de esta visión, me he basado en mis conocimientos como psicólogo y he utilizado mi experiencia como periodista científico para zambullirme en el mundo de la industria y del comercio y explorar ideas procedentes de disciplinas tan vanguardistas como la neuroeconomía, la ciencia de la información y, muy en especial, la disciplina emergente de la ecología industrial.
Este viaje es la continuación de otro que emprendí hace más de dos décadas cuando afirmé, en un libro sobre el autoen-gaño, que nuestros hábitos de consumo estaban generando, a escala mundial, problemas ecológicos sin precedentes. En esa ocasión, dije que «éste es precisamente el problema, que vivimos ignorantes de las consecuencias de nuestro estilo de vida sobre el planeta. Desconocemos el efecto de las decisiones que tomamos cotidianamente –¿me compraré esto o me compraré aquello?– sobre nuestro mundo».
En aquel entonces suponía que, un buen día, acabaríamos identificando, de manera más o menos precisa, el impacto ecológico concreto de la manufactura, empaquetado, distribución y eliminación de un determinado producto y resumiríamos toda esa información en una unidad manejable. Tal vez entonces –pensé– podríamos establecer el impacto ecológico provocado por la fabricación, por ejemplo, de un aparato de televisión o de un bote de aluminio, y quizás ese dato nos ayudaría a asumir la responsabilidad que nos compete por las consecuencias que, sobre el planeta, tiene nuestro estilo de vida. Pero lo cierto es que me vi obligado a concluir que «todavía no disponemos de ese tipo de información, que desconocen todavía hasta las personas más interesadas en las cuestiones ecológicas. No es de extrañar que la mayoría de nosotros, ignorantes de esas relaciones, sigamos creyendo en el engaño de que las pequeñas y grandes decisiones de nuestra vida no tienen mayor trascendencia».4
Aún no había oído hablar, en esa época, de ecología industrial, una disciplina en la que, por aquel entonces, soñaba y que hoy en día se dedica a analizar el impacto ecológico. Se trata de una disciplina que se halla en la encrucijada entre la química, la física, la ingeniería y la ecología y que aspira a integrar esos campos y cuantificar el impacto sobre la naturaleza de los productos que fabricamos. Esa oscura disciplina estaba, por aquel entonces, recién emprendiendo su singladura. Durante la década de los años noventa del pasado siglo, un grupo de trabajo de la National Academy of Engineering [Academia Nacional de Ingeniería] se ocupó de establecer sus cimientos y, una década después de haber soñado con ella, vio la luz, en 1997, el primer número del Journal of Industrial Ecology.
La ecología industrial hunde sus raíces en el paralelismo existente entre los sistemas industriales y los sistemas naturales. El flujo de productos extraídos de la tierra que se combinan con otros y van de empresa en empresa puede medirse en términos de inputs y outputs regulados por una suerte de metabolismo. La industria, desde esta perspectiva, puede ser considerada como una especie de ecosistema que tiene profundos efectos en todos los demás sistemas ecológicos. La ecología industrial se ocupa de cuestiones tan diversas como la determinación de las emisiones de dióxido de carbono asociadas a cada proceso industrial, el análisis del flujo global de fósforo, la utilidad del etiquetado electrónico para aumentar la eficacia del reciclado de la basura y las consecuencias ecológicas de un boom en la venta de bañeras de lujo en Dinamarca.
En mi opinión, los ecólogos industriales –junto a quienes se ocupan de disciplinas tan vanguardistas como la salud medioambiental– representan la avanzadilla de un despertar de nuestra conciencia colectiva que bien podría constituir la pieza que nos falta para proteger adecuadamente al planeta y a todos sus moradores. Imaginen lo que ocurriría si el conocimiento del que hoy sólo disponen especialistas como los ecólogos industriales se enseñase a los niños en las escuelas y todo el mundo pudiese acceder, en la red y en el punto de venta, a las evaluaciones de las cosas que solemos fabricar y consumir.5
Independientemente de que seamos el jefe de compras de una empresa, el director de producto o un mero consumidor, el conocimiento exacto del impacto oculto de lo que compramos, fabricamos o vendemos puede ayudarnos a tomar decisiones más acordes con nuestros valores y afectar positivamente a nuestro futuro. Aunque ya disponemos de los métodos necesarios para difundir esos datos, cuando ese conocimiento llegue a nuestras manos nos adentraremos en la era de lo que yo denomino transparencia radical.
La transparencia radical convierte el conocimiento del impacto que provocan los distintos productos (como la huella de carbono, los ingredientes químicos peligrosos que lo componen y el conocimiento de las condiciones laborales en que se fabrican) en una fuerza que puede influir de forma sistemática en las ventas. En este sentido, la transparencia radical cuenta con una nueva generación de aplicaciones tecnológicas que permiten procesar informáticamente inmensas bases de datos y ofrecernos un resumen de sus conclusiones que facilite el proceso de toma de decisiones. Cuando conozcamos el verdadero impacto de nuestras decisiones, podremos utilizar esa información para provocar cambios que nos orienten en una dirección más adecuada.
Ya disponemos, a decir verdad, de una gran diversidad de ecoetiquetas con datos muy precisos que evalúan aspectos muy concretos. La siguiente ola de la transparencia ecológica llegará como un tsunami y será todavía mucho más amplia, abarcadora y detallada. Pero para que toda esa información resulte útil, la transparencia radical deberá subrayar lo que, hasta el momento, se nos ha hurtado y elaborar una información más global y bien organizada que las estimaciones más o menos fortuitas con las que ahora contamos. Disponiendo de los datos adecuados, el mundo del comercio se verá sacudido por una cascada continua de cambios provocados por el consumidor que abrirá un nuevo frente en la batalla por la cuota del mercado y afectará a la fábrica más distante y a la central eléctrica más próxima.
La transparencia radical nos permitirá advertir las consecuencias de las cosas que fabricamos, vendemos, compramos y descartamos, un conocimiento que va mucho más allá de la zona de confort habitual en la mayoría de las empresas. También remodelará el entorno del mercado, promoviendo la aceptación de una extraordinaria variedad de tecnologías y de productos más “verdes” y más “limpios” y, de ese modo, nos obligará a cambiar.
Esta revelación ecológica nos abre un horizonte económico hasta ahora inédito que consiste en implantar una regulación que aporte transparencia al mercado y nos permita conocer el impacto oculto de nuestras compras. De ese modo, los compradores dispondrán de una información sobre sus decisiones semejante a la que emplean los analistas de mercado para ponderar los beneficios y las pérdidas de las empresas. Y los directivos, por su parte, dispondrán también de información más clara que les permitirá transmitir las órdenes necesarias para que su empresa sea socialmente más responsable y sostenible y adelantarse a los posibles cambios del mercado.
Este libro refleja mi viaje personal por esos parajes, comenzando con mis conversaciones con los ecólogos industriales sobre la extraordinaria complejidad que entraña la fabricación del más simple de los productos y esa nueva ciencia que estudia, en cada uno de los pasos del proceso, su impacto medioambiental, su impacto sobre la salud y su impacto social. Más adelante atenderemos a las razones que explican por qué esa información se nos sigue hurtando y nos daremos cuenta de que el remedio consiste en alentar la inteligencia ecológica, la comprensión colectiva de los impactos ecológicos ocultos y la determinación de reducirlos.
Luego veremos el modo de alentar la inteligencia ecológica, permitiendo que los compradores conozcan los datos de tales impactos, y escucharemos lo que, al respecto, dicen los inventores de una tecnología que puede ayudarnos a hacer realidad la transparencia radical. También esgrimiremos pruebas que sugieren el profundo efecto que todo ello puede tener sobre la cuota de mercado, lo que podría llevar a las empresas a reconocer la ventaja competitiva que implican las mejoras ecológicas. Y, en este sentido, prestaremos una atención especial a la polémica sobre los productos químicos industriales, contemplada desde la perspectiva de los investigadores del cerebro, cuyo análisis de las decisiones de compra pone claramente de relieve el peso que tiene sobre las ventas la reacción emocional del consumidor al conocimiento del impacto ecológico de un determinado producto.
Finalmente, pasaremos de la psicología de los compradores a las estrategias de los vendedores y hablaremos con algunos de los empresarios que se han sumado a esta nueva ola y han emprendido ya los cambios necesarios en la cadena de suministros de su empresa para mejorar sus impactos y posicionarse mejor en un mercado cada vez más transparente. Esos ejecutivos se han dado cuenta de que, a un nivel emocional, buenos negocios significan buenas relaciones y que, cuando tienen en cuenta las consecuencias ecológicas de su actividad, sus clientes se sienten también cuidados. Mi objetivo, en este sentido, consiste en advertir a los empresarios de la proximidad de una nueva ola que acabará afectando a cualquiera que se dedique a comercializar productos manufacturados.
Son muchas las cosas que se han dicho sobre el modo en que podemos cambiar el planeta cambiando lo que hacemos, como reemplazar el coche por la bicicleta, usar lámparas fluorescentes de bajo consumo, reciclar las botellas, etcétera.
Todos esos cambios en nuestros hábitos ecológicos son muy loables y sus beneficios dependerán, obviamente, del número de personas que los acometan. Pero también podemos ir más allá porque, hablando en términos generales, seguimos ignorando el verdadero impacto de nuestras compras. Si tenemos en cuenta las decenas de miles de impactos ecológicos ocultos provocados por el ciclo vital de un producto, desde la fabricación hasta la eliminación de esas bicicletas, lámparas, botellas y el resto de objetos que habitualmente utilizamos, se nos abrirán las puertas para emprender acciones más eficaces. Si profundizamos nuestra comprensión de los impactos de las cosas que solemos tener en cuenta para tomar nuestras decisiones de compra, dispondremos de una comprensión añadida cuyas consecuencias acabarán reverberando por todo el mundo industrial y comercial.
Serán muchas, de ese modo, las oportunidades que tendremos para mejorar nuestro futuro. Los compradores contarán entonces con un mecanismo que les permitirá contribuir positivamente a la voluntad colectiva de proteger el planeta y a sus habitantes de los daños ocultos provocados por el mercado. Y ese ajuste de las decisiones de compra de los consumidores a sus valores abrirá, a su vez, al mundo empresarial un horizonte de oportunidades y ventajas competitivas más claras y prometedoras que las que nos proporciona el limitado mercado “verde” de hoy en día. Quizás, con ello, no podamos salir de la crisis en que estamos sumidos, pero la transparencia radical nos indicará claramente el camino que debemos seguir para llevar a cabo los cambios necesarios.
Son muchos los mensajes que nos asedian sobre las terribles amenazas que acompañan al calentamiento global y a las toxinas contenidas en los objetos cotidianos, y muchas también, en consecuencia, las cosas que debemos cambiar antes de que sea demasiado tarde. Estamos familiarizados con una de las versiones de esta letanía, que insiste en la subida de las temperaturas, huracanes más feroces, sequías más abrasadoras y la rampante desertización de ciertas regiones e inundaciones de otras. Hay quienes afirman que, en la próxima década, asistiremos a episodios de escasez global de alimentos y de agua o, como auguró el caso de Nueva Orleans durante el paso del huracán Katrina, un colapso medioambiental que obligue a evacuar ciudades enteras.
Otro coro, cuya voz resuena cada vez más fuerte, nos advierte que los productos químicos empleados en la fabricación de los artículos que utilizamos a diario (y que no se limitan, por cierto, al plomo de la pintura de los juguetes) están envenenándonos lentamente a nosotros y a nuestros hijos. Esas voces insisten en que los compuestos empleados para endurecer y ablandar los plásticos dispersan por doquier agentes cancerígenos y que las bolsas de medicación intravenosa usadas en los hospitales, los flotadores, los suavizantes químicos empleados en los lápices de labios y los ordenadores e impresoras de nuestras oficinas exudan a la atmósfera nubes de toxinas que ponen en peligro nuestra salud. Parece, pues, que la industria está creando una sopa química que contamina lentamente el ecosistema de nuestro cuerpo.
Pero aunque todas esas advertencias señalen hacia los mismos culpables –usted y yo–, lo cierto es que la actividad humana se ha convertido en la principal impulsora de una crisis que nos amenaza gravemente a usted y a mí.
Nos hallamos colectivamente inmersos en actividades que ponen en peligro el nicho ecológico que alberga la vida humana. El impulso de nuestras acciones pasadas seguirá propagándose décadas e incluso siglos y los productos químicos tóxicos que impregnan nuestras aguas y nuestro suelo y el aumento de los gases de efecto invernadero acabarán, en los próximos años, reclamando su peaje.
Este catastrófico escenario puede terminar desencadenando sentimientos de impotencia y hasta de desesperación. ¿Qué podemos hacer para invertir el inmenso tsunami generado por la actividad humana?
Cuanto antes dejemos de empujar esta gigantesca ola, menores serán los daños provocados. Basta con reconsiderar cuidadosamente el modo en que ensuciamos el nicho que posibilita la vida en este planeta para poner de relieve aquellos puntos en los que podemos llevar a cabo cambios sencillos y graduales que puedan detener y hasta invertir nuestra contribución a ese cataclismo.
En tanto que compradores individuales, nos vemos obligados a seleccionar entre un repertorio arbitrario de productos elaborado, en algún momento distante ya en el tiempo y el espacio, por las decisiones de ingenieros industriales, químicos e inventores de toda ralea. Y es que, por más que tengamos la ilusión de poder elegir, sólo podemos hacerlo dentro del estrecho marco establecido por esas manos invisibles.
Independientemente de que se trate de una madre en el mer cado local, del jefe de compras de una fábrica o de una insti tución o del gerente de una empresa, cuando nuestras decisio nes puedan basarse en una información más completa, el poder pasará de los vendedores a los compradores. Entonces dejaremos de ser víctimas pasivas y podremos convertirnos en los artífices de nuestro destino, porque bastará con ir al mercado para votar con nuestros dólares.
Y eso supondrá una ventaja importante y competitiva para las empresas que ofrezcan el tipo de productos que requiere nuestro futuro colectivo, y sus directivos se hallarán en mejor situación para transmitir nuevas órdenes a los ingenieros, químicos e inventores de hoy en día. Yo diría que la fuerza de mercado impulsará la demanda de una ola de innovaciones, cada una de las cuales representará una nueva oportunidad empresarial. Así es como la mejora de nuestra inteligencia ecológica podría desencadenar, en mi opinión, un boom que modificase, en un sentido positivo, los procesos industriales utilizados para fabricar las cosas que compramos. Y la sacudida global provocada por el aumento del precio del petróleo entrará en sinergia con la búsqueda de mejoras ecológicas que cambien radicalmente las ecuaciones de costes y nos obliguen a buscar mejores alternativas.
Las empresas harán bien en prepararse para este cambio en el océano de datos que pondrá en manos de los compradores el control de la información. La regla general a la que se atenía la industria del siglo pasado (“cuanto más barato mejor”) está viéndose suplementada por un nuevo mantra del éxito (“sostenible es mejor, más sano es mejor y más humano también es mejor”). Ahora estamos en condiciones de conocer con más detalle el modo de implementar este mantra.
2. EL ESPEJISMO “VERDE”
El Vissudhimagga es un texto indio del siglo V que nos plantea el siguiente acertijo: «¿Dónde está exactamente lo que llamamos “carro”? ¿En el eje, en las ruedas, en el bastidor o en las riendas que lo conectan a la caballería?»
El texto concluye afirmando que lo que llamamos “carro” no se encuentra en ninguna parte, y sólo se refiere al ensamblaje provisional de los diferentes elementos que lo componen. Desde esa perspectiva, pues, el carro no es más que una ilusión.
Ese antiguo texto recurre a ese acertijo para ilustrar la naturaleza evanescente del yo, que no reside en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos, en nuestras percepciones, en nuestras sensaciones ni en nuestras acciones (adelantándose así unos mil quinientos años a la moderna deconstrucción filosófica del yo).1 Pero también podríamos aplicar el mismo análisis a una Game Boy, una licuadora o cualquier cosa compuesta, es decir, a cualquier objeto susceptible de disgregarse en una multitud de elementos y procesos constitutivos.
El llamado “análisis del ciclo vital” [LCA en inglés, de Lyfe Cycle Analysis] es un método utilizado por la moderna ingeniería industrial para desmenuzar sistemáticamente cualquier producto fabricado por el ser humano en sus elementos compositivos y en los procesos industriales subsidiarios que le dieron origen y determinar, con precisión casi quirúrgica, su impacto sobre la naturaleza, desde el momento de su producción hasta el de su eliminación final.
Los orígenes del análisis del ciclo vital fueron bastante prosaicos. Uno de los primeros estudios de ese tipo fue encargado, a comienzos de los años sesenta del pasado siglo, por Coca-Cola, para cuantificar los beneficios del reciclado y determinar las ventajas relativas de las botellas de plástico y las de vidrio. El método no tardó en expandirse a otras ramas de la industria y cada vez son más las empresas, tanto nacionales como internacionales, que, en algún que otro momento, apelan a él para tomar decisiones relativas al diseño y la fabricación de sus productos. Y lo mismo hacen los gobiernos que lo emplean para establecer las normas a las que la industria debe atenerse.
El análisis del ciclo vital fue puesto a punto por un grupo indefinido de físicos, químicos e ingenieros industriales que aspiraban a documentar los pormenores asociados a la fabricación de un determinado artículo, es decir, los materiales y la energía requeridos y el tipo de polución y productos tóxicos generados en cada uno de los pasos de su larga cadena vital. Aunque el polvoriento texto del acertijo del carro con el que iniciábamos el presente capítulo sólo enumera un puñado de componentes, el actual análisis del ciclo vital de un Mini Cooper, por ejemplo, lo desmenuza en miles de partes que llegan, por ejemplo, hasta los módulos electrónicos que controlan sus diferentes sistemas eléctricos. Estos módulos electrónicos, que regulan el funcionamiento del ventilador, de los limpiaparabrisas, de las luces, del sistema de ignición y del motor, se disgregan, a su vez –como el carro en sus partes constitutivas– en circuitos impresos, cables, plásticos y varios metales, a lo largo de toda la cadena de extracción, manufactura, transporte, etc. Y, en cada uno de los pasos, el análisis puede seguir desmenuzándose en miles de procesos industriales todavía más discretos hasta el punto de que el análisis del ciclo vital completo de ese coche puede llegar a incluir centenares de miles de unidades diferentes.
El guía que ha orientado mis pasos en este terreno ha sido Gregory Norris, un ecólogo industrial de la Harvard School of Public Health [Escuela de Salud Pública de Harvard]. Formado en ingeniería mecánica e ingeniería aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la Purdue University, respectivamente y habiendo trabajado como ingeniero aeronáutico varios años para las fuerzas aéreas, donde contribuyó a perfeccionar las estructuras aeroespaciales, sus credenciales son impecables. A pesar de ello, Norris sostiene rotundamente que «no es preciso, para llevar a cabo un análisis del ciclo vital, ser ingeniero aeronáutico. Basta sencillamente con saber rastrear los datos adecuados».
El análisis del ciclo vital es un análisis minucioso que nos permite cuantificar los impactos negativos del ciclo vital de un automóvil, desde su fabricación hasta el desguace, en términos de materia prima consumida, cantidad de energía y de agua empleada, ozono generado por las reacciones fotoquímicas, contribución al calentamiento global, toxicidad sobre el agua y el aire y generación de residuos peligrosos, por nombrar sólo unos pocos.2 Y es interesante constatar que, en lo que respecta al calentamiento global, el análisis del ciclo vital revela que el peaje total del ciclo vital de un automóvil, desde la fábrica hasta el desguace, palidece si lo comparamos con el provocado por las emisiones de gases que tienen lugar durante toda su vida útil.
Otra metáfora muy apropiada para describir la naturaleza de los procesos industriales es la red del dios Indra mencionada en un tratado chino del siglo VIII.3 En el cielo de Indra, según el texto, existe una red milagrosa que se extiende en todas direcciones y en cada uno de cuyos nudos hay una joya tan perfecta que todas sus facetas reflejan a todas las demás.
La red de Indra nos proporciona una imagen perfecta para entender la extraordinaria interconexión e intraconexión que existe tanto en los sistemas de la naturaleza como en sistemas industriales como, por ejemplo, la cadena de suministros. Cuando Norris me mostró el análisis del ciclo vital del proceso de fabricación de un tarro de vidrio, como los que se utilizan para la mermelada o la salsa para pasta, acabé perdiéndome en el laberinto de relaciones que conectan los elementos de una cadena aparentemente interminable de materias primas, distribución y energía. Tengamos en cuenta que la fabricación de un simple recipiente de vidrio para mermelada (o de cualquier cosa que pueda contenerse en un envase de esas características) requiere del concurso de productos procedentes de decenas de proveedores diferentes, como arena, sosa cáustica, caliza, varios productos químicos inorgánicos y los servicios de gas natural y electricidad, por nombrar sólo unos pocos. Y cada uno de esos distintos proveedores también depende, a su vez, de decenas de otros proveedores.
Poco ha cambiado, desde los tiempos de la antigua Roma, el proceso básico de fabricación del vidrio. Hoy en día, los hornos de gas natural se mantienen a unos 1.100 grados centígrados las veinticuatro horas del día convirtiendo arena en vidrio para ventanas, recipientes o la pantalla de nuestro teléfono móvil. Pero las cosas no acaban ahí, porque una gráfica que recoge los trece procesos más importantes utilizados en la fabricación de esos recipientes pone de manifiesto la existencia de 1.959 “unidades de proceso” diferentes. Cada unidad de proceso de la cadena está asimismo compuesta de innumerables procesos subsidiarios, que son, a su vez, a modo de regresión infinita, el resultado de centenares de otros.
Cuando le pedí detalles, Norris me dijo: «La producción de sosa cáustica, por ejemplo, requiere cloruro sódico, caliza, amoníaco líquido, combustible y electricidad, amén del transporte de todos esos productos hasta la planta de fabricación. La fabricación de cloruro sódico, a su vez, requiere de la minería, del uso del agua y del input de materiales, equipamiento, energía y transporte. Todo está conectado con todo –concluyó Norris–, lo que nos obliga a pensar de un modo nuevo».
También hay que señalar que, aunque la cadena de suministros de un recipiente de vidrio se extienda de un modo aparentemente interminable, acaba remontándose a otros vínculos anteriores. Según me dijo Norris: «Si vas más allá de los 1.959 vínculos de la cadena de suministros del envase de vidrio, incurres en repeticiones, de modo que la cadena prosigue indefinidamente, aunque lo hace de un modo asintótico».
Cuando le pedí a Norris un ejemplo concreto de esos bucles repetitivos, afirmó que «es necesaria electricidad para fabricar acero, pero también necesitas acero para construir y mantener una central eléctrica –explicó–. Podríamos decir que la cadena prosigue eternamente, pero también es cierto que, cuanto más atrás nos remontamos, menor es el impacto de los procesos».
Así pues, la versión industrial de la red de Indra se asemeja al ouroboros, la serpiente mítica que devora su propia cola, un símbolo perfecto del ciclo interminable de renovación de algo que está repitiéndose y reinventándose una y otra vez.4
En el caso de los procesos industriales, el ouroboros también representa el ideal “de la cuna a la cuna”, es decir, de que todo lo que se utiliza para la fabricación de un determinado producto debe diseñarse para que, en el momento de su eliminación, pueda biodegradarse y resultar útil para la naturaleza o reciclarse y convertirse en el input de un nuevo proceso de fabricación. Esta noción difiere mucho, por cierto, del ideal actual “de la cuna a la tumba”, según el cual, los elementos compositivos de un ítem descartado acaban arrojándose a un vertedero, filtrando toxinas al medio ambiente y generando pesadillas moleculares o de cualquier otro tipo.
Las imágenes del carro, la red y la serpiente acudieron a mi mente mientras mantenía un encuentro virtual con Gregory en el que hablábamos por teléfono mientras la pantalla de mi ordenador, ubicado en Massachusetts, mostraba lo que estaba ocurriendo en la suya, en Maine. La visión proporcionada por el análisis del ciclo vital de cada uno de los casi dos mil eslabones de la cadena de suministros del envase de cristal se convertía así en una ventana que nos permitía establecer su impacto sobre la salud humana, los ecosistemas, el cambio climático y el agotamiento de los recursos.
La fabricación de un tarro de cristal requiere del uso, en algún punto ubicado corriente arriba de la cadena de suministros, de centenares de sustancias, cada una de las cuales posee su propio perfil de impactos. A lo largo de todo ese proceso, se liberan al agua cerca de cien sustancias diferentes, la mitad aproximadamente de las cuales acaba en la tierra.
En lo que respecta a los 220 productos diferentes emitidos al aire, por su parte, la sosa cáustica empleada en una fábrica de vidrio da cuenta del 3% del impacto negativo del envase para la salud y del 6% de su peligro para el ecosistema. Por su parte, el 16% del impacto negativo sobre el ecosistema que acompaña a la fabricación de un recipiente de vidrio se deriva de la energía necesaria para alimentar el horno y el 20% de sus efectos negativos sobre el cambio climático se atribuye a la generación de la electricidad empleada por la fábrica. La mitad, hablando en términos generales, de las emisiones provocadas por la fabricación del envase que contribuyen al calentamiento global tiene lugar en la misma fábrica y la otra mitad en otros puntos diferentes de la cadena de suministros. La lista de productos químicos liberados a la atmósfera por la fábrica va desde tasas relativamente elevadas de dióxido de carbono y de óxidos de nitrógeno hasta indicios de metales pesados como el cadmio y el plomo.
El inventario de materiales necesarios para fabricar un kilogramo del embalaje utilizado en el proceso de distribución del recipiente pone de relieve, en los diferentes estadios de su proceso de fabricación, una lista de 659 ingredientes diferentes, entre los que cabe destacar el cromo, la plata y el oro, elementos químicos raros como el criptón y sustancias como el ácido isociánico y ocho isómeros diferentes del etano.
Los detalles son apabullantes. «Por ello precisamente –señaló Norris– llevamos a cabo una evaluación exhaustiva del impacto que acabamos resumiendo en unos pocos indicadores.» El análisis del ciclo vital revela también que cerca del 70% del impacto cancerígeno provocado por el proceso de fabricación del vidrio se debe a los hidrocarburos aromáticos, los más conocidos de los cuales son los VOC (es decir, los compuestos orgánicos volátiles), sustancias peligrosas responsables del olor de la pintura fresca o de una cortina de baño de vinilo. Pero ninguno de esos productos, sin embargo, se libera directamente en la fábrica, sino en otros puntos diferentes de la cadena del suministro.
Cada una de las 659 unidades de análisis reveladas por el análisis del ciclo vital constituye un punto para analizar el impacto. En este sentido, el análisis del ciclo vital revela que el 8% del impacto sobre el cáncer de la fabricación de ese envase se debe a la liberación a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles asociados a la construcción y mantenimiento de la fábrica, el 16% a la producción del gas natural empleado por la fábrica para calentar sus hornos y el 31% a la fabricación de HDPE, el polietileno de alta densidad utilizado para fabricar el plástico con el que se embala el vidrio.
Pero ello no significa que debamos renunciar al uso de envases de cristal para contener alimentos. A fin de cuentas, el vidrio posee virtudes que resultan inaccesibles al plástico como, por ejemplo, ser reciclable y no difundir sustancias dudosamente sanas a los fluidos.
¡Y todo eso para un envase que, según me dijo Norris mientras me ilustraba su análisis del ciclo vital, era reciclable en un 60%!
Cuando le pregunté lo que ganamos exactamente con ese 60%, replicó que el reciclado del vidrio nos ahorra la misma proporción de materia prima extraída, procesada y transportada. «Por supuesto que hay que tener también en cuenta el procesado y transporte del vidrio después de su consumo. Pero, a pesar de ello, el impacto neto del reciclado del vidrio todavía resulta beneficioso. –Y luego ilustró el caso con el siguiente ejemplo–: El 28% de vidrio que se recicla nos ahorra casi 1.900 litros de agua por tonelada de vidrio fabricado, con lo que, en consecuencia, se evita la emisión de poco más de 10 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera.»
Pero el reciclaje, no obstante, no pone fin a todos los impactos ecológicos de un determinado producto. Convendría, pues, renunciar a las ideas simplificadoras sobre lo que es un producto “verde” y reemplazar los criterios dicotómicos (“verde” o “no verde”) por otros más sofisticados que pongan de manifiesto su impacto relativo en decenas de miles de dimensiones diferentes. Jamás habíamos contado, como ahora, con la metodología que nos permitiese rastrear, elaborar y desplegar las complejas interrelaciones existentes en cada uno de los pasos de extracción, fabricación, uso y eliminación de productos y resumir sus efectos sobre el ecosistema –ya sea en el medio ambiente o en nuestro cuerpo– que tienen lugar en cada uno de esos pasos.
Contemplemos, desde este punto de vista, las bolsas que, en una edición limitada de 20.000, lanzó al mercado la diseñadora británica Anya Hindmarch. La inspiración de Hindmarch le llegó cuando estableció contacto con una organización benéfica llamada Somos lo que Hacemos. Entonces fue cuando Hindmarch decidió utilizar la plataforma que le proporcionaba su fama como diseñadora de moda para dar un aldabonazo y llamar la atención del público sobre los efectos negativos del abuso de las bolsas de plástico en las tiendas.5 Y eso fue precisamente lo que hizo.
Las bolsas de Hindmarch no se vendían en las caras tiendas en que suelen encontrarse sus bolsos, sino en los supermercados, a un precio de 15 dólares. El día del lanzamiento, los ansiosos compradores hicieron cola desde las dos de la mañana en una serie de tiendas seleccionadas de toda Inglaterra y, a eso de las nueve, ya se habían agotado.6 Cuando llegaron al mercado de la tienda insignia de Whoole Foods, ubicada en Columbus Circle, en Manhattan, desaparecieron en treinta minutos y, cuando se pusieron a la venta en Hong Kong y Taiwán, hubo varios compradores heridos, lo que acabó cancelando las ventas en Pekín y en varias otras ciudades. En el caso de Inglaterra, la cuestión alcanzó una gran resonancia, llamando la atención del público sobre los méritos del reciclaje.
El chic ecológico de las bolsas de Hindmarch puso claramente de relieve el papel que, en este cambio, pueden desempeñar los hábitos y los productos inteligentes. Ése es un cambio que está a nuestro alcance. Las bolsas de plástico que utilizamos para llevar nuestras compras a casa constituyen un auténtico desastre ecológico. Sólo en Estados Unidos se emplean unos 88.000 millones al año y no es de extrañar verlas revoloteando entre los arbustos, empujadas por el viento u obstruyendo las alcantarillas de São Paulo o Nueva Delhi y siendo las responsables de la muerte de los animales que las ingieren o quedan atrapados en ellas. Pero el peor de todos sus efectos es que, según se estima, tardan entre quinientos y mil años en descomponerse.
Con ello, sin embargo, no queremos decir que las bolsas de papel sean necesariamente mejores. Según la EPA [Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental], la fabricación de bolsas de papel consume más energía y contamina más el agua que las bolsas de plástico.
Son muchos los argumentos a favor y en contra de ambos lados del debate entre las bolsas de papel y las bolsas de plástico. Éstas últimas, por ejemplo, son completamente reciclables, aunque, en el caso de Estados Unidos, sólo se recicla, de hecho, un 1%.
Uno de los estudios pioneros del análisis del ciclo vital, publicado en la revista Science en 1991, fue un análisis de los méritos del papel frente al plástico como componente de los vasos dese chables, un caso que ilustra perfectamente la complejidad de este tipo de comparaciones.7 La fabricación de un vaso de papel, por ejemplo, requiere 33 gramos de madera, mientras que otro de poliestireno sólo emplea 4 gramos de fuel o de gas natural; ambos utilizan muchos productos químicos (cuyo impacto sobre la salud soslaya el análisis); la fabricación del vaso de papel consume 36 veces más electricidad y un volumen de agua (que no olvidemos que contiene tasas diversas de contaminantes como el cloro) 580 veces superior al que requiere el plástico. Por su parte, la fabricación del vaso de plástico libera pentano, un gas que aumenta la tasa de ozono atmosférico y libera otros gases de efecto invernadero, sin olvidar la liberación de metano de los vasos de papel que se acumulan en los vertederos. Y, cuando no limitamos el análisis de los impactos al medio ambiente y tenemos en cuenta sus efectos sobre la salud humana, la cuestión resulta bastante más compleja.
La respuesta más inteligente, pues, a la controversia entre las bolsas de papel y las bolsas de plástico es «Ninguna de las dos. Yo llevaré mi propia bolsa». Ésa es ya una práctica muy común en muchas partes del mundo, donde los consumidores se ven obligados a comprar las bolsas de plástico en los supermercados o a llevar las suyas propias, una costumbre que, por cierto, está extendiéndose rápidamente por todas las tiendas de Estados Unidos.
Pero ¿cuáles son, según el análisis del ciclo vital los impactos de esa bolsa ejemplar?
La empresa de Hindmarch hizo todo lo posible para que sus bolsas se atuvieran a los criterios ecológicamente más responsables: se manufacturaron en fábricas que pagaban salarios justos y no empleaban mano de obra infantil, se compraron carbon offsets [una aportación económica a empresas que reducen las emisiones de los gases de efecto invernadero] para compensar los impactos de fabricación y de distribución y se vendían casi a precio de coste. Hindmarch también trató de utilizar algodón procedente del llamado “comercio justo” (comprado directamente a pequeños agricultores), pero como no pudo encontrar suficiente, tuvo que conformarse con la agricultura orgánica.
Pero el lector todavía ignora lo que el análisis del ciclo vital nos dice sobre los daños provocados al medio ambiente por esa bolsa ejemplar y, en ese mismo sentido, los distintos modos en que podría ser todavía más ejemplar.
NO ES “VERDE”TODO LO QUE LO PARECE
Las bolsas de lona de Hindmarch estaban adornadas con el eslogan «No soy una bolsa de plástico”, parafraseando así el texto «Ceci n’est pas une pipe» [es decir, «Esto no es una pipa»] que acompañaba a la pintura de 1929 del surrealista belga Rene Magritte de una pipa y cuyo título, La traición de las imágenes, subrayaba la idea del autor de que la imagen no es la cosa y de que las cosas no son lo que parecen.
No hace mucho que me compré una camiseta que colgaba en un lugar prominente de una tienda en cuya etiqueta podía leerse: «100% algodón orgánico: toda una diferencia».
Pero ésa era una afirmación simultáneamente verdadera y falsa. Verdadera, porque subraya las ventajas de la renuncia a los pesticidas en el cultivo del algodón, en los que se emplea el 10% del uso mundial de pesticidas.8 Para preparar el suelo en el que las frágiles plantas de algodón puedan arraigar, los trabajadores lo abonan con organofosfatos, venenos que destruyen cualquier planta que pueda competir con el algodón y matan a los insectos que puedan devorarla…, amén de resultar también peligrosos para el sistema nervioso central de los seres humanos.
También hay que decir que, tras ese tratamiento, son necesarios otros cinco años sin pesticidas para que regresen las lombrices, un paso absolutamente imprescindible para la recuperación del suelo. Y todo eso sin mencionar al paraquat, un defoliante que se rocía poco antes de la cosecha y la mitad del cual acaba contaminando los ríos y los campos de las proximidades.
No existe la menor duda, dado el daño provocado por los pesticidas, de la bondad ecológica del algodón orgánico. Pero las cosas no acaban ahí, porque también debemos tener en cuenta sus efectos negativos. El algodón, por ejemplo, es una planta muy sedienta. Sin ir más lejos, para fabricar una camiseta, la planta de algodón requiere cerca de diez mil litros de agua. No olvidemos que fueron precisamente las demandas de agua para irrigar las granjas de algodón de la región las que acabaron convirtiendo al mar de Aral en un desierto. La preparación del suelo, por su parte, también tiene su propio impacto sobre el ecosistema, liberando dióxido de carbono.
La camiseta orgánica que compré estaba teñida de azul oscuro. El hilo de algodón atraviesa un proceso de blanqueo, teñido y acabado que usa sustancias químicas como el cromo, el cloro y el formaldehído, cada una de las cuales resulta, a su modo, tóxica. Y, lo que es todavía peor, el algodón es hidrófobo, lo que dificulta la absorción de los tintes hidrosolubles y aumenta considerablemente el consumo de agua de las fábricas, que acaba en los ríos y las corrientes de agua subterránea. Algunos de los colorantes utilizados en la industria textil son, por otra parte, cancerígenos y los epidemiólogos conocen desde hace mucho la elevada incidencia de leucemia entre los trabajadores de la industria tintorera.
La etiqueta de mi camiseta constituye un ejemplo perfecto de lo que suele llamarse “lavado verde”, que consiste en subrayar selectivamente uno o dos atributos virtuosos de un producto, pretendiendo que no hay en él nada negativo. Pero basta con analizar un poco más detalladamente la camiseta para poner de relieve los múltiples impactos ocultos que revelan que, después de todo, quizás no sea tan “verde” como parece. Y es que, aunque debamos dar la bienvenida a todas esas iniciativas, cuando los impactos adversos de un determinado producto permanecen ocultos, la dimensión “orgánica” sólo representa, en el peor de los casos, una mera estrategia de marketing y, en el mejor de ellos, el primer paso en el camino que conduce a una industria más responsable y sostenible.
Cuando la cadena de comida rápida Dunkin Donuts anunció que sus donuts, cruasanes, bollos y galletas estarían, a partir de entonces, “libres de grasas trans”, la empresa se unió a otras muchas de su ramo en la fabricación de comida un poco más sana. Pero lo cierto es que sólo es un poco más sana, porque la bollería supuestamente “libre de grasas trans” sigue siendo una mezcla antihigiénica de grasa, azúcar y harina blanca. No es de extrañar que, cuando los nutricionistas analizaron los ingredientes contenidos en decenas de miles de artículos de supermercado, descubrieran que la inmensa mayoría de los alimentos etiquetados como “sanos” no lo eran tanto.9
Desde la perspectiva del marketing, llamar la atención sobre el algodón orgánico de una camiseta o sobre la ausencia de grasas trans de un donut parece conferir al producto un aura positiva. Es evidente, pues, que los anunciantes subrayan una o dos de las facetas positivas de un producto con la intención de nimbarlo de una cualidad que lo haga atractivo para los consumidores. Y es que, como afirma el viejo dicho, «Lo que se vende no es tanto la chuleta, como el chisporroteo que hace en la parrilla».
Pero ése es un mero malabarismo que distrae la atención de los compradores sobre el impacto negativo de un determinado producto. Las camisetas teñidas son tan peligrosas como siempre y los donuts “libres de grasas trans” siguen incluyendo grasas y azúcares que disparan la tasa de insulina en la sangre. Y es que, mientras continuemos centrándonos exclusivamente en los rasgos positivos de la camiseta o del donut, seguiremos comprándolas creyendo que hemos tomado la decisión correcta.
El “lavado verde” no hace más que crear la ilusión de que estamos comprando algo virtuoso. Pero lo cierto es que muchos productos, aun pareciendo ecológicamente meritorios, sólo están revestidos de un envoltorio que lo hace “verde”.
Es verdad que cualquier cambio hacia un mercado más verde, por más pequeño que sea, es un paso hacia delante, pero no lo es menos que la moda de los productos verdes sólo es un estadio provisional que jalona el despertar –un despertar, por cierto, impreciso, vago y poco profundo– de nuestra conciencia a los impactos ecológicos de las cosas que com- pramos. La mayor parte de lo que hoy en día consideramos verde no es, en el fondo, más que un espejismo creado por la publicidad. Estamos en una fase en la que basta con uno o dos atributos virtuosos para que acabemos calificando como “verde” a un producto, pero mientras sigamos ignorando simultáneamente sus múltiples impactos negativos, continuará siendo un mero malabarismo publicitario.
Mi camiseta no es la única en ocultar, tras una fachada supuestamente verde, el impacto del producto, porque ésa es la estrategia habitual del lavado verde. Veamos ahora, por ejemplo, los resultados de un estudio de 1.753 afirmaciones medioambientales sobre cerca de mil productos diferentes procedentes de los pasillos de grandes supermercados.10 Algunas marcas de papel, por ejemplo, se centran en un reducido conjunto de rasgos de su proceso de fabricación, como el contenido en fibra reciclada o la ausencia de sustancias blanqueantes como el cloro, por ejemplo, ignorando simultáneamente otras cuestiones de gran importancia medioambiental de la industria papelera, como si la pulpa procede de un bosque sostenible o si el inmenso caudal de agua empleada se depura adecuadamente antes de volver a devolverla al río. Hay impresoras que proclaman a voces su eficiencia energética al tiempo que ocultan el impacto sobre la calidad del aire del recinto en que se encuentra o su incompatibilidad con el uso de papel reciclado o de cartuchos de impresora recargables. Dicho en otras palabras, no fue diseñada para ser verde desde la cuna hasta la tumba, sino para que sólo lo fuera uno de sus atributos.
A decir verdad, hay artículos, materiales de construcción y fuentes de energía relativamente virtuosos. Podemos comprar detergentes sin fosfatos, alfombras que exudan pocas toxinas, suelos de bambú renovable o contratar energía eólica, solar o procedente de fuentes básicamente renovables y concluir, por ello, que hemos tomado la decisión adecuada.
Pero, por más útiles que puedan ser, ese tipo de decisiones pueden aletargarnos hasta el punto de ignorar que lo que actualmente calificamos como “verde” no es más que un primer paso, una estrecha franja de virtud entre decenas de miles de otras que tienen impactos manifiestamente negativos. Es muy probable que los criterios con los que hoy en día juzgamos todas estas cosas sean considerados, el día de mañana, como ejemplos flagrantes de eco-miopía.
«Son muy pocos los productos verdes que se han visto sistemáticamente evaluados para determinar en qué medida lo son –afirma Gregory Norris–. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis del ciclo vital, lo que todavía sigue siendo muy raro. Quizá se haya llevado ya a cabo el análisis del ciclo vital de los impactos provocados por miles de productos, pero ésa no es más que una pequeña fracción de los millones de productos que se venden cotidianamente. Además, los con sumidores todavía no se han dado cuenta de la gran interrelación existente entre todos los procesos industriales»… y menos todavía, por cierto, de sus decenas de miles de consecuencias.
«El listón que utilizamos para determinar si un producto es verde o no, todavía es demasiado bajo», concluye Norris. Solemos centrarnos exclusivamente en una sola dimensión, ignorando simultáneamente la multitud de impactos adversos que tienen los artículos aparentemente más virtuosos. El análisis del ciclo vital realizado hasta el momento de una multitud de productos muy diferentes pone claramente de relieve que casi todo lo que se fabrica está asociado al menos, en