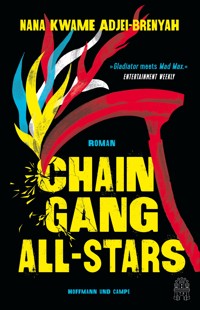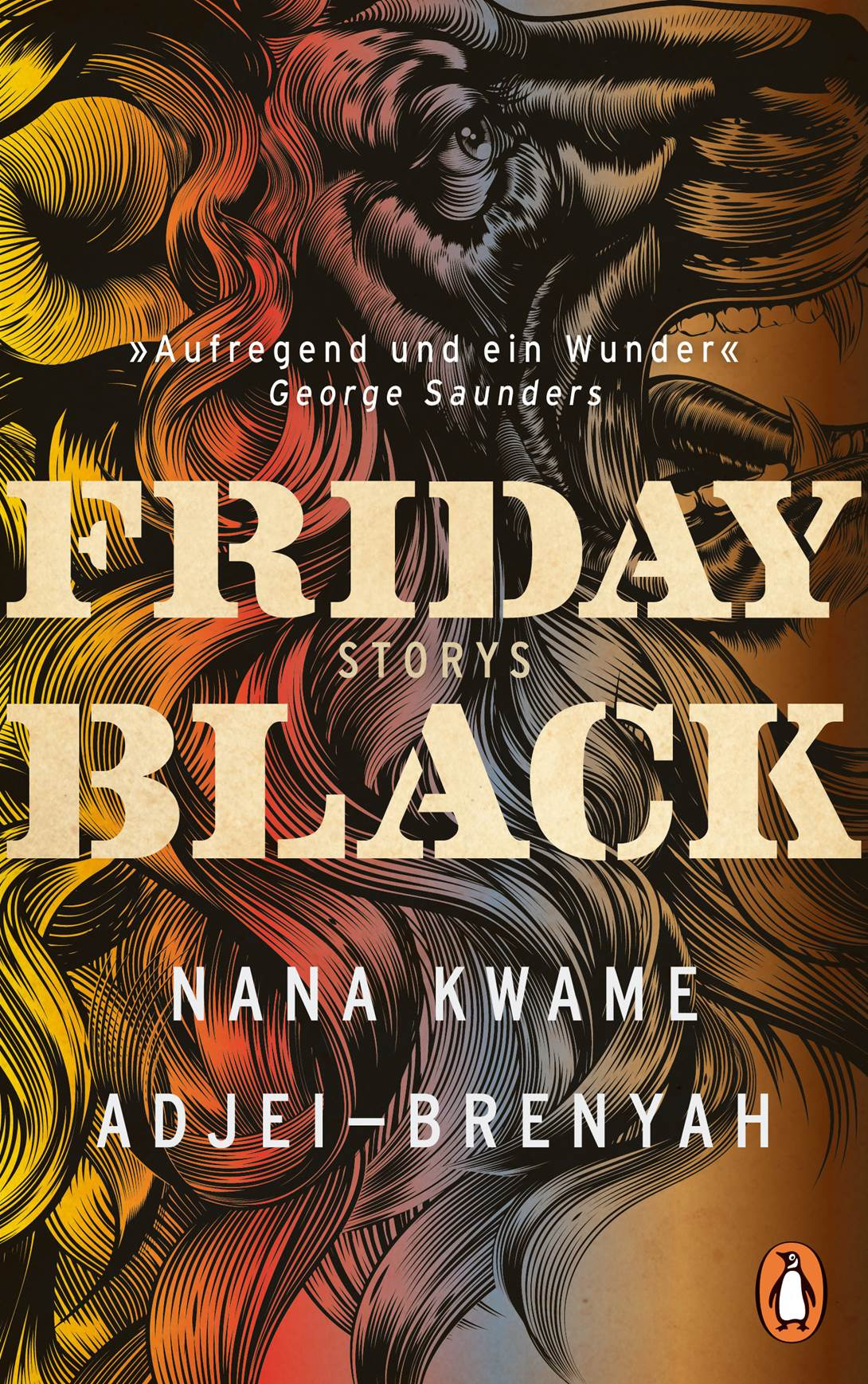9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
BIENVENIDOS A LA ARENA. BIENVENIDOS A LA MATANZA. Loretta Thurwar y Hamara Huracán Staxxx son las estrellas de La Liga de los Presos, la piedra angular de un programa lucrativo y tan popular como polémico en la industria penitenciaria privada de Estados Unidos. Es el retorno de los gladiadores, y los prisioneros compiten por un único premio: su libertad. Los combates se celebran en arenas atestadas de gente y con manifestantes apostados en las puertas. Thurwar y Staxxx, compañeras de equipo y amantes, son las favoritas de los fans. Y si todo va bien, Thurwar será libre en unas pocas contiendas..., una carga tan pesada para ella como su letal martillo. Mientras se prepara para dejar atrás a sus compañeros, Thurwar se plantea cómo podría ganar la liga y, al mismo tiempo, preservar su humanidad. Pero los obstáculos que los verdugos ponen en su camino tendrán consecuencias devastadoras... Pasando de las cadenas de presos en el campo a los manifestantes, a los empleados del programa y más allá, La liga de presos ofrece una mirada caleidoscópica a la impía alianza del racismo sistémico, el capitalismo desenfrenado y el sistema penitenciario privado estadounidense, así como un análisis certero de lo que significa la libertad, todo ello a través de una apasionante historia que la crítica ha comparado con El juego del calamar, Gladiator, Cube, Mad Max, Los juegos del hambre y Battle Royale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
CHAIN-GANG ALL-STARS
Copyright © Nana Kwame Adjei-Brenyah, 2023
This edition is published by arrangement with
The Foreign Office Agència Literària, S.L.
and The Gernert Company
All rights reserved.
© de la traducción: Miguel Sanz Jiménez, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: octubre de 2024
ISBN: 978-84-19680-78-5
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LA LIGA DE LOS PRESOS
La liberación de Melancolía Bishop
Notó sus miradas, las de todos aquellos verdugos.
—Bienvenida, jovencita —dijo Micky Wright, el comentarista principal de La Liga de los Presos, la joya de la corona del programa de Entretenimiento Penitenciario de Acción Criminal (EPAC)—. ¿Por qué no nos dices cómo te llamas?
Tenía las botas altas plantadas en el terreno de Campo de Batalla, que era largo y verde y estaba veteado de líneas blancas como la cocaína, cual campo de fútbol divergente. Era el fin de semana de la Super Bowl, un hecho que a Wright le obligaban a mencionar por contrato entre cada uno de los combates de aquella noche.
—Ya sabes cómo me llamo.
Notó su propia firmeza y sintió un tenue amor por sí misma. Qué raro. Se había pasado mucho tiempo creyéndose una desgraciada. Pero la muchedumbre parecía apreciar su osadía. La jaleaban, aunque los ánimos traían un doble filo de ironía brutal. Miraban con desprecio a aquella mujer negra, vestida con el mono gris de las presidiarias. Era alta y fuerte, y la miraban con desprecio a ella y a los prietos rizos de pelo negro de su cabeza. La miraban con júbilo. Estaba a punto de morir. Así lo creían, igual que creían en el sol y en la luna y en el aire que respiraban.
—¡Qué peleona! —exclamó Wright con una mueca—. Quizá deberíamos llamarte así: la Señoritinga Peleona.
—Me llamo Loretta Thurwar —dijo.
Miró a las personas a su alrededor. Había muchísimas, muchísimas olas de humanos que nunca serían el objeto de una atención tan cruel. Nunca sabrían cómo te hacía sentir, diminuta y omnipotente a la vez. Ni cómo el canturreo de esos miles de personas era tan alto y tan constante que podía desaparecerte de los oídos, pero continuaba rugiendo como algo que notabas en el cuerpo. Thurwar se aferró al arma que le habían dado: un delgado sacacorchos de espiral con mango de madera de cerezo. Era ligero, sencillo y débil.
—Entonces, ¿no eres la Señoritinga Peleona? —dijo Wright, trazando una amplia órbita alrededor de ella.
—No.
—Puede que sea mejor así, Loretta. —Dio un paso hacia su propia tribuna—. De todas formas, odio malgastar los buenos nombres. —Se rio y la muchedumbre le hizo eco—. Bueno, Loretta Thurwar. —Le lanzó de lleno su prepotencia juguetona al trocearle el nombre de pila en tres sílabas diferenciadas y emplear una voz infantil y cantarina para el apellido—. Bienvenida al Campo de Batalla, cariño.
Se oyó una tos eléctrica en el ambiente y Thurwar se vio empujada al suelo con tanta brusquedad que, por un instante, temió haberse dislocado el brazo a la altura del hombro. De rodillas, sin saber qué otra cosa hacer, comenzó a reírse. Primero ente dientes, luego a carcajadas. La sensación de presión que desprendían los implantes magnéticos de los brazos era, de hecho, la de un delicado masaje bajo la piel. Podía mover los dedos con libertad, pero tenía las muñecas pegadas a la plataforma. Qué ridiculez la de todo aquello. Se rio hasta que se quedó sin aliento y luego siguió riéndose más.
Empezaron a sonar las campanadas.
Wright le gritó al aire:
—¡Haced el favor de poneros en pie por Su Majestad!
Fue corriendo el resto del camino a la tribuna del comentarista.
La muchedumbre se puso de pie. Se quedaron quietos y erguidos. Por ella.
Salió caminando al campo de fútbol de imitación. Aleación de aluminio en los brazos. Trenzas que le llegaban hasta la nuca. Hombros al aire, con sendos tatuajes del logo de WholeMarket™. De la armadura del pecho le salían una serie de varas y le recorrían el musculoso abdomen hasta formar un elegante protector. Era su propia creación. Thurwar había contemplado, incluso vitoreado, la primera vez que había visto cómo aquellas piezas metálicas, que en un principio se suponía que solo eran defensivas, eran mucho más. La había estado observando, pegada a la retransmisión de vídeo en directo y apiñada con las demás de su pabellón, cuando la mujer se había quitado dos varas de la armadura y se las había clavado en los ojos a Tirachinas Bob.
Y ahora Thurwar las veía de cerca. Era el último combate de Melancolía Bishop. Bishop lo había conseguido. Había conseguido lo que ninguna otra mujer antes que ella había logrado: sobrevivir tres años en el Circuito. Tres años de golpear con el martillo, Hass Omaha, y blandir la maza, Vega. Tres años de conquistar almas.
—¡La mismísima Reina de los Condenados del Condado del Rey Ahogado!
Todo lo que llevaba en las manos era su casco, el Casco de Melody. Era del estilo de las Cruzadas, hecho de latón con una cruz dorada en el medio.
—¡La Aniquiladora, la Zorra de las Malas Noticias, la mismísima Cantante de la Muerte!
Sonó la séptima campanada y la gente chilló. Llevaba años siendo su ritual sagrado. Las siete campanadas de Melancolía Bishop. Habían visto cómo borraba del mapa a la escoria. Habían visto cómo mataba a mujeres y hombres que en el pasado habían afirmado querer. Ahora estaba allí y los miraba por última vez. Pronto sería libre.
—¡Melancolía!
—¡Melancolía!
—¡Melancolía!
La muchedumbre coreaba. Los ojos marrones de Melancolía exploraron las gradas. Luego alzó el casco por encima de la cabeza. En cuanto se lo puso, ya estaba en casa.
—¡Melancolía!
—¡Melancolía!
—¡Melancolía!
—Por última vez, haced el favor de darle la bienvenida a la mayor ganadora que jamás ha pisado el Campo de Batalla —jaleó Wright—. La Ama de la Balada Asesina. La Amante Sagrada. La Cruzada. La más mala que el planeta ha visto nunca. ¡Vuestra mismísima Melody Melancolía Bishop Price!
«¿Vuestra?», pensó Thurwar, enfurecida por la potencia del amor que explotaba en el público. La querían mucho y, no obstante, aquella mujer no les pertenecía. Desprendía un aura que lo dejaba claro. Bastaba para que Thurwar bajara la mirada al suelo. Como si la mujer delante de ella fuera de la verdadera realeza.
Thurwar observó, hizo una reverencia en su Jaula, ante un poder imposible. El martillo y la maza. A un lado del campo había una caballera de armadura. Al otro estaba Thurwar con un mono y un sacacorchos escurridizo en las sudorosas manos.
—¡Bishop!
—¡Bishop!
—¿Tienes unas últimas palabras para nosotros, Melancolía? —preguntó Wright.
—¿Qué me queda por decir? —dijo ella; la voz le resonó metálica pero familiar en el casco cuando se dirigió a la muchedumbre—. Estoy en el mismo sitio que cuando empecé.
La multitud la vitoreó con locura.
—Cuando llegué aquí, tenía dos letras A en la espalda. Dos asesinatos. Cuando me marche, ahí seguirán. Pero he tenido que matar a muchísimas más personas que a esas dos para llegar aquí.
—Tienes toda la razón. Has despedazado a muchísimos más —asintió Wright—, pero ¿hay alguno que quieras destacar? Son muchos buenos momentos. Y has superado más dudas de las justas. Aquí, en la cima, cuando vuelves la vista atrás, ¿de qué estás más orgullosa?
—¿Orgullosa?
Un rostro metálico se giró hacia el cielo. Alzó los hombros y se rio. La muchedumbre la siguió con incomodidad. Se reían entre dientes porque era su reina. Cuando la multitud armaba un escándalo de carcajadas, Melancolía guardó silencio. Luego, hubo un momento en que la muchedumbre pareció no saber qué hacer a continuación.
—¡Apresadla! —gritó Wright.
De nuevo, se oyó una fuerza y esa vez apresó a Melancolía Bishop en la plataforma que había debajo de ella. La HCM1 a la que le había estado hablando salió volando detrás de ella. A la muchedumbre se le escapó un gritito ahogado. Apresarla, silenciarla el día de su liberación. Para ellos, era rastrero. Se apresaba sin previo aviso a las despreciables, a las no iniciadas, a las rebeldes y a las cobardes. Así que le pusieron mala cara a aquel gesto, pero se dieron prisa en cambiarla para contemplar la historia que se desarrollaba ante ellos: la liberación de Melancolía Bishop.
—¡A luchar a muerte! —gritó Wright.
El sonido alto y vacío de las Jaulas al abrirse atravesó la palestra. Soltaron a las mujeres, una frente a otra.
Thurwar se puso de pie y corrió, corrió directa a la mujer irrompible que tenía delante. En cuanto estuvo lo bastante cerca como para que le importase, saltó al aire, echó atrás el puño, cerrado alrededor del sacacorchos, y apuntó para atacar. Chilló y cayó abajo. El cuello, el cuello. El cuerpo le decía que el cuello.
Melancolía la agarró de la muñeca, disipó su potencia de ataque y luego le dio un puñetazo en el estómago.
—¡Melancolía!
La gente chilló al ritmo del bombo. Una y otra vez habían visto cómo «atrapaba y aplastaba», habían visto cómo soltaba a Hass Omaha o a Vega y cogía a su oponente con una mano antes de usar cualquier arma que blandiera con la otra para lanzar un golpe mortal. Pero ahora agarró a aquella doña nadie por la muñeca y le propinó un puñetazo con los nudillos desnudos. Un golpe al que cualquiera podría sobrevivir. Jugaba con la comida. Se rieron y vitorearon y chillaron. Una artista del espectáculo hasta el final.
—Ataca a matar, sin rodeos —dijo Melancolía.
La multitud no lo oyó. Con el casco, sin ninguna HCM que zumbara a su alrededor (podrían distraerlas o afectar al combate), las dos mujeres en el Campo de Batalla estaban solas con sus palabras.
Melancolía le dio otro puñetazo a Thurwar y la tiró al césped.
Thurwar supo que la había perdonado. No sabía por qué. Se tragó la muerte que había visto cuando Bishop la había sujetado. Levantó la mirada hacia la mujer heroica y terrible que se cernía sobre ella.
—¿Me oyes? —le preguntó Melancolía.
Thurwar gateó por el campo, jadeando con fuerza y peinando el césped. Había perdido el sacacorchos. Se odió a sí misma, una emoción intensa y familiar. Lloraba. Se compadeció de la cosita triste en que se había convertido en aquel momento, encogida y a tientas. Frenética y, pronto, muerta. Pero su asesina le hablaba:
—Escúchame —le dijo.
Después, Thurwar notó una patada en las costillas. Rodó por el césped, inspiró una bocanada de aire y gateó hasta volver a ponerse de pie.
Se recompuso y miró a la Cruzada. Thurwar quería ganar. Lo deseaba con desesperación. Sentía un deseo furioso de machacar a la mujer que tenía delante. Quería que la muchedumbre llorase. Por primera vez en mucho tiempo, quería vivir.
Sin armas cerca, Thurwar echó a correr hacia Melancolía. Antes de que pudiera saltar, vio que tanto el martillo como la maza yacían en el suelo. La titán jugaba con su vida. Esprintó y se abalanzó sobre la mujer con el apremio de quienes agonizan. Se revolcaron juntas un instante, sus cuerpos rodaron por las líneas blancas del campo. Después, Thurwar sintió una tirantez en el cuero cabelludo. Intentó tocárselo en mitad del forcejeo y notó un golpe en el pecho. Le tiraron del pelo hasta ponerla de rodillas.
—Rápatelo al cero —dijo Melancolía, con el puño lleno del pelo de Thurwar.
Aquella vez, Thurwar sí la oyó y entendió que le estaba dando una orden.
—Rápate el pelo —repitió Bishop con voz dura y grave.
Le dio otro puñetazo en la cara a Thurwar.
Thurwar saboreó la sangre que le caía de la nariz a los labios. Volvieron a tirarla al suelo.
—Lo tienes justo delante —oyó Thurwar—. Decídete.
Melancolía levantó los brazos en señal de victoria. Todo el mundo chilló.
Thurwar la vio, la espiral de metal incrustada en la madera. Saltó a por ella como una serpiente y, con las prisas de cogerla, se hizo un corte profundo en el dedo corazón. Ignoró la sangre, se puso de pie y, mientras tanto, Melancolía Bishop se giró hacia ella, se agachó y cogió el martillo.
Thurwar dio pasos grandes, con cautela, mientras trazaba un ancho perímetro alrededor de Melancolía. El ruido se había convertido en un rugido continuo, pero el sonido ya era solo eco, igual que el dolor del cuerpo.
—He jugado a su juego. Tú no juegas.
—No voy a morir aquí —declaró Thurwar. Emergió una parte de ella reprimida hacía mucho tiempo.
—Pues ataca a matar, sin rodeos.
Thurwar observó a Bishop.
—Estoy cansadísima —dijo la otra mujer—. ¿Lo entiendes?
—No voy a morir aquí —repitió Thurwar, las palabras se invocaban a sí mismas.
Continuó rodeando a Bishop, replegándose más y más, ganando espacio para cargar. Bishop la siguió con un giro suave.
—Pues ataca a matar, sin rodeos. Y rápate la puta cabeza. Y haz que quieran a una versión de ti. Es lo más importante, da igual lo que hagas. Que te quieran y luego te largas.
Thurwar esperó. Apretó el sacacorchos.
Bishop dobló las rodillas lo justo para que su pose dijera «ven a por mí». Miró a Thurwar y habló:
—No te voy a dejar vivir. Vas a decidir vivir. Voy a balancear el cuerpo. En cuanto baje el martillo, no podré parar. ¿Lo entiendes?
Thurwar lo entendía y no lo entendía. No podía. No en aquel momento. Bishop se tocó el casco y se lo quitó. Incluso en la piel oscura, las cicatrices del cuello resplandecían. Llevaba el pelo negro recogido en prietas trenzas africanas. Melancolía levantó los brazos y la muchedumbre volvió a chillar de placer. Thurwar echó un vistazo al Jumbotrón. Entonces se le ocurrió que aquella diosa era una mujer, como ella.
Melancolía Bishop sonrió brevemente una vez más, antes de que su rostro se tornara duro y letal. Thurwar dio un paso adelante, hacia su destino.
Elevó el brazo izquierdo. Tenía la mano un tanto ahuecada y la pierna derecha salió disparada. La plantó con toda la firmeza que pudo. Se propulsó adelante, bien sumida en la libertad de coger impulso. Fijó los ojos en el cuello de Bishop, igual de blando y humano que el de cualquiera. Dobló el brazo izquierdo hacia detrás, de modo que cortó el aire a su espalda, a toda velocidad, mientras lanzaba la pierna izquierda, la rodilla empujaba al frente y su zancada se engrandecía. Corrió.
—¡Mel…
El pie izquierdo cayó primero, la planta aterrizó y rodó a conciencia hasta llegar a los dedos antes de volver a coger impulso. Su cuerpo recordaba, siempre recordaría, cómo correr con un propósito.
—… an…
De nuevo, los brazos revertieron la marcha, se deslizaron con precisión y se dejaron atrás mientras alzaba y bajaba la pierna derecha, engrandeciendo aún más la zancada. Estaba muy cerca. No pensó en nada, depositó su confianza en el cuerpo mientras aceleraba hacia delante.
—… colía!
Sus brazos cortaban como navajas y sus piernas la transportaban. Siguió el impulso y el vaivén de los brazos y las piernas, cogiendo velocidad. El cuerpo le dijo: «A esta velocidad, yo, tu cuerpo, soy tu arma».
Cuando estaba a dos pasos, Melancolía echó el brazo atrás, un movimiento negativo, para coger fuerza. Tiró del martillo atrás, la imagen del potencial destructivo.
El pie de Thurwar volvió a bajar. Melancolía avanzó, primero empujó y luego dejó que el martillo tirase de ella. Surcó el aire con una canción asesina. Thurwar se lanzó al suelo, agachó la cabeza y el cuello y rodó mientras el martillo sembraba muerte fresca y no cosechaba nada. Se agazapó y luego saltó, con el puño derecho, el del sacacorchos, por delante. Chilló cuando le desgarró la mandíbula a Melancolía.
El silencio le trajo algo nuevo a Thurwar. El cuerpo le hormigueaba mientras lo rojo le caía al puño. Una salpicadura de sangre salió despedida de los labios de Melancolía. El martillo se alzó brevemente y cayó con aplomo, solo le rozó a Thurwar en el hombro mientras ella se retorcía para apartarse de su camino letal. Thurwar se le subió en la espalda de un salto. Le rodeó la cintura a Bishop con las piernas y la apuñaló con saña en el lateral del cuello, luego tiró del sacacorchos, lo sacó y volvió a golpearla. Esa vez, al intentar sacarlo, el sacacorchos se le resistió, atrapado en la maraña de carne de Bishop. Thurwar tiró con más fuerza y, al tirar, solo salió el mango, la espiral de metal se perdió en algún lugar de la garganta de Bishop. Sin nada más con lo que apuñalarla, le dio un puñetazo en la cabeza a Melancolía. Ya le había dado tres antes de que notara cómo a la campeona le fallaban las rodillas.
Bishop atizó con debilidad a Thurwar, a su espalda, como si se tratara de una mosca molesta. El martillo estaba en el suelo. Thurwar bebió el rico y dulce silencio del asombro absoluto.
Chilló y rugió, y en aquel momento el suyo fue el único sonido. Bajó de un salto de la espalda de la mujer y Melancolía se quedó soñolienta y, en cierta manera, quieta. Al ver a la mujer de pie, Thurwar gateó para coger el martillo. Sus dedos encontraron la empuñadura y Melancolía la miró. Con un miedo repentino, Thurwar se levantó de un salto. Bishop se bamboleó, se sujetó el cuello y luego lo soltó. Sus preciosos ojos marrones estaban cansados y, aun así, se agrandaron un instante al mirar a Thurwar, su asesina.
«Ven a por mí», dijeron esos ojos.
Thurwar la obedeció. Corrió. Lanzó el martillo como una bomba contra la cara de su primera dueña y la gente, aquellas personas, dejaron de guardar silencio.
Huracán Staxxx
Era sagrado.
El grave rugido de los miles de personas que la esperaban. Un océano de voces encima, por todas partes. Blandía la guadaña. Les dijo a los guardias que le dejaran sitio y la balanceó a la izquierda, luego a la derecha. Calentó la columna vertebral. La energía fluía a través de ella. Cerró los ojos y entró en su propio cuerpo. No siempre se sentía a salvo en su cuerpo, pero allí, bajo un océano de voces, se sentía inmaculada.
Abrieron la puerta ante ella. Allí, al final del túnel que conducía a la luz, Hamara Huracán Staxxx Stacker seguía siendo una silueta.
Ante ella apareció una pelota flotante de metal resplandeciente. Ella le habló:
—¿Qué alegra al cuchillo?
Un sintetizador electrónico se acopló a una melodía cañera y a un bucle de una voz autotuneada. A la gente le latió el corazón con más fuerza.
—¡Staxxx! —bramaron al unísono, con decisión.
Salió corriendo al campo. Los focos la iluminaron desde las alturas y le doraron la piel, de color marrón arena. Las trenzas, gruesas cuerdas, le caían libres por el cuello, por los hombros e incluso por la armadura pectoral ligera, de polímero reforzado con fibra de carbono y estampada con el logo de WholeMarket™, una copiosa cesta de fruta. Llevaba las espinillas y el brazo izquierdo momificados con tiras de cuero blanco, el estilo que Thurwar había popularizado. También tenía una manga de armadura pesada encima del tejido de batalla que le envolvía el brazo izquierdo. Las botas de combate, otrora blancas, tenían salpicaduras de marrón y rojo, un tono a tierra granulada y pálida. Llevaba los muslos comprimidos en un elástico que se le estiraba por los músculos; las mallas también iban marcadas con la cesta de fruta de WholeMarket™, estampada cerca de la cadera. Resultaba obvio que no se la habían colocado en los genitales, la zona por la que muchas otras grandes marcas habrían optado. WholeMarket™ era una marca familiar.
Le brillaban las muñecas, una prueba perenne de la prisión permanente que suponían los magnetogrilletes bajo la piel.
A su alrededor se movió una cámara flotante adicional y capturó las equis que llevaba tatuadas por todo el cuerpo. Tenía una en el tenso abdomen, unas cuantas en el cuello, varias en los brazos y una en cada párpado. Cada x era una historia de cómo su vida había prevalecido ante otra. Era una colección de muerte y vitalidad.
—¿Eso es todo? —le gritó al estadio.
Contrajo el rostro en un mohín que el Jumbotrón, arriba, magnificó por cien. Al ver que había fracasado, la muchedumbre chilló con más fuerza. La boca de Staxxx se tornó en una sonrisa malvada.
—¿Quién es la preciosa zorra con la que os pajeáis, cabrones? —le cantó Staxxx a la Holo Cámara y Micrófono que flotaba delante de ella.
Trazaba surcos con la guadaña, Treta de Amor, alrededor de las manos y los antebrazos. Tomó más y más impulso, con la cuchilla por delante, acelerando y comiéndose el aire a medida que Staxxx la hechizaba alrededor del cuerpo. El mundo sabía que aquel mango y aquella cuchilla eran una extensión de su persona. Gritaron su nombre.
—¡Staxxx!
—¿Quién es la rompecorazones que necesitáis que os destroce?
—¡Staxxx!
—¿A quién queréis tanto que os duele, hijoputas?
—¡A Staxxx!
Huracán Staxxx. Eran su viento y trueno.
—El amor ha muerto aquí. Intento cambiarlo. ¡Vamos, resucitadme!
Staxxx estampó en el suelo la cabeza de Treta de Amor, de modo que la punta de la cuchilla quedó enterrada y el mango, envuelto en tiras de cuero doradas y negras, florecía torcido de la tierra compactada de la palestra, vacía y plana salvo por unos cuantos montículos cerca del centro y cinco coches situados a su alrededor para darles a los espectadores la exposición óptima a los modelos en exhibición. El borde exterior del terreno se había dispuesto para que pareciera una carretera ondulante, aunque el «asfalto» solo era plástico tratado. El sedán blanco delante de Staxxx tenía el parabrisas resquebrajado del combate anterior. La puerta del copiloto de una camioneta azul, no muy lejos del centro del terreno, colgaba de la carrocería como un diente suelto en unas encías sangrientas.
—¿Os gusta la Huracán o sentís tanto amor que os duele?
—Amor. Amor. ¡Amor! ¡¡Amor!!
—Ni siquiera sabéis lo qué significa. ¿Cómo ibais a saberlo? Jamás lo habéis visto. Pero lo vamos a solucionar. ¡Esta noche vengo a repartir un poco de amor eléctrico! ¿Os apetece?
La inundación de sonido hermanó a todo el público, de la gente en lo alto del gallinero a quienes se sentaban delante, en la Cávea de Sangre, justo detrás de los Eslabones que habían pagado Puntos de Sangre por estar allí, como Thurwar.
A Thurwar le picaba la cabeza calva mientras observaba en un silencio reverencial. A su derecha e izquierda había dos policías-soldados; la habían apresado en el asiento con las palmas hacia arriba, mirando al cielo, como si pidiera la gracia divina. Las tres rayas verticales, resplandecientes y rojas en cada una de las muñecas significaban que no podría moverse ni aunque quisiera. Bajó la vista al brazo derecho, a la raya quebrada del centro, nada más que un defecto de naturaleza cosmética. Se obligó a olvidar el picor y, en su lugar, a concentrarse en el asombro que sentía por la artista que cautivaba a la muchedumbre ahí fuera.
—¿Cuánto? —dijo Staxxx al arrancar a Treta de Amor del suelo y dar un paso adelante.
A modo de sello personal, a veces Staxxx comenzaba el partido con el arma por ahí tirada, lejos de ella. Se ponía a sí misma en desventaja para el disfrute de la muchedumbre.
—¿Tanto me queréis? —escupió Staxxx al HCM delante de ella.
La siguió, justo una fracción de segundo por detrás de cada uno de sus movimientos, mientras ella empleaba el extremo del mango de la guadaña para trazar una línea en la tierra. La muchedumbre la abucheó, quería más.
—¡Cabrones avariciosos! —se rio Staxxx mientras avanzaba unos pasos corriendo y bajo sus botas se levantaban y caían nubes de polvo—. ¿Y qué tal así?
Trazó otra línea. De nuevo, la muchedumbre chilló con fuerza en señal de queja.
—Vale, vale, ¿creéis que puedo encargarme de él? —dijo Staxxx, señalando a la puerta delante de ella.
Caminó hasta el mismísimo centro de la palestra y subió a un montículo de tierra bien compacta. La gente volvió a estallar. Treta de Amor descansó sobre el hombro de Staxxx un instante, luego se la despegó del cuerpo con un balanceo y hundió la cuchilla afilada en el suelo. La soltó, dejó la guadaña allí plantada como una bandera izada. Nunca habían visto que la dejara tan lejos. Chillaron de júbilo.
Se quitó un grueso coletero de la muñeca, se recogió los cordeles del pelo y se lo ató de tal modo que pasaron de ser látigos sueltos a una sola rama que le salía de la cabeza. Luego se alejó del arma. Volvió caminando mientras la gente chillaba. El ánimo estaba para sentirlo, no para domarlo. Fluía a través de ella, le hacía sentir dichosa, brillante, viva y casi libre. Se dirigió a la losa negra que estaba instalada delante de la puerta por donde había salido a la palestra. Los bordes de la plataforma de la MagnetoJaula resplandecieron con un brillo rojo cuando se acercó.
Staxxx se detuvo con los brazos por encima de la cabeza. Dejó que el sonido de la adoración la bañara y luego se señaló una sencilla x negra en el lado izquierdo del cuello.
—¡Dadme justo aquí y seréis los que acabaron con Huracán Staxxx!
Notó la vibración: el sonido de los grilletes magnéticos al encenderse. Durante un momento, que fue una actuación en sí misma, Staxxx se resistió a la increíble presión que la empujaba al suelo. Las muñecas pasaron del naranja al rojo triple mientras los grilletes bajo la piel, injertados en los huesos, le exigían que cayera a la plataforma que tenía a los pies. Puso cara de dar un beso cuando transcurrió el medio segundo y las magnetoesposas de las muñecas se estamparon contra la plataforma negra, forzando a que el cuerpo se arrodillara con irreverencia. Staxxx esperó, con las rodillas en la plataforma y las muñecas apresadas de manera magnética. Extendió los dedos, lista para impulsarse cuando llegara el momento.
Micky Wright observaba mientras subía a su Cávea de Batalla, que servía de escenario y de tribuna del comentarista. Estaba a escasos metros de la puerta por la que había emergido Staxxx. Se comprobó la sonrisa en el Jumbotrón antes de respirar hondo y gritarle a una HCM:
—Una de nuestras contendientes está lista para arrasar. Pero ¿quién sobrevivirá? ¿El oso gris o la tormenta?
«Oso gris en la tormenta» era el título del combate y los puestos estaban llenos de camisetas que representaban a un gran oso gris dando zarpazos a una nube, la cual estallaba en relámpagos dentados.
—Parece que la Huracán sopla un vendaval —dijo Micky mientras iba y venía en la cima de la Cávea de Batalla—. A ver qué tal está el Oso.
Al otro lado de la palestra se agitó y se abrió una puerta de metal. Emergió una descomunal montaña humana: Barry Oso Loco Harris.
El death metal sonó atronador por los altavoces. Abuchearon sin piedad a Oso Loco. Avanzó caminando con pesadez, iba despacio debajo de la armadura: una losa de grueso latón en el pecho y en la espalda que parecía que habían arrancado del casco de un viejo submarino. Tenía un trozo de metal similar en uno de los muslos. Las manos, los brazos, los codos y las rodillas desprotegidas estaban sucias y eran rosas. No llevaba camiseta debajo del conjunto de placas del pecho y la espalda. De la espalda y la cadera le colgaban dos murciélagos de metal que chirriaban contra las placas, ambos lucían la marca de la famosa h alada de Horizon Wireless. Tenía un casco de hierro que le tapaba el rostro igual que la máscara de un soldador. En la parte delantera habían pintado con espray la boca abierta y salivosa de un oso gris y plateado.
Delante de Oso flotó una HCM y él le gruñó. Su característico «Gruñido de Oso» sonó como si se derrumbara la ladera de una montaña y cosechó unos cuantos vítores de sus seguidores más fieles. Al fin y al cabo, había aplastado a unos cuantos Eslabones que eran bastante buenos. Había conseguido que la lanza de Powell el Rape pareciera el aguijón de una abeja. Y Powell el Rape no había sido un mindundi.
Oso se quitó los murciélagos y los colocó en el suelo, junto a la plataforma. Se arrodilló en su Jaula, que vibró y lo atrapó.
—Vale, tenemos a la Huracán y a un Oso de lo más hambriento apresados y listos —dijo Micky Wright con felicidad—. Hora de las últimas palabras.
Descendió de la Cávea de Batalla y se subió a un patinete eléctrico. Recorrió el perímetro de la palestra; iba sonriendo y saludando. Alargó el momento, la espera por lo que la gente quería de verdad.
Se abrió camino al descomunal Barry Harris. Cuando se acercó, apartó el patinete de una patada y se sentó con las piernas cruzadas junto a Oso Loco, en la plataforma de la MagnetoJaula; los dos hombres, tan cerca uno de otro, constituían una imagen que Wright sabía que la gente iba a recordar. El oso-hombre de metal oxidado y él de traje gris y hecho a medida. Por supuesto, Wright seguía lo bastante lejos como para quedar fuera del alcance de Oso Loco en caso de que se le desactivaran los magnetogrilletes de alguna manera.
—Bueno, ¿qué te cuentas, Oso? ¿Unas últimas palabras antes de enfrentarte a la Huracán?
Agachado y con los grilletes de rojo brillante, Oso miró al otro lado del ondulado campo de tierra, a Staxxx y la guadaña que había situado bien lejos de ella; a él le quedaba igual de cerca que a ella.
—Ninguna para esa zorra —respondió Oso. La máscara le amortiguó la voz seria.
«Mata a esta zorra, mata a esta zorra —le decía el Oso a Barry. El Oso le había mantenido vivo todo ese tiempo—. Mata a esta zorra». Había llegado lejos. No podía pensar en nada más. Estaba listo. Rugió. Estaba listo. La muchedumbre chilló. Le odiaban. Pero si el partido se torcía a su favor, sería el indudable favorito.
—¡Ay, qué peleón! —dijo Wright al levantarse de un salto, volver a subirse al patinete eléctrico y dirigirse hacia Staxxx para repetir la misma rutina, solo que más rápido, pues la gente ya se había calentado bastante. Esperarían y pronto les darían su golosina. En aquella ocasión no se bajó del patinete, como si llegara tarde a alguna cita. Su voz retumbó en la palestra—: ¿Y qué pasa contigo, señorita Staxxx? ¿Unas últimas palabras?
Staxxx miró arriba. Había agachado la cabeza durante un buen rato, como si hubiera estado sumida en sus meditaciones u oraciones. Sonrió con sinceridad.
Thurwar casi pudo verle el incisivo inferior y mellado. No le hizo falta mirar a la pantalla masiva para ver que a Staxxx le brillaban los ojos con una amabilidad que a Thurwar le inspiró algo parecido al miedo.
—Te quiero —susurró Staxxx al mirar a Barry Harris.
Sus últimas palabras eran las mismas últimas palabras que había pronunciado en todas y cada una de sus últimas diez apariciones en el Campo de Batalla, y así, al decirlas, se vieron multiplicadas por mil con las voces de las gradas, que repitieron el mantra con ella.
—¡Te quiero! —chilló el mundo entero.
Staxxx oyó cómo la proclama reverberaba por el estadio y se replegó en su propio cuerpo para sentir la verdad de su poder. Era un vehículo para el amor y en cada combate a muerte lo pregonaba de forma explícita. Amor, amor, amor. Metía el amor por la fuerza en aquel espacio sin amor, lo convertía en el lema de su vida. Les mostraba que ella, la Huracán, albergaba un gran amor y que, si ellos miraban, verían que también lo albergaban. Y tal vez algún día entenderían lo que habían permitido, lo que habían creado.
—Bueno, vale —dijo Wright—. ¡Ya no aguanto más!
Condujo hasta la tribuna del comentarista, se puso a salvo a sí mismo y al patinete allí dentro. Echó un vistazo por el plexiglás que iba del suelo al techo y se inclinó ante un micrófono cableado que tenía cerca de la cara.
—¡Soltadlos! —chilló.
El sonido de los campos magnéticos de alta potencia al desconectarse, como si el mismísimo aire tosiera con violencia, atravesó el estadio. Y entonces comenzó.
Oso rugió y le ofreció la furia al cielo, como de costumbre. Al otro lado del campo, Staxxx se había propulsado de la plataforma con las palmas de las manos, se había levantado e iba caminando. Los primeros pasos fueron precisos y deliberados. Como si se estuviera estirando.
Oso se llevó los murciélagos a las manos y echó a correr. Eran movimientos torpes, hambrientos y obvios. Los murciélagos le rechinaban por encima de la cabeza a medida que avanzaba. Las HCM, que lo seguían a una buena distancia, captaron el sonido de las placas de hierro, sujetas a los hombros por tiras de cuero, chocaban y restallaban en la piel húmeda y en la espalda.
Staxxx también empezó a correr. Thurwar observó cómo salía disparada hacia delante, con facilidad y sin impedimento alguno. Tenía las manos abiertas y suaves mientras los brazos subían y bajaban más y más rápido, zancada a zancada se merendaba la distancia ante ella.
Justo cogía el mango de Treta de Amor cuando los dos se encontraron.
El ataque de Oso la iba a aplastar.
Con Treta de Amor en la mano, Staxxx retorció el cuerpo hacia detrás con la misma facilidad que si fuera una coreografía. Los dos murciélagos abrasaron el aire a unos centímetros de su flanco izquierdo con el impulso cruel y frío de un bateador que falla una bola de demolición. Staxxx no dejó de girar, inclinaba la cuchilla hacia debajo para que cosechara el mundo que dejaba atrás, con un resplandor tan severo que no fue hasta que el pesado cuerpo de Oso rebotó en el suelo cuando él entendió que le había cercenado la pierna derecha.
La muchedumbre se unió: una inspiración estupefacta.
Después, la euforia y la pura alegría sincera se tragaron a todos. Se levantaron de los asientos. Thurwar, de haber podido, se habría levantado con ellos. Una obra maestra de la violencia. Un golpe legendario. Y luego Thurwar se alzó mientras los guardias le ponían los grilletes en naranja y le pedían que los siguiera a la zona de preparación. Observó a Staxxx hasta que ya no pudo torcer más el cuello. Luego Thurwar se desvaneció en el estadio con los guardias.
Oso tenía la cara en la tierra, pero seguía balanceando los brazos, seguía blandiendo los murciélagos, arriba y abajo, arriba y abajo, como si intentara nadar en tierra firme. La HCM más cercana descendió flotando y captó los gritos, que se convirtieron en gruñidos, en balbuceos y en gemidos. Los años de vida con los que contaba le fluían por el muslo cual erupción volcánica. La muchedumbre había enloquecido.
—Mierda —dijo Barry.
—Te quiero, ¿vale? —contestó Staxxx, y entonces sacó el arma secundaria, un cuchillo de caza llamado Mata, y le cortó las tiras del casco y de la armadura corporal a Oso.
En la piel de la espalda tenía tatuada una sola letra a azul. Le dio la vuelta para que pudiera ver algo más que el suelo. Cuando le quitó el casco de hierro de la cabeza, la muchedumbre pudo ver el aspecto de Oso ante la muerte. Los ojos marrones parecían incapaces de enfocar nada, como si tratara de seguir algo que flotaba por aquí y por allá. Tenía el pelo enmarañado y grasiento. Las mejillas regordetas habían perdido el color.
—No te preocupes por ellos, cariño —dijo Staxxx—. No te preocupes por ellos. Es tu momento. No te lo pierdas.
Le besó la cara varias veces y luego le cortó el cuello2. Su leitmotiv irrumpió en los altavoces y el público rugió. Le grabó varias equis en el cuerpo. La sangre brotaba y, con cada x, le besaba la piel llorosa. Se sentía agradecida por lo mucho que era capaz de distanciarse de sí misma. Sabía lo que tenía que hacer y por qué lo hacía, se observaba como si formara parte del público que chillaba.
Cuando terminó, parecía que a Oso lo habían sacado de una trituradora de madera. Parecía que Staxxx se había duchado con sangre.
—¡Te quiero! —chilló mientras los guardias la zarandeaban y la empujaban para volver a aprisionarla en la Jaula.
—Ha acabado listo para un funeral a ataúd cerrado, ya os digo —apuntó Micky Wright desde su tribuna mientras dos guardias enrollaban al muerto en plástico y lo arrastraban por el túnel de donde había salido. Un tercero los seguía detrás con la pierna de Barry—. Lo que significa más Puntos de Sangre que añadir al ya voluminoso montón de la señorita Stacker.
Wright asomó la cabeza y fue dando saltitos hacia Staxxx por la tierra marcada por la batalla.
Staxxx levantó la cabeza y escupió al suelo según se acercaba. Wright aminoró la marcha, pero no se detuvo.
—¡Menudo espectáculo! ¡Menudo espectáculo! —dijo, con una sonrisa en la voz—. ¿Y ahora qué se siente al ser la Huracán?
—Es como si aplastara a un niño con las manos. Es como si observaras cómo se te abre la piel y te grabara un mensaje para el futuro en tus propios brazos —dijo Staxxx mientras se le iba calmando la respiración. También era una espectadora. Lo estaba observando todo—. Llámame Colosal, porque veo el futuro. De nada.
Algún día lo entenderían.
La muchedumbre aplaudió en señal de aprecio. Eran cultos, les gustaban Staxxx y sus palabras. Querían que ella viviera y les encantaba que continuara con vida. El Campo de Batalla era un altar a la violencia dura y Staxxx era violenta como la que más, pero, al contrario que el resto, ofrecía algo más después de casi cada partido. Un poema, un relato y, por supuesto, más amor. Insistía en ello. Su violencia, su calidez, los mensajes crípticos o claros: todo sumaba al personaje que llamaban la Huracán. Y mientras se consideraban personas buenas y cultas, hacía mucho que habían decidido que podían apreciar el modo en que los entretenía, incluso aunque notaran un peso en el pecho, incluso aunque se preguntaran si… Bueno, no hace falta recrearse en eso. A la mayoría les emocionaba que estuviera mucho más cerca del rango de Colosal, un nivel que solo los Eslabones más grandes alcanzaban.
En los pasillos del estadio, Thurwar sonrió ante la punzada de inquietud que sintió como la recién nombrada Gran Colosal3. Una especie de sentimiento de propiedad. Ya llevaba casi tres años enteros y notaba que el nuevo título le pertenecía. Un título que se había ganado tras la reciente muerte de uno de los mejores amigos que había tenido en aquella etapa de la vida. Ahora era suyo, la Gran Colosal. Y mientras Staxxx le acaba de decir a la muchedumbre que la llamaran Colosal, el caso era que, al menos por ahora, Staxxx seguía siendo una Segadora Dura.
—La poeta ha hablado —dijo Wright, llamando con un gesto a los guardias para que se llevaran a Staxxx—. ¿Unas palabras de ánimo para tu churri? —Cogió un puñado de pelo de Staxxx empapado en sangre para luego soltarlo y poner cara de asco al sacudirse el rojo de la mano—. Es una gran noche para ella, ya sabes. Si gana, habrá alcanzado un nivel nuevo. Casi treinta y cinco meses. ¿Qué te parece?
—Creo que lo vamos a celebrar en el Circuito —respondió Staxxx—. Y quizá los tíos como tú tengáis algo con lo que machacárosla.
La muchedumbre se rio al unísono. Wright se tapó la boca con una mano para fingir vergüenza.
—Es cuestión de esperanza —comentó Wright mientras uno de los guardias detrás de Staxxx le apretaba con una Magnetoporra4 negra en las muñecas.
Las tres rayas rojas de estado se fundieron en una sola cuando las muñecas de Staxxx quedaron adheridas a la porra y ella se levantó. Al ponerse de pie, pareció un tiburón en una caña de pescar.
—Os quiero —repitió Staxxx al partir.
La muchedumbre rugió. Volvió la cabeza mientras tiraban de ella para ver si podía vislumbrar a Thurwar. Dio con un asiento vacío, como era de esperar. Uno de los guardias recogió la guadaña y el cuchillo de Staxxx y todos desaparecieron en las tripas del estadio mientras la muchedumbre veía el anuncio de una nueva camioneta FX-709 Electriko Power™.
Las botas de los policías-soldados restallaban en los suelos grises y resonaban por las paredes, que estaban llenas de los retratos de los Vroom Vroom City Rollers, un equipo de béisbol de una liga menor.
—Bueno, ¿a nadie se le ha ocurrido que igual necesitaba una toalla? —protestó Staxxx.
El guardia que tiraba de ella se tambaleó un poco. Ella pudo distinguir que se sentía avergonzado, a pesar de la pantalla facial que llevaba. Como todos los policías-soldados, el casco tenía un visor negro que le tapaba los ojos por completo.
—Calla, reclusa —dijo el jefe de los guardias, distinguido por un brazalete gris en el bíceps.
La empujó en la espalda con la porra negra.
—No lo dices en serio —dijo Staxxx, clavando la mirada en el visor.
—Tienes que callarte la boca, reclusa —repitió el guardia. Hizo un gesto para indicarle a la unidad que continuase.
Staxxx cerró los ojos y siguió andando.
—Quiero una toalla.
—Tendrás una en el vestuario. Y una ducha. Ya lo sabes, Stacker.
—Staxxx.
—Reclusa —dijo el jefe.
—Colosal.
—Ni de coña.
Staxxx se tiró al suelo. Cayó de espaldas, con los brazos levantados y aún conectados a la Magnetoporra™ del guardia. Notó la sangre en la piel, que se secaba y se descascarillaba. Trató de absorber aquellos momentos, aquellos escasos momentos de la vida cuando no la observaban cientos de miles de personas, sino solo unos pocos hombres débiles. Cuando no tenía cámaras flotándole por el culo, pidiéndole que fuera la Huracán. Allí podía lamentarse con libertad, podía esperar sin trabas y podía ser ella misma. Trató de pensar en ella en concreto. No en el Circuito, no en Thurwar ni en Atardecer ni en el pobre hombre al que acababa de aniquilar.
Uno de los guardias le golpeó las costillas con la porra. Con tanta fuerza que ella tosió, pero con bastante delicadeza como para que supiera que él tenía miedo de lo que le pasaría si le hacía daño a Staxxx.
—Vamos, reclusa.
Quería disfrutar de aquel tiempo consigo misma, a quien apenas tenía ocasión de ver. Notaba un temor profundo, la bajada de adrenalina, un dolor de cabeza y el miedo intenso a las represalias que podían ir a por ella de muchísimas formas. Se recordó que era Huracán Staxxx. Luego se recordó que tampoco era ninguna de esas personas. La ansiedad la presionaba e intentó acordarse de respirar, intentó recordar que aquella era su hora feliz. Le volvieron a dar una patada en las costillas y una porra la golpeó con fuerza en la cadera. Inspiró y pensó en lo que tenía delante: hombres débiles que la temían. Sangre recién derramada. La frialdad del cemento. El sonido de más botas que resonaban cerca.
Staxxx volvió a abrir los ojos y miró al jefe. Las cabezas se giraron. Toda la unidad se centró en él.
—Poderosa señorita Staxxx —dijo el jefe—, haga el favor de levantar el culo Colosal.
Le tiró de la axila. Ella se lo permitió y se levantó.
—Es todo lo que pido —respondió con dulzura.
Giró los hombros y estiró el cuello para mostrar que no le habían hecho daño, que los policías-soldados no podían hacerle daño. Unos metros delante de ellos se abrió una puerta. Staxxx sonrió y movió los dedos a modo de saludo.
—Dejadme verla —dijo Thurwar con calma.
—Date prisa —le respondió uno de los policías-soldados. Al fin y al cabo, era Thurwar.
Thurwar se percató de que Staxxx había orquestado una escasa pausa que les permitiera encontrarse en el pasillo. Al verla viva y sonriente, incluso vestida de sangre (sobre todo, vestida de sangre), Thurwar notó que por fin podía contemplar a la verdadera Staxxx. Aquella persona que acababa de matar y tenía frescos todos los sentimientos que despierta dar muerte. Asió con más fuerza el martillo de guerra que llevaba en la mano y caminó adelante. Los que rodeaban a Staxxx sabían que tenían que apartarse según se acercara Thurwar. El agente que sujetaba a Staxxx con la porra miró al superior, que asintió con la cabeza, y entonces liberó a la prisionera. Las muñecas lucieron dos rayas rojas y se pegaron una a otra. Las dos guerreras, una limpia y otra empapada de vida segada, se miraron a los ojos.
—Has estado bien —observó Thurwar; sus muñecas se besaron, igual que las de Staxxx.
—¡Qué romántica! —exclamó Staxxx, torció el gesto y proyectó una decepción demasiado grande para ser real.
Thurwar sonrió. Luego se volvió y le ofreció el hombro, protegido por una armadura de fibra de carbono que llevaba estampado un martillo que aplastaba un clavo, el logo de LifeDepot™. Staxxx se giró de la misma manera y le ofreció su propio hombro. Los frotaron uno contra otro, la sangre manchó el logotipo de la empresa de reformas del hogar mientras Thurwar cerraba los ojos. Staxxx los dejó abiertos y observó cómo Thurwar disfrutaba del momento. Era un abrazo de batalla entre dos auténticas guerreras, de la clase que el mundo llevaba siglos sin ver.
Thurwar siguió frotándose hasta que Staxxx se apartó, se irguió y esperó a que Thurwar abriera los ojos.
—Ahora concéntrate —dijo Staxxx—. Necesito que vuelvas conmigo para que podamos cambiar las cosas. Hazlo como quería Atardecer. —Se privó de decir nada más; sugerir un futuro más allá de los combates era peligroso. Tenías que estar presente en el ahora para matar—. Somos tú y yo —concluyó.
—Tú y yo —articuló Thurwar con los labios.
Y entonces Thurwar se puso a pensar en Atardecer, el anterior Gran Colosal. Como ella, había comprendido lo que era elegir esa vida y prosperar con tal decisión. Pero un poco antes, aquella misma semana, se habían despertado y lo habían encontrado muerto. Había aparecido muerto y nadie se había responsabilizado. Había muerto durante una Noche de Apagón, cuando todas las cámaras estaban desconectadas. Nadie en todo el mundo había visto cómo lo habían matado, salvo la persona responsable. Habían descubierto que le habían rajado el cuello, como si alguien se le hubiera acercado por la espalda. Quienquiera que hubiese sido había usado la propia espada de Atardecer y había sido certero. Atardecer había estado muy cerca de ver el mundo. Thurwar había dejado que se le escapara de las manos. Uno de los suyos, uno de los otros miembros de la Cadena de presos Angola-Hammond, había matado a Atardecer Harkless y ella, Loretta Thurwar, que sabía todo de A-Hamm, que era A-Hamm, apenas tenía idea de quién había sido. Y no podía ni ponerse a pensar en la pequeña pista que sí tenía.
En su interior surgió un sentimiento y lo reprimió, como era habitual. Respiró por la nariz, contuvo el aire y luego soltó todo lo que no fueran ella y el martillo. Hasta que el combate terminara, no podía existir nada más allá. Al final, abrió los ojos y miró a Staxxx. A Thurwar le había tocado una pelea contra un Interrogante, así que no había manera de saber a quién estaba a punto de enfrentarse ni qué podían hacerle. Ni siquiera en eso podía pensar.
—Ahí fuera no hay nadie de quien debas preocuparte —aseguró Staxxx—. Tienes suerte de estar en mi Cadena —añadió con una sonrisa.
Era una broma, pero también era cierto. Los Eslabones de la misma Cadena nunca luchaban entre sí en el Campo de Batalla. Una Cadena no se concebía como un equipo, pero debido a aquella regla, podía serlo. Podían compartir estrategias de batalla o ayudarse a ganar armas, como Thurwar había hecho con muchos. Solidaridad en la Cadena, era lo que Atardecer había predicado. Los Eslabones de tu Cadena eran algunas de las únicas personas en quienes podías confiar. Aun así, se destruían entre sí con frecuencia. Pero Atardecer era diferente y había forzado a los demás a que también lo fueran. Se había contado en sus filas, un campeón, sin que destacara su fuerza o a cuántos había matado, sino predicando la idea de que cada uno de ellos era mejor de lo que el mundo creía y que podían ayudarse mutuamente a demostrarlo.
—Tú estás en mi Cadena —replicó Thurwar, enfatizando de forma implícita cuál de ellas era la Colosal.
Staxxx trató de sacarle otra sonrisa más, pero el rostro de Thurwar había regresado a la inexpresividad. Sabía que Thurwar ya se había transformado en la guerrera que el mundo temía. Deseó unos pocos minutos más, unos pocos segundos cálidos más, con su persona especial. Pero se acabó.
—Vale, vale —dijo el jefe de los agentes de la comitiva de Staxxx, y por un instante todos en el pasillo se lo agradecieron.
Staxxx avanzó hacia la zona de procesamiento, a por una ducha y una x nueva en la piel.
Thurwar continuó caminando. Oía cómo Micky Wright preparaba al público.
B3
—¡B Tres no es para mí! ¡B Tres no es para mí! ¡B Tres no es para mí5!
La Coalición para Acabar con la Neoesclavitud solo era uno de los varios grupos de manifestantes fuera del estadio MotoKline. Todos juntos sumarían… ¿unas docenas de personas? ¿Habría unas cien personas allí? Nile no lo sabía, pero esperaba que los reporteros dijeran que eran centenares de personas y no docenas, a pesar de que definitivamente no había doscientas personas en la manifestación. Aun así, se sentía orgulloso, con las palmas sudorosas alrededor del megáfono. Habían lanzado la convocatoria a la concentración. Habían visto las noticias en sus aplicaciones. Y la muerte sorpresa de Atardecer Harkless significaba que sí tenían que venir.
Nile había acudido en su propio coche desde Saylesville, donde tenía sede su rama de la coalición. Había llevado unos tentempiés. Le había decepcionado que Mari no fuera en su coche, sino con su madre, Kai, la presidenta de la junta directiva de la coalición. Pero había acudido vestido de negro, igual que todos, y allí fuera estaba sudando y coreando sin ver a Staxxx o a Thurwar o a Sai Ay Ai; en cambio, les recordaba a todos los que pasaban por allí y entraban en el estadio que consumían veneno, sin que importase lo apetitoso que fuera el envoltorio. Allí estaba con su amiga para lamentarse. Además, era guay que los demás miembros creyesen que haría un buen trabajo con el megáfono, un trozo de plástico brillante y retro que resultaba poderoso en las manos.
—¡B Tres no es para mí!
Su voz amplificada lideraba a las docenas que lo seguían. Habían rodeado el estadio más veces de las que era capaz de contar. Se esforzaron en que oyeran sus voces a cada paso. Llevaban allí más de una hora antes de que se sintiera lo bastante confiado como para aceptar el megáfono. Y allí estaba ahora.
—Vale, dale caña —dijo Mari al propinarle un codazo en las costillas con delicadeza—. Tienes el megáfono, así que no pares.
—¡B Tres no es para mí! —coreó Nile una última vez.
A Mari el pelo le explotaba en una espiral de rizos negros alrededor de la cabeza y se los sujetaba con una diadema negra que le tapaba la frente y el nacimiento del cuero cabelludo. Sus ojos albergaban un sabio fuego marrón y, si curvaba ligeramente los labios, los hoyuelos a cada lado de la cara cobraban vida. Aquello no había pasado mucho durante la manifestación, lo cual Nile comprendía, por supuesto.
Nile escuchó a la muchedumbre, oyó cómo arrastraban las palabras en vez de lanzarlas por la garganta. Retiró la cara del megáfono y le susurró a Mari:
—Vale, ¿y ahora?
—Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB —le respondió.
—¡Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB! —repitió Nile al megáfono.
La pequeña multitud rugió en señal de aprobación mientras continuó con la vuelta alrededor del estadio. Con los soldados-policías observándolos de cerca, corearon con un vigor renovado. Antes de haber reunido el valor suficiente para liderar el ejercicio de proclamas y respuestas, Nil había observado a los demás con atención. Era un arte. Había que elegir las palabras que representaran el momento con rapidez, precisión y honestidad. Si te equivocabas, era incómodo, como correr con un tobillo torcido. Si acertabas, era como si hubieras cosido todas las almas que se habían congregado en una única fuerza poderosa, unificada e invencible. Y si lograbas aunar a bastante gente en una sola voz, Nile creía que podrías conseguirlo todo.
—¡Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB!
—¡Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB!
—¡Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB!
Nile reparó en las personas que los rodeaban. Los policías-soldados eran sus «acompañantes», estaban allí para protegerlos, como prometían los permisos. «Pídeles permiso y les darás poder», había dicho Kai hacía tres reuniones. Pero el grupo local de Vroom Vroom que lideraba la manifestación había optado por los permisos. Habían esperado que la convocatoria fuera un éxito y querían cerciorarse de que las cosas no se desmadraran demasiado. Ahora, Nile estaba de acuerdo con Kai.
Los policías-soldados llevaban el uniforme azul oscuro y negro mate, orbitaban alrededor del grupo en las motocicletas o caminaban sacando pecho; las placas les brillaban al sol suave de la última hora de la tarde. Y, como era el caso en la mayoría de los principales acontecimientos deportivos, conciertos y (sobre todo) concentraciones y manifestaciones, había un pequeño tanque negro aparcado al otro lado de la calle, con las letras dpvv inscritas en un lateral, en amarillo brillante, y la cabeza de un solo agente de policía-soldado asomando por encima, con una sonrisita tranquila a la vista debajo del visor del casco6. Cuando pasó un coche y gritó «¡Putas!» a la muchedumbre, Nile vio cómo uno de los agentes reía entre dientes y le levantaba el pulgar al conductor.
Aun así, había varios transeúntes que sí levantaban los puños en solidaridad. Algunos aplaudían al pasar. Algunos se reían. Pero casi todos actuaban como si los manifestantes ni siquiera estuvieran allí. Y, por supuesto, algunos no fingían. Había quienes de verdad no se fijaban en el hecho de que el mismo gobierno al que sus hijos juraban lealtad en el colegio estuviera asesinando a hombres y mujeres todos los días.
—¡Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB!
—¡Es un mal que no se ve, no queremos nada de BBB!
Nile se estaba quedando ronca. Pellizcó a Mari en el hombro y le tendió el megáfono.
—No, todo tuyo —dijo Mari, le quitó el tapón a su botella de agua e hizo un numerito de cómo se refrescaba. A punto estuvo de atragantarse con el agua de tanto reírse.
Nile tragó saliva y ya iba a gritar de nuevo cuando regresó la música. Desde fuera se la oía bien: era el leitmotiv de una de las estrellas más letales y queridas de los deportes de acción dura: Hamara Stacker, más conocida como la famosa Huracán Staxxx.
—Mierda —le dijo Nile al megáfono antes de que pudiera pensar en retirárselo de los labios.
Se había esmerado en evitar el Campo de Batalla como tal, pero su brutalidad era omnipresente. Supuestamente, SportsViewNet se preparaba para retransmitir todos los juegos. Por el momento, solo habían mostrado fotos fijas de los Eslabones con una persona chocando los puños o flexionando los bíceps o golpeándose el pecho mientras la otra yacía muerta en el suelo. Ahora, incluso esa pequeña decencia editorial iba a abandonarse a favor de la retransmisión completa. En vez de por el modelo de pagar por la retransmisión, la Cadena de presos estaba a punto de ser fácilmente accesible en las plataformas habituales de vídeo en directo.
Nile ya no veía SportsViewNet.
El Campo de Batalla le hacía sentir como si tuviera los órganos al aire. Cuando aún estaba en la universidad, pocos años después de la creación de LaLiga de los Presos, había perdido a varios amigos por negarse a hablar de los combates a muerte, salvo para dedicarse a criticar los asesinatos con dureza. Había pasado unos años trabajando antes de matricularse. En primero había tenido la edad típica de un estudiante de cuarto, y la negativa a apuntarse a nada que tuviera que ver con las Cadenas de presos lo marginó todavía más en el campus.
—Es un deporte.
—Para eso se han apuntado.
—Ese tío es un violador, colega.
—También hay gente blanca, es justo.
—Esa gente es peligrosa.
—No seas nenaza.
Lo había rechazado todo y se había convertido en una persona muy particular. Pero había acabado por encontrar amigos que sentían lo mismo que él, y entonces, dado que sabían que necesitaban hacer algo, se habían convertido en activistas. O lo habían intentado. Solían acabar de fiesta, estudiando y viviendo unas vidas de jóvenes ingenuos. Pero cuando habían tenido tiempo, se habían manifestado y habían organizado asambleas. Se hacían llamar la Liga Humana. Nile, que se había graduado hacía tres años, se sentía orgulloso de que siguiera habiendo una rama de la liga en el campus.
—Aparta, chico —dijo Mari con rapidez, y le quitó el megáfono de las manos a Nile. Respiró hondo y gritó con más fuerza y más claridad—: Hoy han asesinado a un hombre —La primera vez que habló, pareció que constataba un hecho, casi en tono informal—. ¡Hoy han asesinado a un hombre! —proclamó una segunda vez, y se puso de rodillas.
El grupo alrededor de ellos la imitó en una ola que no tuvo la misma uniformidad que las fichas de dominó al caer. Al final, acabaron todos bocarriba o bocabajo en la plaza Sur del estadio MotoKline, como era la costumbre cada vez que concluía un partido mientras se estaban manifestando.
—¡Hoy han asesinado a un hombre! —repitió Mari, chillando como si contemplara a un familiar delante de ella. A un padre.
Nile veía cómo le subía y le bajaba el pecho; sentía su energía cruda, violenta y auténtica. No había tenido una vida fácil. La mayor parte había quedado definida por personas a quienes ella no conocía, personas que le habían arrebatado. Cuando Nile intentó hablar con Mari de cómo se había criado, ella se había dado prisa en cambiar de tema. A él no le gustaba presionarla, pero decidió preguntarle si quería hablar después de la manifestación.
—¡Hoy han asesinado a un hombre! —volvió a chillar Mari, mirando al cielo y respirando hondo entre grito y grito.
Los manifestantes la acompañaban. Nile la acompañaba. Por accidente, rozó el suelo con los labios y no le importó lo más mínimo. Eran un monumento viviente. Estaban totalmente juntos. Las voces, dirigidas por Mari, les salían de la boca y les unían las almas en una especie de sincronización. Repitieron y corearon:
—¡Hoy han asesinado a un hombre!
—¡Hoy han asesinado a un hombre!
—¡Hoy han asesinado a un hombre!
Y después:
—Deseamos y rezamos por un mundo distinto. Os pedimos que veáis que hemos perdido el rumbo. Hay otra manera mejor. Por favor, vednos. Tenéis miedo. Tenemos miedo y somos iguales. Por favor, oídnos. Han asesinado a un hombre. Se llamaba…
Nile rebuscó en el móvil y dio con la información:
—Se llamaba Barry Harris —le dijo a Mari.
—¡Se llamaba Barry Harris! —gritó Mari, y el aparato convirtió su voz en un coro de furia y adoración en sí mismo.
—¡Se llamaba Barry Harris! —le chilló el grupo al mundo—. ¡Se llamaba Barry Harris! —repitieron, y juntos tuvieron mucho más peso.