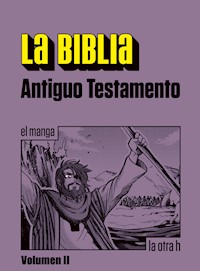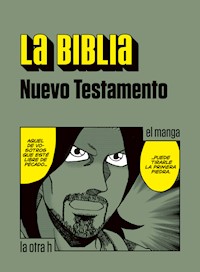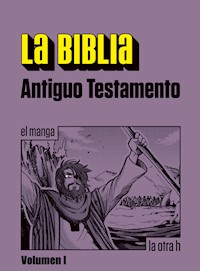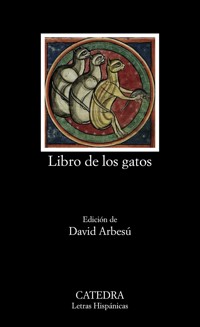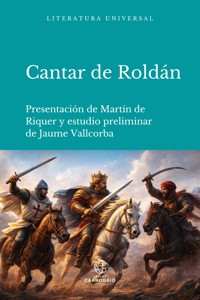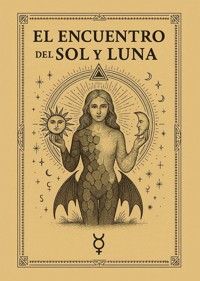Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Mambré
- Sprache: Spanisch
La nube del no-saber y el Libro de la orientación particular, escritas en el s. XIV, se han convertido en auténticos clásicos de la literatura espiritual. Se trata de dos obras que se complementan mutuamente y que proporcionan al lector que se sumerge en su lectura una experiencia auténticamente contemplativa. Ambos escritos, de gran belleza en su estilo y en su mensaje, son dos tratados eminentemente prácticos orientados a favorecer la oración contemplativa que va más allá de la idea y de la imagen. De su autor, anónimo, se sabe que es un místico inglés, teólogo y director de almas, situado en plena corriente de la tradición espiritual de Occidente. Un escritor de gran fuerza y notable talento literario que compuso cuatro tratados originales y tres traducciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Dan McCoy
Reconocimiento
Quiero expresar mi profunda gratitud a las Carmelitas de Reno, sin cuya preciosa ayuda esta edición no se hubiera hecho. Quisiera agradecer en particular a Laureen Grady por su laborioso trabajo sobre el texto medieval inglés, y a Elizabeth Reid por su hermoso manuscrito. Mi agradecimiento a toda la comunidad.
Presentación a la edición española
Lector, tienes entre tus manos un pequeño tesoro. Ha sido desenterrado no hace muchos años y, siguiendo una historia de los «Khasidim», se podría narrar de forma simbólica cómo ocurrió esto[1]. «En Cracovia vivía hace mucho un judío pobre llamado Eisik. Una noche, en sueños, recibió la orden de ir a Praga. Allí había un tesoro escondido bajo el puente del Rey, que él debería desenterrar y llevarse a casa... Marchó a Praga... Comenzó la búsqueda... Cuando el jefe de la guardia, que lo había visto en seguida, le preguntó qué hacía, él le contó su sueño. Lo primero que hizo el jefe de guardia fue reírse de él. Pero luego se puso serio y contó al judío que él había tenido un sueño parecido. Se le había dicho que en Cracovia, en la casa de un piadoso rabino llamado Eisik, detrás del horno había un tesoro escondido. No bien oyó este su nombre, se despidió del jefe de guardia y se marchó apresuradamente a Cracovia. Llegado a casa encontró en seguida el tesoro en su propio cuarto detrás del horno».
La Nube del No-Saber, escrita en el s. XIV en Inglaterra, ha sido redescubierta, después de cuatro siglos de olvido casi total, en buena parte a través de un movimiento de meditación que se nutre e inspira en las grandes tradiciones espirituales del lejano Oriente: Yoga y Zen. De ellas dijo el Vaticano II: «Consideren atentamente el modo de aplicar a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuya semilla había Dios esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio» (Ad gentes, 18).
El piadoso rabino Eisik era pobre, dice la historia, y sin duda esto influyó de forma decisiva en todo el suceso. El hombre occidental de nuestros días, que mira a Oriente, también se siente pobre. Tiene muchas cosas, pero en el fondo, en cuanto a su ser, es pobre. Se le escurre el sentido de la vida, como se oye decir cada vez más en reuniones de reflexión y a niveles individuales. Lo constata el psicólogo en su consulta. Lo grita el drogadicto, que por medios químicos intenta hacer estallar un mundo que le ahoga y que le crea claustrofobia, para abrirse unos horizontes más amplios.
Anthony Bloom, monje de la Iglesia Oriental, refiere el caso de un grupo de drogadictos en cuyas manos había caído casualmente La Nube del No-Saber. Al leer el libro le dijeron: «Hemos encontrado aquí justamente lo que buscábamos, y desde luego resultaría mucho más barato conseguirlo por este camino». No es el único caso en que alguien deja de drogarse al volver a encontrarse a sí mismo y tocar fondo por medio de la meditación profunda.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este dirigirse al Praga del lejano Oriente? En medio de un mundo que, cada vez más, se obstina en creer solamente en lo que se puede ver, medir y tocar, en lo que es eficaz y surte efectos inmediatos, en lo que se puede verificar racionalmente, las dimensiones profundas de la vida parecen diluirse y reducirse a su más superficial o simplemente teórica expresión. Así ocurre con el amor, la libertad, la gratitud, la felicidad... Pero está estallando con vehemencia un movimiento en contra, una verdadera «revolución del alma», según lo llama K. Graf Durckheim, director de una «Escuela de Terapia Iniciática». Según él, la represión continuada y sistemática de la dimensión más profunda del hombre es, a la larga, todavía mucho más perniciosa que otras represiones: el hombre pierde el sentido de la vida. Así no puede vivir. Y acaba rebelándose.
La Biblia en esto es bien clara. El hombre ha sido creado y colocado en un Jardín en donde Yavé se paseaba (Gén 2,8.15; 3,8). Por tanto, ha sido creado con la posibilidad de percibir su Presencia. Esto se refiere al hombre en general, a todo hombre, no a unos cuantos elegidos. Cuando no percibe este Algo o este Alguien «que le envuelve por detrás y por delante, que pone su mano sobre él, cuya sabiduría es un misterio para él» (cf Sal 138) le falta algo, lo fundamental, y, sin embargo, esto ocurre muy a menudo. ¿Por qué?
Hugo de San Víctor decía en la Edad media que Dios había creado al hombre con tres ojos: uno corporal, otro racional y un tercero, el ojo de la contemplación, y que al salir del paraíso le había quedado debilitado el primero, perturbado el segundo y ciego el tercero. Si a este último no se le cultiva, permanecerá ciego. Estar fuera del paraíso es exactamente esto: no percibir ya la Presencia, carecer del órgano capaz de experimentar, de «ver» a Yavé, al que-es, al que-está-con.
Toda la historia de la Salvación es un camino hacia la nueva Jerusalén, una ciudad en que no habrá ya sol ni luna, ni hará falta templo, porque Él será su luz y su templo. Entre el Jardín y la Ciudad transcurre todo el camino del «ver», atravesando el «no-ver», para «volver-a-ver». La cultura occidental, que ha desarrollado preponderantemente la razón, sufre ahora esta ceguera de un modo especial. Conviene tener en cuenta lo que a este particular aporta hoy la psicología profunda. C. G. Jung dice: «Mientras la religión no sea sino creencia y forma exterior y la función religiosa no se convierta en experiencia de la propia alma, no ha tenido lugar aún lo fundamental. Falta todavía por comprender que el mysterium magnum no sólo existe en sí, sino que a la vez y de manera muy principal está fundamentado en el alma humana... En una ceguera verdaderamente trágica, hay teólogos que no se dan cuenta de que no es cuestión de demostrar la existencia de la Luz, sino de que hay ciegos que no saben que sus ojos podrían ver. Es necesario caer en la cuenta de que para nada sirve alabar y predicar la Luz, si nadie la puede ver. Sería necesario desarrollar en el hombre el arte de ver»[2].
Las seculares tradiciones del Yoga y del Zen, en la India las primeras, en China y Japón sobre todo las segundas, han ido transmitiendo precisamente un profundo arte de enseñar a «ver». Yoga y Zen conducen al hombre a la unificación consigo mismo, con los demás, con el universo entero y con quien o lo que le trasciende. En esta unidad el hombre percibe y experimenta la Realidad que le envuelve. Se dispone a ello ante todo «parando la actividad de la mente» (Patanjali), el discurso. En el Yoga se procede gradualmente, en el Zen se va directamente a ello. Este apearse del primer y segundo ojo durante el ejercicio posibilita desarrollar el tercero.
Volviendo la mirada a Occidente, santa Teresa, en su lenguaje vivo y concreto, dice al final de Las Moradas[3]: «El Señor resucitado entra a puertas cerradas», recordando cómo Jesús se aparece a los apóstoles encerrados en Jerusalén. Las puertas son los sentidos y las potencias. De este modo parecido recomienda san Juan de la Cruz: «Anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti (esto es, con todas tus potencias...) y escóndete»[4].
Una de las dos colecciones más famosas de textos Zen llamados koan se titula Mumonkan, «Entrada sin puerta». La entrada del Paraíso está vigilada por un ángel con espada llameante, dice la Biblia.
San Juan de la Cruz vuelve sobre este particular de muchas maneras. Así también dice: «Convendrá que para que tú halles a Cristo (el tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas sus cosas...) olvides tus cosas y te escondas en tu retrete interior»[5].
Y en otro lugar escribe: «El alma, para haberse de guiar bien por la fe a este estado, no sólo se ha de quedar a oscuras según la parte... sensitiva... sino también se ha de cegar y oscurecer según la parte... racional. Grandemente se estorba... no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello. Porque como decimos... sobre todo se ha de pasar al no-saber»[6].
En el s. XIV, el autor anónimo de La Nube del No-Saber le enseña a su joven amigo de veinte años a tender la «nube del olvido» sobre sus pensamientos, dejando así de pretender acercarse a Dios por vía del conocimiento objetivo y conceptual, a fin de dirigirse desde el centro de su ser hacia la oscura «Nube del No-Saber», en un simple y gozoso anhelo de amor.
De la importancia de lo que estos cristianos occidentales vivieron y enseñaron se vuelve a caer en la cuenta hoy muchas veces a través del «rodeo» por Oriente. Se abre un nuevo acceso a la profunda sabiduría escondida también en cierta tradición occidental, que a menudo está olvidada o deformada. T. Merton dijo alguna vez que Oriente no iba a enseñar muchas cosas concretas a Occidente pero que haría de despertador y recordaría tesoros olvidados. Uno de estos tesoros es este libro de La Nube del No-Saber. Para el hombre occidental de nuestros días la cuestión tiene una importancia capital. Parece a veces un pez, que viviendo en el agua –pues fuera de ella no podría subsistir («en Él vivimos, nos movemos y somos», He 17,28)– sin embargo no la percibe y tiene la sensación de estarse ahogando en la playa. Hay que acercarle al pastel y no seguir contentándose con representaciones del mismo –según la imagen usada por los maestros del Zen–, es decir, abrirle el acceso a la experiencia.
¿Todo hombre puede llegar a esta experiencia? ¿También yo? Si es usted un ser humano, sí, le dijo en cierta ocasión hace años un maestro Zen al P. Enomiya-Lassalle. También la Biblia en el AT es clara al respecto, como hemos visto más arriba.
El Nuevo Testamento continúa en la misma línea y la intensifica. «El reino de Dios está dentro de vosotros» (Lc 17,21). «Somos templo del Dios vivo» (2Cor 6,16). La meditación, de la que trata La Nube del No-Saber, es una meditación que consiste en abismarse y adentrarse, sumergirse en este recinto sagrado del hombre, de modo sorprendentemente parecido a como se hace en la meditación Zen.
Normalmente, bajo meditación se suele entender una actividad en que intervienen las potencias espirituales: la memoria, recordando los datos recibidos acerca de un texto del Evangelio; el entendimiento, reflexionando a partir de ellos, y la voluntad, tomando alguna decisión o compromiso de cara a la actuación posterior.
Sin embargo, en el caso de la Nube y del Zen, todo esto se deja de lado, se olvida y se intenta simplemente abismarse en el hondón del alma, tratando de acallar el discurso, la imaginación, etc., de «sosegar la casa» en expresión sanjuanista. El autor de la Nube dice: hay que tender sobre todo ello una nube de olvido.
En la meditación Zen y formas de meditación yóguicas se hace intervenir plenamente la dimensión psicofísica en este proceso de acallamiento y de abismamiento. Allí es básica la postura corporal estable que ayuda a conseguir la inmovilidad de toda la persona a partir de la dimensión corporal. Este aspecto no se encuentra desarrollado en la Nube, pero sí lo referente a la actitud interior durante el «ejercicio contemplativo», y esta actitud es muy parecida a la que enseña la meditación Zen.
Dice Kakichi Kadowaki en El Zen y la Biblia[7], que en Oriente se parte de la dimensión corporal para abrirse a la espiritual, mientras que en Occidente se parte de la dimensión espiritual para incidir desde allí en la corporal. Por esta razón Oriente no sólo ayuda a redescubrir sino que además enriquece la tradición occidental. El camino de La Nube y del Zen son caminos de abismamiento, no de meditación discursiva. Se pone en marcha un proceso que ha sido estudiado por un médico, psicólogo y a la vez místico, C. Albrecht, muerto hace algunos años[8].
Este proceso de abismamiento discurre por diversas etapas. Ante todo, el hombre, partiendo de un estado de conciencia de vigilia, trata de recogerse, a fin de poner en marcha este proceso de abismamiento. Puede haber una preparación más remota, en forma de ayuno o retiro a un lugar solitario, y otra más inmediata, el buscar una postura de reposo corporal, protegerse de impresiones sensoriales y sosegar la imaginación, liberarse de los pensamientos. Es esta todavía una actividad consciente y voluntariamente dirigida por un yo que se experimenta a sí mismo como muy activo. Esto todavía no es propiamente meditación sino concentración previa que dispone a entrar en abismamiento. Como si alguien estuviera nadando en la superficie del mar y en un momento dado se propusiera dejar de remar con brazos y piernas a fin de sumergirse en el fondo. Esta sumersión luego ya se desarrolla como por sí misma; moverse sólo estorbaría.
En el caso de la meditación profunda, así como poco a poco el hombre va entrando en la nube del no-saber, en un vacío a nivel sensitivo y de discurso («Estando ya la casa sosegada... sale... en una noche oscura», dice san Juan de la Cruz), va entrando en la «contemplación oscura» (san Juan de la Cruz) o «contemplación ciega» (Nube del No-Saber), «en que nada se ve, pero que no es una contemplación de la nada» (C. Albrecht). Sin embargo, este vaciamiento progresivo de la conciencia no debe entenderse en el sentido de que no aparezcan ya nunca pensamientos, sino en el sentido de que no se les presta atención, se desarrollan según su propia dinámica sin intervención consciente y voluntaria por parte del que medita. Desde este silencio y reposo interior llegan, emergen o afloran «advenientes» (C. Albrecht) en la conciencia. Provienen en primer lugar de la «esfera del yo», del subconsciente y del inconsciente, en forma a lo mejor de imágenes simbólicas, sentimientos, etc. Es una zona difícil de atravesar, la zona de los «fuertes» o «demonios» (san Juan de la Cruz), del makyo (meditación Zen). Hay una regla de oro a tener en cuenta para atravesarla: «Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras» (Cántico espiritual, 3). Aquí es donde más falta puede hacer el maestro o guía. Atravesar esta zona de desierto, de bosque, de mar, es indispensable para que pueda emerger un día el Yo Auténtico, el yo mismo. «Hay que atravesar un largo período de lágrimas antes de llegar a la unidad», decían también en relación con esta situación los ermitaños de los primeros siglos de la era cristiana.
Cuando lo que emerge del fondo es el yo mismo, la persona experimenta una unidad profunda, y esta unificación irá intensificándose hasta llegar a la experiencia de unidad con el Todo. Lo que «llega» entonces ya no proviene de la esfera del yo sino de la esfera totalmente otra, y el hombre lo vive como lo «Envolvente» (C. Albrecht), como Luz, Amor, Origen o como Tú «que me envuelves por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí» (Sal 138).
El autor de La Nube del No-Saber puede ser, y es de esperar que se convierta de hecho, en un verdadero guía y maestro para muchos que hoy intentan el camino a lo profundo para encontrarse con Dios.
Hay cada vez más personas que empiezan a sentir los frutos de una meditación no conceptual o transobjetiva, cuyo origen está en Oriente, como lo es la meditación Zen. Los perciben a menudo a nivel de su fe cristiana, que adquiere una nueva profundidad, que se convierte en algo vivo y vivificante, no sólo sabido en teoría, sino experimentado en carne y hueso. La Biblia empieza a vivir, la liturgia a vibrar. Pero el camino a lo profundo no es nunca fácil y tiene sus riesgos. Todavía hay pocas posibilidades de encontrarse en Europa con verdaderos maestros zen capaces de guiar por este camino. Mientras tanto lo suple muchas veces, y bien, quien de verdad merece el nombre de acompañante espiritual, aunque nunca oyera del zen; pues el proceso de abismamiento tiene su desarrollo en gran parte común, tanto si se trata del puesto en marcha por la meditación zen como del enseñado por un místico cristiano del estilo de san Juan o el maestro de La Nube del No-Saber. Por esto mismo el autor de esta última puede llegar a ser para muchos hoy el maestro experimentado que necesitan en este camino a lo hondo y que a la vez seguramente les abrirá el acceso a otro gran maestro, dos siglos posterior a él, excepcional en muchos sentidos, san Juan de la Cruz. «El que se puso en camino, impulsado por Oriente, y busca ahora una fundamentación cristiana de su meditación, va a encontrar aquí la guía clara y certera de un maestro cristiano» (W. Massa).
ANA MARIA SCHLÜTER
Betania
[1]H. M. Enomiya-Lassalle,El Zen entre cristianos, Herder, Barcelona 19802.
[2]C. G. Jung, Psicología y Alquimia, Rueda: introducción, Plaza & Janés, Barcelona 1989.
[3]Santa Teresa, Las Moradas 7, 2.
[4]San Juan de la Cruz, Cántico 1, 10.
[5]Ib 1, 9.
[6]Id,Subida del Monte Carmelo 1, 4; 2; 4.
[7]J. Kakichi Kadowaki, El Zen y la Biblia, San Pablo, Madrid 19862, 81-86.
[8]H. M. Enomiya-Lassalle, La meditación, camino a la experiencia de Dios, Sal Terrae, Santander 1981, capítulos 3-6.
Introducción a la edición inglesa
Nuestro tiempo ha sido testigo de un resurgimiento del interés por la mística de Occidente. Se diría que Occidente, largo tiempo abierto al Zen y al Yoga así como a los sistemas espirituales de Oriente, quiere buscar ahora su tradición y su herencia espiritual propia. Y lo extraño es que este interés por la mística no es solamente académico. Es también práctico. Son muchos los que ansían leer a los místicos para practicar la doctrina que enseñan y de este modo experimentar los estados de conciencia que describen. En pocas palabras, el interés por la mística cristiana forma parte de un ansia muy generalizada de meditación, de contemplación, de hondura. Es un deseo de superar los fenómenos cambiantes, el shock del futuro y la vida de la ciudad para llegar a una realidad más honda que se encuentra en el centro de las cosas. La mística ha dejado de ser algo intrascendente; está en el aire que respiramos.
En este clima, los que buscan un guía místico, no pueden hacer nada mejor que dirigirse al autor anónimo del siglo XIV de La Nube del No-Saber. Se trata de un inglés, místico, teólogo y director de almas, que se sitúa en plena corriente de la tradición espiritual de Occidente. Un escritor de gran fuerza y de notable talento literario, que compuso cuatro tratados originales y tres traducciones. Sus dos obras principales, La Nube del No-Saber y El Libro de la Orientación Particular, que incluimos en este volumen, las hemos puesto en inglés moderno sirviéndonos de los textos originales. Estoy persuadido de que el lector, cautivado por el encanto místico del autor, encontrará en su lectura una experiencia auténticamente contemplativa.
Los dos libros se completan mutuamente. La Nube es bien conocida como obra literaria de gran belleza en su estilo y en su mensaje. Ampliamente leída en el siglo XIV, cuando fue escrita, nunca ha perdido su sitio de honor entre los clásicos espirituales de lengua inglesa. Menos conocido es El Libro de la Orientación Particular. Es la obra de madurez del autor. Como suele suceder con alguna frecuencia, el autor, un poco más viejo, ha perdido algo de su festivo encanto de juventud. Ello hace que la lectura de su segunda obra sea más difícil. Pero, en todo caso, la pérdida de encanto queda más que compensada por la precisión teológica, la hondura espiritual y la equilibrada autoridad, fruto de años de profunda experiencia. Ahora tiene confianza en sí mismo y está convencido de que, aunque alguien diga lo contrario, la contemplación enseñada por él es valiosísima.
Este último libro es ya en muchos aspectos un libro de orientación, tal como entendemos hoy esta palabra. Es la obra de un amigo, deseoso de ayudar y orientar, de un hombre dotado de penetración psicológica sutil, que conoce el espíritu humano, que se da cuenta de la triste capacidad que tiene el hombre de engañarse a sí mismo, y, no obstante, posee una delicada compasión hacia los que sufren cuando luchan por permanecer en un amor silencioso en el centro de su ser. Pero, confesémoslo, su orientación no es de tipo no-directivo sobre la que hoy tanto se habla. Es más bien autoritaria, como conviene a un hombre que ha recorrido la senda mística personalmente y que da la mano a quienes quieran escuchar sus palabras. Si esta edición que ofrecemos al público tiene algún valor especial, quizá se deba a la inclusión de El Libro de la Orientación Particular.
Guía práctica de la Contemplación
Los dos tratados, pues, son eminentemente prácticos. Guían al lector en la senda de la contemplación. Hay muchos libros que enseñan la meditación de tipo discursivo, pero no abundan los que enseñan la oración contemplativa que va más allá de la idea y de la imagen, adentrándose hasta la nube supraconceptual del no-saber. Y esto es precisamente lo que el autor inglés nos enseña. En su rechazo de la conceptualización es tan radical como cualquier Zen-Budista. Todo concepto, todo pensamiento y toda imagen han de ser sepultados bajo una nube de olvido. Mientras tanto, nuestro amor desnudo –desnudo por estar despojado de pensamiento– ha de elevarse hacia Dios, oculto en la nube del no-saber. Con la nube del no-saber por encima de mí, entre mi Dios y yo, y la nube del olvido debajo, entre todas las criaturas y yo, me encuentro en el silentium mysticum, que el autor inglés conoce por la obra de Dionisio.
Si La Nube es radical en su rechazo de la conceptualización, lo es más todavía la Orientación Particular, cuyo primer párrafo contiene palabras que resumen el tema de todo el tratado: «Rechaza todo pensamiento, sea bueno o malo». Es algo bastante duro. Dios puede ser amado, pero no puede ser pensado; puede ser percibido por el amor, jamás por los conceptos. Así que... menos pensar y más amar.
La meditación que va más allá del pensamiento es popular en el mundo moderno. Por eso mismo pienso que estos dos libros tienen una especial relevancia hoy día. Por lo que se refiere a ir más allá del pensamiento, nuestro autor inglés tiene una metodología concreta. Después de hablar de meditaciones buenas y piadosas sobre la vida y muerte de Cristo, introduce al discípulo a un camino que no dejará de ser atractivo también para el lector moderno, es decir, el mantra o palabra sagrada:
«Si quieres centrar todo tu deseo en una simple palabra que tu mente pueda retener fácilmente, elige una palabra breve mejor que una larga. Palabras tan sencillas como “Dios” o “Amor” resultan muy adecuadas. Pero has de elegir una que tenga significado para ti. Fíjala luego en tu mente, de manera que permanezca allí suceda lo que suceda. Esta palabra será tu defensa tanto en la guerra como en la paz. Sírvete de ella para golpear la nube de la oscuridad que está sobre ti y para dominar todas las distracciones, fijándolas en la nube del olvido, que tienes debajo de ti. Si algún pensamiento te siguiera molestando queriendo saber lo que tú haces, respóndele con esta única palabra. Si tu mente comienza a intelectualizar el sentido y las connotaciones de esta “palabrita”, acuérdate de que su valor estriba en su simplicidad. Haz esto y te aseguro que tales pensamientos desaparecerán. ¿Por qué? Porque te has negado a desarrollarlos discutiendo con ellos» (pp. 80-81).
Como puede verse, la palabrita se usa para barrer de la mente toda imagen y pensamiento dejándola libre para amar con el ímpetu ciego que tiende hacia Dios. En la Orientación Particular, el autor habla de dos pasos bien definidos en el camino de la iluminación. El primero es el rechazo de todos los pensamientos acerca de qué soy yo y qué es Dios, con el fin de quedar consciente únicamente de que yo existo y de que Dios existe. Quisiera llamar a esta oración existencial, por razón de su abandono de todas las esencias o modos de ser. Pero es sólo el primer paso. El segundo es el rechazo de todo pensamiento y sentimiento de mi propio ser, para estar consciente solamente del ser de Dios. De este modo, el autor lleva a un total auto-olvido, a una pérdida total de sí mismo para pasar a una conciencia exclusiva del ser a quien amamos.
¿Cómo podemos aceptar esto los hombres del siglo XXI, que tanto hablamos de personalidad?
La pérdida del «yo»
Permítaseme decir que este problema de la pérdida del «yo» es de suma importancia en el clima religioso de hoy. Clima que se halla dominado por la confluencia de las grandes religiones en un foro común y en un diálogo fascinante que el historiador Arnold Toynbee no ha dudado en calificar como el acontecimiento más significativo del siglo. En este momento el intercambio religioso de Oriente-Occidente, el problema central sobre el que gravita toda la discusión es el de la existencia y la naturaleza del «yo». ¿Puede una religión tan sumamente personalizada como el cristianismo tener un campo común con un sistema aparentemente auto-aniquilante como es el budismo? Es este un problema que aparece constantemente sobre el tapete en las reuniones ecuménicas a las que yo mismo he asistido. Cualquiera que se enfrente con él hará bien en escuchar la sabiduría del autor inglés. Enraizado en la tradición cristiana, habla un lenguaje que entiende el budista. Es un gran portavoz de Occidente.
Detengámonos en algunos pasajes en que justifica su consejo de que debemos olvidarnos de nuestro propio «yo».
En La Nube afirma que el sentimiento de la propia existencia es el mayor sufrimiento para el hombre:
«Todo hombre tiene muchos motivos de tristeza, pero sólo entiende la razón universal y profunda de la tristeza el que experimenta que es (existe). Todo otro motivo palidece ante este. Sólo siente auténtica tristeza y dolor quien se da cuenta no sólo de lo que es sino de que es. Quien no ha sentido esto debería llorar, pues nunca ha experimentado la verdadera tristeza» (p. 144).
Es un pasaje importante. Pudiera parecer como un rechazo de la vida y de la existencia, si no tuviéramos la afirmación explícita del autor de que este no es su significado.
«Y, sin embargo, en todo esto no desea dejar de existir, pues esto es locura del diablo y blasfemia contra Dios. De hecho, se alegra de existir y desde lo hondo de su corazón rebosante de agradecimiento da gracias a Dios por el don y el bien de su existencia. Al mismo tiempo, sin embargo, desea incesantemente verse libre del conocimiento y sentimiento de su ser» (p. 145).
Está claro que el autor no aboga por la autoaniquilación, ni niega tampoco la existencia ontológica del «yo». Más bien afirma que hay una conciencia del «yo» que produce alegría y gratitud. Y existe una conciencia del «yo» que reporta agonía.
¿Qué clase de conciencia del «yo» es causa de esta tristeza?
Pienso que la mística cristiana puede entenderse únicamente a la luz de la resurrección, así como el misticismo budista sólo puede entenderse a la luz del nirvana. Sin la resurrección, la personalidad del hombre, su verdadero «yo», está incompleta. Esto vale también para Cristo, de quien Pablo dice «que fue constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santificación por su resurrección de la muerte» (Rom 1,4). En otras palabras, Cristo se perfeccionó a través de su resurrección, encontrando su verdadero «yo» y su última identidad. Hasta esta etapa final el hombre se encuentra separado de su fin. Y no sólo el hombre, sino todo el universo, que gime esperando la revelación de los hijos de Dios.
Este estado imperfecto de incompletez, aislamiento y separación de la meta es el origen básico de la angustia existencial del hombre –angustia que surge no por su existencia, sino por su existencia separada–. La tristeza por esta separación, afirma el autor, es mucho más fundamental y más engendradora de humildad que la tristeza de los propios pecados o de cualquier otra cosa. De aquí nace la angustia que corre a través de los escritos de los místicos y que se refleja en el grito angustioso de san Juan de la Cruz: «¿Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido?».
Vemos al místico separado de su amado, cuya experiencia había comenzado a sentir. Y anhela la plenitud, la unión, la meta. Si esto significa morir, morirá gozosamente. «Rompe ya la tela de este suave encuentro». Es como si dijera: aparta el velo que me separa de mi amado y de mi todo. Está claro que la angustia es la de la separación e incompletez a nivel de la existencia. Se puede experimentar la propia limitación emocional o económicamente, cultural o sexualmente; y todo ello es doloroso. Pero ¡qué terrible es su experiencia al más profundo nivel, el de la existencia! Todas las demás tristezas son experiencias parciales de una experiencia fundamental de la contingencia existencial. Y esta, a mi juicio, es la tristeza del hombre que sabe no sólo lo que es sino que es.
Todo esto no está lejos de la angustia de los filósofos existencialistas de la que tanto se oye hablar desde hace tiempo. Su agonía no es necesariamente teísta. Más bien tenía su origen en un sentido radical de la insuficiencia del hombre, de su contingencia, incompletez, mortalidad, tal como queda resumido en la terrible definición que Heidegger hace del hombre como «ser para la muerte». Una vez más, no es precisamente la existencia la que causa el dolor, sino una existencia limitada. El hombre, enfrentado a la perspectiva de la extinción, no tiene el control de su propio destino.
Dejemos a los existencialistas. En La Orientación Particular del autor inglés se insiste fundamentalmente en la idea de separación con todo el sufrimiento que esto supone. Pero aquí su lenguaje es más preciso. El sufrimiento del hombre no nace de su existencia, sino de ser como es. Y el autor hace esta oración existencial: «Yo te ofrezco... lo que soy y la manera como soy» (p. 214).
Ahora ya ha dejado suficientemente claro que el problema no es la existencia misma, sino una existencia limitada, por eso ya no necesita otra explicación.
Al principio de este tratado hace una afirmación que se repite a lo largo de toda la obra: «Él es tu ser y en él eres lo que eres». Para que esto no suene a panteísta, el autor se apresura a añadir: «Él es tu ser, pero tú no eres el suyo». Como para recordarnos que aunque Dios es nuestro ser, nosotros no somos Dios. Pero, una vez hecha esta distinción, sigue insistiendo en que el gran sufrimiento e ilusión del hombre es su incapacidad para experimentar que Dios es su ser. Más bien tiene la experiencia de estar alejado de Dios. Todo el anhelo de su dirección consiste en llevarnos a la experiencia de que él «es tu ser y de que en él tú eres lo que eres». El hombre no encuentra su verdadero «yo» en el aislamiento ni en la separación del todo, sino sólo en Dios. El conocimiento y el sentimiento de cualquier otro «yo» distinto a este ha de destruirse.
Esto nos lleva a la ley inexorable de que el «yo» incompleto debe morir, a fin de que pueda surgir el verdadero «yo». «Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto».
En este contexto podemos quizá entender la constante afirmación del autor de que el pensamiento y el sentimiento del «yo» ha de ser aniquilado. Pero esta aniquilación es menos terrible porque es obra del amor.
«Tal es el proceder de todo verdadero amor. El amante se despojará plenamente de todo, aun de su mismo ser, por aquel a quien ama. No puede consentir vestirse con algo si no es del pensamiento de su amado. Y no es un capricho pasajero. No, desea siempre y para siempre permanecer desnudo en un olvido total y definitivo de sí mismo» (pp. 237-238).
Si amamos, la muerte sobrevendrá inevitablemente y el «yo» quedará anegado en un final terrible. Pero será una muerte gozosa. Permítaseme una palabra sobre la conexión entre amor y muerte.
En la filosofía tomista, a la que el autor inglés es tan fiel, el amor es «extático», en cuanto nos saca de nosotros mismos para vivir en lo que amamos.
Si amamos el dinero, vivimos en el dinero; si amamos a nuestros amigos, vivimos en ellos; si los amamos en Dios, vivimos en Dios. Esto significa que en el amor hay una unión real, como lo expresa san Juan de la Cruz (otro tomista profundo) en sus enigmáticas palabras: «Mas, ¿cómo perseveras, ¡oh vida!, no viviendo donde vives...?». ¿No es porque su vida, fuera de su cuerpo, palpita en aquel a quien ama? Y se pregunta cómo puede continuar esta vida. Pues la muerte es una consecuencia inevitable del amor extático.
El dilema es terrible. Si el hombre se niega a amar, su «yo» separado permanece en su angustioso aislamiento sin un acabamiento definitivo, aunque ontológicamente Dios esté en su ser. Si ama, elige la muerte para el «yo» separado y la vida para el «yo» resucitado. Precisamente el «yo» resucitado es el que actúa en la contemplación, y esta ya nunca cesará.
«Pues en la eternidad no habrá necesidad de obras de misericordia como la hay ahora. La gente no tendrá hambre ni sed, ni morirá de frío o de enfermedad, sin hogar o cautiva. Nadie necesitará una sepultura cristiana, pues no morirá nadie. En el cielo ya no habrá que lamentarse por nuestros pecados o por la Pasión de Cristo. Por eso, si la gracia te llama a elegir la tercera parte, elígela con María» (p. 108).
Esto nos lleva al problema de la relación del verdadero «yo» con el todo. El autor afirma que hay una unión total («Él es tu ser») y, sin embargo, no es total, porque yo no soy el ser de Dios («Tú no eres el suyo»). Un riguroso tomista del siglo XIV lo hubiera explicado según la noción platónica de las ideas en la mente de Dios, esto es, que la creación existe desde la eternidad en su mente, de forma que existe una total unidad frente a la variedad. La experiencia de esto sería el «casto y perfecto amor» en el que uno está «ciegamente» unido a Dios; es decir, sin pensamientos, sentimientos o imágenes de ninguna clase, experimentándose a sí mismo en Dios y por Dios. San Juan de la Cruz parece estar apuntando a esto cuando dice que al principio experimentamos al Creador a través de sus criaturas, mas en la cumbre experimentamos las criaturas a través del Creador.
Pero estoy convencido de que esta metafísica tiene menor sentido para el hombre moderno que la concepción dinámica de Teilhard de Chardin. La de este último es más bíblica, poniendo como centro a Cristo resucitado omega así como la resurrección de todos los hombres. Contempla la unión escatológica definitiva como una total inhabitación de Dios en el hombre y del hombre en Dios y de todos en Cristo que va hacia el Padre de acuerdo con las palabras de Jesús en Jn 17. Por lo que se refiere a la paradoja de que todo es uno y no uno, Teilhard contesta con un principio que se repite a lo largo de su obra: en el ámbito de la personalidad, la unión crea la diferencia: cuanto más unido estoy con Dios, más soy yo mismo. Aquí la unión se distingue claramente de la absorción aniquilante: en la unión con el otro encuentro mi verdadero ser. ¿Paradoja increíble? Sin embargo, en este mismo sentido explicamos la Trinidad. ¿Y no se aplica también el principio de que la unión crea la diferencia a las uniones humanas y a las relaciones interpersonales? En la más honda y amorosa unión con otro, lejos de perdernos a nosotros mismos, descubrimos nuestro «yo» más profundo en el centro de nuestro ser. Si esto es cierto de las relaciones humanas, se ha de aplicar también a la unión más íntima: la de Yavé con su pueblo.
He tratado de explicar la posición del autor con respecto a la pérdida del «yo», que es parte integral de su dirección y problema importante del escenario religioso moderno. Pero me apresuro a delatar que el autor es reacio a dar explicaciones y, cuando las da, lo hace solamente como concesión a los teólogos eruditos que pudieran leerlo y criticar su libro.
Cuántas veces observa que «sólo quien tiene experiencia puede realmente entender». Si existe algún problema, existe solamente a nivel verbal o metafísico. Pero a nivel del amor experiencial no existe tal problema ya que entonces uno sabe existencialmente lo que es perderse y encontrarse a sí mismo al mismo tiempo. El talante del autor es no explicar (pues no es posible explicación alguna), sino conducir al discípulo a un estado de conciencia en que pueda verlo por sí mismo.
«Por eso te insto: ve en pos de la experiencia más que del conocimiento. Con respecto al orgullo, el conocimiento puede engañarte con frecuencia, pero este afecto delicado y dulce no te engañará. El conocimiento tiende a fomentar el engreimiento, pero el amor construye. El conocimiento está lleno de trabajo, pero el amor es quietud» (p. 261).
Es lo mismo que en el caso de los zen budistas, que, sin explicarlo, insisten en que uno se ha de sentar simplemente a meditar.
El lugar de Cristo
Otro punto crucial en estos dos libros, lo mismo que en las obras de todos los místicos cristianos, se refiere al lugar de Cristo. En pocas palabras, el problema es este: la teología cristiana, siguiendo al Nuevo Testamento, sitúa a Cristo en el centro mismo de la oración. Cristo el hombre, la Palabra encarnada. Pero, ¿cómo se acopla el hombre Cristo en este vacío sin imágenes, supraconceptual? ¿Dónde está Cristo cuando yo me encuentro entre la nube del no-saber y la nube del olvido? Es un verdadero dilema. Creo, no obstante, que el autor de La Nube puede ciertamente ser calificado de cristocéntrico.