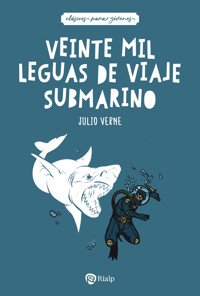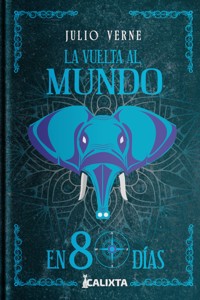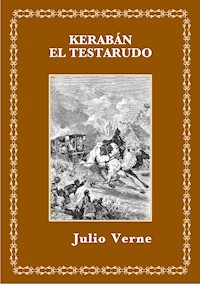La vuelta al mundo en ochenta días
Julio Verne
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción al autor y la obra: Antonio Pascual.Traducción: Antonio Pascual.Diseño de portada: Santiago Carroggio.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, su época y la obra
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Introducción al autor, su época y la obra
por
Antonio Pascual
Con la publicación de este volumen, en el cual se incluye una de las obras más famosas e importantes de Julio Verne, coincide prácticamente la celebración en todo el mundo del 194 aniversario del nacimiento de este singular escritor que logró captar como nadie la atención de jóvenes y de adultos, de científicos y de literatos, de investigadores y de idealistas aventureros.
Cuando se conmemoró en 1928 el centenario de su nacimiento, el diario Politiken de Copenhague convocó un concurso entre los jóvenes daneses con el fin de elegir a un muchacho que realizara un viaje semejante al descrito en La vuelta al mundo en ochenta días. Resultó ganador un chico de quince años llamado Paul Huld, el cual llevó a cabo la misma hazaña de Phileas Fogg, el protagonista de la célebre novela, en solo 43 días, para acabar visitando la tumba de Julio Verne en la población francesa de Amiens.
En esta ocasión, a los 194 años de la venida al mundo del genial autor, no se han promovido hazañas parecidas a las que se narraron en sus fantásticas novelas ni ningúnperiódico ha lanzado, por ejemplo, la idea de que un muchacho de quince años llevara a cabo un vuelo espacial a la Luna, conforme al itinerario trazado en otra de sus famosísimas obras. Sin embargo, el recuerdo de Julio Verne se ha suscitado actualmente de una forma más profunda y entrañable, como quien celebra en familia el aniversario de un padre ya anciano cuya obra en la vida se valora y se aprecia verdaderamente. Porque, en efecto, precisamente con el paso del tiempo ha ido comprobándose que la poderosa imaginación de Julio Verne podía hacerse una maravillosa realidad y que su talento literario era muy superior a la exigua categoría a la que en su época querían relegarlo.
Los científicos de la segunda mitad del siglo xix afirmaban convencidos que todo lo descrito por el autor de De la Tierra a la Luna y de tantas novelas de idéntica fantasía era una ficción desorbitada, absurda e imposible de realizar. Al mismo tiempo, los críticos literarios se empeñaban en negarle las cualidades más elementales, asegurando que era un escritor de poquísima monta.
La ciencia más moderna, no obstante, se ha encargado de corroborar la perfecta posibilidad de aquella «ficción absurda y desorbitada» y la crítica literaria le ha otorgado finalmente el justo lugar que le correspondía, reconociendo sus méritos y descubriendo en sus obras las cualidades sobresalientes de experto narrador y de potente urdidor de historias. ¿Quién no pensaba con asombro en Julio Verne, viendo hace unos años por la televisión cómo el Apolo XI llegaba realmente a la Luna? ¿Quién puede negar el hecho de que su obra ha ido extendiéndose cada vez más entre el público lector, como prueba fehaciente de su gran viveza y amenidad? A este último respecto, afirmaba muy recientemente el prestigioso ensayista científico Miguel Masriera: «Hay algo en la obra de Verne que, incluso antes de emprender su análisis, se nos impone irrefutablemente y es que en estos últimos tiempos —en que las famas son tan fugaces, la actualidad tan devoradora de hombres y muchas glorias son flor de un día— nos hallamos con el hecho de que la labor de Verne ha encontrado el favor del público, sin desfallecimientos y más bien yendo en aumento, desde antes de su muerte hasta ahora, es decir, en el lapso de tres generaciones.» Ciertamente no fue un Balzac ni un Stendhal, como observa también Miguel Masriera, pero sí que ha sido un hombre con la singularísima cualidad de poder complacer, quizá por su manera clara y directa de escribir, a las generaciones más diversas.
El escritor que quiso nacer en el futuro
Julio Verne nació en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828, en el seno de una familia burguesa que se disponía a ofrecer a sus hijos una vida agradable y un porvenir asegurado, si aceptaban las directrices generales que se les establecerían. Su padre, un abogado de gran reputación, esperaba que el muchacho cursara los estudios de leyes y que siguiera la misma profesión que tantos beneficios le había reportado a él mismo.
Sin embargo, aquel niño distraído y revoltoso no daba muestras de ser un buen estudiante. Pasaba muchas horas contemplando los barcos que llegaban por el Loire hasta el puerto de Nantes, procedentes de las Antillas y cargados de olorosos toneles de ron de la Martinica, de caña de Jamaica, de café, de monos exóticos y de loros multicolores. Llenaba los cuadernos escolares de mapas y de máquinas extrañas, de aparatos voladores y de paisajes submarinos. Le encantaba oír las historias que le contaba un tío abuelo, que tenía la costumbre de erigirse como protagonista real de unas aventuras fantásticas en Europa y en América. La imaginación del pequeño Julio corría así mucho más de prisa que la breve línea que llevaba simplemente a un despacho de abogado como meta final.
Esta ferviente inquietud por el mar, por los viajes y por las aventuras se manifestó de pronto durante el verano de 1839 de una manera aguda y sorprendente: aquel chico de once años se escapó del cómodo hogar paterno, para embarcarse rumbo a las Antillas en una nave correo que partía del puerto de Nantes. Avisado a tiempo su padre, Pierre Verne logró atrapar al muchacho en Paimboeuf, el último punto donde hacía escala el correo antillano. De regreso a casa, fue castigado sin demasiada severidad e hizo una promesa a su madre que en muchos sentidos sería un presagio: «A partir de hoy no viajaré más que en sueños».
A los veinte años, el joven Verne se trasladó a París, con el fin de comenzar la carrera que tanto complacía a su padre. Cursó, en efecto, los estudios de Derecho y llegó a ocupar un cargo en la Bolsa que le auguraba un buen futuro en el terreno profesional y económico. No obstante, aquella forma de vida le resultaba terriblemente monótona y muy pronto buscó la manera de poder verter en la literatura todas sus ilusiones y toda su desbordante imaginación. Al principio, Julio Verne creyó que el teatro sería el campo propicio para llevar a cabo sus propósitos y, junto con su amigo Michel Carré, llegó a estrenar dos operetas en 1848, así como dos comedias por cuenta propia que le proporcionaron un éxito muy escaso. Al mismo tiempo, empezó a colaborar en la revista Le Musée des Familles, publicando una serie de relatos de viajes fantásticos que eran ya el preludio del género que lo haría verdaderamente famoso.
El triunfo, sin embargo, no llegaría con demasiada facilidad. Escribió una novela dentro del campo de las aventuras y de los viajes prodigiosos por mundos inexplorados que tituló Cinco semanas en globo. Convencido del valor y de las posibilidades de interes y de atracción que tenía su obra, Julio Verne se dedicó a la ardua tarea de encontrar a un editor. Visitó hasta quince. Pero nadie compartía el parecer de que aquella novela llegaría a obtener el favor del público. Consideraban que la empresa era muy arriesgada y rechazaron la oportunidad que les brindaba aquel novel escritor. Pero la tenacidad de Julio Verne era muy semejante a la de sus esforzados protagonistas, empeñados en hazañas mucho más peligrosas que encontrar a un editor favorable, y por fin halló al hombre providencial que lo catapultaría a la fama. Se llamaba Hetzel y dirigía una revista titulada Magasin d’éducation et récréation. Leyó el original y, después de exigir a su autor una mejora de estilo, empezó a publicarlo en su Magasin el 24 de diciembre de 1862.
El éxito de Cinco semanas en globo fue tan resonante en toda Francia, que el editor Hetzel propuso a Julio Verne un contrato extraordinario: veinte mil francos por dos novelas al año durante veinte años. La carrera definitiva ya se había iniciado. Bastaba con ponerse a escribir y dar rienda suelta a la fantasía.
En seguida aparecieron nuevos relatos de aventuras, desarrolladas ahora en los impresionantes parajes polares: El desierto de hielo y Las aventuras del capitán Hatteras, y en 1865 se publicaba la segunda producción sensacional de Julio Verne que superaba con mucho todo lo anterior: De la Tierra a la Luna, una obra inmortal dentro de la historia de la literatura juvenil y recreativa.
Mientras tanto, Julio Verne se había casado con Honorine de Viane, de la cual tuvo un hijo: Michel. La formación de esta familia contribuyó poderosamente a que el escritor pudiera trabajar con sosegada y vital regularidad. Su matrimonio fue un éxito y la felicidad hogareña indujo a Verne a entregarse con total dedicación a su fascinante tarea de «viajar en sueños» y de trasladar a sus escritos el alud trepidante de su maravillosa imaginación. Nuevas obras surgieron con éxito inaudito de su pacífica actividad en Crotoy, un pequeño pueblo de pescadores situado en el estuario del Somme donde se había instalado con su esposa y su hijo. Viaje al centro de la Tierra y Los hijos del capitán Grant absorbían con enorme deleite la atención de niños, jóvenes y adultos. Su publicación por entregas, conforme al uso de la época, mantenía en vilo el interes de los numerosos lectores. A este respecto, se cuenta que el hijo de un buen amigo de Verne se agarró con fuerza a las barbas blanquecinas y apacibles del escritor, diciéndole a la vez: «Te soltaré la barba cuando me digas si Mary Grant y su hermano encontrarán a su padre».
El triunfo de la creación literaria de Julio Verne se había confirmado entre tanto con el hecho de que sus obras ya no eran leídas únicamente en Francia, sino que habían traspasado sus fronteras para llegar, igual que sus personajes, a todos los lugares del mundo. Las novelas que se publicaban en francés aparecían casi simultáneamente en todas las lenguas cultas, incluso en japonés y en árabe. Se trataba de un éxito sin precedente alguno en la historia de la literatura universal.
Gracias al dinero adquirido con uno de sus múltiples impactos en el campo de la popularidad novelística, Julio Verne tuvo la oportunidad de llevar a cabo en parte su antigua ilusión de viajar y de visitar nuevos países. Después de haberlo visto ya en construcción en los talleres del Támesis, decidió embarcarse en el Great-Eastern, un gigantesco buque de vapor, con ruedas inmensas, que debía cumplir el glorioso objetivo para el cual había sido destinado: la instalación del primer cable transoceánico. El viaje constituyó para Verne tina fuente de gran inspiración.
A su regreso a Francia, la actividad creadora de Julio Verne se acrecentó considerablemente y en pocos años produjo sus mejores y más importantes obras. En torno a la Luna,continuación de su éxito anterior, y la sorprendente y enigmática historia del capitán Nemo fueron, sin duda, dos de sus producciones más destacadas en esta época. Con todo, aún tenían que producirse otros espléndidos y sugestivos frutos de su imaginación.
Instalado en Amiens en 1872, Verne escribiría la novela que para muchos críticos representa el punto culminante de su creación literaria, por la originalidad del relato y la atrayente simpatía de sus personajes: La vuelta al mundo en ochenta días. Fue adaptada casi inmediatamente al teatro y obtuvo una acogida delirante por parte del público, como después ocurriría también con Miguel Strogoff, el correo del zar. Las aventuras del flemático inglés Phileas Fogg y del cómico Passepartout, encarnado un día en el cine por el popular Mario Moreno «Cantinflas», entusiasmarían al mundo entero, hasta el punto de convertir a Julio Verne en un escritor de leyenda. No solo era el autor preferido de la juventud, sino también de hombres tan concienzudos como Ferdinand de Lesseps, el ingeniero constructor del canal de Suez.
El enorme éxito de su producción literaria otorgó a Julio Verne la posibilidad económica de ser propietario de varios y costosos buques, el Saint-Michel I, el Saint-Michel II y el Saint-Michel III,que le permitieron trasladarse por el Mediterráneo y por las costas del mar del Norte. En 1878 realizó una gira marítima, pasando por Vigo, Cádiz, Gibraltar y Argel. Inspirándose en este recorrido, escribió la novela Héctor Servadac. Más tarde recorrió Irlanda, Escocia y los fiordos de Noruega. Su fantasía, sin embargo, siempre superaba la realidad prosaica y pobre de recursos. Es curioso constatar el hecho, por ejemplo, de que mientras escribía la poderosa epopeya del capitán Nemo, titulada Veinte mil leguas de viaje submarino y dominada por la presencia del potente y descomunal Nautilus, el buque de Julio Verne embarrancó una vez en un banco de arena y tuvo que ser arrastrado por un remolcador a través del Sena.
El mar no solo inspiraba al gran escritor por lo que se refiere a la creación de sus argumentos y peripecias, sino que ejercía en su salud un notable alivio, ya que desde joven Verne sufría neuralgias y fiebres que llegaron a producirle una parálisis facial. No obstante, aquellos viajes apacibles por el Mediterráneo y por el mar del Norte, que tantos beneficios le aportaron, se vieron truncados de repente por un suceso lamentable y desgraciado.
Una noche de 1886, cuando el célebre escritor regresaba a su casa en la oscuridad, fue atacado por un adolescente que descargó sobre él un revólver. Los disparos hirieron gravemente a Julio Verne, que solo pudo recuperarse mediante una penosa convalecencia. Tal como se supo más tarde y en terrible ironía del destino, aquel joven desconocido había sido un entusiasta lector de las novelas de su víctima y el absurdo atentado lo había llevado a cabo en un repentino arrebato de locura. A causa de aquel accidente sin sentido, Julio Verne padeció una cojera hasta su muerte que ya no le permitiría moverse prácticamente de su retiro en Amiens.
Los últimos años de la vida de Julio Verne fueron dominados por un profundo pesimismo, causado en parte por su lesión física y también por el desengaño que experimentó con respecto al progreso de la ciencia que parecía no avanzar en su época. Los quinientos millones de La Begun y Robur el conquistador son las dos obras principales en que empezó a manifestar su espíritu angustiado, muy lejos ya de los tiempos generosos de fraternidad humana que había vivido en sus primeros relatos. Encerrado en su estudio de Amiens y trabajando de un modo muy lento, aunque incansable, su carácter se fue agriando progresivamente hasta convertirse en un hombre huraño y despectivo. Las enfermedades se le sucedían ahora continuamente y, a la cojera contraída anteriormente, se le sumó una hemiplejia que lo convirtió en un paralítico casi total. Su mente, sin embargo, permanecía completamente lúcida. Seguía soñando en el futuro y ansiando vivir en una época que hiciera realidad todo cuanto había imaginado.
La muerte de Julio Verne, acaecida el 24 de marzo de 1905, conmovió prácticamente al mundo entero. Su casa de Amiens se llenó de sabios y de escritores, de embajadores y de políticos, de aristócratas y de militares. En medio de aquella solemne reunión de pésame, se cuenta que apareció de pronto un inglés flemático y severamente vestido que había llegado precipitadamente de Londres, pronunciando esas sentidas y breves palabras: «Valor en la dura prueba que os espera». Nadie supo quién era ni cómo se llamaba. Por esto corrió de súbito la voz, extendida rápidamente por todas partes, que se trataba del mismísimo Phileas Fogg, venido de Inglaterra para asistir al homenaje póstumo a su autor.
Las doce anticipaciones de la fantasía
Lo que sin duda llama más la atención en las ciento cuatro novelas de Julio Verne es el hecho de que un escritor, sirviéndose únicamente de su enorme imaginación, de un sentido claro de la realidad y de unos modestos aunque cuidadosos cálculos, haya podido avanzar y predecir tantos ingenios reales de la ciencia moderna. El escepticismo científico de su tiempo consideraba que todo ello era simplemente una ficción para niños, como una especie de país imaginario de maravillas mecánicas destinado al solaz y a la recreación infantiles. No obstante, ahora sabemos que sus fantasías eran auténticas anticipaciones de lo que luego ha ocurrido.
Entre las múltiples predicciones y los numerosísimos detalles de la ciencia del futuro que aparecen en la obra de Verne, hay que destacar naturalmente sus doce grandes anticipaciones que todavía asombran en la actualidad por su novedad reciente y por el prodigio de su realización.
En Los quinientos millones de La Begun nos encontramos con dos predicciones sorprendentes. La primera se refiere al cañón de largo alcance y la segunda a los satélites artificiales, que solo en octubre de 1957 empezaron a funcionar con el famoso Sputnik soviético.
En Robur el conquistador, escrita en el año fatal de 1886 y dominada ya por el pesimismo, al aparecer por primera vez en las creaciones de Verne un personaje que no obra para el bien de la humanidad, sino que es un megalómano despiadado, se constatan tres anticipaciones científicas de amplísima resonancia en el siglo xx: el avión, el helicóptero y las materias plásticas.
El cine sonoro es otra de sus increíbles profecías, contenida en la novela El castillo de los Cárpatos, la cual, unida a la de la televisión en La jornada de un periodista americano en 2889, predecía no solamente un invento sumamente ingenioso, sino también una nueva forma de vida, determinada por unos medios que son a la vez aptos para la comunicación, el arte y el esparcimiento.
En Cara a la bandera, Julio Verne anticipó la terrible creación de la bomba atómica que hasta 1945 no demostraría sus espantosos efectos en Hiroshima y Nagasaki, mientras que en La sorprendente aventura de la misión Barsac preanunciaba con asombro la fabricación de aparatos teledirigidos.
Por otra parte, hay que resaltar el hecho de que lo planteado en La vuelta al mundo en ochenta días, la famosa novela incluida en el presente volumen, no dejaba de ser en modo alguno una verdadera anticipación, a pesar de que la magnífica hazaña de Phileas Fogg haya sido superada ya con creces desde hace mucho tiempo. En la época en que se escribió, los medios de locomoción eran todavía muy precarios y nadie podía afirmar con relativa certeza que el vertiginoso viaje era posible. La Tierra se había achicado, ciertamente, con el progreso decimonónico de la industria del vapor. Pero era muy problemático llevar a cabo aquella empresa, cuando apenas existían aún redes ferroviarias que la facilitaran. Por esto el viaje alrededor del mundo efectuado por miss Bly, periodista del Sun,unos años después de la publicación del célebre relato, ya constituyó un alarde y una confirmación impensables, puesto que es necesario reseñar que por entonces aún no se habían tendido los raíles del ferrocarril transiberiano. Por lo demás, miss Bly aventajó en veinte días al flemático y pacífico inglés, creado por Verne. En la actualidad, naturalmente, esto ya no constituye ninguna proeza, ya que los medios de locomoción son incalculablemente superiores y más rápidos.
En Veinte mil leguas de viaje submarino, la emocionante obra que forma parte también de nuestra serie, nos encontramos con el preanuncio sorprendente del submarino, únicamente llevado a la práctica de forma experimental en el puerto de Barcelona por su real inventor Narciso Monturiol. El Ictíneo, sin embargo, el nombre dado al aparato diseñado por el investigador catalán, estaba muy lejos todavía de poder competir con la perfección y los adelantos imaginados en el submarino de Julio Verne. Solo el avance extraordinario de la técnica y, más tarde, la aplicación de la energía nuclear consiguieron que de hecho surcasen por el fondo de los mares aparatos semejantes al Nautilus. Precisamente el primer submarino atómicoque navegó por debajo del casquete polar y que podría dar varias vueltas al mundo sin salir nunca a la superficie fue bautizado, en honor del gran novelista francés, con el mismo nombre que ostentaba el fabuloso e imponente ingenio del capitán Nemo.
A este respecto, resulta importante y aleccionador el testimonio aportado por un laborioso y concienzudo hombre de ciencia, llamado George Claude, que reivindicó y confirmó para Julio Verne el enorme mérito de haber sido el precursor inteligente de tantos adelantos científicos: «Julio Verne fue algo más que el entretenedor de la juventud, tal como algunos se obstinan en ver únicamente en él. Sus prodigiosas anticipaciones son las que engendraron en mí la ambición de poner al servicio de la generalidad algunos de los recursos innumerables que nos brinda la naturaleza y de que somos únicamente humildes usuarios. Si Veinte mil leguas de viaje submarino no ha sido para Boucherot y para mí el inspirador directo en el problema de la energía del mar, que es actualmente el objeto de nuestros trabajos, ¿podré decir igualmente que el entusiasmo del capitán Nemo por el mar inmenso y misterioso no ha guiado nuestros pasos inconscientemente hacia él? Si, como me autorizan a pensar numerosas conversaciones, puedo juzgar de otros inventores e investigadores, no hay duda de que es necesario incluir al autor de Veinte mil leguas de viaje submarino entre los más potentes obreros de la evolución científico-industrial, que constituirá una de las características de nuestra época».
Finalmente, en las dos sensacionales novelas De la Tierra a la Luna y En torno a la Luna,que completan la formación de nuestra serie, aparece la anticipación más asombrosa e increíble de cuantas surgieron de la poderosa fantasía de Julio Verne: la predicción de los viajes interplanetarios.
En efecto, para la ciencia de la segunda mitad del siglo xix el viaje a la Luna era probablemente la más absurda e incomprensible de las creaciones imaginativas del gran escritor de Nantes y, de hecho, su relato De la Tierra a la Luna es el que causó más escándalo en el mundo serio y comedido de los científicos. No se aceptaba ni siquiera como probable en teoría que un aparato semejante al ocupado por el alegre Michel Ardan, el impetuoso capitán Nichols y el solemne Barbicane pudiera traspasar la atmósfera terrestre con destino a la Luna. Para muchos se trataba de una aberrante fantasía que no podía hacer más que embaucar a mentes poco sabias y fundamentadas.
A lo largo de un siglo, sin embargo, desde la publicación en 1865 de De la Tierra a la Luna hasta el prodigioso viaje de Armstrong, Aldrin y Collins en julio de 1969 a bordo del Apolo XI, el escepticismo científico que tanto vituperó a Verne se desautorizaría por completo y la verdadera ciencia le daría la razón, haciendo posible lo narrado en su novela de la forma más perfecta e indiscutiblemente real. Todo el mundo pudo contemplar, a través de las cámaras de la televisión, cómo el hombre llegaba efectivamente a la Luna.
La realización concreta de esta portentosa empresa no coincidió, por supuesto, con todas las condiciones y todos los medios ideados por Julio Verne. No obstante, la predicción exacta de algunos detalles todavía asombra hoy en día. En primer lugar, es curioso observar que el escritor acertó en el número de astronautas. En todos los vuelos espaciales a la Luna siempre se ha repetido el número tres, como copia exacta de Ardan, Nichols y Barbicane. Por otra parte, existen varias coincidencias entre el proyectil imaginado por Verne y la nave Apolo VIII, la que tripulada por Borman, Lovell y Anders fue la primera en llevar en 1968 a unos seres humanos fuera del campo gravitacional de la Tierra, rodear la Luna y regresar a nuestro planeta. El peso de ambos vehículos, la velocidad empleada y el lugar de amerizaje resultaron increíblemente iguales o aproximados.
Un maestro de la enseñanza por el placer
Han sido numerosos los investigadores y exploradores famosos que han reconocido solemnemente la influencia positiva y espoleadora que ha ejercido en ellos la obra de Julio Verne. Además del testimonio valioso de George Claude, que ya hemos citado anteriormente, podría aducirse una larga lista de declaraciones semejantes. Simon Lake, constructor de un submarino que exploró el fondo del mar, concluía su libro de investigación con estas palabras: «La fantasía de Julio Verne se lea hecho hoy realidad». Belin confesó que la invención del belinógrafo se debía a su entusiasmo de lector de Verne y el almirante Byrd, en el momento de iniciar su vuelo hacia el Polo, no tuvo reparo alguno en manifestar con orgullo y satisfacción: «Es Julio Verne quien me lleva a esta exploración».
En este sentido, el autor de Veinte mil leguas de viaje submarino y de La vuelta al mundo en ochenta días no solo ha sido considerado como un notable escritor y un gran precursor de la ciencia moderna, sino también como un excelente pedagogo. Tenía la virtud de saber incitar la búsqueda y de promover las ansias de investigación y de nuevos conocimientos. Fue un hombre meticuloso en sus cálculos y pasó muchas horas en la biblioteca de la Sociedad Industrial de Amiens, estudiando y preparando el ingente material que luego formaría la base y el fundamento científico de sus novelas. Por esto logró trasmitir en sus creaciones el mismo prurito de exactitud y los deseos de abrir nuevos cauces en el saber humano y en la exploración científica. De ahí que con toda razón Nestor Luján le haya dedicado muy recientemente estas elogiosas palabras: «Julio Verne ha salido triunfante de todo. Sus intentos eran anticipaciones de lo que luego hemos visto. Su estilo humano ha permanecido. Como un gran novelista que es, Julio Verne ha marcado profundamente a los hombres de su época y a los que más tarde han venido». Fue, por tanto, un auténtico pedagogo y un verdadero maestro de la modernidad.
Con todo, es necesario precisar que no puede tomarse a nuestro autor como a un estricto profesor de física, de astronáutica o de ciencias naturales. Evidentemente, a pesar de la sorprendente exactitud de numerosos datos y detalles, Julio Verne trabajaba tan solo con los medios y los conocimientos científicos de su época y no era un genio capaz de avanzar con plena exactitud todo lo realizado más tarde por la ciencia. Era un escritor dotado de una maravillosa fantasía, visionario de una realidad posible, pero no un científico en el estricto sentido de la palabra.
Notemos, por ejemplo, que el proyectil de aluminio lanzado en De la Tierra a la Luna mediante un cañón de 270 metros de longitud sería incapaz de salvar esta distancia, tal como se finge en el relato. Solo un cohete podría llevar a cabo esta empresa, como ya lo demostró en 1924 el profesor Robert H. Goddard en sus trabajos preparatorios de la larga aventura espacial.
Por otra parte, existen otros detalles en la misma novela que no resisten las comprobaciones de la veracidad. Según Verne, el cadáver de un perro arrojado al espacio por sus protagonistas puede seguir al proyectil en su ruta hacia la Luna. Hoy en día, sin embargo, ya es sabido que el vacío exterior causaría terribles efectos en el cuerpo del animal y que llegaría a desintegrarlo prácticamente.
No obstante, al abordar las fascinantes narraciones de Julio Verne, el lector ya ha de ser consciente de que no se halla ante un tratado de aeronáutica, sino de una obra que quiere deleitar con una fantasía basada 1o más posible en la realidad. A este respecto, son magníficamente puntualizadoras estas palabras de Miguel Masriera, escritas en marzo de este mismo año para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Julio Verne y que constituyen un dignísimo colofón a nuestro prólogo: «No hay que ver en sus novelas tratados de física, química o historia natural. Si queremos una formación básica en estas ciencias, todavía tendremos que continuar buscándola en los tratados sistemáticos.
»Ni los habitantes de la bala disparada para ir a la Luna podrían sobrevivir al disparo, ni es prácticamente factible la obtención de electricidad con pilas como se hace en el Nautilus, ni con un soplete se puede graduar la temperatura del globo de las Cinco semanas, ni tantas cosas que hacen los héroes de Julio Verne se hubieran podido hacer en realidad, al menos en aquella época. Eran plausibles tan solo en teoría, lo cual ya es mucho.
»Cuando Verne llega a prever el submarino o el vehículo estratosférico, estos intentarán ser tales como se hubieran podido construir entonces y aquí radica precisamente —para mí— otro de los secretos del encanto de Verne: en esta sensación de cosa vivida que tienen hasta sus más fantásticas aventuras y aquí está también su mérito principal, porque no es lo mismo encajar la fantasía dentro de los límites de los recursos de una técnica actual, que poder fantasear gratuitamente sobre hipotéticos progresos del futuro.
»Aquí está el verdadero Verne: el Verne pedagogo, no el pedagogo sistemático, ni muchísimo menos el rutinario, sino el que sabe hacer la ciencia simpática, la exploración y la aventura tentadoras, el que sabe mostrar el lado fascinante de ambas.
»La pedagogía, en el siglo pasado, dio un salto de gigante al pasar de la de “la letra con sangre entra” a la del “instruir deleitando”. El hombre más genuinamente representativo de esta transición se llama Julio Verne».
Capítulo primero
En el que Phileas Fogg y Passepartout se aceptan mutuamente, el uno como amo y el otro como criado
La casa número 7 de Saville-Row, Burlington Gardens —casa en la que Sheridan murió en 1814— estaba habitada en 1872 por Phileas Fogg esq., uno de los más originales y más notables miembros del Reform Club de Londres, a pesar de su cuidado en no llamar la atención.
Phileas Fogg sucedía pues, en aquella casa, a uno de los mayores oradores que honraron a Inglaterra. Él, empero, era un personaje enigmático, de quien apenas se sabía nada. Un individuo elegante y un espléndido gentleman de la alta sociedad británica.
Algunos le encontraban cierto parecido con Byron —sobre todo en la cabeza, pues por lo que a los pies respecta era irreprochable—. Pero a un Byron bigotudo y con patillas, un Byron impasible que hubiera vivido mil años y no hubiera envejecido.
Phileas Fogg era indudablemente ingles. Pero quizá no londinense. Jamás se le había visto en la Bolsa ni en la Banca, tampoco en ninguno de los despachos de las casas comerciales de la City. Los diques o los docks de Londres no habían recibido nunca un buque cuyo armador fuera Phileas Fogg. Nuestro gentleman no figuraba en ningún consejo de administración. Su nombre no había sonado nunca en un colegio de abogados. Tampoco en el Temple, en el Lincoln’s inn o en Gray’s inn. No pleiteó nunca en la cancillería, en el Banco de la Reina, en el Exchequer o en la curia eclesiástica. No formaba parte de La Institución Real de la Gran Bretaña,la Institución de Londres, La Institución de Artesanos, la Institución Russell, la Institución literaria del Oeste, la Institución del Derecho, ni de la Institución de las Artes y Ciencias Reunidas presidida directamente por su Graciosa Majestad. Tampoco pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pululan en la capital de Inglaterra desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad Entomológica fundada principalmente con el fin de destruir a los insectos dañinos.
Phileas Fogg era miembro del Reform Club y esto era todo.
A quien se asombre de que un gentleman tan misterioso formara parte de dicha honorable asociación, se le podría responder que se debía a la recomendación de Baring Hermanos, en cuya casa tenía un crédito abierto. De aquí provenía cierta «apariencia» porque sus cheques eran pagados con regularidad ya que su cuenta corriente era invariablemente acreedora.
¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Pero ni los mejor informados podían decir el modo como había acumulado su fortuna. Y sobre tal asunto el que menos soltaba prenda era el propio Phileas Fogg. No era en absoluto derrochador, pero tampoco avaro: si había que apoyar algo noble, útil o generoso, aportaba silenciosa e incluso anónimamente su contribución.
En resumen, nuestro personaje era un hombre poco comunicativo. Callaba tanto como era posible, y ese silencio suyo lo hacía más misterioso aún. Cierto que su vida discurría a la vista de todos, pero era tan matemática, tan igual, que la insatisfecha imaginación se empeñaba en buscarle las vueltas.
¿Había viajado? Probablemente, porque se sabía al dedillo y como nadie el mapa del mundo. No había lugar por remoto que fuera del que no pareciese tener algún conocimiento especial. En ocasiones, con pocas palabras, claro y conciso, resumía en plan crítico las mil distintas opiniones que circulaban en el club a propósito de viajeros perdidos o extraviados. Pasaba revista a las auténticas posibilidades y sus palabras parecían inspiradas por un conocimiento especial del asunto ya que los hechos acababan por darle la razón. Era un hombre que debía de haber viajado por todos los sitios, al menos espiritualmente.
Pero lo cierto era que desde hacía varios años Phileas Fogg no había abandonado Londres. Los que tenían el honor de conocerle mejor que otros testimoniaban que nadie le había visto en un lugar distinto a su recorrido diario de la casa al club. Su único pasatiempo consistía en leer los periódicos y jugar al whist. Amenudo ganaba en este juego silencioso tan adecuado a su naturaleza. Con todo, sus ganancias jamás iban a parar a sus bolsillos, sino que figuraban como suma interesante en su presupuesto de caridad. Por otra parte, todo hay que decirlo, míster Phileas Fogg jugaba por el juego en sí, y no por la ganancia. El juego era para él un combate, la lucha contra alguna dificultad. Pero una lucha sin movimiento, sin desplazamiento, sin cansancio: perfectamente adecuada a su carácter.
No se le conocían ni mujer ni hijos —lo cual puede suceder con las personas más honradas—, pero tampoco padres o amigos, lo cual ya es más extraordinario. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Saville-Row en la que nadie entraba. Nunca se hablaba en su interior. Un único criado bastaba para su servicio. Almorzaba y cenaba en el club a horas cronométricamente precisas, en la misma sala, en la misma mesa, sin alternar con ningún consocio, sin invitar a algún extraño, y no volvía a su casa si no era para acostarse, a las doce en punto, sin utilizar nunca las cómodas habitaciones que el Reform-Club ponía a disposición de sus miembros. De las veinticuatro horas del día pasaba diez en su casa: las dedicaba a dormir o a arreglarse. Si paseaba, lo hacía invariablemente en el parquet taraceado del vestíbulo, con paso uniforme, o por la galería circular coronada por una bóveda de cristales azules que sostienen veinte columnas jónicas de pórfido rojo. Tanto para el almuerzo como para la cena eran las cocinas, la despensa, el office, la pescadería y la lechería del club las encargadas de volcar en su mesa sus suculentas reservas. Eran los criados del club, graves personajes vestidos de negro y calzados con zapatos provistos de suelas de muletón, quienes le servían en una porcelana especial y sobre un admirable mantel de lienzo de Sajonia. En las copas del club, de cristal tallado, bebía siempre su jerez, su oporto o su clarete mezclado con canela, con culantrillo o con cinamomo. Y era el hielo del club —procedente de los lagos americanos y traído con grandes gastos— el que se encargaba de mantener su bebida a la temperatura apropiada.
Si la vida en tales condiciones es una vida excéntrica, hay que reconocer que la excentricidad tiene su lado bueno.
La casa de Saville-Row no era suntuosa, pero sí muy cómoda. Las inmutables costumbres de su inquilino hacían que no se requiriera mucho servicio. Pero Phileas Fogg exigía de su único criado una puntualidad y regularidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, nuestro protagonista acababa de despedir a James Forster, culpable de haberle llevado agua para el afeitado a 84 grados Fahrenheit en lugar de los 86 señalados, y esperaba a su sustituto, que tenía que presentarse entre las once y las once y media.
Phileas Fogg, cómodamente sentado en su sillón, con los dos pies unidos en actitud de firme, las manos apoyadas sobre las rodillas, el cuerpo y la cabeza erguidos observaba el caminar de las manecillas del reloj, complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días, el mes y el año. Al dar las once y media, míster Fogg tenía que abandonar la casa —según su costumbre— y marchar al Reform Club.
Justo en aquel instante alguien llamó a la puerta del saloncito en el que se encontraba Phileas Fogg.
Apareció el despedido James Forster.
—El nuevo criado —anunció.
Un joven de unos treinta años entró en la sala y saludó.
—Así que es usted francés y se llama John —dijo Phileas Fogg.
—Jean, si el señor gusta —respondió el recién llegado—, Jean Passepartout: es un apodo que me ha quedado y que responde a mi natural aptitud de salir con éxito de cualquier apuro. Me tengo por un hombre honrado, señor, pero, si he de ser franco, he desempeñado varios oficios: cantante ambulante, caballista en un circo, volatinero como Léotard y funámbulo como Blondin. Después me convertí en profesor de gimnasia para que mis talentos fueran más útiles y finalmente fui sargento de bomberos en París. En mi expediente cuento con incendios notables. Pero hace cinco años abandoné Francia, para gustar la vida domestica, y me hice mayordomo en Inglaterra. Actualmente no tengo empleo, y como me he enterado de que el señor es el más exacto y sedentario ciudadano del Reino Unido, me he tomado la libertad de presentarme en esta casa con la esperanza de vivir tranquilo en ella y olvidar el nombre de Passepartout.
—Passepartout, me conviene usted —respondió el gentleman—.Me lo han recomendado. Tengo buenos informes de usted, ¿Está al corriente de mis condiciones?
—Sí, señor.
—Bien. ¿Qué hora tiene?
—Las once y veintidós minutos —respondió Passepartout sacando de las profundidades de su bolsillo un enorme reloj de plata.
—Va usted atrasado —dijo míster Fogg.
—Discúlpeme el señor, pero es imposible.
—Su reloj retrasa cuatro minutos. No importa. Es suficiente con hacer constar el retraso. Así pues, a partir de este momento, once y veintinueve minutos de la mañana del miércoles dos de octubre de mil ochocientos setenta y dos, se halla usted a mi servicio.
Una vez dicho esto, Phileas Fogg se puso en pie, tomó el sombrero con la mano izquierda, se lo colocó en la cabeza con movimiento automático y desapareció sin decir nada más.
Passepartout oyó por primera vez que la puerta de la calle se cerraba. Su nuevo amo salía. La oyó por segunda vez: su predecesor, James Forster, se iba también.
Passepartout se quedó solo en la casa de Saville-Row.
Capítulo II
En el que Passepartout se convence de haber encontrado su ideal
Passepartout se quedó un instante algo aturdido por la sorpresa.
—¡Pues anda! —se dijo—. ¡Si hasta los huéspedes de madame Tussaud parecen tan vivos como mi nuevo amo!
Conviene aclarar que los «huéspedes» de madame Tussaud son una figuras de cera tan perfectas que solo les falta hablar y que se hallan expuestas en un museo muy visitado por los londinenses.
En los pocos instantes que había durado su encuentro con Phileas Fogg, Passepartout había examinado a su nuevo amo rápida y cuidadosamente: había visto a un hombre que tendría unos cuarenta años, de rostro noble y agraciado, alto de estatura —lo que disimulaba bien un leve exceso de peso—, de cabellos y patillas rubios, frente despejada sin rastro de arrugas en las sienes, tez más pálida que sonrosada y dientes magníficos. Parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman «el reposo en la acción», facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Tranquilo, flemático, de mirada clara y párpados inmóviles: con esas cualidades, en suma, que componen el prototipo del británico frío, tal y como puede encontrarse con cierta frecuencia en el Reino Unido y tal como lo han pintado maravillosamente los pinceles de Angélica Kauffmann, en su actitud un tanto académica. Un hombre que, en los diversos aspectos de su existencia, da la impresión de ser un caballero perfectamente equilibrado, ponderado, tan perfecto como un cronómetro de Leroy o de Farnshaw. Y es que, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, como se traslucía en la «expresión de sus pies y de sus manos», porque en el hombre, lo mismo que en los animales, los miembros son los órganos expresivos de las pasiones. Phileas Fogg era un individuo matemáticamente exacto. Uno de esos que jamás tienen prisa y siempre están dispuestos, que ahorran pasos y movimientos. Nunca daba un paso de más: iba siempre por el camino más corto. Ninguna mirada suya se extraviaba en el techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Nadie le había visto emocionado o turbado. Era el hombre menos apresurado del mundo y siempre llegaba a tiempo. Por lo tanto es perfectamente comprensible que viviera solo y apartado de toda relación social: sabía perfectamente que en la vida hay roces, que los roces retrasan; en consecuencia, evitaba tenerlos.
En cuanto a Jean, llamado Passepartout, un auténtico parisiense de París, desde hacía cinco años había buscado en vano en Inglaterra, desempeñando el oficio de ayuda de cámara, un amo al que pudiese tomar afecto.
Passepartout no era uno de esos Frontin o Mascarille que, con los hombros subidos, la nariz respingona, la mirada descarada y con desparpajo, no son más que unos indecentes tunantes. En absoluto. Passepartout era un buen muchacho, su fisonomía era agradable, los labios un poco salientes, dispuestos constantemente a saborear o a acariciar: un ser dulce y servicial con una de esas hermosas cabezas redondas que agrada ver apoyadas en los hombros de un amigo. Sus ojos eran azules, la tez animada, la cara bastante gruesa para que él mismo se pudiera ver los pómulos de las mejillas; el pecho ancho, la constitución fuerte, vigorosa musculatura, fuerza hercúlea desarrollada admirablemente en los ejercicios de su juventud. Los cabellos de color castaño estaban un poco enmarañados. Los escultores de la antigüedad conocían dieciocho formas distintas de arreglar la cabellera de Minerva, pero Passepartout conocía solamente una para arreglar la suya: tres golpes de peine y estaba el asunto liquidado.