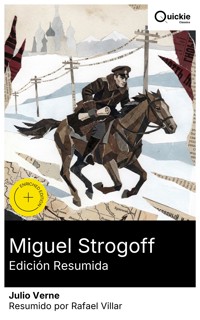Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letra Impresa
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Literatubers
- Sprache: Spanisch
¿Será que es posible que nuestra Tierra sea hueca y podamos alcanzar su centro? El profesor Lidenbrock y su sobrino Axel te llevarán hasta los confines de lo increíble. ¿Te animás a viajar a las profundidades de nuestro planeta?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verne, Julio
Viaje al centro de la tierra / Julio Verne ; adaptado por Vanesa Rabotnikof. - 1a ed adaptada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial Camino al sur, 2018.
224 p. ; 20 x 14 cm. - (Literatubers)
ISBN 978-987-47064-2-3
1. Novelas de Ciencia Ficción. 2. Novelas de Aventuras. I. Rabotnikof, Vanesa, adap. II. Título.
CDD 843
© Editorial Camino al Sur, 2018
Guamini 5007 (C1439HAK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Reservados todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso escrito de la editorial.
Impreso en la Argentina - Printed in Argentina
Primera edición: Enero de 2018
Idea y dirección editorial: Roxana Zapater
Edición: Katherine Martínez Enciso
Adaptación: Vanesa Rabotnikof
Diseño y diagramación: Estudio Cara o Cruz
Corrección: Katherine Martínez Enciso
Ilustraciones: Facundo Belgradi
ISBN 978-987-47064-2-3
00 |Introducción a las profundidades de la Tierra
01 |Capítulo 1. Un misterioso pergamino
02 |Capítulo 2. ¿Qué quiere decir esto?
03 |Capítulo 3. La clave
04 |Capítulo 4. Planes secretos
05 |Capítulo 5. Se inicia el viaje
06 |Capítulo 6. Llegamos a Islandia
07 |Capítulo 7. Hacia el volcán
08 |Capítulo 8. ¡Al cráter!
09 |Capítulo 9. En las entrañas de la Tierra
10 |Capítulo 10. ¡Si nos alcanzan las fuerzas!
11 |Capítulo 11. ¡Agua! ¡Agua!
12 |Capítulo 12. El océano sobre nuestras cabezas
13 |Capítulo 13. Una voz en la oscuridad
14 |Capítulo 14. El mar
15 |Capítulo 15. Un encuentro inesperado
16 |Capítulo 16. La tempestad
17 |Capítulo 17. Entre seres prehistóricos
18 |Capítulo 18. La explosión
19 |Capítulo 19. ¡Subimos!
20 |Capítulo 20. ¿Dónde estamos?
* |Epílogo
LÍNEA DE TIEMPO
¿Quiénes cultivaron la novela de aventuras además de Julio Verne?
Algunos escritores que desarrollaron este género:
Los relatos de aventuras de hoy en día
Entre los autores que escriben novelas de aventuras en la actualidad podemos mencionar al escritor Wilbur A. Smith (1933) quien ha publicado muchísimos relatos de aventuras ambientados mayormente en África, en particular en las colonias holandesas y británicas de dicho continente, entre los siglos XVI y XVII. Entre sus obras se destacan: la Saga Courtney (compuesta por catorce novelas), la Saga Ballantyne (esta posee cinco obras) y la Serie Egipcia (con un total de seis relatos).
Otro de los autores en lengua inglesa que se destaca en este género es Bernard Cornwell (1944) con Las Aventuras del Fusilero Richard Sharpe, una serie de novelas que están protagonizadas por el soldado del ejército inglés Richard Sharpe y que transcurren durante las Guerras Napoleónicas.
Asimismo, entre los autores en lengua española podemos citar a uno de los precursores del género, Guillermo Enrique Hudson, escritor argentino conocido por su novela La tierra purpúrea (1885).
También se destaca el escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte (1951), autor de Las Aventuras del Capitán Alatriste, una colección literaria compuesta por siete novelas publicadas desde 1996. En 2011 se publicó el séptimo libro, último hasta el momento. Los títulos que forman parte de la colección son: El capitán Alatriste (1996), Limpieza de sangre (1997), El sol de Breda (1998), El oro del rey (2000), El caballero del jubón amarillo (2003), Corsarios de Levante (2006) y El puente de los asesinos (2011).
Por último, mencionaremos a Pablo De Santis (1963), escritor argentino, quien escribe mayormente literatura juvenil. Entre sus novelas de aventuras se encuentran: El inventor de juegos, El juego del laberinto y El juego de la nieve.
Un misterioso pergamino
El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, regresó rápidamente a su casa, situada en una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo.
Marta, su criada, se sobresaltó mucho, creyendo que se había retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo.
“Bueno” —pensé para mí—, “si mi tío viene con hambre, se va a armar tremendo alboroto, porque dudo que haya un hombre de menos paciencia”.
—¡Tan temprano y ya está aquí el señor Lidenbrock! —exclamó la pobre Marta, llena de asombro, entreabriendo la puerta del comedor.
—Sí, Marta; pero tú no tienes la culpa de que la comida no esté lista todavía, porque aún no son las dos.
Y Marta se marchó presurosa a la cocina, quedándome yo solo.
Pero como mi carácter tímido no es el más adecuado para hacer entrar en razón al más irritable de todos los catedráticos, me disponía a retirarme con discreción a la pequeña habitación del piso de arriba que me servía de dormitorio, cuando se abrió la puerta de la calle, crujió la escalera de madera bajo el peso de sus fenomenales pies, y el dueño de la casa atravesó el comedor, entrando rápido en su despacho, colocando, al pasar, el pesado bastón en un rincón, arrojando el sombrero sucio encima de la mesa, y con tono imperioso, me habló:
—¡Ven, Axel!
No había tenido aún tiempo para moverme, cuando me gritó nuevamente el profesor con tono molesto:
—Pero, ¿qué haces que no estás ya aquí?
Y me precipité dentro del despacho de mi irritable maestro. Otto Lidenbrock no es mala persona, lo confieso ingenuamente; pero, como no cambie, morirá siendo el más impaciente de los hombres.
Era profesor en la Universidad Johannaeum, donde dictaba la cátedra de Mineralogía, enfureciéndose, por regla general, una o dos veces en cada clase. Y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que estos prestasen a sus explicaciones, ni el éxito que pudiesen obtener en sus estudios; semejantes detalles no le preocupaban. Enseñaba para él y no para los otros.
Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual, para un orador, constituye un defecto lamentable. En sus explicaciones en la universidad, se detenía por ejemplo luchando con una palabra que no quería salir de sus labios; de esas que se resisten, se hinchan y acaban por ser expulsadas bajo la forma de un insulto. De ahí provenía su cólera.
Como sea, no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio. Aun cuando rompía muchas veces las muestras de minerales por tratarlos sin el debido cuidado, unía al genio del geólogo la perspicacia del mineralogista. Con el martillo, el punzón, la brújula, el soplete y el frasco de ácido nítrico en las manos, no tenía rival. Por su modo de romperse, su aspecto y su dureza, por su fusibilidad1 y sonido, por su olor y su sabor, clasificaba sin titubear un mineral cualquiera entre las seiscientas especies con que, en la actualidad, cuenta la ciencia.
Era un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar diez años menos de los cincuenta que contaba. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de sus amplias gafas; su larga y afilada nariz parecía una lámina de acero.
Mi tío caminaba a pasos matemáticamente iguales, cada uno de un metro de longitud, y siempre lo hacía con los puños fuertemente apretados, señal de su impulsivo carácter. Vivía en su modesta casita frente a uno de esos canales curvos que cruzan el barrio más antiguo de Hamburgo.
Era un hombre rico: la casa y cuanto encerraba eran de su propiedad. Ahí vivíamos con él su ahijada Graüben, una joven de diecisiete años, la criada Marta y yo, que, en mi doble calidad de huérfano y sobrino, le ayudaba a preparar sus experimentos.
Confieso que me dediqué con gran entusiasmo a las ciencias mineralógicas; por mis venas circulaba sangre de mineralogista y no me aburría jamás en compañía de mis valiosas piedras.
En resumen, vivía feliz en esa casita a pesar del carácter impaciente de su propietario porque este, independientemente de sus maneras brutales, me profesaba gran afecto. Pero su gran impaciencia no le permitía aguardar, y trataba de caminar más aprisa que la misma naturaleza. Con tan original personaje, no tenía más remedio que obedecer ciegamente; y por eso acudía presuroso a su despacho.
Era este un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados en él y ordenados del modo más perfecto, con arreglo a las tres grandes divisiones que los clasifican en inflamables, metálicos y litoideos.
Cuando entré en el despacho, mi tío se hallaba acomodado en su gran sillón y tenía entre sus manos un libro que contemplaba con profunda admiración.
—¡Qué libro! ¡Qué libro! —repetía sin cesar.
Estas exclamaciones me recordaron que el profesor Lidenbrock era también amante de los libros en sus momentos de ocio.
—¿No ves? —me dijo—, ¿no ves? Es un inestimable tesoro que he hallado esta mañana registrando la tienda del judío Hevelius.
—¿Cuál es el título de ese maravilloso volumen? —le pregunté con un entusiasmo demasiado exagerado para que no sonara fingido.
—¡Esta obra —respondió mi tío animándose— es el Heimskringla, de Snorri Sturluson, el famoso autor islandés del siglo XII! ¡Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia!
—¡Ah! —exclamé yo con la curiosidad un tanto provocada—, ¿y es bella la impresión?
—¡Impresión! ¿Pero cómo se te ocurre hablar de impresión, Axel? ¡Qué bueno sería! ¿Pero es que crees que se trata de un libro impreso? Se trata de un manuscrito, ignorante, ¡y de un manuscrito rúnico nada menos!
—¿Rúnico?
—¡Sí! ¿Vas a decirme ahora que te explique lo que es esto?
—No, tío, por supuesto que lo sé —repliqué, con el acento de un hombre ofendido en su amor propio. Pero, queriéndolo o no, me enseñó mi tío cosas que no me interesaban lo más mínimo.
—Las runas —prosiguió— eran unos caracteres de escritura usada en otro tiempo en Islandia y, según la tradición, fueron inventados por el mismo Odín. Pero, ¿qué haces, impío, que no admiras estos caracteres salidos de la mente de un dios?
Sin saber qué responder, iba ya a inclinarme sobre el libro, cuando un suceso imprevisto vino a dar a la conversación otro giro. Fue la aparición de un pergamino grasiento que, deslizándose de entre las hojas del libro, cayó al suelo.
Mi tío se apresuró a recogerlo con desesperada avidez. Un antiguo documento, encerrado dentro de un libro viejo, no podía menos de tener para él un elevadísimo valor.
—¿Qué es esto? —exclamó emocionado. Y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre la mesa el trozo de pergamino de unos doce centímetros por tres de ancho, en el que había trazados, en líneas transversales, unos caracteres mágicos.
Aquí está su transcripción exacta. Quiero dar a conocer al lector tan excéntricos signos, porque fueron los que nos animaron al profesor Lidenbrock y a mí a emprender la expedición más extraña del siglo XIX:
Durante algunos instantes, el profesor examinó atentamente esta serie de garabatos, y al fin dijo mientras se quitaba las gafas:
—Estos caracteres son rúnicos, no me cabe duda alguna; son exactamente iguales a los del manuscrito de Snorri Sturluson. Pero... ¿qué significan? Sin embargo, es islandés antiguo —murmuró entre dientes.
El profesor Lidenbrock tenía más razón que nadie para saberlo; porque hablaba muchos idiomas y era un verdadero políglota.
En aquel mismo momento, abrió Marta la puerta del despacho, diciendo:
—La sopa está servida.
—¡Al diablo con la sopa —exclamó mi tío—, y la que la ha hecho y los que se la coman!
Marta se marchó asustada; yo salí detrás de ella y, sin explicarme cómo, me encontré sentado a la mesa, en mi sitio de costumbre. Esperé algunos instantes sin que el profesor viniera. Era la primera vez, que yo sepa, que faltaba a la comida.
—¡No he visto en los días de mi vida una cosa semejante! —decía la buena Marta, mientras me servía la comida.
Me estaba yo comiendo el último langostino, cuando una voz atronadora me hizo volver a la realidad de la vida y, de un salto, me trasladé del comedor al despacho.
¿Qué quiere decir esto?
—No hay duda de que se trata de un escrito numérico —decía el profesor, frunciendo el entrecejo—. Pero existe un secreto que tengo que descubrir, porque de lo contrario...
Un gesto sombrío terminó su pensamiento.
—Siéntate ahí, y escribe —añadió indicándome la mesa.
Obedecí con rapidez.
—Ahora voy a dictarte las letras de nuestro alfabeto que corresponden a cada uno de estos caracteres islandeses. Veremos lo que resulta. ¡Pero cuidado con equivocarte!
Él empezó a dictarme y yo a escribir las letras, unas a continuación de las otras, formando todas juntas la siguiente incomprensible sucesión de palabras:
mm.rnlls esreuel seecJde
sgtssmf unteief niedrke
kt,samn atrateS Saodrrn
eminael nuaect rrilSa
Atvaar .nscrc ieaabs
Ccdrmi eeutul frantu
Una vez terminado este trabajo, mi tío me arrebató el papel que acababa de escribir, y lo examinó atentamente durante bastante tiempo.
—¿Qué quiere decir esto? —repetía automáticamente.
No era yo ciertamente quien hubiera podido explicárselo, pero esta pregunta no iba dirigida a mí, y por eso prosiguió sin detenerse:
—Esto es lo que se llama un criptograma, en el cual el sentido se halla oculto bajo letras alteradas a propósito y que, combinadas de un modo correcto, formarían una frase clara. ¡Y pensar que estos caracteres oculten tal vez la explicación de un gran descubrimiento!
En mi concepto, aquello nada ocultaba; pero me ocupé de no expresar mi opinión.
El profesor tomó entonces el libro y el pergamino, y los comparó.
—No están escritos por la misma mano —dijo—; el criptograma es posterior al libro, tengo de ello una prueba irrefutable. En efecto, la primera letra es una doble M que en vano buscaríamos en el libro de Sturluson, porque no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XIV. Por consiguiente, entre el documento y el libro hay por lo menos dos siglos de distancia.
Esto me pareció muy lógico; no trataré de ocultarlo.
—Me inclino, entonces, a pensar —prosiguió mi tío—, que alguno de los poseedores de este libro trazó los misteriosos caracteres. Pero, ¿quién sería? ¿Habrá escrito su nombre en algún sitio?
Mi tío se levantó los anteojos, tomó una poderosa lente y la pasó minuciosamente por las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una especie de mancha, que parecía un borrón de tinta; pero, examinada de cerca, se distinguían algunos caracteres borrosos. Ayudado de su lente, trabajó con empeño hasta que logró distinguir los caracteres únicos que a continuación transcribo, los cuales leyó de corrido:
—¡Arne Saknussemm! —gritó con vos triunfal— ¡es un nombre! ¡Un nombre islandés de un sabio alquimista del siglo XVI!
Miré a mi tío con cierta admiración.
—Estos alquimistas —prosiguió— eran los verdaderos, los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos realmente asombrosos. ¿Quién nos dice que este Saknussemm no ha ocultado bajo este incomprensible criptograma alguna invención sorprendente? Tengo la seguridad de que así es.
Y la imaginación del catedrático se exaltó ante esta idea.
—Sin duda —me atreví a responder—; pero, ¿qué interés podía tener este sabio en ocultar de ese modo su maravilloso descubrimiento?
—¿Qué interés? ¿Qué sé yo? ¿No hizo Galileo lo mismo cuando descubrió Saturno? Pero no tardaremos en saberlo, pues no descansaré, ni comeré, ni dormiré en tanto no descubra el secreto que encierra este documento.
“Dios nos asista” —pensé para mí mismo.
—Ni tú tampoco, Axel —añadió—. Y además, es preciso averiguar en qué lengua está escrito el jeroglífico. Esto no será difícil.
Al oír estas palabras, levanté rápidamente la cabeza. Mi tío prosiguió su monólogo.
—No hay nada más sencillo. Contiene este documento 132 letras, de las cuales, 53 son vocales, y 79, consonantes. Ahora bien, esta es la proporción que, más o menos, se observa en las palabras de las lenguas meridionales, en tanto que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata, pues, de una lengua meridional.
La conclusión no podía ser más justa y atinada.
—Pero, ¿cuál es esta lengua?
Aquí era donde yo esperaba ver vacilar al sabio, a pesar de reconocer que era un profundo analizador.
—Saknussemm era un hombre instruido —prosiguió— y, al no escribir en su lengua nativa, es de suponer que eligiera preferentemente el idioma que estaba de moda entre los sabios del siglo XVI, es decir, el latín.
Me exalté. Mis recuerdos de latinista se rebelaban contra la idea de que aquella serie de palabras estrambóticas pudiesen pertenecer a la dulce lengua del poeta Virgilio.
—Sí, latín —prosiguió mi tío—; pero un latín confuso.
“Felicitaciones” pensé; “si logras ponerlo en claro, te acreditarás de listo”.
—Examinémoslo bien —añadió, tomando nuevamente la hoja que yo había escrito—. Aquí tenemos una serie de ciento treinta y dos letras que, ante nuestros ojos, se presentan en un aparente desorden. Me parece indudable que la frase primitiva fue escrita regularmente, y alterada después según una ley que es preciso descubrir. El que poseyera la clave de este enigma lo leería de corrido. Pero, ¿cuál es esta clave, Axel? ¿La tienes de casualidad?
Nada contesté a esta pregunta, por una sencilla razón, mis ojos se hallaban fijos en un adorable retrato colgado de la pared: el retrato de Graüben. La ahijada de mi tío se encontraba en Altona, en casa de uno de sus parientes, y su ausencia me tenía muy triste; porque, ahora ya puedo confesarlo, nos amábamos con toda la paciencia y la tranquilidad alemanas. Habíamos prometido que nos casaríamos sin que se enterase mi tío, demasiado geólogo para comprender semejantes sentimientos. Era Graüben una encantadora muchacha, rubia, de ojos azules, de carácter y espíritu algo serio; pero no por eso me amaba menos. Por lo que a mí respecta, la adoraba. La imagen de mi linda novia me transportó en un momento del mundo de las realidades hasta el de los recuerdos y ensueños.
Volví a ver a la fiel compañera de mis tareas y placeres; que me ayudaba todos los días a ordenar las piedras de mi tío y las rotulaba conmigo. Graüben sabía mucho sobre mineralogía, y le gustaba profundizar las más difíciles cuestiones de la ciencia. ¡Qué dulces horas habíamos pasado estudiando los dos juntos, y con cuánta frecuencia había envidiado la suerte de aquellos insensibles minerales que acariciaba ella con sus delicadas manos!
Aquí había llegado en mis sueños cuando mi tío, con un puñetazo sobre la mesa, me volvió a la realidad de una manera violenta.
—Veamos —dijo—: la primera idea que a cualquiera se le debe ocurrir para descifrar las letras de una frase creo que debe ser el escribir verticalmente las palabras.
“No está errado” —pensé yo.
—Es preciso ver el efecto que se obtiene de este procedimiento. Axel, escribe en ese papel una frase cualquiera; pero, en vez de disponer las letras unas a continuación de otras, colócalas de arriba abajo, agrupadas de modo que formen cuatro o cinco columnas verticales.
Comprendí su intención y escribí inmediatamente:
T o b í a ü
e r e s G b
a o l i r e
d , l m a n
—Bien —dijo el profesor, sin leer lo que yo había escrito—; dispón ahora esas palabras en una línea horizontal. Obedecí y obtuve la frase siguiente:
Tobíaü eresGb aolire d,lman
—¡Perfecto! —exclamó mi tío, arrebatándome el papel de las manos—; este escrito ya ha adquirido la forma del viejo documento; las vocales se encuentran agrupadas, lo mismo que las consonantes, en el mayor desorden; hay hasta una mayúscula y una coma en medio de las palabras, exactamente igual que en el pergamino de Saknussemm.
Debo de confesar que estas observaciones me parecieron en extremo ingeniosas.
—A ver —prosiguió mi tío, dirigiéndose a mí directamente—, ahora para leer la frase que acabas de escribir y que yo desconozco, me bastará tomar la primera letra de cada palabra, después la segunda, enseguida la tercera, y así sucesivamente.
Y mi tío, con gran sorpresa suya, y sobre todo mía, leyó:
Te adoro, bellísima Graüben.
—¿Qué significa esto?—exclamó el profesor.
Sin darme cuenta de ello, había cometido la imperdonable torpeza de escribir una frase tan comprometedora.
—¡Así que amas a Graüben! ¿Eh? —prosiguió mi tío con acento de verdadero tutor.
—Sí... No... —balbuceé desconcertado.
—¡De manera que amas a Graüben! —prosiguió instintivamente—. Bueno, dejemos esto ahora y apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión.
Concentrado nuevamente mi tío en su absorbente contemplación, olvidó de momento mis atrevidas palabras. Y digo atrevidas, porque la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero, afortunadamente, la cuestión del documento ocupó su atención por completo.
En el momento de hacer su experimento decisivo, los dedos del profesor Lidenbrock temblaron al tomar otra vez el viejo pergamino; estaba emocionado de veras. Luego, tosió fuertemente, y con voz grave y solemne, nombrando una tras otra la primera letra de cada palabra, a continuación la segunda, y así todas las demás, me dictó la siguiente serie:
mmessunkaSenrA.icefdoK.segnittamurtn
ecertserrette, rotaivsadua,ednecsedsadne
IacartniiiluJsiratracSarbmutabiledmek
meretarcsilucoYsleffenSnl
Confieso que, al terminar, estaba emocionado. Aquellas letras, pronunciadas una a una, no tenían ningún sentido, y esperé a que el profesor dejase escapar de sus labios alguna bella frase latina.
Pero, ¡quién lo hubiera dicho! Un violento puñetazo hizo temblar la mesa; saltó la tinta y la pluma se me cayó de las manos.
—Esto no puede ser —exclamó mi tío, frenético—; ¡esto no tiene sentido!
Y, atravesando el despacho como un proyectil y bajando la escalera lo mismo que una avalancha, salió a la calle y huyó corriendo.
La clave
—¿Se marchó? —preguntó Marta, que había corrido al oír el ruido del portazo que hizo temblar toda la casa.
—Sí —respondí—, se marchó.
—¿Y su comida?
—No comerá hoy en casa.
—¿Y su cena?
—No cenará tampoco.
—¿Cómo es eso, señor Axel?
—Tal como te digo, Marta: ni él ni nosotros volveremos a comer. Mi tío Lidenbrock ha decidido ponernos a dieta hasta que haya descifrado un antiguo pergamino, lleno de garrapatas, que, para mí, es indescifrable.
—¡Pobres de nosotros, entonces! ¡Nos vamos a morir de hambre!
No me atreví a confesarle que, dada la testarudez de mi tío, eso era, en efecto, lo que nos esperaba. La ingenua criada regresó a su cocina lloriqueando.
Cuando me quedé solo, se me ocurrió la idea de írselo a contar todo a Graüben; pero, ¿cómo salir de casa? ¿Y si mi tío volvía y me llamaba, con objeto de reanudar aquel trabajo? ¿Qué sucedería si yo no le contestaba?
Me pareció lo más razonable quedarme. Precisamente, daba la casualidad de que un mineralogista de Besanzón acababa de remitirnos una colección de geodas silíceas que era preciso clasificar. Puse manos a la obra y escogí, rotulé y coloqué en su vitrina todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales.
Pero en lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo: no podía olvidar el viejo documento.
Al cabo de una hora, tomé instintivamente la hoja de papel en la cual se encontraba escrita la incomprensible serie de letras, diciéndome varias veces:
—¿Qué significa esto?
Traté de agrupar las letras de manera que formasen palabras; pero no lo logré. Era inútil reunirlas de dos, de tres, de cinco o de seis: de ninguna manera resultaban entendibles.
Luchaba, pues, contra una dificultad insuperable; mi cerebro echaba fuego, mi vista se oscurecía de tanto mirar el papel; las ciento treinta y dos letras parecían revolotear alrededor mío. Sentí que me asfixiaba; tenía necesidad de aire puro. Instintivamente, me abaniqué con la hoja de papel, cuyo anverso y reverso se presentaban de este modo alternativamente a mi vista.