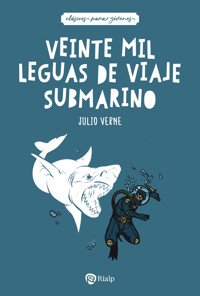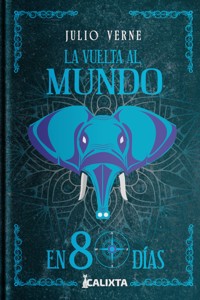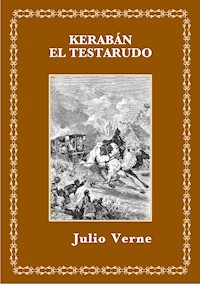Veinte mil leguas de viaje submarino
Julio Verne
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Antonio Pascual.Diseño de portada: Santiago Carroggio
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, su época y obra
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
SEGUNDA PARTE
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Introducción al autor, su época y obra
Juan Leita
Con la publicación de este volumen, en el cual se incluye una de las obras más famosas e importantes de Julio Verne, coincide prácticamente la celebración en todo el mundo del 194 aniversario del nacimiento de este singular escritor que logró captar como nadie la atención de jóvenes y de adultos, de científicos y de literatos, de investigadores y de idealistas aventureros.
Cuando se conmemoró en 1928 el centenario de su nacimiento, el diario Politiken de Copenhague convocó un concurso entre los jóvenes daneses con el fin de elegir a un muchacho que realizara un viaje semejante al descrito en La vuelta al mundo en ochenta días. Resultó ganador un chico de quince años llamado Paul Huld, el cual llevó a cabo la misma hazaña de Phileas Fogg, el protagonista de la célebre novela, en solo 43 días, para acabar visitando la tumba de Julio Verne en la población francesa de Amiens.
En esta ocasión, a los 194 años de la venida al mundo del genial autor, no se han promovido hazañas parecidas a las que se narraron en sus fantásticas novelas ni ningúnperiódico ha lanzado, por ejemplo, la idea de que un muchacho de quince años llevara a cabo un vuelo espacial a la Luna, conforme al itinerario trazado en otra de sus famosísimas obras. Sin embargo, el recuerdo de Julio Verne se ha suscitado actualmente de una forma más profunda y entrañable, como quien celebra en familia el aniversario de un padre ya anciano cuya obra en la vida se valora y se aprecia verdaderamente. Porque, en efecto, precisamente con el paso del tiempo ha ido comprobándose que la poderosa imaginación de Julio Verne podía hacerse una maravillosa realidad y que su talento literario era muy superior a la exigua categoría a la que en su época querían relegarlo.
Los científicos de la segunda mitad del siglo XIX afirmaban convencidos que todo lo descrito por el autor de De la Tierra a la Luna y de tantas novelas de idéntica fantasía era una ficción desorbitada, absurda e imposible de realizar. Al mismo tiempo, los críticos literarios se empeñaban en negarle las cualidades más elementales, asegurando que era un escritor de poquísima monta.
La ciencia más moderna, no obstante, se ha encargado de corroborar la perfecta posibilidad de aquella «ficción absurda y desorbitada» y la crítica literaria le ha otorgado finalmente el justo lugar que le correspondía, reconociendo sus méritos y descubriendo en sus obras las cualidades sobresalientes de experto narrador y de potente urdidor de historias. ¿Quién no pensaba con asombro en Julio Verne, viendo hace unos años por la televisión cómo el Apolo XI llegaba realmente a la Luna? ¿Quién puede negar el hecho de que su obra ha ido extendiéndose cada vez más entre el público lector, como prueba fehaciente de su gran viveza y amenidad? A este último respecto, afirmaba muy recientemente el prestigioso ensayista científico Miguel Masriera: «Hay algo en la obra de Verne que, incluso antes de emprender su análisis, se nos impone irrefutablemente y es que en estos últimos tiempos —en que las famas son tan fugaces, la actualidad tan devoradora de hombres y muchas glorias son flor de un día— nos hallamos con el hecho de que la labor de Verne ha encontrado el favor del público, sin desfallecimientos y más bien yendo en aumento, desde antes de su muerte hasta ahora, es decir, en el lapso de tres generaciones.» Ciertamente no fue un Balzac ni un Stendhal, como observa también Miguel Masriera, pero sí que ha sido un hombre con la singularísima cualidad de poder complacer, quizá por su manera clara y directa de escribir, a las generaciones más diversas.
El escritor que quiso nacer en el futuro
Julio Verne nació en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828, en el seno de una familia burguesa que se disponía a ofrecer a sus hijos una vida agradable y un porvenir asegurado, si aceptaban las directrices generales que se les establecerían. Su padre, un abogado de gran reputación, esperaba que el muchacho cursara los estudios de leyes y que siguiera la misma profesión que tantos beneficios le había reportado a él mismo.
Sin embargo, aquel niño distraído y revoltoso no daba muestras de ser un buen estudiante. Pasaba muchas horas contemplando los barcos que llegaban por el Loire hasta el puerto de Nantes, procedentes de las Antillas y cargados de olorosos toneles de ron de la Martinica, de caña de Jamaica, de café, de monos exóticos y de loros multicolores. Llenaba los cuadernos escolares de mapas y de máquinas extrañas, de aparatos voladores y de paisajes submarinos. Le encantaba oír las historias que le contaba un tío abuelo, que tenía la costumbre de erigirse como protagonista real de unas aventuras fantásticas en Europa y en América. La imaginación del pequeño Julio corría así mucho más deprisa que la breve línea que llevaba simplemente a un despacho de abogado como meta final.
Esta ferviente inquietud por el mar, por los viajes y por las aventuras se manifestó de pronto durante el verano de 1839 de una manera aguda y sorprendente: aquel chico de once años se escapó del cómodo hogar paterno, para embarcarse rumbo a las Antillas en una nave correo que partía del puerto de Nantes. Avisado a tiempo su padre, Pierre Verne logró atrapar al muchacho en Paimboeuf, el último punto donde hacía escala el correo antillano. De regreso a casa, fue castigado sin demasiada severidad e hizo una promesa a su madre que en muchos sentidos sería un presagio: «A partir de hoy no viajaré más que en sueños».
A los veinte años, el joven Verne se trasladó a París, con el fin de comenzar la carrera que tanto complacía a su padre. Cursó, en efecto, los estudios de Derecho y llegó a ocupar un cargo en la Bolsa que le auguraba un buen futuro en el terreno profesional y económico. No obstante, aquella forma de vida le resultaba terriblemente monótona y muy pronto buscó la manera de poder verter en la literatura todas sus ilusiones y toda su desbordante imaginación. Al principio, Julio Verne creyó que el teatro sería el campo propicio para llevar a cabo sus propósitos y, junto con su amigo Michel Carré, llegó a estrenar dos operetas en 1848, así como dos comedias por cuenta propia que le proporcionaron un éxito muy escaso. Al mismo tiempo, empezó a colaborar en la revista Le Musée des Familles, publicando una serie de relatos de viajes fantásticos que eran ya el preludio del género que lo haría verdaderamente famoso.
El triunfo, sin embargo, no llegaría con demasiada facilidad. Escribió una novela dentro del campo de las aventuras y de los viajes prodigiosos por mundos inexplorados que tituló Cinco semanas en globo. Convencido del valor y de las posibilidades de interés y de atracción que tenía su obra, Julio Verne se dedicó a la ardua tarea de encontrar a un editor. Visitó hasta quince. Pero nadie compartía el parecer de que aquella novela llegaría a obtener el favor del público. Consideraban que la empresa era muy arriesgada y rechazaron la oportunidad que les brindaba aquel novel escritor. Pero la tenacidad de Julio Verne era muy semejante a la de sus esforzados protagonistas, empeñados en hazañas mucho más peligrosas que encontrar a un editor favorable, y por fin halló al hombre providencial que lo catapultaría a la fama. Se llamaba Hetzel y dirigía una revista titulada Magasin d’éducation et récréation. Leyó el original y, después de exigir a su autor una mejora de estilo, empezó a publicarlo en su Magasin el 24 de diciembre de 1862.
El éxito de Cinco semanas en globo fue tan resonante en toda Francia, que el editor Hetzel propuso a Julio Verne un contrato extraordinario: veinte mil francos por dos novelas al año durante veinte años. La carrera definitiva ya se había iniciado. Bastaba con ponerse a escribir y dar rienda suelta a la fantasía.
En seguida aparecieron nuevos relatos de aventuras, desarrolladas ahora en los impresionantes parajes polares: El desierto de hielo y Las aventuras del capitán Hatteras, y en 1865 se publicaba la segunda producción sensacional de Julio Verne que superaba con mucho todo lo anterior: De la Tierra a la Luna, una obra inmortal dentro de la historia de la literatura juvenil y recreativa.
Mientras tanto, Julio Verne se había casado con Honorine de Viane, de la cual tuvo un hijo: Michel. La formación de esta familia contribuyó poderosamente a que el escritor pudiera trabajar con sosegada y vital regularidad. Su matrimonio fue un éxito y la felicidad hogareña indujo a Verne a entregarse con total dedicación a su fascinante tarea de «viajar en sueños» y de trasladar a sus escritos el alud trepidante de su maravillosa imaginación. Nuevas obras surgieron con éxito inaudito de su pacífica actividad en Crotoy, un pequeño pueblo de pescadores situado en el estuario del Somme donde se había instalado con su esposa y su hijo. Viaje al centro de la Tierra y Los hijos del capitán Grant absorbían con enorme deleite la atención de niños, jóvenes y adultos. Su publicación por entregas, conforme al uso de la época, mantenía en vilo el interés de los numerosos lectores. A este respecto, se cuenta que el hijo de un buen amigo de Verne se agarró con fuerza a las barbas blanquecinas y apacibles del escritor, diciéndole a la vez: «Te soltaré la barba cuando me digas si Mary Grant y su hermano encontrarán a su padre».
El triunfo de la creación literaria de Julio Verne se había confirmado entre tanto con el hecho de que sus obras ya no eran leídas únicamente en Francia, sino que habían traspasado sus fronteras para llegar, igual que sus personajes, a todos los lugares del mundo. Las novelas que se publicaban en francés aparecían casi simultáneamente en todas las lenguas cultas, incluso en japonés y en árabe. Se trataba de un éxito sin precedente alguno en la historia de la literatura universal.
Gracias al dinero adquirido con uno de sus múltiples impactos en el campo de la popularidad novelística, Julio Verne tuvo la oportunidad de llevar a cabo en parte su antigua ilusión de viajar y de visitar nuevos países. Después de haberlo visto ya en construcción en los talleres del Támesis, decidió embarcarse en el Great-Eastern, un gigantesco buque de vapor, con ruedas inmensas, que debía cumplir el glorioso objetivo para el cual había sido destinado: la instalación del primer cable transoceánico. El viaje constituyó para Verne tina fuente de gran inspiración.
A su regreso a Francia, la actividad creadora de Julio Verne se acrecentó considerablemente y en pocos años produjo sus mejores y más importantes obras. En torno a la Luna,continuación de su éxito anterior, y la sorprendente y enigmática historia del capitán Nemo fueron, sin duda, dos de sus producciones más destacadas en esta época. Con todo, aún tenían que producirse otros espléndidos y sugestivos frutos de su imaginación.
Instalado en Amiens en 1872, Verne escribiría la novela que para muchos críticos representa el punto culminante de su creación literaria, por la originalidad del relato y la atrayente simpatía de sus personajes: La vuelta al mundo en ochenta días. Fue adaptada casi inmediatamente al teatro y obtuvo una acogida delirante por parte del público, como después ocurriría también con Miguel Strogoff, el correo del zar. Las aventuras del flemático inglés Phileas Fogg y del cómico Passepartout, encarnado un día en el cine por el popular Mario Moreno «Cantinflas», entusiasmarían al mundo entero, hasta el punto de convertir a Julio Verne en un escritor de leyenda. No solo era el autor preferido de la juventud, sino también de hombres tan concienzudos como Ferdinand de Lesseps, el ingeniero constructor del canal de Suez.
El enorme éxito de su producción literaria otorgó a Julio Verne la posibilidad económica de ser propietario de varios y costosos buques, el Saint-Michel I, el Saint-Michel II y el Saint-Michel III,que le permitieron trasladarse por el Mediterráneo y por las costas del mar del Norte. En 1878 realizó una gira marítima, pasando por Vigo, Cádiz, Gibraltar y Argel. Inspirándose en este recorrido, escribió la novela Héctor Servadac. Más tarde recorrió Irlanda, Escocia y los fiordos de Noruega. Su fantasía, sin embargo, siempre superaba la realidad prosaica y pobre de recursos. Es curioso constatar el hecho, por ejemplo, de que mientras escribía la poderosa epopeya del capitán Nemo, titulada Veinte mil leguas de viaje submarino y dominada por la presencia del potente y descomunal Nautilus, el buque de Julio Verne embarrancó una vez en un banco de arena y tuvo que ser arrastrado por un remolcador a través del Sena.
El mar no solo inspiraba al gran escritor por lo que se refiere a la creación de sus argumentos y peripecias, sino que ejercía en su salud un notable alivio, ya que desde joven Verne sufría neuralgias y fiebres que llegaron a producirle una parálisis facial. No obstante, aquellos viajes apacibles por el Mediterráneo y por el mar del Norte, que tantos beneficios le aportaron, se vieron truncados de repente por un suceso lamentable y desgraciado.
Una noche de 1886, cuando el célebre escritor regresaba a su casa en la oscuridad, fue atacado por un adolescente que descargó sobre él un revólver. Los disparos hirieron gravemente a Julio Verne, que solo pudo recuperarse mediante una penosa convalecencia. Tal como se supo más tarde y en terrible ironía del destino, aquel joven desconocido había sido un entusiasta lector de las novelas de su víctima y el absurdo atentado lo había llevado a cabo en un repentino arrebato de locura. A causa de aquel accidente sin sentido, Julio Verne padeció una cojera hasta su muerte que ya no le permitiría moverse prácticamente de su retiro en Amiens.
Los últimos años de la vida de Julio Verne fueron dominados por un profundo pesimismo, causado en parte por su lesión física y también por el desengaño que experimentó con respecto al progreso de la ciencia que parecía no avanzar en su época. Los quinientos millones de La Begun y Robur el conquistador son las dos obras principales en que empezó a manifestar su espíritu angustiado, muy lejos ya de los tiempos generosos de fraternidad humana que había vivido en sus primeros relatos. Encerrado en su estudio de Amiens y trabajando de un modo muy lento, aunque incansable, su carácter se fue agriando progresivamente hasta convertirse en un hombre huraño y despectivo. Las enfermedades se le sucedían ahora continuamente y, a la cojera contraída anteriormente, se le sumó una hemiplejia que lo convirtió en un paralítico casi total. Su mente, sin embargo, permanecía completamente lúcida. Seguía soñando en el futuro y ansiando vivir en una época que hiciera realidad todo cuanto había imaginado.
La muerte de Julio Verne, acaecida el 24 de marzo de 1905, conmovió prácticamente al mundo entero. Su casa de Amiens se llenó de sabios y de escritores, de embajadores y de políticos, de aristócratas y de militares. En medio de aquella solemne reunión de pésame, se cuenta que apareció de pronto un inglés flemático y severamente vestido que había llegado precipitadamente de Londres, pronunciando esas sentidas y breves palabras: «Valor en la dura prueba que os espera». Nadie supo quién era ni cómo se llamaba. Por esto corrió de súbito la voz, extendida rápidamente por todas partes, que se trataba del mismísimo Phileas Fogg, venido de Inglaterra para asistir al homenaje póstumo a su autor.
Las doce anticipaciones de la fantasía
Lo que sin duda llama más la atención en las ciento cuatro novelas de Julio Verne es el hecho de que un escritor, sirviéndose únicamente de su enorme imaginación, de un sentido claro de la realidad y de unos modestos aunque cuidadosos cálculos, haya podido avanzar y predecir tantos ingenios reales de la ciencia moderna. El escepticismo científico de su tiempo consideraba que todo ello era simplemente una ficción para niños, como una especie de país imaginario de maravillas mecánicas destinado al solaz y a la recreación infantiles. No obstante, ahora sabemos que sus fantasías eran auténticas anticipaciones de lo que luego ha ocurrido.
Entre las múltiples predicciones y los numerosísimos detalles de la ciencia del futuro que aparecen en la obra de Verne, hay que destacar naturalmente sus doce grandes anticipaciones que todavía asombran en la actualidad por su novedad reciente y por el prodigio de su realización.
En Los quinientos millones de La Begun nos encontramos con dos predicciones sorprendentes. La primera se refiere al cañón de largo alcance y la segunda a los satélites artificiales, que solo en octubre de 1957 empezaron a funcionar con el famoso Sputnik soviético.
En Robur el conquistador, escrita en el año fatal de 1886 y dominada ya por el pesimismo, al aparecer por primera vez en las creaciones de Verne un personaje que no obra para el bien de la humanidad, sino que es un megalómano despiadado, se constatan tres anticipaciones científicas de amplísima resonancia en el siglo XX el avión, el helicóptero y las materias plásticas.
El cine sonoro es otra de sus increíbles profecías, contenida en la novela El castillo de los Cárpatos, la cual, unida a la de la televisión en La jornada de un periodista americano en 2889, predecía no solamente un invento sumamente ingenioso, sino también una nueva forma de vida, determinada por unos medios que son a la vez aptos para la comunicación, el arte y el esparcimiento.
En Cara a la bandera, Julio Verne anticipó la terrible creación de la bomba atómica que hasta 1945 no demostraría sus espantosos efectos en Hiroshima y Nagasaki, mientras que en La sorprendente aventura de la misión Barsac preanunciaba con asombro la fabricación de aparatos teledirigidos.
Por otra parte, hay que resaltar el hecho de que lo planteado en La vuelta al mundo en ochenta días, no dejaba de ser en modo alguno una verdadera anticipación, a pesar de que la magnífica hazaña de Phileas Fogg haya sido superada ya con creces desde hace mucho tiempo. En la época en que se escribió, los medios de locomoción eran todavía muy precarios y nadie podía afirmar con relativa certeza que el vertiginoso viaje era posible. La Tierra se había achicado, ciertamente, con el progreso decimonónico de la industria del vapor. Pero era muy problemático llevar a cabo aquella empresa, cuando apenas existían aún redes ferroviarias que la facilitaran. Por esto el viaje alrededor del mundo efectuado por miss Bly, periodista del Sun,unos años después de la publicación del célebre relato, ya constituyó un alarde y una confirmación impensables, puesto que es necesario reseñar que por entonces aún no se habían tendido los raíles del ferrocarril transiberiano. Por lo demás, miss Bly aventajó en veinte días al flemático y pacífico inglés, creado por Verne. En la actualidad, naturalmente, esto ya no constituye ninguna proeza, ya que los medios de locomoción son incalculablemente superiores y más rápidos.
En Veinte mil leguas de viaje submarino, la emocionante obra de esta edición, nos encontramos con el preanuncio sorprendente del submarino, únicamente llevado a la práctica de forma experimental en el puerto de Barcelona por su real inventor Narciso Monturiol. El Ictíneo, sin embargo, el nombre dado al aparato diseñado por el investigador catalán, estaba muy lejos todavía de poder competir con la perfección y los adelantos imaginados en el submarino de Julio Verne. Solo el avance extraordinario de la técnica y, más tarde, la aplicación de la energía nuclear consiguieron que de hecho surcasen por el fondo de los mares aparatos semejantes al Nautilus. Precisamente el primer submarino atómicoque navegó por debajo del casquete polar y que podría dar varias vueltas al mundo sin salir nunca a la superficie fue bautizado, en honor del gran novelista francés, con el mismo nombre que ostentaba el fabuloso e imponente ingenio del capitán Nemo.
A este respecto, resulta importante y aleccionador el testimonio aportado por un laborioso y concienzudo hombre de ciencia, llamado George Claude, que reivindicó y confirmó para Julio Verne el enorme mérito de haber sido el precursor inteligente de tantos adelantos científicos: «Julio Verne fue algo más que el entretenedor de la juventud, tal como algunos se obstinan en ver únicamente en él. Sus prodigiosas anticipaciones son las que engendraron en mí la ambición de poner al servicio de la generalidad algunos de los recursos innumerables que nos brinda la naturaleza y de que somos únicamente humildes usuarios. Si Veinte mil leguas de viaje submarino no ha sido para Boucherot y para mí el inspirador directo en el problema de la energía del mar, que es actualmente el objeto de nuestros trabajos, ¿podré decir igualmente que el entusiasmo del capitán Nemo por el mar inmenso y misterioso no ha guiado nuestros pasos inconscientemente hacia él? Si, como me autorizan a pensar numerosas conversaciones, puedo juzgar de otros inventores e investigadores, no hay duda de que es necesario incluir al autor de Veinte mil leguas de viaje submarino entre los más potentes obreros de la evolución científico-industrial, que constituirá una de las características de nuestra época».
Finalmente, en las dos sensacionales novelas De la Tierra a la Luna y En torno a la Luna, aparece la anticipación más asombrosa e increíble de cuantas surgieron de la poderosa fantasía de Julio Verne: la predicción de los viajes interplanetarios.
En efecto, para la ciencia de la segunda mitad del siglo XIX el viaje a la Luna era probablemente la más absurda e incomprensible de las creaciones imaginativas del gran escritor de Nantes y, de hecho, su relato De la Tierra a la Luna es el que causó más escándalo en el mundo serio y comedido de los científicos. No se aceptaba ni siquiera como probable en teoría que un aparato semejante al ocupado por el alegre Michel Ardan, el impetuoso capitán Nichols y el solemne Barbicane pudiera traspasar la atmósfera terrestre con destino a la Luna. Para muchos se trataba de una aberrante fantasía que no podía hacer más que embaucar a mentes poco sabias y fundamentadas.
A lo largo de un siglo, sin embargo, desde la publicación en 1865 de De la Tierra a la Luna hasta el prodigioso viaje de Armstrong, Aldrin y Collins en julio de 1969 a bordo del Apolo XI, el escepticismo científico que tanto vituperó a Verne se desautorizaría por completo y la verdadera ciencia le daría la razón, haciendo posible lo narrado en su novela de la forma más perfecta e indiscutiblemente real. Todo el mundo pudo contemplar, a través de las cámaras de la televisión, cómo el hombre llegaba efectivamente a la Luna.
La realización concreta de esta portentosa empresa no coincidió, por supuesto, con todas las condiciones y todos los medios ideados por Julio Verne. No obstante, la predicción exacta de algunos detalles todavía asombra hoy en día. En primer lugar, es curioso observar que el escritor acertó en el número de astronautas. En todos los vuelos espaciales a la Luna siempre se ha repetido el número tres, como copia exacta de Ardan, Nichols y Barbicane. Por otra parte, existen varias coincidencias entre el proyectil imaginado por Verne y la nave Apolo VIII, la que tripulada por Borman, Lovell y Anders fue la primera en llevar en 1968 a unos seres humanos fuera del campo gravitacional de la Tierra, rodear la Luna y regresar a nuestro planeta. El peso de ambos vehículos, la velocidad empleada y el lugar de amerizaje resultaron increíblemente iguales o aproximados.
Un maestro de la enseñanza por el placer
Han sido numerosos los investigadores y exploradores famosos que han reconocido solemnemente la influencia positiva y espoleadora que ha ejercido en ellos la obra de Julio Verne. Además del testimonio valioso de George Claude, que ya hemos citado anteriormente, podría aducirse una larga lista de declaraciones semejantes. Simon Lake, constructor de un submarino que exploró el fondo del mar, concluía su libro de investigación con estas palabras: «La fantasía de Julio Verne se lea hecho hoy realidad». Belin confesó que la invención del belinógrafo se debía a su entusiasmo de lector de Verne y el almirante Byrd, en el momento de iniciar su vuelo hacia el Polo, no tuvo reparo alguno en manifestar con orgullo y satisfacción: «Es Julio Verne quien me lleva a esta exploración».
En este sentido, el autor de Veinte mil leguas de viaje submarino y de La vuelta al mundo en ochenta días no solo ha sido considerado como un notable escritor y un gran precursor de la ciencia moderna, sino también como un excelente pedagogo. Tenía la virtud de saber incitar la búsqueda y de promover las ansias de investigación y de nuevos conocimientos. Fue un hombre meticuloso en sus cálculos y pasó muchas horas en la biblioteca de la Sociedad Industrial de Amiens, estudiando y preparando el ingente material que luego formaría la base y el fundamento científico de sus novelas. Por esto logró trasmitir en sus creaciones el mismo prurito de exactitud y los deseos de abrir nuevos cauces en el saber humano y en la exploración científica. De ahí que con toda razón Néstor Luján le haya dedicado muy recientemente estas elogiosas palabras: «Julio Verne ha salido triunfante de todo. Sus intentos eran anticipaciones de lo que luego hemos visto. Su estilo humano ha permanecido. Como un gran novelista que es, Julio Verne ha marcado profundamente a los hombres de su época y a los que más tarde han venido». Fue, por tanto, un auténtico pedagogo y un verdadero maestro de la modernidad.
Con todo, es necesario precisar que no puede tomarse a nuestro autor como a un estricto profesor de física, de astronáutica o de ciencias naturales. Evidentemente, a pesar de la sorprendente exactitud de numerosos datos y detalles, Julio Verne trabajaba tan solo con los medios y los conocimientos científicos de su época y no era un genio capaz de avanzar con plena exactitud todo lo realizado más tarde por la ciencia. Era un escritor dotado de una maravillosa fantasía, visionario de una realidad posible, pero no un científico en el estricto sentido de la palabra.
Notemos, por ejemplo, que el proyectil de aluminio lanzado en De la Tierra a la Luna mediante un cañón de 270 metros de longitud sería incapaz de salvar esta distancia, tal como se finge en el relato. Solo un cohete podría llevar a cabo esta empresa, como ya lo demostró en 1924 el profesor Robert H. Goddard en sus trabajos preparatorios de la larga aventura espacial.
Por otra parte, existen otros detalles en la misma novela que no resisten las comprobaciones de la veracidad. Según Verne, el cadáver de un perro arrojado al espacio por sus protagonistas puede seguir al proyectil en su ruta hacia la Luna. Hoy en día, sin embargo, ya es sabido que el vacío exterior causaría terribles efectos en el cuerpo del animal y que llegaría a desintegrarlo prácticamente.
No obstante, al abordar las fascinantes narraciones de Julio Verne, el lector ya ha de ser consciente de que no se halla ante un tratado de aeronáutica, sino de una obra que quiere deleitar con una fantasía basada 1o más posible en la realidad. A este respecto, son magníficamente puntualizadoras estas palabras de Miguel Masriera, escritas en marzo de este mismo año para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Julio Verne y que constituyen un dignísimo colofón a nuestro prólogo: «No hay que ver en sus novelas tratados de física, química o historia natural. Si queremos una formación básica en estas ciencias, todavía tendremos que continuar buscándola en los tratados sistemáticos.
»Ni los habitantes de la bala disparada para ir a la Luna podrían sobrevivir al disparo, ni es prácticamente factible la obtención de electricidad con pilas como se hace en el Nautilus, ni con un soplete se puede graduar la temperatura del globo de las Cinco semanas, ni tantas cosas que hacen los héroes de Julio Verne se hubieran podido hacer en realidad, al menos en aquella época. Eran plausibles tan solo en teoría, lo cual ya es mucho.
»Cuando Verne llega a prever el submarino o el vehículo estratosférico, estos intentarán ser tales como se hubieran podido construir entonces y aquí radica precisamente —para mí— otro de los secretos del encanto de Verne: en esta sensación de cosa vivida que tienen hasta sus más fantásticas aventuras y aquí está también su mérito principal, porque no es lo mismo encajar la fantasía dentro de los límites de los recursos de una técnica actual, que poder fantasear gratuitamente sobre hipotéticos progresos del futuro.
»Aquí está el verdadero Verne: el Verne pedagogo, no el pedagogo sistemático, ni muchísimo menos el rutinario, sino el que sabe hacer la ciencia simpática, la exploración y la aventura tentadoras, el que sabe mostrar el lado fascinante de ambas.
»La pedagogía, en el siglo pasado, dio un salto de gigante al pasar de la de “la letra con sangre entra” a la del “instruir deleitando”. El hombre más genuinamente representativo de esta transición se llama Julio Verne».
Capítulo primero
UN ESCOLLO FUGITIVO
El año de 1866 quedó marcado en los anales por un suceso extraño, un fenómeno inexplicado e inexplicable que sin duda no habrá olvidado nadie. El hecho emocionó particularmente a la gente de mar, para no hablar aquí de los rumores que corrieron en las ciudades portuarias y excitaron la imaginación de los de tierra adentro. Los negociantes, armadores, capitanes de barco, patrones y contramaestres de Europa y de América, los oficiales de las marinas de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los respectivos Estados en los dos continentes, mostraron su viva preocupación por el asunto.
En efecto, desde hacía algún tiempo varios buques venían encontrándose en el mar con «una cosa enorme», un objeto largo, fusiforme, fosforescente a veces, infinitamente mayor y más veloz que una ballena.
Los hechos relativos a estas apariciones, consignados en los diferentes libros de a bordo, concordaban con bastante exactitud respecto de la estructura del objeto o del ser en cuestión, la asombrosa velocidad de sus movimientos, la sorprendente potencia de su locomoción, la peculiar vida de que parecía dotado. Si se trataba de un cetáceo, su volumen era mucho mayor que el de cualquiera de los clasificados por la ciencia hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni los señores Dumeril o de Quatrefages hubieran admitido jamás la existencia de semejante monstruo… a menos de poder verlo, lo que se dice verlo, con sus mismísimos y doctísimos ojos.
Promediando las observaciones realizadas en ocasiones diversas —y rechazando tanto las evaluaciones tímidas, que atribuían a dicho objeto una longitud de unos 60 metros, como las claramente exageradas que le asignaban un kilómetro y medio de anchura por casi cinco de longitud—, se podía afirmar, pese a todo, que aquel fenomenal ser rebasaba con mucho todas las dimensiones admitidas hasta la fecha por los ictiólogos… si es que acaso existía, naturalmente.
Pero existía, ciertamente; se trataba de un hecho indiscutible. Así, por esa atracción por lo maravilloso que anida en el cerebro de los hombres, fácil es comprender la emoción que causó en todo el mundo aquella aparición sobrenatural. Ni cabía tampoco la posibilidad de relegarla al orden de la fábula.
Sucedió que el 20 de julio de 1866 el vapor Governor Higginson,de la Calcutta and Burnach Steam Navigation Company, se encontró con aquella mole moviente a unos 8 kilómetros al Este de las costas de Australia. El capitán Baker creyó inicialmente que tenía frente a sí un escollo desconocido. Se disponía incluso a determinar su posición exacta cuando dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, se alzaron silbando por el aire hasta una altura de 50 metros. Por consiguiente, a menos de admitir que el tal escollo se viera sacudido por las expansiones intermitentes de un geyser,el Governor Higginson se las había lisa y llanamente con un mamífero acuático, desconocido hasta el presente, que expulsaba por sus espiráculos columnas de agua mezclada con aire y vapor.
Un hecho semejante fue observado, asimismo, el 23 de julio de ese año, en los mares del Pacífico, por el Cristóbal Colón,de la West India and Pacific Steam Navigation Company. Había que suponer, por consiguiente, que aquel extraordinario cetáceo podía desplazarse de un lugar a otro a una velocidad sorprendente, pues que, con solo tres días de intervalo, el Governor Higginson yel Cristóbal Colón habían registrado su presencia en dos puntos del mapa separados por una distancia de casi 4.000 kilómetros.
Quince días después, a más de 11.000 kilómetros de allí, el Helvetia,de la Compagnie Nationale, y el Shannon,del Royal Mail, que navegaban en sentido contrario por la zona del Atlántico comprendida entre los Estados Unidos y Europa se advertían mutuamente de la presencia del monstruo a los 42° 15' de latitud Norte y 60° 35' de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich. En esta observación simultánea se creyó poder evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses,1 dado que el Shannon yel Helvetia,pese a medir sus buenos 100 metros desde la roda hasta el codaste, parecían menores que él. Ahora bien, las mayores ballenas —las que frecuentan la zona de las Aleutianas, el Kulammak y el Ungullick— jamás han excedido una longitud de 56 metros, si acaso han llegado a alcanzarla alguna vez.
La llegada de estos informes uno tras otro, nuevas observaciones realizadas a bordo del trasatlántico Le Pereire,un abordaje entre el Etna,de la línea Iseman, y el monstruo, un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa Normandie,yun informe particularmente concienzudo obtenido por el Estado Mayor del comodoro Fitz-James, a bordo del Lord Clyde,conmocionaron profundamente a la opinión pública. En los países frívolos se tomó a broma la cosa, pero los serios y prácticos —Inglaterra, Estados Unidos, Alemania— se sintieron vivamente preocupados.
En las grandes ciudades de todo el mundo el monstruo se puso de moda: se le dedicaron canciones en los cafés, la prensa lo cubrió de ridículo, y no faltó quien lo llevara a las tablas de los teatros. Los periodistas se despacharon a gusto. A falta de otros temas, los diarios prestaron sus páginas a todos los seres imaginarios y gigantescos: desde la terrible Moby Dick,la ballena blanca de las regiones hiperbóreas, hasta el descomunal Kraken, cuyos tentáculos son capaces de abarcar un casco de 500 toneladas y hundirlo en los abismos del océano. Incluso salían a relucir los testimonios más antiguos: las opiniones de Aristóteles y de Plinio, que admitían la existencia de tales monstruos; se recordaban las narraciones noruegas del obispo Pontoppidan, los relatos de Paul Heggede y, cómo no, los informes facilitados por Harrington —de cuya buena fe no puede caber la menor duda— que afirmaba haber visto en 1857, hallándose a bordo del Castillan,a aquella enorme serpiente que hasta entonces solo había frecuentado los mares del antiguo Constitutionnel.
Se desató entonces la interminable polémica entre los crédulos y los incrédulos en todas las revistas científicas y sociedades eruditas. El tema del monstruo enardeció los ánimos. En el curso de aquella memorable campaña se enfrentaron los periodistas «científicos» con los «imaginativos», derramando unos y otros oleadas de tinta. Y algunos llegaron incluso a verter dos o tres gotas de su sangre, pues del asunto de la serpiente de mar descendieron a las más ofensivas personalizaciones.
Durante seis meses la guerra prosiguió con signo alterno. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Real Academia de las Ciencias berlinesa, de la Asociación Británica y del Instituto Smithsoniano de Washington; a las discusiones de The Indian Archipelago,del Cosmos del abate Moigno, de las Mittheilungen de Petermann; a las crónicas científicas de las grandes revistas de Francia y del extranjero… la prensa popular replicaba inmediatamente con un inagotable caudal de palabras. Sus inspirados hombres, parodiando una frase de Linneo que citaban repetidamente los adversarios del monstruo, sostenían que «la Naturaleza no hace tontos»1 y conjuraban a sus contemporáneos a que no desmintieran con su actitud crédula ese principio. Porque tonto sería quien admitiera la existencia de los Krakens,de las serpientes de mar, de las Moby Dick y de otros monstruos semejantes engendrados por marineros delirantes. Por último, en un artículo publicado en cierta revista satírica muy temida, el más mimado de sus redactores, dispuesto a darle la puntilla al monstruo, lo citó —como Hipólito—2, le clavó una estocada mortal y lo descabelló a la primera entre las carcajadas unánimes del respetable. El ingenio había derrotado a la ciencia.
En el curso de los primeros meses del año 1867, el tema pareció enterrado. Nada hacía prever que debiera volver a plantearse. Hasta que, de improviso, nuevos hechos llegaron al conocimiento del público. Y no se trataba ya de un problema científico que resolver, sino, más bien, de un peligro real y serio que había que evitar. La cuestión tomó un cariz absolutamente distinto. El monstruo pasó de nuevo a ser islote, roca, escollo; pero un escollo fugitivo, indeterminable, huidizo.
El día 5 de marzo de 1867, el Moravian,de la Montreal Ocean Company, chocó durante la noche por estribor con una roca que ningún mapa localizaba en aquel punto, a los 27° 30' de latitud norte y los 72° 15' de longitud oeste. Con el impulso combinado del viento y de sus cuatrocientos caballos de vapor, navegaba entonces a una velocidad de trece nudos. Y, a no ser por la excelente calidad de su casco, que impidió que se le abriera una gran vía de agua de resultas del choque, es indudable que el Moravian se hubiera ido a pique con los doscientos treinta y siete pasajeros que transportaba desde el Canadá.
El accidente se había producido hacia las cinco de la madrugada, cuando empezaba a despuntar el día. Los oficiales del cuarto de guardia acudieron rápidamente a popa. Examinaron meticulosamente el océano. Y nada vieron, a excepción de un fuerte remolino que rompía las aguas a una distancia de tres cables, como si allí las capas líquidas hubieran sido golpeadas violentamente. Se determinó exactamente la posición del navío, y el Moravian siguió su ruta sin daños aparentes. ¿Había chocado con una roca submarina? ¿O se trataría más bien de los enormes restos de algún naufragio? No hubo forma de saberlo. Pero cuando fue llevado al dique seco y sometido a examen se advirtió que una parte de la quilla había sufrido un gran destrozo.
Pese a su extrema gravedad, aquel accidente, como tantos otros, quizás se hubiera olvidado. Pero tres semanas más tarde volvió a reproducirse otro semejante en circunstancias parecidas. Solo que, en este caso, por la nacionalidad del navío víctima del nuevo abordaje y por la reputación de la compañía armadora, el suceso tuvo una inmensa resonancia.
De todos es conocido el nombre del célebre armador inglés Cunard. Este inteligente industrial fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres barcos de madera y ruedas de cuatrocientos caballos de potencia y un registro bruto de 1.162 toneladas. Ocho años después, el material de la compañía se incrementaba con cuatro nuevos buques de seiscientos cincuenta caballos de vapor y 1.820 toneladas de registro; y dos años más tarde contaba con otros dos buques de mayor potencia y tonelaje. En 1853 la compañía Cunard, que acababa de ver renovado su privilegio de transporte de correo, incorporó a su Ilota, uno tras otro, el Arabia,el Persia,el China,el Scotia, el Java y el Rusia,barcos todos ellos de magnífica andadura y los mayores que, después del Great Eastern,hubieran surcado jamás los mares. Así, pues, en 1867 la Cunard era propietaria de doce navíos, de los cuales ocho eran de ruedas y cuatro de hélice.
Si me entretengo en estos pormenores es al objeto de que quede bien clara cuál es la importancia de esta compañía de transportes marítimos, conocida en todo el mundo por su inteligente gestión. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con tanta habilidad; ningún negocio se ha visto coronado con mayor éxito. En el curso de los últimos veintiséis años, los barcos de la Cunard han atravesado dos mil veces el Atlántico, y jamás se ha cancelado un viaje, jamás hubo un retraso, jamás se perdieron ni una carta, ni un hombre, ni un navío. No es extraño, pues, que los pasajeros muestren su preferencia por la Cunard, más que por ninguna otra compañía —y ello a pesar de la poderosa competencia que le hacen los barcos franceses—, tal como se deduce de la estadística que puede establecerse con los documentos oficiales de los últimos años. Puestas así las cosas, a nadie extrañaría la resonancia que alcanzó el accidente sufrido por uno de sus más hermosos steamers (barco de vapor, N. del T.)
El 13 de abril de 1867, con mar en calma y brisa manejable, el Scotia se hallaba a los 15° 12' de longitud oeste y 45° 37' de latitud norte. Sus mil caballos de vapor lo impulsaban a una velocidad de 13,43 nudos. Las ruedas batían el mar con regularidad perfecta. Su calado era de 6,7 metros y desplazaba 6.624 metros cúbicos.
A las cuatro horas y diecisiete minutos de la tarde, cuando los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón para el lunch,se dejó sentir en el casco del Scotia un golpe —no demasiado fuerte— por la aleta de popa, un poco más atrás de la rueda de babor.
No era que el Scotia hubiera chocado contra algo, sino, más bien, que algo había chocado contra él, algo más parecido a un instrumento cortante o perforante que a un objeto contundente. Tan leve había parecido el abordaje, que nadie se hubiera inquietado por él a bordo, de no mediar los gritos de los marineros de la sala de máquinas, que subieron al puente exclamando:
— ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos!
En un primer momento, entre los pasajeros cundió el pánico; pero el capitán Anderson se apresuró a tranquilizarlos. En cualquier caso, el peligro no podía ser inminente, ya que el Scotia,dividido como estaba en siete compartimentos por mamparos estancos, debía ser capaz de superar con éxito una vía de agua.
El capitán Anderson bajó inmediatamente a la cala. Pudo ver que, en efecto, el quinto compartimento había sido anegado por el mar y que el nivel del agua subía tan rápidamente que el boquete abierto era de consideración. Por fortuna no era aquel el compartimento de las calderas que, de serlo, se hubieran apagado al instante.
Al punto el capitán Anderson hizo parar las máquinas, y uno de los marineros se sumergió para reconocer los daños. Instantes después se comprobaba la existencia de un boquete de dos metros de anchura bajo la línea de flotación del steamer.Era del todo imposible taponar semejante vía de agua, así que el Scotia se vio forzado a proseguir su viaje como pudo, con sus ruedas medio hundidas en el agua. Se encontraba entonces a trescientas millas del cabo Clear. Pero finalmente pudo llegar a las dársenas de la compañía en Liverpool, aunque con un retraso de tres días que causó en tierra una viva inquietud.
El barco fue puesto en el dique seco y los ingenieros procedieron a examinarlo. No podían dar crédito a lo que veían sus ojos: dos metros y medio por debajo de la línea de flotación se abría un perfecto boquete, en forma de triángulo isósceles. La línea de fractura de la chapa era tan asombrosamente regular y nítida, como si el agujero hubiese sido hecho con un gigantesco sacabocados. Y ¡qué temple tan extraordinario debería tener la herramienta capaz de perforarlo! Porque, si para atravesar de aquel modo una chapa de cuatro centímetros tuvo que ser aplicada con prodigiosa fuerza, luego debió retroceder inmediatamente por sí misma, con un movimiento en verdad inexplicable.
Tal era la naturaleza del hecho, que tuvo la virtud de apasionar de nuevo a la opinión pública. Y desde aquel preciso instante se le endosaron al monstruo todos los siniestros marítimos que no habían tenido una causa determinada. El fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos aquellos naufragios, cuyo número es, por desgracia muy alto. Porque, en efecto, de los tres mil navíos que el Bureau Veritas registra al año como perdidos, entre los de vapor y de vela, no menos de doscientos son incluidos en la lista por falta de noticias, suponiéndose perdidos vidas y bienes.
Justa o injustamente, pues, se acusó al «monstruo» de su desaparición y, por su causa, las comunicaciones entre los continentes se consideraron cada día más peligrosas; hasta que el clamor popular exigió categóricamente que las rutas del mar fuesen desembarazadas a cualquier precio de aquel formidable cetáceo.
Notas
1. Unos 106 metros (el pie inglés equivale a 30,40 centímetros).
2. Juego de palabras. La frase de Linneo es «la Naturaleza no hace saltos». Ahora bien, en francés saut (salto) y sot (tonto) suenan del mismo modo. (N. del T.)
3. Personaje mitológico que se enfrentó a un toro enviado por Neptuno contra él.
Capítulo II
PRO Y CONTRA
Por la época en que ocurrieron estos hechos me encontraba yo en los Estados Unidos, de regreso de una exploración científica por las inhóspitas tierras de Nebraska. El gobierno francés me había agregado a dicha expedición en mi calidad de profesor suplente en el Museo de Historia Natural de París. Así que llegué a Nueva York a finales de marzo, tras mis seis meses de estancia en Nebraska, cargado de preciosas colecciones. Tenía previsto regresar a Francia en los primeros días de mayo. Y dedicaba, pues, aquel compás de espera a clasificar mis tesoros mineralógicos, botánicos y zoológicos. En ello estaba ocupado cuando ocurrió el incidente del Scotia.
Ya estaba por entonces al tanto de aquella candente cuestión. ¿Cómo no estarlo? Había leído y releído todos los periódicos americanos y europeos, bien es verdad que sin ningún provecho. Aquel misterio me intrigaba. Y, en la imposibilidad de llegar a formar una opinión propia sobre el asunto, no sabía a qué carta quedarme. Lo que ya estaba fuera de toda discusión es que allí había «algo»; la llaga del Scotia estaba allí, a disposición de cualquier incrédulo que deseara meter su dedo en ella.
A mi llegada a Nueva York la cuestión estaba al rojo vivo. La hipótesis del islote flotante, del escollo fugitivo, bien que defendida aún por individuos de pocas luces, había sido abandonada por completo. Porque, o el tal escollo escondía en sus entrañas una poderosa máquina, o de otra forma era imposible que pudiera desplazarse con una rapidez tan prodigiosa. El mismo argumento de su veloz desplazamiento valía para desechar las teorías acerca de un casco a la deriva o de un enorme resto de algún naufragio.
Quedaban únicamente en pie dos soluciones posibles, cada una de las cuales daba origen a un clan bien definido de partidarios: de un lado estaban quienes optaban por un monstruo de fuerza colosal; de otro los que creían a pies juntillas que se trataba de un barco «submarino», de extraordinaria potencia motriz.
Pero esta última suposición, irreprochable por cierto, no pudo resistir las investigaciones que se realizaron a uno y otro lado del Atlántico. Que un simple particular tuviera a su disposición semejante artilugio mecánico era poco verosímil, Porque ¿dónde y cuándo lo habría construido? ¿Y cómo habría logrado mantener en secreto su construcción?
Una máquina destructora como aquella solo podía estar en manos de algún gobierno, y hasta era muy posible que, en estos desastrosos tiempos en que el hombre se afana por construir armas cada vez más mortíferas, alguna nación estuviera probando tan poderoso ingenio bélico, manteniéndolo secreto. Después de los fusiles, los torpedos; después de los torpedos, los arietes submarinos, luego… quizás el hombre ponga fin a esa carrera. Por lo menos así lo espero.
Pero la hipótesis de un arma secreta se desmoronó también ante las firmes protestas de los gobiernos. Y como se trataba de un asunto de interés general, puesto que afectaba gravemente a las comunicaciones transoceánicas, no cabía poner en duda la sinceridad de aquellas protestas de inocencia. Además, ¿podía haber pasado inadvertida a los ojos del público la construcción de aquella nave submarina? Guardar el secreto en tales circunstancias es muy difícil para un particular, y del todo imposible para una nación sometida en todos sus actos al obstinado espionaje de las potencias rivales.
Así, pues, tras las indagaciones realizadas en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Prusia, España, Italia, en los Estados Unidos, y hasta en la propia Turquía, hubo que descartar también la hipótesis de una nave submarina tipo Monitor.1
La idea de un monstruo volvió a ponerse a flote, a despecho de las continuas bromas con que era acogida por la prensa de segunda fila. Y ya en dicha línea, la imaginación de la gente se dejó llevar pronto a las ficciones más absurdas de una ictiología fantástica.
A mi llegada a Nueva York, algunas personas me habían hecho el honor de solicitar mi opinión sobre el tema. Yo había publicado en Francia una obra in quarto,en dos tomos, que llevaba por título Losmisterios de las grandes profundidades submarinas.Este libro, particularmente apreciado en los medios científicos, me acreditaba como especialista en ese oscuro capítulo de la historia natural. Pidieron que me definiera. Y, mientras me fue posible negar la realidad del hecho, me atrincheré en una postura rotundamente escéptica. Pero pronto, ante la evidencia, no tuve más remedio que comprometerme y emitir un juicio. Hasta que un buen día el New York Herald conminó «al honorable Pierre Aronnax, profesor del Museo de París», a que diera su parecer, cualquiera que este fuera.
Me decidí al mal trago. Y, puesto que no me estaba permitido callar, hablé. Examiné el tema en todas sus facetas, política y científicamente, en un extenso artículo que apareció en el número del 30 de abril, del que resumo aquí las principales ideas.
«Por consiguiente —decía, después de haber considerado una por una las diversas hipótesis y volviendo a la única que no había rechazado—, hemos de admitir forzosamente la existencia de un animal marino dotado de fuerza descomunal.
»Nada sabemos de las grandes profundidades del océano. Nuestras sondas no han sido capaces de alcanzarlas. ¿Qué sucede en aquellos apartados abismos? ¿Qué seres habitan y pueden habitar a doce o quince millas por debajo de la superficie de las aguas? ¿Cómo será el organismo de esos animales? Apenas si podemos conjeturarlo.
»Sin embargo, la solución del problema que se me ha planteado podría darse en forma de dilema:
»O conocemos todas las variedades de seres que pueblan nuestro planeta, o no las conocemos.
»Si no las conocemos todas, es decir, si la naturaleza nos esconde todavía algunos secretos en ictiología, bien lógico parece admitir la existencia de especies y aun de géneros de cetáceos o peces de una organización esencialmente «abisal», que habiten en los niveles inaccesibles a la sonda y que, por cualquier circunstancia fortuita, por un capricho o por una fantasía, si se quiere, se vean impulsados esporádicamente hacia el nivel superior del océano.
»Pero si, por el contrario, conocemos todas las especies vivientes, habrá que buscar al animal en cuestión entre los seres marinos ya clasificados, en cuyo caso yo estaría dispuesto a admitir la existencia de un narval gigante.
»El narval común, también llamado unicornio de mar, llega a alcanzar una longitud de dieciocho metros. Multipliquemos por cinco, por diez incluso, ese tamaño, atribuyamos a ese cetáceo una fuerza proporcional a sus dimensiones y unas defensas igualmente grandes: ahí tenemos nuestro animal. Tendrá las proporciones determinadas por los oficiales del Shannon,el instrumento requerido para perforar el Scotia,la fuerza necesaria para dañar el casco de un steamer.
»El narval, en efecto, está armado de una especie de espada de marfil, de una alabarda, como la llaman algunos naturalistas. Es su diente principal y tiene la dureza del acero. Algunos de estos dientes han podido encontrarse como implantados en el cuerpo de las ballenas, a las que el narval ataca siempre con éxito. Otros han sido arrancados, con no pequeño esfuerzo, de los fondos de algunas embarcaciones, que habían sido atravesados por ellos de lado a lado, como cuando se perfora un tonel con una broca. El museo de la Facultad de Medicina de París conserva una de esas defensas, que mide ¡dos metros veinticinco centímetros de longitud y cuarenta y ocho centímetros de anchura en su base!
»Pues bien: supongamos un arma diez veces más fuerte, un animal diez veces mayor. Hagamos que se lance a una velocidad de cuarenta kilómetros hora. Bastará que multipliquemos su masa por su velocidad: ahí está la fuerza capaz de ocasionar una catástrofe como las que hemos visto.
»Por consiguiente, a la espera de informaciones más completas, yo me inclinaría a aventurar que se trata de un unicornio de mar de dimensiones colosales, armado, no ya de una alabarda, sino de un auténtico espolón, como las fragatas acorazadas o los rams2de guerra, a los que se asemejaría por su masa y potencia motriz.
»Así se explicaría este inexplicable fenómeno… a menos que, a pesar de lo que se ha vislumbrado, visto, dicho y repetido, no haya nada de nada, ¡que bien pudiera ser todavía!»
Estas últimas palabras eran una cobardía por mi parte. Pero con ellas trataba de proteger, hasta cierto punto, mi dignidad de profesor y no exponerme a la irrisión de los americanos, maestros en el arte de ridiculizar a uno, llegado el caso. Me había reservado una escapatoria, por si acaso. Pero, en el fondo, admitía la existencia del monstruo.
Mi artículo fue discutido apasionadamente, lo que le dio una gran resonancia. Tuvo la virtud de atraer a un buen número de partidarios. La solución que proponía, por otra parte, dejaba campo libre a la imaginación, y el espíritu humano gusta de imaginar grandiosos seres sobrenaturales. De hecho, el mar es precisamente el marco incomparable, el solo medio en que los tales seres gigantescos —comparados con los cuales los animales terrestres, los elefantes o los rinocerontes, parecen enanos— pueden nacer y desarrollarse. Las masas líquidas albergan a las mayores especies conocidas de mamíferos y quizás esconden moluscos de tamaño incomparable, crustáceos cuya sola vista causaría terror… como pudieran ser langostas de cien metros o cangrejos de doscientas toneladas de peso. ¿Por qué no? En las antiguas eras geológicas, los animales que poblaban la Tierra —tanto los cuadrúpedos o cuadrumanos, como las aves o los reptiles— parecían diseñados a escala gigante. El Creador los vació en moldes colosales, que el tiempo ha ido haciendo paulatinamente menores. ¿No sería posible que el mar, en sus desconocidas profundidades, hubiera conservado amplios especímenes de la vida de otros tiempos, ese mar que no cambia frente a las incesantes mutaciones de la superficie terrestre? ¿No sería posible que escondiera en su seno las últimas variedades de aquellas especies titánicas, siendo así que para el mar los años son siglos y los siglos, milenios?
Pero me estoy dejando llevar a fantasías que no me corresponde ya alentar. Dejemos estas quimeras que el tiempo transformó para mí en realidades terribles. El caso es que se creó esta corriente de opinión en torno a la naturaleza del fenómeno y que la gente admitió, con rara unanimidad, que se trataba de un ser prodigioso que no tenía nada en común con las fabulosas serpientes de mar.
Hubo quienes no vieron en esto más que un problema científico aún no resuelto; pero otros, más prácticos —sobre todo, americanos e ingleses—, insistieron en que había que librar el océano de aquel monstruo temible, para devolver la seguridad a las comunicaciones transoceánicas. Las revistas industriales y comerciales, principalmente, abordaron la cuestión bajo este prisma. La Shipping and Mercantile Gazette,el Lloyd,el Paquebot,la Revue maritime et coloniale, y la totalidad de los periódicos vinculados a las compañías de seguros —que, por cierto, amenazaban con elevar el tipo de las primas— se manifestaron en este sentido.
Secundando a su opinión pública, los Estados Unidos fueron los primeros en pronunciarse. Y así fue cómo en Nueva York se hicieron los preparativos para una expedición destinada a perseguir al narval. Una rápida fragata, el Abraham Lincoln,fue puesta en condiciones de hacerse a la mar lo antes posible. Y en los arsenales se dio toda clase de facilidades al comandante Farragut, que se hizo cargo de activar los preparativos para aparejar la nave.
Como sucede siempre en estos casos, desde el instante mismo en que se decidió iniciar la persecución, el monstruo dejó de dar señales de vida. Ni una noticia, ni un avistamiento en dos meses. Como si el unicornio de mar estuviera al tanto de lo que se tramaba en su contra. ¡Se había hablado tanto de ello, incluso por el cable trasatlántico! Los chistosos pretendían que aquel astuto bicho había detenido al paso por el cable submarino algún telegrama, y que jugaba con esta ventaja.
En resumen, que aquella fragata aparejada para un largo periplo y dotada de formidables artes de pesca estaba lista para partir, pero no se sabía hacia dónde enviarla. La impaciencia iba en aumento cuando, el día 3 de julio, se supo que un steamer de la línea de San Francisco a Shanghai había vuelto a ver al animal, tres semanas atrás, en las aguas del Pacífico norte.
La noticia produjo un ramalazo de emoción. Al comandante Farragut no se le concedieron ni veinticuatro horas de respiro. Ya estaban a bordo los víveres y los pañoles rebosaban carbón. Todos los hombres de la tripulación se hallaban en sus puestos. No había más que encender las calderas, darles presión ¡y en marcha! Jamás se le hubiera disculpado ni medio día de retraso. Y el propio comandante Farragut no deseaba otra cosa que partir.
Tres horas antes de que el Abraham Lincoln zarpara de los muelles de Brooklyn, me llegó una carta redactada en los siguientes términos:
Al señor Aronnax,
Profesor del Museo de París
Hotel de la Quinta Avenida
Nueva York
Señor:
Si desea usted sumarse a la expedición del Abraham Lincoln,el Gobierno de la Unión verá con placer que Francia esté representada por usted en esta empresa. El comandante Farragut tiene un camarote a su disposición.
Le saluda cordialmente
J. B. Hobson
Secretario de Marina.
Notas
1. Naves de muy pequeño calado —no submarinas— empleadas durante la guerra de Secesión americana.
2. Las rams son naves provistas de espolón para el abordaje.
Capítulo III
COMO GUSTE EL SEÑOR
Tres segundos antes de que me llegara la carta del señor J. B. Hobson, tenía yo tanta idea de lanzarme en persecución del narval como de embarcarme en una expedición para descubrir el paso del Noroeste.1