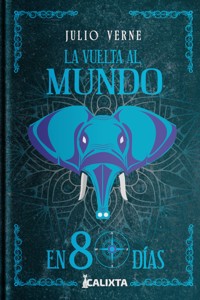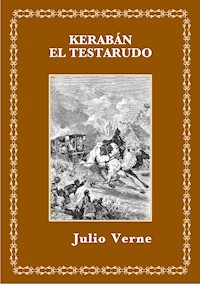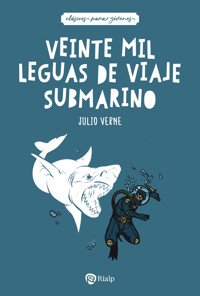
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos para jóvenes
- Sprache: Spanisch
El profesor Aronnax y sus dos compañeros, Consejo y Ned Land, son capturados por el capitán Nemo en su submarino Nautilus, del que no podrán salir. Durante su viaje, explorarán los mares, descubrirán maravillas nunca vistas por el ser humano y se enfrentarán a enormes criaturas marinas. Considerada como una de las novelas pioneras de la ciencia ficción, Julio Verne ofrece en ella una mirada temprana a la exploración submarina, la tecnología y la naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Veinte mil leguas de viaje submarino
Julio Verne
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 de la edición española traducida por Armonía Rodríguez
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid.
www.rialp.com
© Ilustraciones de Guillermo Altarriba
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6621-1
ISBN (edición digital): 978-84-321-6622-8
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6623-5
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PRIMERA PARTE
1. Un suceso inexplicable
2. El profesor Aronnax
3. Un criado fiel
4. Ned Land, el arponero
5. A la expectativa
6. El encuentro con el narval
7. Un animal extraño
8. Ned Land, indignado
9. El comandante de la nave
10. La electricidad
11. Hablando del
Nautilus
12. Paseando por la llanura
13. El bosque de la Isla Crespo
14. El estrecho de torres
15. Otra vez en la celda
16. La tumba submarina
SEGUNDA PARTE
1. En el océano Índico
2. Una propuesta del capitán Nemo
3. En el Mar Rojo
4. El archipiélago griego
5. Cruzamos las costas españolas
6. La Atlántida
7. Las hornagueras submarinas
8. ¡El mar libre!
9. El Polo Sur
10. ¿Accidente o incidente?
11. Nos falta el aire
12. El
Nautilus
emprende un nuevo viaje
13. Combatimos con los pulpos
14. La corriente del Golfo
15. El
vengador
16. La hecatombe
17. Las últimas palabras del capitán Nemo
Conclusión
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
PRIMERA PARTE
1. UN SUCESO INEXPLICABLE
En 1866 tuvo lugar un extraño suceso que provocó infinidad de comentarios entre la gente del mar. Comerciantes, armadores, capitanes de barco, oficiales de la marina mercante, tanto de Europa como de América, se interesaban vivamente por aquel fenómeno inexplicable. Todo ello trascendió al público en general a través de los medios de comunicación.
Desde hacía algún tiempo varios barcos habían encontrado en el mar «una cosa enorme», algo así como un objeto alargado, fosforescente a veces, mayor y más rápido que una ballena, según la mayoría de las opiniones.
Los detalles referentes a la forma de semejante aparición coincidían en cuanto a la estructura del objeto, a su velocidad, a la potencia de sus movimientos y a la particular vida de que parecía dotado. Los diferentes cuadernos de bitácora habían consignado todo lo que el ojo humano fue capaz de captar. Algunos aventuraron la hipótesis de que acaso fuera un cetáceo; pero podemos decir que si lo era excedía en volumen a todos los que la ciencia tenía clasificados como tales. Ni Cuvier, ni Lacépéde, ni Quatrefages o Dumeril habrían admitido la existencia de un monstruo semejante.
De acuerdo con la mayoría de las observaciones hechas podía asignarse al objeto una longitud de doscientos pies, aunque de creer a algunos aquel ser excedía en mucho de la cantidad citada.
Fuese cual fuese su longitud era innegable el hecho de su aparición. Y con la tendencia humana a exagerar siempre y a creer en lo maravilloso, no hace falta decir la emoción que produjo en el mundo entero la noticia de aquella sobrenatural aparición.
Quizá la gente habría terminado por olvidar el asunto si no se hubieran producido más apariciones. Pero no fue así. En efecto, el 20 de julio de 1866 el vapor Governor Higginson, de la Compañía de navegación a vapor, que hacía la ruta de Calcuta a Burnach, encontró al objeto flotante unas cinco millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker creyó, en un principio, hallarse ante un escollo. Inmediatamente se preparó para determinar su situación, cuando vio elevarse dos columnas de agua del objeto desconocido, a ciento cincuenta pies de altura, acompañadas de un fuerte silbido. El capitán desechó la idea de que el escollo —así lo creía él— pudiera estar sometido a las interminables expansiones de un geiser. Entonces tuvo que aceptar que el barco se hallaba ante un mamífero acuático, desconocido hasta entonces, que lanzaba por sus orificios nasales columnas de agua mezcladas con aire y vapor.
El mismo fenómeno fue observado tres días después en los mares del Pacífico por el vapor Cristóbal Colón, de la Compañía de vapores de la India Occidental y Pacífico. De ello se desprendía que aquel extraordinario cetáceo poseía una velocidad sorprendente, pues en tres días podía trasladarse de un punto a otro del mapa, distantes entre sí más de setecientas leguas marinas.
Quince días después dos barcos, el Helvetia, de la Compañía Nacional, y el vapor correo Shannon, que marchaban en dirección opuesta, divisaron al monstruo, respectivamente, a los 42° 15’ de latitud norte y a los 60° 35’ de longitud oeste, del meridiano de Greenwich. Por esta doble observación se creyó fijar al mamífero una longitud mínima de 106 metros, puesto que ambos barcos eran de dimensión inferior, a pesar de medir cien metros desde la proa a la popa. Ahora bien, conviene recordar que las mayores ballenas conocidas, que frecuentan las islas Aleutianas, el Kulammoch y Umgullil, no exceden de 56 metros todo lo más.
Todas estas noticias a propósito del extraño objeto, como las que fueron llegando a través de otros barcos, conmovieron a la opinión pública. El transatlántico Pereire dio nuevos datos; hubo un abordaje entre el Etna y el monstruo; los oficiales de la fragata francesa Normandie firmaron una declaración conjunta detallando las características del objeto que habían visto; el Estado Mayor del comodoro Fitz James, a bordo del Lord Clyde, hizo un diseño del objeto. No podía, pues, tomarse a broma el fenómeno o lo que fuera, como intentaban en algunos países dotados de buen humor. Pero en las naciones prácticas, como Inglaterra, América y Alemania, la preocupación fue muy viva.
De todas formas, el monstruo fue tema preferente de conversación en todas partes. El pueblo hizo suya la noticia, y habló por los codos en las cafeterías y en las calles. Los mentirosos y sabihondos se despacharon a su gusto. Al supuesto monstruo se le dedicaron cantos humorísticos y hasta apareció en los escenarios. La gente se divertía mientras los gobernantes no ocultaban su preocupación.
Los periódicos, acaso escasos de noticias en el verano, se apropiaron el tema, y no pasaba día que no hablaran de todos los seres imaginables y gigantescos, desde la ballena blanca, la famosa Moby Dick, hasta el pulpo gigante, el kraken, que poseía unos tentáculos que podían rodear un buque de quinientas toneladas y arrastrarlo a los abismos submarinos.
Los periódicos reprodujeron también los relatos de los tiempos antiguos, con las opiniones de Plinio y de Aristóteles, que aceptaban la existencia de esos monstruos, y los relatos fabulosos del obispo Pontoppidan, de Paul Eggede y de Harrington, sobre la existencia de animales gigantescos.
Todos estos artículos encendieron una viva polémica. Como siempre ocurre, las opiniones se dividieron. La existencia del monstruo inflamó la imaginación de la gente, y todos quisieron aportar su granito de arena en la controversia. Y podemos añadir que hubo también sus gotas de sangre, y que algunos pasaron de las palabras a los ataques personales más directos.
Durante seis meses hubo guerra de palabras entre los partidarios de la existencia del monstruo y los que negaban el hecho. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Real Academia de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, del Instituto Smithsoniano de Washington; a las discusiones del Indian Archipiélago del Cosmos, del abate Moigno, de los Mittheilungen de Peterman; a las crónicas científicas de los grandes periódicos, unos en pro y otros en contra de la existencia del monstruo, respondía la prensa de humor con su inagotable ingenio. Esta se burlaba de todo, y parodiando una frase de Linneo que decía «la naturaleza no crea imbéciles», exhortaba a sus contemporáneos a no admitir la existencia de krakens, serpientes de mar o Moby Dicks.
Durante los primeros meses de 1867 el tema pareció agotarse por cansancio, pero nuevos hechos lo pusieron nuevamente de actualidad. Pero esta vez cobró una nueva perspectiva. No se trataba ya de un asunto del que discutir, sino de un verdadero peligro que amenazaba a los navegantes.
El 5 de marzo de 1867 el Moravian, de la Compañía Oceánica de Montreal, se hallaba durante la noche a 27° 30’ de latitud y 72° 15’ de longitud cuando chocó a estribor con una roca que no estaba señalada en ninguna carta marina. En aquellos momentos la embarcación iba a una velocidad de trece nudos, y a no ser por la calidad superior del casco, el Moravian, abierto por el choque, habría sido engullido con los 237 pasajeros que transportaba.
El accidente ocurrió hacia las cinco de la mañana, cuando empezaba a clarear el día. Los oficiales se precipitaron a popa y examinaron el mar, pero no vieron nada. Solo distinguieron a la distancia de tres cables un fuerte remolino, como si las aguas hubiesen sido profundamente agitadas. Se tomó nota de lo ocurrido y el Moravian continuó su ruta sin aparentes averías. ¿Había chocado con una roca o contra un animal marino? Nada pudo saberse. Una vez en el dique se vio que el barco tenía rota una parte de la quilla.
El accidente habría sido quizás olvidado si unas semanas después no hubiese ocurrido otro suceso en circunstancias parecidas. El 13 de abril de 1867 se hallaba el Scotia a 15° 12’ de longitud y 45° 37’ de latitud, con mar en calma y brisa moderada. Avanzaba con una velocidad de trece nudos y cuarenta y tres centésimas, impulsado por sus mil caballos de vapor.
A las 4:17 de la tarde, mientras los pasajeros merendaban en el salón principal, se produjo un choque apenas perceptible en el casco del Scotia. Este choque tuvo lugar en la banda y un poco a popa de la rueda de babor.
Conviene aclarar que el Scotia no tropezó, sino que fue embestido con un instrumento cortante y perforante. Fue un abordaje tan suave que nadie de a bordo lo hubiera advertido de no cundir la voz de alarma dada por los guardapañoles, que subieron al puente gritando:
—¡Nos hundimos! ¡Hacemos agua!
El pánico cundió entre los pasajeros; pero el capitán los tranquilizó, aunque tuvo que emplear toda su energía. Les hizo ver que el peligro no era inminente, pues el barco estaba dividido en siete compartimientos estancos y podía resistir impunemente una vía de agua.
Sosegados los ánimos, el capitán se trasladó a la cala y comprobó que el quinto compartimiento había sido invadido por el mar, lo que demostraba que la brecha era más importante de lo que había supuesto en un principio.
El capitán Anderson dio orden de esperar, y uno de los marineros buceó para encontrar la avería. Poco después comprobó la existencia de un agujero de dos metros de anchura en el casco del buque. Resultaba imposible reparar semejante desperfecto. No hubo más remedio que seguir la ruta con las ruedas del barco casi hundidas. El Scotia se hallaba a 300 millas del cabo Clear, y con un retraso de tres días llegó a Liverpool y fondeó en el muelle de la Compañía.
Se puso el barco en cala seca y los ingenieros procedieron al reconocimiento del Scotia. La extrañeza de estos fue enorme. Apenas daban crédito a lo que veían sus ojos. A dos metros y medio, bajo la línea de flotación, se abría un boquete regular en forma de triángulo isósceles. La rotura de la plancha era tan perfecta que ni un taladro hubiese podido hacer un agujero tan limpio. Hacía falta que el instrumento perforador tuviese un temple extraordinario y además haber sido lanzado con gran fuerza para poder atravesar una plancha de cuatro centímetros y luego retirarse automáticamente por un movimiento de retroceso inexplicable.
Este último hecho apasionó de nuevo a la opinión pública. Y como no podía menos de suceder, en adelante todos los siniestros marítimos sin causa determinada fueron achacados al monstruo; y como por su culpa las comunicaciones entre los continentes iban siendo cada vez más precarias, el clamor popular empezó a exigir que se desembarazasen los mares del formidable y extraño cetáceo.
2. EL PROFESOR ARONNAX
En la época en que tuvieron lugar estos acontecimientos, yo volvía de una expedición científica a las tierras de Nebraska, en Estados Unidos. El Gobierno francés me había agregado a la expedición en mi calidad de profesor suplente del Museo de Historia Natural de París. Permanecí seis meses en el estado de Nebraska y llegué a Nueva York a finales de marzo. Pensaba regresar a Francia a primeros de mayo. Mientras tanto me dedicaba a clasificar y ordenar mis riquezas mineralógicas, botánicas y zoológicas. Cuando trabajaba en esto ocurrió el incidente del Scotia. Estuve al corriente del asunto y me leí toda la prensa. No puedo negar que me obsesionaba aquel misterio, aunque en la imposibilidad de emitir juicios nadaba entre dos aguas.
Cuando llegué a Nueva York el tema seguía apasionando. Ya nadie creía en la hipótesis del islote flotante o del escollo inaccesible. Quedaban dos soluciones al problema: unos creían que se trataba de un monstruo de fuerza colosal y otros consideraban que debía ser un barco submarino de gran potencia motriz. Pero esta última opinión era absurda. Era imposible que un simple particular tuviese a su disposición semejante artefacto. ¿Cómo lo habría podido hacer construir y de qué manera habría podido mantener el secreto de su construcción? Solo un gobierno podía ser dueño de semejante máquina. Pero esta hipótesis cayó por su base cuando todas las naciones negaron tal probabilidad. Nadie sabía nada referente a tal máquina.
El monstruo volvió a ponerse de moda entre el público, a pesar de las burlas de que era objeto por parte de la prensa.
Tan pronto como llegué a Nueva York muchas personas me consultaron acerca del fenómeno. Hay que tener presente que yo había publicado en Francia una obra en dos tomos, titulada Misterios de las profundidades submarinas. Esta obra era muy apreciada entre la gente docta, y por ello se me consideraba un especialista en la materia. Todos pedían pues mi opinión sobre el monstruo. Evité dar explicaciones; pero al fin tuve que claudicar. El New York Herald me pidió un artículo. A continuación copio unos fragmentos finales en los que expreso mis puntos de vista:
No cabe duda de que después de haber abandonado las demás suposiciones hay que admitir con lógica la existencia de un animal marino de gran potencia.
Las grandes profundidades del océano son totalmente desconocidas para nosotros. La sonda no ha logrado penetrar hasta ellas. ¿Qué pasa en estos inaccesibles abismos? ¿Qué seres viven o habitan a doce o quince millas bajo la superficie de las aguas? ¿Cómo son estos animales? Nadie lo sabe.
Si hemos de aceptar la existencia de un animal marino, perteneciente a una especie conocida, me inclino por el narval gigante.
El narval corriente alcanza, a veces, la longitud de sesenta pies. Dadle cinco, diez veces más la anterior dimensión, que el cetáceo tenga, además, una fuerza proporcional a su tamaño; ampliad su armamento ofensivo, y con todo ello obtendréis un animal con las proporciones determinadas por los oficiales del Shannon.
En efecto, el narval está armado de una especie de espada de marfil. Según los naturalistas, de una alabarda. Algunos de sus dientes han podido ser hallados en el cuerpo de las ballenas, a las cuales el narval ataca siempre con éxito. Otros dientes pudieron ser extraídos de las carenas de buques traspasados de un lado a otro. Debo decir que en el Museo de la Facultad de Medicina de París se guarda uno de estos dientes, que mide nada menos que 2,25 metros de longitud y 48 de anchura en su parte superior.
Concretemos, pues: suponed el arma diez veces más poderosa y el monstruo diez veces más potente. Lanzad al animal a una velocidad de veinte millas por hora y multiplicad el volumen por el cuadrado de la velocidad. Con todo ello se logrará un choque suficiente para producir una catástrofe.
Por tanto, mientras no existan pruebas fehacientes creo que lo sucedido se debe única y exclusivamente a un unicornio marino, de dimensiones sobrenaturales. Este monstruo va armado no de una alabarda, sino de una especie de espolón como los navíos acorazados, y además posee tanta fuerza motriz como estos.
De esta manera se explicaría todo lo ocurrido a no ser que haya sido una ilusión… Que también podría ser…
En este último párrafo quería, en cierto modo, dejar a salvo mi reputación profesional en el caso de que todo hubiera sido producto de un espejismo. Era como facilitarme una escapada, aunque en el fondo estaba convencido de la existencia del monstruo. Pero cuando se habla para tantos, y lo que se habla queda impreso en el papel, toda precaución es poca.
El artículo que publiqué en el New York Herald fue muy discutido y comentado, lo cual me valió cierta celebridad. Mi opinión de que el animal podía ser de tamaño extraordinario dejaba libre curso a la fantasía. La mente humana es muy aficionada a esa maravillosa concepción de seres sobrenaturales, y el mar es el elemento más apropiado en que pueden desarrollarse. Las masas líquidas transportan las mayores especies conocidas de mamíferos y quizás esconden en su seno moluscos de gran tamaño y crustáceos cuya contemplación causaría miedo al más osado.
Todo ello era muy posible. ¿Por qué el mar no había de conservar algún rastro de los misterios de épocas antiguas? ¿Por qué no había de ocultar las últimas variedades de aquellas especies?
Pero me dejo arrastrar por ilusiones que el tiempo se ha encargado de desmentir. No pensemos más en ellas…
Así como unos leyeron mi artículo desde un punto de vista puramente científico, otros lo enfocaron bajo un aspecto materialista o práctico, y creyeron en la necesidad de limpiar el océano de tan molesto enemigo para de ese modo asegurar las comunicaciones marítimas. Los periódicos industriales y mercantiles enfocaron la cuestión desde este punto de vista. La Shipping and Mercantile Gazette, el Lloyd, el Paquebot, la Revue maritime et coloniale, publicaciones afectas a las compañías de seguros, se adhirieron unánimemente a esta tesis. Había que perseguir al monstruo y exterminarlo. Los primeros en organizar la expedición de castigo fue Estados Unidos. En Nueva York se hicieron en seguida preparativos, y al cabo de poco una fragata con espolón, la Abraham Lincoln, se hallaba dispuesta a hacerse a la mar. Pero ocurrió que en todo este tiempo el monstruo no volvió a dar señales de vida. Nadie oyó hablar de él durante estos dos meses. Parecía como si estuviera enterado de que iban a darle caza. Hubo hasta algún bromista que aseguró que el monstruo había interceptado el telegrama, que le había servido para ponerse en guardia.
La fragata mandada por el comandante Farragut no sabía, pues, adonde dirigirse. La impaciencia iba en aumento ante aquella forzosa inactividad; y por fin el 2 de julio se supo que el Tampico, un vapor de línea de San Francisco de California a Shanghái, había vuelto a ver el animal, hacía unas tres semanas, en las aguas del norte del Pacífico.
La noticia produjo extraordinaria emoción. El comandante Farragut recibió inmediatamente la orden de partir. Todo estaba ya preparado: suficientes víveres y carbón, y los tripulantes en sus puestos. El comandante no tenía que dar más que las órdenes precisas: encender las calderas, dar presión y largar las amarras. No cabía admitir el menor retraso. El comandante Farragut, que estaba deseando partir, dio la orden.
Tres horas antes recibí una carta:
Señor don Pedro Aronnax, profesor del Museo de París.
Presente.
Muy señor mío: Si no tiene usted inconveniente puede unirse a la expedición de la fragata Abraham Lincoln. El Gobierno de Estados Unidos vería con satisfacción que Francia se encontrase representada por tan distinguido y erudito hombre de ciencias. El comandante Farragut ha recibido instrucciones al respecto y tiene preparado un camarote para usted.
Le saluda cordialmente su afectísimo,
J. B. Hobson
Ministro de Marina.
3. UN CRIADO FIEL
Un minuto antes de recibir la carta del ministro de Marina, yo pensaba tanto en emprender la búsqueda del monstruo marino como en hacer un viaje a Canadá. Pero una vez leída la carta estaba convencido de que mi verdadera misión era dar caza al unicornio para terminar así con este terrible animal, que inquietaba a la humanidad.
Y eso a pesar de que estaba cansado de mis largos viajes, y de que mi deseo más ferviente era regresar a Francia, volver a ver a mis amigos, y retirarme a mi modesto pabellón del Jardín Botánico, rodeado de mis preciosas colecciones. Todo lo olvidé después de leer la carta del ministro; y acepté sin titubeos el ofrecimiento del Gobierno norteamericano.
«Si he de ser sincero todos los caminos conducen a Europa —pensé—. Además que el unicornio quizá sea tan amable que se acerque hasta las costas de Francia. Por deferencia personal hacia mí acaso se deje pescar en los mares europeos, y no me conformo con menos de medio metro de su marfilada alabarda para exponerla en el Museo».
Sin embargo, me exponía también a ir a buscar al narval al norte del océano Pacífico, lo cual, para volver a Francia, era como tomar la ruta de los antípodas.
—¡Consejo! —grité, en tono impaciente.
He de aclarar que Consejo era mi criado. Un chico muy servicial, que me acompañaba a todas partes: un apuesto flamenco, a quien profesaba gran afecto que él me pagaba con creces. Consejo era un ser tranquilo por temperamento, metódico por principio, esmerado por hábito, poco impresionable, muy mañoso, apto para todo, y, a pesar de su nombre, poco aficionado a intervenir en asuntos ajenos.
A fuerza de codearse con mis colegas y de vivir a mi lado, Consejo llegó a ser un perfecto secretario para mis clasificaciones de Historia Natural; conocía la escala completa de ramas, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades. Pero de ahí no pasaba en su erudición. Sabía clasificar, pero sin profundizar más. Era una rutina sin métodos ni conocimientos; yo creo que no habría sabido distinguir un cachalote de una ballena. De todas formas, era un chico excelente e insustituible.
Desde hacía diez años Consejo no se había separado de mi lado. Jamás objetó respecto a lo prolongado ni a lo fatigoso de un viaje; jamás opuso el menor inconveniente a hacer el equipaje para cualquier sitio, lo mismo si se trataba de la China o del Congo. Todo lo aceptaba sin meterse en preguntas. Además, gozaba de una salud a prueba de enfermedades; tenía una recia musculatura y una ausencia total de nerviosismo.
Consejo había cumplido los treinta años, y su edad y la mía estaban en una proporción de quince a veinte. Creo que es buena manera de decir que yo tenía cuarenta años.
De todos modos, nadie es perfecto y Consejo tenía un defecto: nunca me hablaba más que en tercera persona, y llevaba su exageración a tal punto que a veces lograba exasperarme.
—¡Consejo! —llamé otra vez, empezando con mano febril los preparativos de marcha.
—¿Me llama el señor? —preguntó al entrar.
—Sí, chico. Hemos de prepararnos. Salimos dentro de dos horas.
—Como mande el señor —asintió tranquilamente Consejo.
—Conviene darse prisa. Guarda en mi maleta todos mis electos de viaje, ropa blanca y de vestir y calcetines. ¿Entendido? Pero ¡deprisa!
—¿Y las colecciones del señor?
—Más tarde ya nos ocuparemos de ellas.
—¡Cómo, señor! ¿Y los arquioterios, los hiracoterios, oreodontes, queróptamos y demás corazas y osamentas del señor…? ¿Qué hacemos con ellos, señor?
—No te preocupes, chico. En el hotel nos los guardarán.
—Pero ¿y el babirusa del señor?
—No pienses en el babirusa. Ya le darán de comer en nuestra ausencia. Además, daré órdenes para que envíen a Francia todo nuestro equipaje.
—Entonces ¿no regresamos a París? —preguntó Consejo.
—Sí…, claro que regresamos a París —contesté evasivamente—, pero dando un rodeo.
—Lo que quiera el señor.
—¡Oh! No creas… Será poca cosa. Un rodeo sin importancia. Primero embarcaremos en la fragata Abraham Lincoln.
—Como diga el señor —contestó apaciblemente Consejo.
—Bueno, ya sabes…, se trata del monstruo. Sí, del famoso narval. Vamos a exterminarlo de una vez para siempre. Como ya sabes soy autor de la obra Misterios de las profundidades submarinas, y no podía eludir la misión de acompañar al comandante Farragut. Es una misión gloriosa aunque no exenta de peligros… Cumpliremos con nuestro deber, Consejo. Además, el comandante Farragut sabe lo que se hace. No tiene telarañas en los ojos.
—Haré lo que haga el señor —afirmó el criado.
—Piénsalo bien. No quiero que vayas engañado. Es un viaje sumamente peligroso. Quizás no volvamos con vida.
—Como quiera el señor. Iré adonde él vaya.
Un cuarto de hora después el equipaje ya estaba preparado. Consejo hizo las maletas en un abrir y cerrar de ojos, y yo tenía la seguridad de que nada faltaba, pues el chico era muy diligente y clasificaba las camisas y prendas tan a la perfección como las aves o los mamíferos.
El ascensor del hotel nos llevó al gran vestíbulo del entresuelo. Bajé los pocos escalones que conducían a la planta baja, pagué la cuenta, di orden de que expidieran a París mis fardos de animales disecados y de plantas secas, hice abrir un crédito suficiente al babirusa y, acompañado de Consejo, subí a un coche.
El vehículo bajó por Broadway hasta la plaza de la Unión, siguió la Cuarta Avenida hasta su enlace con la calle de Bowery, tomó la de Katrin y se detuvo en el fondeadero treinta y cuatro. Desde allí una barcaza nos transportó, con coche y todo, a Brooklyn, el gran barrio de Nueva York, situado en la orilla izquierda del río del Este. Pacos minutos después llegamos al muelle, junto al cual se hallaba la fragata Abraham Lincoln vomitando humo negro por sus dos chimeneas.
Nuestro equipaje fue transportado inmediatamente a bordo. Uno de los marineros me condujo a la toldilla, y allí encontré a un oficial de buen aspecto que me tendió la mano.
—¿Es usted el señor Pedro Aronnax? —preguntó.
—Servidor de usted —repuse—. ¿El comandante Farragut?
—A sus órdenes, profesor. Bienvenido a bordo. Su camarote está ya dispuesto.
Saludé al comandante; y este, a su vez, ordenó a un marinero me llevara al camarote preparado para mí.
La fragata Abraham Lincoln había sido perfectamente escogida para su nuevo destino. Era un barco muy rápido y provisto de toda clase de aparatos de recalentamiento, que permitían elevar a siete atmósferas la presión de las calderas. La instalación interior era perfecta. Quedé muy satisfecho de mi camarote, situado hacia popa, y muy cerca de la cámara de los oficiales.
—Creo que vamos a encontrarnos a gusto —dije a mi criado.
—Sí, señor: como gorriones en nido de águilas.
Dejé a Consejo ocupado en acomodar nuestro equipaje y subí al puente a presenciar los preparativos de marcha.
En aquel momento el comandante Farragut hacía soltar las últimas amarras que retenían la Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. Un cuarto de hora de retraso habría bastado para que la fragata hubiera partido sin mí, y en tal caso hubiera desaprovechado la oportunidad de este viajé extraordinario, cuyo verídico relato encontrará muchos incrédulos.
El comandante Farragut, una vez recibida la orden de partir, no quiso demorarse ni un día ni una hora. Deseaba acudir con presteza allí donde se señalara la presencia del animal. El comandante llamó al maquinista.
—¿Hay bastante presión? —preguntó.
—Sí, mi comandante. Todo listo —contestó el maquinista.
—Pues ¡avante! —ordenó Farragut.
Al recibir aquella orden, transmitida a la máquina por medio de aparatos de aire comprimido, los marineros hicieron funcionar la rueda de puesta en marcha. Silbó el vapor al precipitarse en los cilindros entreabiertos; los largos émbolos horizontales gimieron y empujaron las bielas del árbol, las palas de la hélice batieron las aguas con creciente rapidez, y la Abraham Lincoln avanzó majestuosa entre un centenar de lanchas y vaporcitos, abarrotados de espectadores, que le daban escolta.
Los muelles de Brooklyn, y toda la parte de Nueva York que rodea el Hudson, estaban atestados de curiosos. Tres hurras proferidos por quinientos mil pechos resonaron sucesivamente. Sobre la masa compacta se agitaron millares de pañuelos saludando la Abraham Lincoln, que iba a emprender la tarea de exterminar al famoso narval, terror de los mares.
La fragata siguió el lado de Nueva Jersey, pasó por entre los fuertes que la saludaron con sus cañones de gran calibre. La Abraham Lincoln contestó el saludo izando y arriando tres veces el pabellón norteamericano, cuyas estrellas resplandecían en el tope de mesana. Luego modificó su rumbo y tomó el canal balizado, que se redondea en la bahía interior, formado por la punta de Sandy Hook. Rozó aquella lengua arenosa, donde se habían reunido varios miles de espectadores para aclamar al buque.
El cortejo de vaporcitos y lanchas siguió escoltando a la fragata y no la abandonó hasta la altura del faro, cuyas dos luces marcan la entrada de los pasos de Nueva York.
En aquel momento dieron las tres. El práctico saltó a su bote y embarcó en la pequeña goleta, que le esperaba a sotavento. Se avivaron los hornos; la hélice batió las olas con más fuerza; la fragata bordeó Long Island; y a las ocho de la noche, después de haber dejado al noroeste los faros de Fire Island, corrió a todo vapor sobre las oscuras aguas del Atlántico.