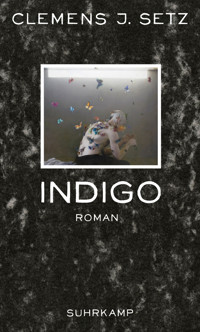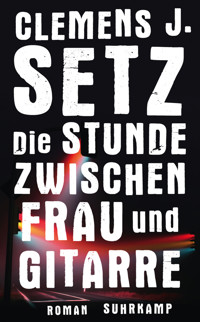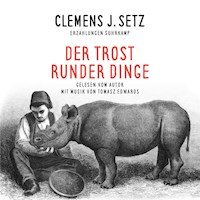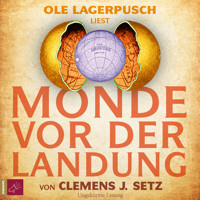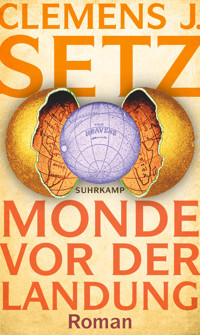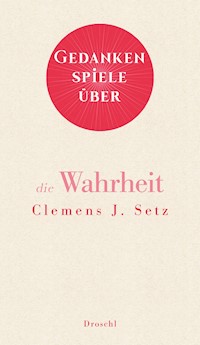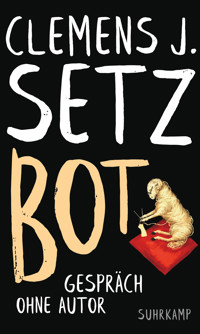14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: H&O Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando alguien vive en la ciudad alemana de Worms, a orillas del Rin, vive sobre el planeta Tierra. Así es para casi todo el mundo, pero no para Peter Bender, exteniente de la Primera Guerra Mundial, escritor de profesión y defensor a ultranza de la teoría de la Tierra hueca, una cosmovisión según la cual el mundo es una esfera vacía y vivimos en su interior, en una de sus concavidades opacas. Semejante chaladura, delirio conspiranoico de dimensiones universales, se convertirá en el leitmotiv vital de Bender y guiará su atorbellinada cabeza a través de los acontecimientos más significativos de la Europa de la primera mitad del siglo XX. «Uno de los autores más radicalmente originales de la literatura en alemán de la última década», Patricio Pron. «Nadie en la literatura contemporánea puede mostrar la dislocación de la mirada de forma tan sugestiva como Setz», Welt am Sonntag. «Una novela monumental», Die Zeit. «Imágenes asombrosas, un protagonista cuya azotea está llena de crujidos», Die Presse. Premio Austríaco del Libro 2023.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Primera edición: marzo de 2025
© De los textos: 2023, Suhrkamp Verlag, Berlín
© De la traducción: Virginia Maza, 2025
© De la edición: H&O Editorial, 2025
www.ho-editorial.com
Imagen de cubierta: Trevillion
Diseño: Silvio García-Aguirre López-Gay
Maquetación: Fotocomposición gama, sl
Corrección: Raquel G. Otero
isbn: 978-84-129956-3-3
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, y el alquiler o préstamo público sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, salvo las excepciones previstas por la ley.
No se permite el uso de este libro para el entrenamiento de ningún tipo de Inteligencia Artificial.
Para C. y para S.
Desde la atalaya en que se encontraba, veía a los hombres en la superficie recogida por el horizonte orbicular tratando de ir hacia lo alto, en dirección a la luz. En el plano terrestre, estaban unidos entre sí y con la oscuridad de abajo.
Peter Bender, Karl Tormann. Un renano de nuestro tiempo, 1927
Charlotte Bender, Mi lucha por Peter, 1940, manuscrito, archivo de la antigua congregación de Koresh de Estero, Florida*
* «La pareja desigual» // Tengo una sangre más densa que la tuya, / mi paso es no tan ligero / y, sin embargo, juntos andamos el camino, / ir contigo es lo que quiero. // Mi corazón no late rápido como el tuyo, / lo espoleo / y a tu lado jadeante voy tanto trecho / como puedo. // Cada paso me consume las fuerzas / y la sangre corre rauda. / Si un día me desplomo extenuada, / no será por haberlo pretendido. (Todas las notas: De la Traductora.)
*
Parte primera
El cielo
Pues, aunque habitamos en una concavidad de la Tierra, creemos que habitamos sobre ella, y al aire lo llamamos firmamento, lo mismo que si, sobre eso que es el firmamento, marcharan los astros.
Platón, Fedón
¿Qué es el cielo? El cielo es la mente de los débiles, de quienes no quieren ir a ninguna parte.
Laura Riding Jackson, A Last Lesson in Geography
Lo más seguro es que fuera la búsqueda instintiva de seguridad lo que le hizo alumbrar esta idea: pensaba que estaría mejor dentro de una esfera que fuera de ella.
Georg Christoph Lichtenberg
Es listo como una rueda.
Elias Canetti
Una mirada a través de las lentes
Cuando alguien vive en Worms, vive sobre el planeta Tierra. Este se encuentra en mitad del universo y allí, como aprende todo el mundo, es una esfera enorme que orbita alrededor de otra esfera de fuego aún mayor. En el año 1920, sin embargo, nada de esto era así para uno de los cincuenta mil vecinos de la ciudad. Es cierto que vivía en Worms como todos los demás, pero él no lo hacía sobre la superficie, sino en el interior de un gigantesco globo terrestre. Además, lo hacía con toda la intención y sin queja alguna.
No es que se moviera bajo tierra ni como una imagen especular de sus congéneres. No, de ningún modo: estaba siempre a su lado, se ganaba el jornal y comía con ellos, e incluso lo encontraban a diario en la calle con traje y sombrero. Eso sí, iba encerrado en un colosal orbe terrestre hermético: el mundo hueco. Donde otros veían cielo y estrellas, él veía un gas azulado y lumbreras del tamaño de una manzana, a lo sumo; donde muchos sospechaban que estaba la nebulosa más cercana, él situaba con certeza Australia. Este hombre, que podía perder los estribos si le hablaban de expediciones al Polo Norte o al Polo Sur, era el exteniente de la Real Fuerza Aérea de Prusia Peter Bender, herido de guerra y condecorado con la Cruz de Hierro, escritor de profesión.
Ya en los primeros vuelos de reconocimiento sobre las ciénagas que salpican el valle del Vístula, reparó en la ilusión óptica: lacurvatura de la Tierra. Así la llamaban. Y, había que admitirlo, resultaba convincente. Como salida de un manual. Un arco bello y extenso que flotaba en suspensión. Era perturbador que el acero, en las condiciones adecuadas, se hiciera tan ligero que pudiera echar a volar. En esos momentos, comprendía el miedo y la pena de la gente cuando la arrancaban o la aventaban en sueños del hogar.
A él mismo le había ocurrido de niño unas cuantas veces. Los sueños, si es que lo eran, siempre se asemejaban un poco; la atmósfera era idéntica, igual que los tonos: todo en su aspecto resultaba forzado y artificial, como las fotografías coloreadas. Tintas fuera de sitio. Esquinas y cantos borrosos, extrañamente redondeados. En algunos puntos, el color titilaba como en los bordes de un charco de aceite. Las personas iban prácticamente desnudas y el contorno se les desdibujaba. Algunas incluso tenían una mancha gris de radiointerferencias en lugar de cara. Era un mundo entumecido, pero Bender se movía por él como a saltos de siete leguas. Sin embargo, en el sueño llegaba siempre un momento en que, por alguna razón, miraba al cielo. Y al instante se arrepentía porque el azul radiante magnetizaba su mirada y la atraía hacia las alturas. Creía que iba a quedarse ciego mientras un viento tubular lo arrastraba a través de un corredor áspero y voraz que lo comunicaba con el éter. Se alejaba planeando y los edificios se hacían cada vez más pequeños; la plaza del mercado con el obelisco no era más que una imagen minúscula, insípida y sobria, como la de una caja de puros. Tiempo después, en otros sueños, comprendió que ese inquietante corredor de viento era una señal: había comenzado a comprender la verdadera naturaleza del universo.
Los alrededores del monumento a Ludwig eran un hormiguero. Había música y puestos de patatas asadas, y un hombre con sombrero de copa exhibía un zepelín diminuto que flotaba como los inflables a gran escala. El hombre llevaba el grácil dirigible atado a una cuerda y lo paseaba como un perrillo volador, entre aplausos. En Worms disfrutaban de un ameno día de otoño. El sol había chamuscado las hojas que cubrían las calles; crujían y caminar por encima era como masticarlas. A los pies de la fuente se entregaba una banda de música y a Bender le costaba no perder los nervios en mitad de aquel bullicio. A cada paso, tenía la sensación de que el suelo le tocaba la suela de los zapatos medio segundo antes de tiempo. Ay, si lo supieran todos. Ay, si les entrara en la cabeza, de la forma que fuera. ¿Qué harían entonces? ¿Seguirían pululando igual de descuidados, pero afanosos cual abejas? El murmullo de los surtidores tuvo un efecto balsámico. También el viento que soplaba en la plaza; provee de aire a la humanidad y se encarga de que no nos asfixiemos.
En el cine Lichtspielhaus de Kämmererstrasse era día de estrenos y, para la ocasión, recorría la calle un coche tirado por un avestruz. Tenía colgado un letrero de color blanco en el que se leía Lichtsspielhaus: estaba mal escrito. Bender observó la ese repetida, esa letra igual que una voluta de humo pequeña y perdida. Junto al vehículo caminaba un hombre que en lugar de cara parecía tener solo frente; silbaba una melodía pegadiza con aire a canción popular y, aquí y allá, gritaba algo sobre las películas que se iban a proyectar. Qué hermoso el Lichtspielhaus. Cuando volvió del este lo frecuentaba con Charlotte. En verano apenas iba nadie al cinematógrafo que regentaba el extravagante Busch, el boticario; en el mejor de los casos, unas cuantas parejitas que se sentaban muy juntas y no prestaban demasiada atención a los noticiarios que iluminaban la pantalla. De vez en cuando, el comprensivo boticario movía el proyector para que las parejas disfrutaran de un espacio más íntimo cuando se apagaban las luces.
Bender se paró a contemplar el enorme pájaro zancudo que, enganchado al estrafalario carromato, avanzaba solemne por el polvo soleado de Neumarkt. Por ridículo e insignificante que fuera su papel, estaba en completa armonía con el mundo aunque el mundo solo le hubiera reservado aquel disparate. Y es que era una criatura nacida de un huevo y, como tal, parte de las estirpes colonizadoras primordiales y más nobles de la Tierra: los seres escamosos, los emplumados y, finalmente, los alados. Todos salieron un día de una luna pequeña que debió de caer y hacerse añicos hará unos tres mil años en algún punto cercano a la región de la cáscara terrestre que se sigue llamando (qué locura) zona ecuatorial. Mientras los ejemplares coloridos y testarudos («aves del paraíso», así eran conocidos) se quedaron allí custodiando los árboles de la selva, los demás se lanzaron a conquistar el mundo. De todos los seres, eran los que más edades llevaban en la Tierra y eso se deducía de un hecho muy simple: habían aprendido a volar. Algo así llevaba mucho tiempo. La humanidad lo había conseguido hacía solo unos pocos años y solo a cambio de su paz interior. Bender estuvo a punto de descubrirse ante el avestruz.
El pájaro se detuvo al llegar al cruce. El dueño lo maldijo y arreó. En respuesta, el ave empezó a sacudir la cabeza de una forma extraña, como si estuviera mareada. A Bender le recordó el truco que les enseñaban a los jóvenes pilotos del escuadrón: debían balancear enérgicamente la cabeza adelante y atrás cuando no soportaran la aceleración. Así se restablecía el equilibrio. Había quien se metía algodones empapados de cera en el oído, como Odiseo. Decían que los indios norteamericanos se introducían pequeños guijarros en el conducto auditivo y así, sin inmutarse por la fuerza de absorción de los abismos que los acechaban alrededor, trepaban hasta cien pisos de altura por los andamios de acero de las florecientes urbes de Chicago, Nueva York o San Francisco. El avestruz se tambaleaba desbocado de un lado para otro. El dueño tiraba exasperado de las riendas.
¡Menudo país debía de ser Estados Unidos! La verdad se había propagado desde allí al resto del mundo. Bender miró el cielo azul y trató de situar la costa oriental de América. Al principio le costaba hacer ese ejercicio, pero ahora sabía mirar. Era recomendable practicarlo de día, sin la distracción del cielo estrellado. Es curioso cómo reconforta saber que, al menos, se mira en la dirección correcta aunque aquello a lo que se apunte no deje de ser invisible ni inalcanzable. Solo emitir rayos ópticos daba ya cierta satisfacción, como en una suerte de rezo. Quién sabe, quizá esos rayos ópticos alcanzaran directamente el singularLuna Parkde Coney Island. Por lo visto, la isla de diversiones abría todos los días del año al otro lado de la cáscara terrestre: arriba y algo a la izquierda, en el cielo occidental, a unos treinta y cinco grados. Ojalá se desprendiera el Luna Park y llegara flotando hasta donde él se encontraba. Sería un vuelo de nada. ¡Un parque de atracciones aterrizando sobre una ciudad! ¡La pequeña Worms eclipsada por la sombra de una isla flotante repleta de norias que hacían señas como molinos de viento!
Bender tenía una revista americana con un reportaje sobre un museo de Coney Island que exhibía a niños prematuros. Estaban en urnas de cristal, las infant incubators, todo un ingenio de la técnica. Diminutas figurillas humanas amasadas con la misma materia que los peces. Eran inviables y, sin embargo, metidos en sus vitrinas salían adelante de forma espléndida. Descansando entre cristal y absorbiendo el calor que se les irradiaba, compensaban las semanas y los meses que les arrebató la prisa por nacer. Se le saltaron las lágrimas cuando, en su imaginación (no había otra forma de viajar bajo la ocupación francesa), se detuvo frente a una de esas cuasimomias y apoyó la mano contra el cristal. Lo admiró y lo conmovió que las criaturitas no se quedaran a cada rato sin aire. Quizá apenas necesitaban. Como animales en hibernación. O lúnulas. Durante la guerra, ese mismo temor por quedarse sin aire le hizo preferir los aviones descubiertos. Aborrecía tener que pilotar bajo una mampara de cristal, por muy moderna que fuera. ¡Ah! ¡Ojalá hubiera más reportajes como ese, más revistas así! Tardó un rato en advertir que se había apartado de la ruta más conveniente según el horóscopo del día. Enseguida dio media vuelta, corrigió la desviación y tomó el camino correcto.
Nada más entrar en El Clarín se tenía la sensación de que esa posada necesitaba carraspear. Luz ronca. Del entablado de la pared colgaban postales con las imágenes más variopintas: bailarinas, personajes carnavalescos, actores, el Sigfrido de Wagner y el cómico Kabausche. En una se veía la Luna. Una hoz bajo una luz penetrante, mientras que el resto, la parte que no estaba iluminada, apenas se distinguía. Debajo estaba la leyenda, Clairde Terre [‘Claro de Tierra’]. A Bender se le escapó una risilla nerviosa, sacudió la cabeza ante aquel absurdo y buscó al posadero. Cuanto más se repetía las palabras que llevaba preparadas, más oscuros y materiales se hacían los cráteres lunares a su lado.
En el comedor, el aroma a asado y a patatas salteadas con mantequilla era delicioso. Un hombre leía encorvado el periódico; tenía mal aspecto y un vendaje lleno de lamparones cubriéndole la nariz y la boca. Las moscas zumbaban a la altura de las rodillas. Una pequeña familia se repartía un pedazo de carne de caza con gestos exagerados. Y, en una esquina, un niño y un anciano compartían una mesa diminuta; nieto y abuelo, es de suponer. El chiquillo enseñaba cuánto doblaba el pulgar hacia la muñeca. Después lo intentó el anciano y ¡lo consiguió! Bender soltó un suspiro en señal de admiración.
Como el dueño de la posada no aparecía, Bender se sentó junto al lector del periódico. Desplegó el panfleto de la conferencia y, para tentar un poco la suerte, dejó al lado la llave del apartamento de Else, su querida. Esa misma mañana había vuelto a llorar desconsolada cuando se separaron. La llave tenía una forma interesante: parecía un caballero en miniatura, o quizá fuera una momia vista de perfil. Bender empezó a soñar: Egipto, geometría y sindicatos. Cuando salió del ensoñamiento y regresó al comedor, que no paraba de llenarse de olores nuevos, dijo «ciertamente», pero en relación con algo que solo estaba en su cabeza y cuyo contenido exacto se esfumó al instante. Por fin se presentó el dueño y le preguntó qué quería.
—¿Por ventura no podría…? —comenzó Bender—. Lo que quiero decir, y trato de improvisar, es que soy…
El posadero se agachó y se puso una mano detrás de la oreja. Emanaba un olor a alcohol que le recordó a Bender el lagar de la bodega de su infancia.
—Soy conferenciante —alzó la voz—. Y preguntábame si por ventura no podría arrendarse un salón de esta venta.
¿Por qué hablaba así? El alemán se le había enredado en capas lingüísticas antiguas. No era de extrañar que el otro no entendiera nada.
—Ah, ¿dice que quiere dar una conferencia? ¿Y de qué tipo, si se puede saber?
Bender lo vio todo ante él: el universo, el globo terrestre, la verdad sobre la vida y la muerte. La revolución erótica de Worms. La congregación de la humanidad, la santa pareja sacerdotal de Peter y Charlotte. Sacudió la cabeza.
El dueño seguía inmutable.
—En realidad, solo necesito saber si va a hablar ante un grupo privado —le dijo a Bender.
—No, en público.
—De acuerdo, en público.
—¿Y el alquiler del salón cuánto…?
El dueño tuvo que pensarlo. Miró hacia el techo. Se puso el pulgar izquierdo sobre el labio de abajo para acompañar la intensa cavilación y fue como si lo inflara. Dijo una cantidad. Bender se levantó y le estrechó la mano. Trato hecho, se dijo. Trato hecho, equilicuá.
—¿Política? —preguntó el posadero.
—¿Cómo dice?
—¿La conferencia va a ser política?
—Oh, solo en el sentido más amplio.
El pulgar regresó al labio. En ese caso puede que haga falta un permiso, comentó el dueño. De la Comisión de Renania, que es la autoridad encargada de cuestiones políticas…
—Oh, pero solo en el sentido más amplio —repitió Bender—. Como nuestra conversación de ahora.
—Ajá.
El posadero asintió, se echó para atrás aunque no tenía dónde recostar la espalda y se llevó una mano a la barba con gesto grave. Parecía que no sabía cómo interpretar la comparación de Bender. Como nuestra conversación. Claro, ¿esa conversación era política o no? Desde luego, acababan de mencionar a la autoridad de ocupación aliada. Pero ¿bastaba eso para que la conversación fuera política? ¿Era política una conversación sobre si la conversación era política? ¿Acaso una conversación política implicaba automáticamente referencias a la guerra, a la amenaza de inflación o al socialismo? No había duda de que las conferencias sobre la guerra eran políticas, y por eso estaban prohibidas. Sin embargo, ¿no se podía conmemorar la catástrofe con total inocencia, tan solo por su significado? Pero ¿cuál era el significado de un término? Hasta Bender sintió en la piel el torbellino de ideas que se levantó en la sala.
—Comprendo —dijo por fin el dueño.
—Entre otras materias, versará sobre el globo orbital terrestre —dijo Bender con un hilo de voz.
—¿Sobre el qué?
—Sobre la naturaleza del universo terrestre. Aunque también sobre la revolución de lo privado.
—¿Revolución?
¡Oh, ¿por qué había tenido que elegir esa palabra?!
De la mesa de al lado llegó un murmullo.
Bender miró alrededor. ¿Es que ya lo reconocían?
—¿Cómo dice?
—Se desplomarán —dijo el hombre encorvado sobre el periódico.
—¿Habla conmigo?
—¿Quiere que este hombre dé aquí sus conferencias? —preguntó a través del vendaje—. En tal caso, haría bien en preparar paños fríos para las damas.
El dueño no respondió.
—Creo que no nos conocemos —Bender se dirigió al desconocido, que se limitó a levantar las manos y a seguir hojeando el diario como si la situación le resultara absurda.
Así que revolución, vaya, vaya, siendo así debía darle información más concreta, insistió el posadero. Bender accedió, dio la vuelta al panfleto y dibujó a vuelapluma una pequeña orientación (arriba/abajo):
El dueño miró, caviló y dejó que pasara un rato, y al final le resultó evidente que una explicación como esa no le servía de nada. Desde luego, el caballero era muy bienvenido (al lector de periódicos maltrecho se le escapó una risita), pero necesitaba algo más de información para notificar a la Comisión de Renania, conforme a las ordenanzas. No sobre el contenido literal, eso no había que determinarlo de antemano ni mucho menos, solamente sobre el grado de politización.
A Bender le gustó el concepto. Elogió al dueño y volvió a señalar el dibujo: ahí estaba. En la mesa de la familia carnívora, a alguien se le cayó un cubierto y varias cabezas se hundieron bajo la tabla de madera para empezar a buscarlo a gatas.
—Izquierda —dijo el posadero.
Bender levantó la vista sin comprender.
—No se lo decía a usted… Ahí abajo.
Señaló debajo de la otra mesa. Para entonces, ya habían encontrado el tenedor, pero ahora tenían dos en lugar de uno y los comparaban tratando de decidir cuál era el original.
—El de la izquierda —dijo el dueño.
Bender le sugirió que pensara en una cámara fotográfica.
—¿Una cámara? —repitió el posadero—. ¿Cómo dice?
—Delante tiene una lente, ¿no es cierto?
Bender dio unos golpecitos sobre el croquis. ¡Cómo le costaba a la gente reconocer las leyes generales que subyacen en los fenómenos físicos cotidianos! Siempre había que explicarlo todo con pelos y señales.
—Y, detrás de esa, hay otra. A veces incluso una tercera.
¿Seguro que eso era una cámara?, ¿no estaba empezando a describir un telescopio? Que así fuera, lo importante era la imagen.
—De este modo, arriba… ¿Qué está arriba?
El dueño lo miró sin entender.
Mientras tanto en la mesa vecina habían encontrado un tercer tenedor, que pasaba de mano en mano entre caras de asombro.
—Arriba está el disparador, por supuesto.
—Correcto —dijo el posadero—. Ahí se dispara.
—Ahí se toma la imagen.
Bender hizo el gesto característico y el dueño señaló la cámara invisible con el dedo.
—Así pues, la cámara contiene lentes. Ahora bien, ¿qué contienen las lentes?
La mano del dueño soltó la punta de la barba.
—Lentes…
—Las lentes —repitió Bender—. ¿Qué contienen?
—Bueno, están hechas de vidrio.
—No solo. También están hechas de trabajo. Alguien las ha pulido. El pulidor de lentes ha puesto mucho trabajo en ellas.
Esa idea gustó al dueño, que señaló con brío la cámara imaginaria que flotaba entre los dos con la palma de la mano hacia arriba para dejar claro que estaba de acuerdo.
—¿Y quién pule la lente? ¿Qué hay en el trabajo del pulidor?
—Ah, sí, ya veo —se le escapó al posadero.
Empezaba a intuir lo que venía después.
—Está metiendo a la policía en casa —advirtió el hombre del periódico con la crisma rota.
—Dígame, ¿qué hay en el trabajo del pulidor de lentes? —insistió Bender impertérrito—. En él está todo el engranaje militar, la industria armamentística, la guerra, el deseo de sobrevivir de la humanidad. O el de ver otros mundos.
—Caramba —dijo el dueño.
Pero ya lo reclamaban. Lo buscaban unas cuantas miradas y la camarera se había acercado porque necesitaba algo. La gente quería pagar o pedir o preguntar, aunque donde él estaba seguía todo suspendido, en mitad de la explicación.
Bender tuvo la sensación de que debía pasar directamente al término de su discurso. En última instancia, dijo, la guerra está en todas las cosas. Y, quod erat demonstrandum, puso el lápiz sobre la mesa: en efecto, todas las cosas llevan en sí la guerra, el Estado y quizá también, en términos más generales, al ser humano con su cándido deseo de llegar lejos, más allá de sí mismo, hasta la Luna o qué sé yo. Al final, la Luna está en todo, así de simple. También en la guerra. También en el trabajo de los pulidores de lentes. Y en la cámara fotográfica. Y, por tanto, en todo tipo de conferencia humana.
Cuando hubo cerrado el trato con el posadero, Bender se quitó un peso de encima. Con la miel del triunfo en los labios, decidió dar una vuelta y distraerse antes de volver a casa. Además, era mejor que se evaporara el olor a Else que aún llevaba impregnado (el de un sugerente maquillaje que guardaba en una latita dorada y olía a cabritilla). Había que ver lo rápido que había despertado al dueño de El Clarín después de toda una vida en sueños. ¡Le bastó un dibujo para que entendiera lo esencial! Aun así, esos pequeños logros no le quitaban la sensación de estar solo con su saber. Algo similar les debía de ocurrir a los misioneros cristianos en los confines de la civilización. Por supuesto, había aliados e iluminados, pero todos vivían muy lejos. El gran Karl Neupert y Johannes Lang, los dos descubridores alemanes de la cosmovisión, en Augsburgo y en Fráncfort. Por lo visto, Alemania no podía reunir más de un espíritu despierto por ciudad. Aunque al menos era un paso adelante. En ese momento, y como acompañando el paso, un chico tropezó con su paraguas.
No obstante, el primero en descubrir la verdad no fue ningún alemán, sino el estadounidense John Cleves Symmes jr., un comerciante de Nueva Jersey que, en el breve lapso que se le concedió en la Tierra (murió a los cuarenta y ocho años), alcanzó un entendimiento asombrosamente profundo de la naturaleza. Mientras su empresa se iba a pique ante sus ojos, él (que poco más podía hacer) se sumergía en el misterio de los anillos de Saturno. Estudiarlos le proporcionaba consuelo y distracción y también le hizo entender que debía de existir algo parecido en la Tierra. En ella había tantísima desgracia que era el planeta que más sostén necesitaba. ¿Cómo era posible que el lejano Saturno pudiera estabilizarse con semejantes dones y que aquí no hubiera nada comparable? Sí, algo tenía que haber. Debía de estar ahí y, en efecto, se notaba por las noches. Pero ¿por qué no se veía? La solución de Symmes fue la siguiente: los anillos de Saturno de la Tierra estaban en su interior. A través de unos agujeros situados en los polos se podía llegar hasta ellos y contemplarlos. De este modo, también se resolvía el viejo problema de la falta de coincidencia entre los polos geográficos y los magnéticos, que incluso se desplazaban de forma independiente. Según Symmes, este era el efecto de los anillos del interior, de las esferas concéntricas internas. Symmes planeó una exploración del interior de la Tierra, pero, poco antes de partir, murió de forma repentina en circunstancias misteriosas (lo que constituyó una prueba más a favor de su teoría, como no podía ser de otro modo).
Naturalmente, esta primera hipótesis era imperfecta. Estaba del revés. Quien la completó fue el doctor Cyrus Teed que, a partir de una fecha determinada (y para ponérselo fácil a sus futuros discípulos), cambió su nombre por Koresh, la forma hebrea de Cyrus. El doctor Cyrus era un hombre con unas dotes extraordinarias y ya en 1869, con solo treinta años, supo sin sombra de duda que estaba destinado a algo grande. Una tarde logró transmutar los elementos en su laboratorio de Utica, Nueva York. Como señaló después en La iluminación de Koresh, transformó materia en energía por medio del influjo polar. Aunque ese día ya había sido extraordinario, decidió alargarlo y seguir trabajando por la noche para llevar los experimentos al terreno de la inmortalidad. En el proceso, su cuerpo quedó atrapado accidentalmente en un circuito eléctrico que, aunque no bastó para matarlo, lo dejó inconsciente un buen rato.
Cuando el doctor Teed despertó, el universo se había transformado: «Sentí de pronto —escribió— una relajación en el occipucio o, más bien, en la parte posterior del cerebro, y una particular tensión vibrante en la frente o sincipucio; siguió a esto una sensación como de batería farádica de la mínima tensión alrededor de los órganos cerebrales llamados lyra, crura pinealis y conarium. Se extendió progresivamente desde el centro del cerebro hasta las extremidades y, esa fue mi impresión, hasta la esfera áurica de mi ser [«into the auric sphere of my being»] y a kilómetros fuera del organismo, y era una vibración tan dulce que no pude más que recostarme en el seno de ese océano suavemente oscilante de éxtasis magnético y espiritual. Advertí que cedía con ligereza al impulso de reclinarme sobre el mar vibratorio de mi recién hallado deleite. Todos mis pensamientos, salvo uno, se habían apartado de la contemplación de las cosas terrenales y materiales. Solo tenía un recuerdo vago y persistente de la conciencia y el deseo naturales». También advirtió que en la habitación flotaba una bola de gas de alumbrado. Poco a poco se transformó en la figura de una mujer y Teed supuso que era Dios. Esta fue su conclusión: «Había formulado el axioma de que materia y energía son dos cualidades o estados de la misma sustancia y es cada una transponible a la otra. Sabía que ahí radicaba la clave que permitiría desvelar todos los misterios, incluso el misterio de la vida misma». El corolario de la jornada fue la asunción de que el universo es una célula, una esfera hueca. Toda la vida está en su superficie interior cóncava.
Esta configuración del universo, que se formuló de forma visionaria, quedó probada por la ciencia en Naples, Florida. El doctor Morrow demostró, mediante el rectilineador que él mismo había ideado, que la Tierra se curva cóncavamente hacia arriba. Entonces, ¿por qué desaparecen los barcos tras el horizonte marino? Es un fenómeno que se puede observar a simple vista. En su Cosmogonía celular, el doctor Teed ofrecía una analogía sencilla: la aparente convergencia de las vías del tren en la distancia. Todas las cosas que están lejos se fusionan visualmente. Incluso nos parece que dos globos que vuelan uno al lado del otro, escribe en el capítulo que dedicó a los rayos ópticos, se convierten en uno solo si se alejan lo suficiente. Sin embargo, esto no significa que los pasajeros de esos globos lleguen a fusionarse, es decir, y por enlazar con la imagen náutica, que se hundan los unos en los otros; no: se trata, naturalmente, de una ilusión creada por la estructura interna de nuestros órganos ópticos. Uno podría incluso tomarse la molestia de examinar la ropa y el cuerpo de los aeronautas. ¡En ninguna parte se encontrarían huellas de interpenetración! (¿Lo seguía alguien? Bender miró alrededor y estuvo a punto de tropezar…) Aunque se rociara a uno de los dos grupos de aeronautas con una «sustancia pulverulenta y detectable, como la harina», no se encontraría ni una mota de ella en el otro grupo al regreso de los vehículos voladores. Ese mismo experimento se podría repetir con cualquier número de globos, pasajeros y sustancias de medición multicolor y… Sí, Bender confirmó que lo seguían. Era el hombre de la cara vendada. Balanceaba un bastón al caminar.
Continuó un trecho; las voces de dentro se habían apagado y solamente oía a su perseguidor. ¿Intentaba alcanzarlo o era casualidad que anduvieran en la misma dirección? Bender dobló la esquina al llegar a Andreasstrasse y caminó despacio hacia el cementerio judío, por delante del palacio de la Administración del distrito, ese edificio lóbrego plagado de demonios. A lo lejos percibía el rugido de un motor y por un momento se sobresaltó al pensar que ese ruido lo producía su propia respiración. Hizo ademán de encaminarse a la entrada principal del cementerio pero entonces, como en un rapto, giró a la derecha y se dirigió a un prado. Si alguien te sigue campo a través, quiere algo de ti, pensó Bender. El de la cabeza vendada consideró si ir tras él o no. Lo hizo. Bender dio media vuelta y empezó a andar más rápido. A cada paso sentía la confiable dureza del planeta a través de la alfombra de hierba.
Recordó que no llevaba documentación encima. ¿A dónde había que dirigir el puño para defenderse? Algunos decían que la nuez era el punto más sensible, aunque su perseguidor tenía la cabeza maltrecha, así que se ofrecía como el blanco ideal. Pero ¿por qué buscaba aquel tipo un enfrentamiento cuando aún tenía heridas por curar en el cráneo? ¿Hasta tal punto se sentía… se sabía indestructible? Eso no era bueno. Al otro lado del prado estaba el quiosco del señor Lind. Perfecto, se colocaría allí y estaría a salvo. El quiosquero sería testigo del secuestro. ¿Secuestro? ¿Cómo se me ocurre? Cómo va a secuestrarme alguien con la crisma rota, se dijo Bender e hizo como si se le escapara la risa. En la ventanilla del quiosco lucía el rostro encendido y resplandeciente del señor Lind. Desde que su esposa había muerto de gripe un año antes, se estaba asilvestrando. A veces se lo veía al final del día de pie junto al puesto, como delineado en rojo, dando puntapiés a las palomas.
Bender saludó y compró el diario de la tarde. El asfalto se combaba con las raíces de un árbol gigantesco que, a pesar de estar tan cerca del prado, vivía desde hacía años confinado por un redondel de cemento y una valla metálica. Se colocó justo encima de una joroba de cemento cuarteado y dejó que el árbol lo sostuviera mientras esperaba a su atacante pasando páginas y mirando a hurtadillas. Lo mejor era dejar que se acercara. Entonces se le atiza un derechazo en el punto más oscuro del vendaje, a un lado de la mandíbula. Además, el señor Lind se iba a enterar de todo.
—Teniente —oyó decir—. Sí que me ha hecho correr usted. Y con esta pierna…
El señor Lind bajó la persiana justo en el momento en que el hombre que se anunció así llegó al lado de Bender que, sorprendido, se giró hacia el ruido.
—¿Teniente? —repitió el desconocido.
Bender hizo como si acabara de advertir su presencia.
—¿Cómo dice?
—Muy amable por esperarme. Como ve, no estoy para caminatas.
—Creo que no nos conocemos —dijo Bender al tiempo que pensaba «mira lo bien que mantengo la calma». No distinguía la nuez en el cuello de su oponente.
—No, claro que no —dijo el hombre y encendió un cigarrillo larguirucho acercando peligrosamente la llama al vendaje—. Espero que no le haya molestado mi pequeña intervención de antes. Quería disculparme.
El bastón del desconocido tenía una insolente contera de goma negra que apuntaba directamente a Bender.
Le entregó su tarjeta de visita: Florian Abt. Comerciantedemercancías. Bender la guardó en el bolsillo y meneó la cabeza.
—Es usted un orador magnífico.
—Gracias.
—Solo que… —Una breve interrupción, calada, tos—. Lo de la cuadratura de los sexos, teniente, verá…
—Hace mucho que no soy teniente.
—Lo sé, lo sé. Y en este tiempo ha sido de todo. Está en su derecho, por supuestísimo. Como le decía, la cuadratura de… En fin, lo de la poligamia o lo del amor entre padre e hija. Todo eso me supera. Aun así, ¡qué talento de orador el suyo! Es extraordinario. Si algún día decidiera poner su palabra al servicio de una buena causa…
Apareció una hoja volandera. ¡Renaniaparalosrenanos! Subrayado dos veces.
—¡Tate, hombre! —exclamó Bender—. Guarde eso.
Advirtió que, con la tensión, había enrollado el periódico y ahora tenía entre las manos una pequeña turuta engurruñada.
—Nuestra comunidad es, ante todo, espiritual… —comenzó a decir.
El señor Abt levantó una mano con tres dedos extendidos.
—Tres —dijo—. En la última conferencia, solo en una. Tres damas, en las filas del fondo. Se desplomaron. ¿Es que no se da cuenta?
Bender lo notó: me sonrojo. Y una picazón le recorrió el cuerpo como el lento barrido de la luz de un foco. Bajó la mirada al suelo y dijo:
—No tengo nada que ver con eso.
—Como quiera. —Abt se estaba divirtiendo—. De todos modos, tiene usted talento. La gente se cae redonda cuando habla. Su lugar está en la bodega de las grandes cervecerías. Estuve presente en el dieciocho, en el Consejo de Obreros y Soldados. En fin, teniente, si alguna vez tiene el deseo de salir en defensa del bando correcto, en el reverso de la tarjeta encontrará el lugar de reunión de…
—Ya veo, gracias —dijo Bender.
Abt rio y le dio a Bender una palmada en el hombro.
—Buena suerte a su comunidad —dijo antes de despedirse.
—Que se mejore —respondió Bender entre dientes.
Tenía el periódico casi hecho pasta de tanto estrujarlo. Sin soltarlo, esperó un momento para ver si la persiana del quiosco volvía a subir. Se quedó abajo. Maldijo al cobarde del señor Lind. ¡Borregos, son todos unos borregos! Y en el cielo, cómo no, flotaba la luna. Fabuloso. Una organización impecable. Bender se mofó de la luna. Aquel día, esa cosa tenía forma de oreja, así que era menguante, ¡qué farsa óptica tan ridícula! De regreso a El Clarín, volvió a toparse con la contera negra de goma del bastón de Abt; esta vez, era un bigote del tamaño de un sello en la cara de un frutero y después, al entrar en la posada, la sintió claramente dentro de él, justo debajo del esternón, como una especie de escarabajo sanjuanero que, listo para ponerse a zumbar, aguardara allí el conjuro adecuado: el diablo.
Tras examinar detenidamente a la concurrencia, Bender explicó que, muy a su pesar, se veía obligado a no celebrar las conferencias apalabradas en ese establecimiento. El dueño tomó nota sin salir de su asombro. El rebaño que llenaba las mesas apenas alzaba la mirada desganada del plato. Una lástima, dijo el posadero, que también quiso saber si podía hacer algo más por el caballero. Bender miró el rostro de aquel hombre confundido con una mezcla de repugnancia y lástima y entonces, ante sentimientos tan encontrados, pasó sin darse cuenta a un idioma neutral y dijo: «Do your research».
Infancia
Nace en Bechtheim, distrito de Alzey-Worms, el 29 de mayo de 1893 según consta en los archivos de la ciudad, aunque más adelante moverá la fecha al día treinta. Crece al auspicio de las colinas y las hileras de viñedos entre las que se mueve el sol; con uvas en los zapatos, en la cama, en todas partes, y el olor rojizo del viejo tejar. La torre de una iglesia aspira del cielo una bandada de pájaros y un gigante deambula por las calles pertrechado con una hoz y un cubo. La escuela, sobre todo cuando aprieta el sol a mediodía, huele a grasa de cerdo, y es esa misma grasa la que saca lustre a los zapatos de los niños pobres. Al maestro le hacen gracia los que están tristes, así que se burla de ellos cuando lloran.
El chico aprende a leer y a escribir en un suspiro; aprende a lavarse bien la cara y a gobernarse cuando lo regañan; juega con soldaditos de plomo y le gusta el sabor de la cera de las velas. Mientras se queda dormido hace un ruidito parecido al del lagar de la bodega, más aún si también le ruge el estómago. El alegre parloteo de las urracas en el patio y sentirse impío al orinar entre los espinos del bosque. A veces, cuando hay altas presiones: un dolor repentino y punzante en la sutura del cráneo y el chico nota cómo los pozos se hunden en los patios de los vecinos. Un carámbano en la puerta de la cancela, una maravilla traslúcida a la luz del día, y martillazos en la casa de al lado. Llega el verano, los prados se llenan de ropa tendida y los arbustos bullen con gorriones. Conversaciones repetidas con caras serias sobre el futuro del chico y la misma historia de los tíos paternos, dos hombres listos que se hicieron comerciantes por el bien de la humanidad y ahora andan desaparecidos en algún lugar perdido del planeta. Dicen que todos los niños son algo de mayores. ¿Y qué vas a ser tú? Después de beber su primer vaso de federweisser, el niño sueña la noche entera con bicicletas nibelungas. Aún no tiene respuestas. Entretanto, el viejo siglo termina como una uva pasa y otro nuevo comienza.
Sabe que viene el otoño por el olor acre a balasto de las antiguas vías del tren. Se le marcan los músculos de tanto trepar y tanto correr. Las hojas caen sin contenerse y son el anhelo de la gigantesca araña que pasa los días acurrucada en una esquina de la ventana como si fuera su escudo de armas. Noviembre trae las primeras heladas y una pera se queda agarrada a su árbol. El niño y ella se van uniendo a medida que el frío invade el pueblo. Se le acerca varias veces al día, también al volver de la escuela, y piensan juntos en su extraño destino. Cuánto le gustaría hacerla sonar como una campanilla. Puede que se llame Gudrun o tal vez Gesine. Ahora es de color tierra y está arrugada; sus tejidos ya lo saben todo, pero su peso aún no basta para hacerla caer.
Una tarde entera delante de la primera maqueta de un barco en casa de un compañero del colegio. La mirada se vuelve experta y los gestos y las voces, certeros. El amigo no levanta la vista del barco, es precioso, y Peter está a punto de besarle el pelo mullido de la nuca. Cuando anochece y sale de la casa, los árboles están llenos de vida y de luz y de belleza. Parecen gigantes. Algún día pasaré por encima hecho una centella, piensa, ¡metido en una diminuta aeronave en la que los contornos queden perfectamente delineados! Decide que así será, que es un deber sagrado.
En 1904 la vida cambia para siempre con el atroz accidente del abuelo Erich. Hace solo unas semanas que el tranvía eléctrico circula en Worms, aunque el abuelo no acaba bajo las ruedas del flamante vehículo, sino que lo atropella un ómnibus tirado por caballos, de los que llevan tiempo fuera de servicio y solo engalanan las calles. La pierna se infecta y la gangrena se extiende igual que la hiedra cubre las estatuas. Una mañana, después de pasar la noche entre aullidos de dolor, un carromato viene a por él. Se lo llevan dos hombretones tirando de las varas; va sentado en la plataforma con los ojos desorbitados y la mirada perdida en la granja.
Lo traen de vuelta al cabo de tres días. ¡Ya está el abuelo! Pero el abuelo no quiere que lo vean su hija ni los nietos y se tapa con una manta de cintura para abajo. Cuando pierde la vergüenza, la nuera le cuenta todo lo que ha ocurrido mientras tanto. Está en el patio al sol, sentado en el carro que le han prestado, y no para de asentir. Luego, eleva la mirada hacia las copas de los álamos que bordean el camino, largas y finas como llamitas, y se le tuerce el gesto.
Una pata de palo empieza a sonar por la casa.
Las tardes se vuelven lúgubres cada vez más temprano, así que la madre se dedica a cantarle canciones. «Érase un rey de Thule», empieza una y Peter se la aprende de memoria a la primera, como casi todas. Otra es una balada interminable; arrebatada a veces y otras, algo pueril, pero entremedias tiene un verso delicioso que habla de los árboles: «Se afincan en el suelo, con gesto de consuelo». ¡Cómo le gusta! Se canturrea de maravilla; las últimas sílabas se pueden alargar y saborear a placer, se la puede triturar por dentro. Guarda el ritmo pegadizo de los versos hasta la hora de acostarse sin dejar de molerlos entre los dientes.
Muchas noches aparecen sombras y formas en la pared, aunque hay pocas que se puedan identificar. Una especie de liebre joven que lo mira impertérrita o una concha de caracol que gira lentamente en espiral. Un día, a la hora de comer, la madre le habla de san Jerónimo en su celda, seguramente porque se le han ido acabando las historias y los cuentos de hadas. El chico sabe lo que son las celdas. Las ha visto en los panales, parecidas a las valvas de una cáscara de nuez. Pero ¿cómo se encogió san Jerónimo hasta caber dentro de una colmena o de una nuez? Peter sale corriendo de casa porque no le caben dentro más preguntas, pero ni las viñas ni las cornejas saben nada, ni la vera del camino, ni tampoco el estanque, que sigue impasible día tras día, como armado con una coraza, cristalino y de un blanco reluciente bajo el cielo: una armadura fundida. Qué callado es todo, qué mudo, qué reservado y hermético. ¿Cómo es posible?
Hay que curar el muñón todas las noches. El chico no tarda en aguantar un buen rato mirándolo sin enmudecer para sus adentros. Pan negro. Ese aspecto tiene. El color le resulta un misterio porque el resto del abuelo sigue con la piel tan blanca, tan de su color, como siempre. ¿Dónde termina lo uno y comienza lo nuevo?
En casa se habla mucho del eléctrico de Worms. Echan pestes, aunque no está muy claro a qué viene tanto enfado. Al fin y al cabo, el nuevo tranvía no fue lo que sajó la pierna al abuelo. ¿Y aun así hay que temer al ingenio eléctrico que circula por la ciudad gigante? ¿Y si el verdadero mal es el viejo medio de transporte ahora desbancado? ¿O solo se ha hecho malo por la llegada del electrificado? ¿No se convertirá automáticamente en diabólico todo lo que quede fuera de las corrientes eléctricas cuando lo eléctrico esté cerca?… Nadie le quiere decir adónde ha ido a parar la pierna que se ha quedado sin dueño. En cambio, de repente todo el mundo tiene citas, también el abuelo, que en realidad no debería ir ya a ningún lado. Están indignados con las autoridades que, en lugar de responder las cuatro preguntas más urgentes, responden una quinta que nadie ha hecho, pero lo hacen en un alemán tan ampuloso que todos se inclinan ante la carta recibida con reverencia e incluso la leen en voz alta en torno a la mesa.
A los doce lee los libros de James Fenimore Cooper y después, Robinson Crusoe. Está varios días bajo su influjo, imaginando que la única compañía que tiene sobre la faz de la tierra es la pisada misteriosa y solitaria que Robinson encuentra en la orilla. El chico pasa las horas metido en el pajar y aprovecha el frío y la oscuridad para revivir las escenas que acaba de leer. Luego deja su propia huella a lo Crusoe en el barro del estanque. La novela dice que aparece junto a la orilla, así que por allí debió de pasar alguien desconocido. Pero ¿cómo? El extraño dio un solo paso y luego… ¿salió volando?, ¿dio un salto de siete leguas y aterrizó en otra parte de la isla? ¿Cómo puede haber una única huella? Es fabuloso, ¡lo enloquece leerlo y leerlo sin parar! La bota en la que metía la pierna el abuelo sigue en la puerta de casa y, de vez en cuando, aparecen ranas dentro. Un día encuentra una y lleva al animal descarriado al estanque. Horas después se le ocurre una explicación para el aparecimiento, pero para entonces ya debe de ser tarde, el alma retornada de la pierna se habrá hundido irremediablemente en las aguas de la balsa. En el futuro habrá que prestar más atención.
Lee la leyenda de los nibelungos, la mayor historia jamás contada. Cuesta creer que todo sucediera prácticamente a la puerta de casa, en los campos que ve a diario. Hagen, Sigfrido. A Brunilda la toman por la fuerza. Pero ¿cómo es eso de tomar a alguien por la fuerza? ¿Lo agarras del cinturón? Al desvestirse a la hora de dormir casi oye crujir la hoja de tilo pegada a la espalda. Al chico le fascina el personaje de Hagen y quiere hablar de él a todo el mundo. No está dispuesto a creer que alguien así pueda existir. Mejor dicho, que le permitan ser así, porque tuvieron que darse cuenta en algún momento. Cuando pasa el tiempo y hacen una obra de teatro en la escuela, se ofrece voluntario para interpretar a Hagen. Pero no lo hace con entusiasmo ni con escandalosas ganas de saber más de él, sino con una determinación funesta: «Profesora, yo lo haré. Yo seré Hagen». En primavera cumplirá catorce años; el flequillo le cae sobre la cara y la voz comienza a hacerse grave.
Un verano decide escribir lo que sueña. Pero los sueños (o la parte de la mente que los imagina de noche) se van dando cuenta de que cada mañana los ponen por escrito y se vuelven claros y predecibles, como si estuvieran hechos para ser recordados. Pronto prácticamente todo lo que sueña son cosas para apuntar. Se despierta cansado, exangüe y engañado. Abandona la peligrosa costumbre cuando sueña con un escriba del tamaño de una abeja que se dedica a escribir los sueños… Al mismo tiempo, empieza a aborrecer a casi todos sus compañeros de clase. Los detesta por ser tan sumisos y aplicados a la hora de aprender lo que les enseñan, tan mansos como borregos. Para almorzar, le ponen delante un pez muerto con la cara abotargada por la fiebre. Todo son señales y todas, muy claras.
Mientras, san Jerónimo, con la cabeza calva del tamaño de un alfiler, sigue sentado en el panal de cáscara de nuez, diminuto y gigantesco a la vez, tan grande como un dios porque es un santo. ¿Cómo se llega a ser así? El chico levanta la primera piedra que ve y sale de debajo un río de hormigas, como por magnetismo. Luego sigue leyendo a los nibelungos y hace las tareas de geometría mientras piensa en chicas con falda. ¡Los lápices recién afilados parecen dientes con el cuello al descubierto! Llega a casa un imán con forma de cerradura. Se pasea con él y en todas partes encuentra contacto mágico. Pero comete un error: se lo lleva al campo y lo acerca a las flores, a la tierra, a los troncos de los árboles… y todo es inmune, ¡todas las cosas! No se inclinan ni sienten sombra alguna de atracción. Qué quieto, qué falto de inteligencia y qué absurdo todo. ¡Qué engaño! Solo funciona en casa, ¡no tiene nada que ver con el universo!
El abuelo se queda dormido con un vaso de vino tinto y recoge las manos como para resguardarse, igual que un gato. Al verlo, al chico le entran ganas de salir corriendo. Imagina que corres y el cielo está lleno de dirigibles que flotan con el aplomo de reyes, empedrando el negro del cielo con sus figuras. Tú estás delante, pero ellos no saben ni que existes. Los domingos va con la caña de pescar hasta la balsa; allí los abedules siempre están húmedos y las orillas disparan salvas de junco. Los peces tienen una boca enorme de la que salen de vez en cuando burbujas de aire que llegan hasta la superficie. Los peces lo saben todo. Son blancos y traslúcidos; se diría que están hechos de líquido seminal modelado como el plomo derretido que se echa en agua fría. También hay libélulas: diminutas sierras de cadena teledirigidas poseídas por el diablo. Peter intenta atraparlas con la gorra. Lo consigue una vez, siente la electricidad de la criatura apresada entre la tela unos segundos y la vuelve a soltar enseguida sofocando la risa por la pequeña hazaña. Jerónimo, el que estás en la celda, espera y verás, piensa el chico. Y levanta un puño al aire. Todas las noches eyacula tres o cuatro veces en un moquero.
A los quince, el primer amor, que dura una tarde entera. Se llama Magda y el chico consigue que le aplaste la cara entre los muslos en una lucha feroz. Peter le cuenta que en la escuela (va un curso por delante) le han enseñado que la Luna está hueca y por un momento se lo cree. «Ja, ja, ¡tú también te lo tragas todo!», se burla de ella hasta que lo vuelve a aplastar. Esta vez aprieta más fuerte y, aunque apenas puede respirar, se queda entre sus poderosas piernas inmóvil y victorioso… Luego van juntos en bicicleta bajo la lluvia; ella, sentada en el manillar con su peso de muñeca y él, notando su piel y sus brazos, ebrio por el olor del pelo largo que le sacude en la cara. Pedalea sin mirarla para no acabar en la cuneta. Después lo besa sin despegar los labios y musitando algo, y el chico va por la calle a unos dedos del suelo. ¡El anónimo autor del Cantar de los nibelungos no se equivocó ni en una palabra! Al llegar a casa, mete la cabeza bajo el agua y la vida es bella y justa.
El abuelo vive un año más con ellos. Además de dibujo y aritmética, le ha enseñado al chico lo que es la melancolía. Porque el abuelo es melancólico, igual que otros son musicales. Pasa los días con cierto encanto; no quiere saber nada de nadie y, aun así, participa en todo después de soltar un suspiro: se pone a un lado y asiente, pregunta por lo que se hace, cuelga los pulgares de los tirantes y, cuando la cosa está terminada sin que él haya movido un dedo, da media vuelta con alivio y se aleja renqueante sacudiendo la cabeza. Ni se percata de lo que queda fuera del alcance de su melancolía: no le incumbe. Hace tiempo que no les pone nombre a los caballos. También hay que arreglar el viejo carromato, pero ya es primavera y se quedará así. Qué ufanos van todos por veredas llenas de saúcos negros. Es un auténtico milagro que el anciano no se convirtiera en pirámide o pedestal de piedra nada más sufrir el accidente. Sea como fuere, se sigue moviendo y aferrándose al mundo. No encuentra injusto que una parte suya se esfumara tras el atropello, sino una especie de cuenta de fracciones bien hecha. Muere en otoño de 1909.
La pata de palo se queda. Mientras estuvo vivo, solo se le dio un nombre: eso. Dame eso, ¿se puede saber dónde está eso?, ¿dónde has metido eso? Ahora está en un rincón. Tranvías, tráfico, ómnibus… Es una suerte que los viñedos nunca vayan a permitir algo así por aquí. La primavera siguiente aparece el cometa Halley y lo bendice todo. Hay quien pierde la cabeza. Pero para entonces el chico se ha convertido en un nietzscheano hecho y derecho. Y después, por supuesto, están Kant, Fichte y Schleiermacher. Todos los grandes. También mira de igual a igual a los evangelistas y a los apóstoles, y recita de memoria a Susón, a Tauler y al maestro Eckhart. Pero, en mitad de esa intimidad religiosa entreverada con hilos de plata, se le ha quedado dentro el alma sarnosa de murciélago de un pagano: tiene los sueños más obscenos y peregrinos, se suena los mocos y escupe por la calle y mira a chicas desconocidas hasta que barrunta el sonido de su nombre en la punta de la lengua. Empieza a fumar, a pensar en la universidad. Pierde la inocencia con Iris, que lo ama con desdén todo un verano. Le asoma un bigotillo en el labio. Muchas veces se le llena la mirada de ímpetu y romanticismo al hablar. Al tunante incluso se le da bien escribir versos: con rima o libres, ¡lo que se quiera!
Los primeros seres humanos
El señor Erdelmeier, el cartero, era un hombre orondo y decente con una barba que llamaba la atención: muy corta y con la perilla y las patillas siempre iguales, como fichas de tangram. Nada en esa barba pasó por transformación alguna ni notó el ir y venir de las estaciones. Siempre guardó la simetría, por mucho que se helara el Rin o abdicara el emperador. El señor Erdelmeier aparecía cada mañana y cada tarde en Schillerstrasse y comenzaba su ronda por la casa de la señora Blun, una anciana judía a la que con los años los Bender habían llegado a querer de corazón. Fue la primera en dar la bienvenida a la pareja de recién casados y les ayudó a salir adelante una temporada. También cuidó del pequeño Gerd cuando Charlotte dio a luz a la niña. Bender quería a la señora Blun con el asombro sencillo y sin adornos de un nieto. La anciana tenía un gato atigrado con sugerentes dibujos en el pelaje, como si los costados del animal quisieran deletrear algo, y una regadera roja con la que visitaba a diario la tumba de su esposo (gripe, 1918). El resto del día, la regadera se quedaba atada con una cadena junto a la puerta del jardín; quizá temiera que se la fueran a robar. Pero ¿quién andaría por ahí robando regaderas?
Cada vez que pasaba por delante de casa de la señora Blun, Erdelmeier miraba hacia la misma ventana y mostraba las manos vacías. El gato sin nombre de la anciana pasaba allí casi todo el día y esa ofrenda venía a decirle: «Lo siento, no tengo nada para ti». Si alguna vez le había llevado algo, Bender no lo había visto. Ni siquiera el animal parecía esperar nada; a él solo le gustaba estar junto a la ventana. Tampoco ningún vecino ni la propia señora Blun recordaban que el cartero le hubiera dado algo rico de comer al gato. Pero era como si los dos se conocieran de alguna parte. El animal era bastante asustadizo y corría a esconderse en cuanto un extraño se acercaba a la ventana donde pasaba audiencia. Sin embargo, con el señor Erdelmeier se quedaba tan tranquilo. Le gustaba observarlo. Y el hombre nunca tenía nada para él.
La señora Blun les explicó que el señor Erdelmeier llevaba esa barba en honor de su predecesor. Recién acabado el siglo, el antiguo cartero se desplomó un día en mitad de la calle entre dos repartos; se quedó muerto allí mismo, sin hacer una mueca de dolor ni soltar ningún gemido. Aunque se descubrió que tenía todo tipo de enfermedades crónicas, no se pudo determinar la causa de esa muerte repentina que obligó a buscar a otro cartero que cubriera la ruta. Según siguió contando la señora Blun, le confiaron la tarea al joven señor Erdelmeier, que la víspera de entrar en servicio tuvo un arranque de compasión: fue al espejo con un retrato del difunto y se peinó y arregló la barba a su imagen y semejanza para que el mundo no notara tanto el desgarro.
Aunque ya iba por el tercer intento, Charlotte no se mostró decepcionada cuando Bender volvió a casa sin salón para la conferencia. Por su parte, había enviado el nuevo panfleto a todos los miembros de la comunidad. Bender se lo agradeció. Su esposa quiso saber qué había llegado en el correo. «Bah, nada interesante, solo un par de cosillas», le respondió, callando que el señor Erdelmeier había entregado una carta del Ayuntamiento y otra de Else, esta con un sobre de retorno franqueado; era su forma de pedirle la llave del apartamento. Estaba claro que rompía con él otra vez. Encantador. Estrujó el sobre y tiró el papel a la basura. Después se sacó la llave del bolsillo y la olisqueó.
La carta del Ayuntamiento no decía nada nuevo. Volvían a exigirle que suspendiera el acto de la «congregación de la humanidad de Worms» que tenía previsto celebrar a los pies del monumento a Lutero. Lo amenazaban con el manicomio y con multas. Al terminar de leer, sacó la lengua. La estupidez de esa gente era reconfortante. Imagínate: ¡oponerse a que Worms se convierta en la capital de la humanidad! ¡Ir en contra de la humanidad! Y que no les dé vergüenza… Ja, cómo les gustaría borrar todo rastro de lo humano. Ya lo habían conseguido con el universo: los niños aprendían en la escuela que por allí arriba solo había esferas y que todo estaba hecho de calor, frío, oscuridad y esferas, esferas y más esferas, nada humano, solamente cuerpos gigantescos en caída eterna para encontrarse bajo el influjo de fuerzas insondables; lo opuesto a la humanidad. El remedio consistía en lo que Bender llamaba «humanización del universo» en sus conferencias y panfletos. Había que emplear expresiones que pudiera comprender hasta un crío y no hacer como los vanidosos físicos. Es más, precisamente los niños comprendían de manera impecable el principio fundamental sin ningún esfuerzo: una bufanda perdida estaba triste y sola; en cambio, un guante metido en la estaca de una valla era travieso y audaz como una liebre, y así con todo. Sin embargo, no tardó en advertir que esa humanización era una empresa desesperada en relación con la cosmovisión imperante: la de una esfera diminuta rodeada de un vacío infinito con otras esferas esparcidas aquí y allá y fuentes de calor algo mayores… Pero ¿de qué iba todo eso? ¿Cómo se las habían arreglado los eruditos de siglos pretéritos para plantarse frente a un modelo así de desolador sin que se les conmoviera el espíritu ni removerse por dentro? ¿Cómo es que no implosionaron todos? «Salgo a pasear un rato», dijo alzando la voz. Charlotte se extrañó. Pero si la comida estaba casi lista; la receta de la señora Blun que le gustaba tanto. «No tengo hambre —dijo Bender—. Serán dos horas como mucho. Tengo que dar una vuelta».