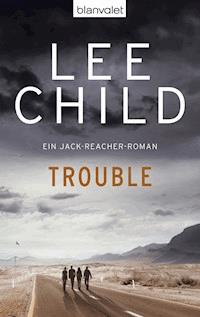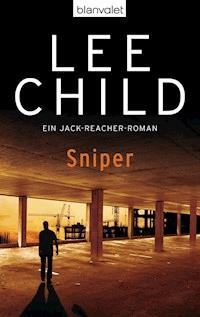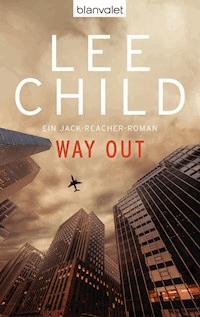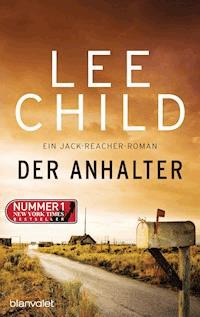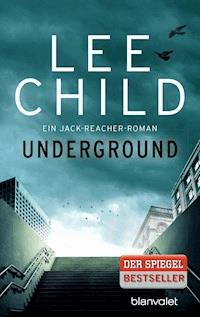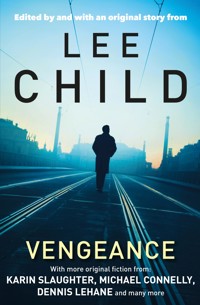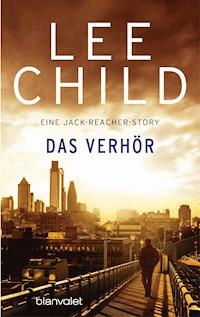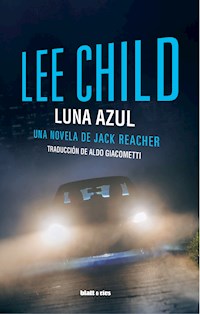
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
Una vez cada cierto tiempo, la luna llena aparece dos veces en un mismo mes. Ese evento astronómico poco habitual se conoce como "luna azul". Jack Reacher está en un autobús, ocupándose de sus propios asuntos sin ningún lugar en particular al que ir y con todo el tiempo del mundo para llegar allí. En el mismo autobús viaja un anciano, que lleva un sobre abultado con dinero en uno de sus bolsillos. Reacher lo ve, y otro pasajero, que también lo está viendo, evalúa la oportunidad de enriquecerse rápido y fácilmente. Pero Reacher fue entrenado para darse cuenta de cosas. La próxima parada es una ciudad cualquiera, de medio millón de habitantes, dividida por una avenida principal en la que a cada lado operan bandas criminales rivales. Una cosa lleva a la otra y, de repente, Reacher se ve involucrado en una sangrienta guerra territorial que lo obliga a ir un paso por delante de usureros, matones y asesinos para sobrevivir. Junto a una camarera que sabe un poco más de lo que deja entrever, se propone acabar con los poderosos y hacer pagar a los codiciosos. Es una posibilidad remota. Las probabilidades juegan en su contra. Pero Reacher dice: "Una vez cada luna azul las cosas salen bien".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNA AZUL
LEE CHILD
Índice
CubiertaPortadaDedicatoriaUnoDosTresCuatroCincoSeisSieteOchoNueveDiezOnceDoceTreceCatorceQuinceDieciséisDiecisieteDieciochoDiecinueveVeinteVeintiunoVeintidósVeintitrésVeinticuatroVeinticincoVeintiséisVeintisieteVeintiochoVeintinueveTreintaTreinta y unoTreinta y dosTreinta y tresTreinta y cuatroTreinta y cincoTreinta y seisTreinta y sieteTreinta y ochoTreinta y nueveCuarentaCuarenta y unoCuarenta y dosCuarenta y tresCuarenta y cuatroCuarenta y cincoCuarenta y seisCuarenta y sieteCuarenta y ochoCuarenta y nueveCincuentaCincuenta y unoOtros títulos de Lee Child en Blatt & RíosSobre el autorCréditosPara Jane y Ruth.
Mi tribu.
UNO
En un mapa de Estados Unidos la ciudad parecía pequeña. Era solo un punto diminuto y amable, cerca de una ruta roja semejante a un hilo que atravesaba un centímetro de papel por lo demás vacío. Pero de cerca y estando ahí tenía medio millón de habitantes. Cubría más de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados. Tenía cerca de ciento cincuenta mil hogares. Tenía más de ochocientas hectáreas de zonas verdes. Gastaba quinientos mil millones de dólares por año, y recaudaba casi la misma cantidad mediante impuestos y cargas y facturas. Era lo suficientemente grande como para que el departamento de policía tuviera mil doscientos efectivos.
Y era lo suficientemente grande como para que el crimen organizado estuviera repartido de dos maneras distintas. El oeste de la ciudad lo controlaban ucranianos. El este lo controlaban albaneses. La línea de demarcación estaba tan manipulada como la de un distrito electoral. Nominalmente seguía la calle Center, que iba de norte a sur y dividía la ciudad a la mitad, pero hacía zig y zag y entraba y salía para incluir o excluir cuadras específicas y partes de vecindarios específicos, donde se sintiera que precedentes históricos justificasen circunstancias especiales. Las negociaciones habían sido tensas. Había habido guerras territoriales menores. Había habido algunas situaciones desagradables. Pero finalmente se había llegado a un acuerdo. El arreglo parecía funcionar. Cada lado se mantenía fuera del camino del otro. Durante mucho tiempo no había habido un contacto significativo entre ellos.
Hasta una mañana de mayo. El jefe ucraniano estacionó en un garaje sobre la calle Center y caminó hacia el este dentro del territorio albanés. Solo. Tenía cincuenta años y su contextura física era como la de una estatua de bronce de un viejo héroe, alto, duro y sólido. Se llamaba a sí mismo Gregory, que era lo más cerca que los americanos podían llegar de la pronunciación de su nombre de pila. Iba desarmado, y para demostrarlo tenía puestos un pantalón ajustado y una remera ajustada. Nada en los bolsillos. Nada escondido. Dobló a la izquierda y a la derecha, metiéndose adentro, dirigiéndose hacia una cuadra de una calle trasera, donde sabía que los albaneses dirigían sus negocios desde una serie de oficinas en la parte de atrás de una maderería.
Lo siguieron durante todo el camino, desde su primer paso del otro lado de la línea. Se anticiparon con llamadas, por lo que para cuando llegó lo enfrentaron seis figuras silenciosas, todos parados quietos en el semicírculo entre la vereda y el portón de la maderería. Como piezas de ajedrez en una formación defensiva. Se detuvo y mantuvo los brazos apartados de los lados. Se giró despacio, 360 grados completos, los brazos todavía abiertos. Pantalón ajustado, remera ajustada. Ningún bulto. Ninguna protuberancia. Ningún cuchillo. Ningún arma de fuego. Desarmado, frente a seis tipos que sin duda no lo estaban. Pero no estaba preocupado. Atacarlo a él sin haber sido provocados era un paso que los albaneses no iban a dar. Lo sabía. Se tenían que observar las cortesías. Los modales eran los modales.
Una de las seis figuras silenciosas dio un paso adelante. En parte una maniobra de bloqueo, en parte dispuesto a escuchar.
Gregory dijo:
—Necesito hablar con Dino.
Dino era el jefe albanés.
—¿Por qué? —dijo el tipo.
—Tengo información.
—¿Sobre qué?
—Algo que tiene que saber.
—Te puedo dar un número de teléfono.
—Es algo que se tiene que decir cara a cara.
—¿Se tiene que decir ahora mismo?
—Sí, ahora mismo.
El tipo por un momento no dijo nada, y después se dio vuelta y pasó agachado por la puerta baja de un portón metálico de enrollar. Los otros cinco tipos ajustaron la formación, para reemplazar la presencia del que se había ido. Gregory esperó. Los cinco tipos lo miraban, en parte cautelosos, en parte fascinados. Era un acontecimiento único. Una vez en la vida. Como avistar un unicornio. El jefe del otro bando. Ahí mismo. Las negociaciones previas habían tenido lugar en territorio neutral, en un campo de golf bien alejado de la ciudad, del otro lado de la autopista.
Gregory esperó. Cinco minutos largos después el tipo salió por la puerta baja. La dejó abierta. Hizo un gesto. Gregory avanzó y se agachó y entró. Olió pino fresco y escuchó el chirrido de una sierra.
—Tenemos que registrarte para ver que no tienes un micrófono —dijo el tipo.
Gregory asintió y se sacó la remera. Su torso era macizo y duro y estaba tapado de pelo. Ningún micrófono. El tipo chequeó las costuras de la remera y se la devolvió. Gregory se la puso y se pasó los dedos por el pelo.
—Por acá —dijo el tipo.
Condujo a Gregory bien al interior del galpón de chapa acanalada. Los otros cinco tipos los seguían. Llegaron a una puerta lisa de metal. Del otro lado de la puerta había un espacio sin ventanas dispuesto como una sala de reuniones. Habían juntado cabecera con cabecera cuatro mesas laminadas, como una barrera. En una silla en el centro del otro lado estaba Dino. Era uno o dos años más joven que Gregory, y cuatro o cinco centímetros más bajo, pero más ancho. Tenía el pelo negro, y una cicatriz de cuchillo en la parte izquierda de la cara, más corta arriba de la ceja y más larga del pómulo al mentón, como un signo de exclamación de apertura.
El tipo que había hablado corrió para atrás una silla para Gregory enfrente de Dino, y después hizo el recorrido alrededor y se sentó a la derecha de Dino, como un fiel lugarteniente. Los otros cinco se separaron en tres y dos y se sentaron a los costados de ellos. Gregory quedó solo de su lado de la mesa, frente a siete caras inexpresivas. Al principio nadie habló. Después finalmente Dino preguntó:
—¿A qué le debo este enorme placer?
Los modales eran los modales.
—La ciudad está a punto de tener un nuevo comisario general de policía —dijo Gregory.
—Lo sabemos —dijo Dino.
—Ascendido desde adentro.
—Lo sabemos —dijo otra vez Dino.
—Prometió tomar medidas severas, contra ustedes y contra nosotros.
—Lo sabemos —dijo Dino, por tercera vez.
—Tenemos un espía en su oficina.
Dino no dijo nada. Eso no lo sabía.
Gregory dijo:
—Nuestro espía encontró un archivo secreto en un disco rígido externo escondido en un cajón.
—¿Qué archivo?
—Su plan de operaciones para acabar con nosotros.
—¿Que es cuál?
—No tiene muchos detalles —dijo Gregory—. En partes es extremadamente incompleto. Pero no hay de qué preocuparse. Porque día a día y semana a semana está completando más y más piezas del rompecabezas. Porque está recibiendo un flujo constante de información interna.
—¿De dónde?
—Nuestro espía buscó mucho y por todos lados y encontró otro archivo.
—¿Qué otro archivo?
—Era una lista.
—¿Una lista de qué?
—Los informantes secretos de más confianza del departamento de policía —dijo Gregory.
—¿Y?
—Había cuatro nombres en la lista.
—¿Y?
—Dos eran hombres míos —dijo Gregory.
Nadie habló.
Finalmente Dino preguntó:
—¿Qué hiciste con ellos?
—Estoy seguro de que te lo puedes imaginar.
Otra vez nadie habló.
Entonces Dino preguntó:
—¿Por qué me estás contando esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?
—Los otros dos nombres de la lista son hombres tuyos.
Silencio.
—Estamos en un mismo aprieto —dijo Gregory.
—¿Quiénes son? —preguntó Dino.
Gregory dijo los nombres.
—¿Por qué me estás contando de ellos? —dijo Dino.
—Porque tenemos un trato —dijo Gregory—. Soy un hombre de palabra.
—Si yo caigo tú te beneficias enormemente. Quedarías a cargo de toda la ciudad.
—Me beneficio solo en los papeles —dijo Gregory—. De repente me doy cuenta de que debería estar contento con el statu quo. ¿Dónde encontraría la cantidad suficiente de hombres honestos para que se encarguen de tus negocios? Aparentemente ni siquiera puedo encontrar los suficientes como para que estén a cargo de los míos.
—Y aparentemente yo tampoco.
—Así que nos pelearemos otro día. Hoy vamos a respetar el acuerdo. Lamento haberte traído noticias vergonzosas. Pero también me estoy avergonzando a mí mismo. Enfrente tuyo. Espero que eso sirva de algo. Estamos en el mismo aprieto.
Dino asintió. No dijo nada.
—Tengo una pregunta —dijo Gregory.
—Entonces hazla —dijo Dino.
—¿Me habrías dicho, como yo te dije, si el espía hubiese sido tuyo, y no mío?
Dino se quedó en silencio un rato muy largo.
Después dijo:
—Sí, y por los mismos motivos. Tenemos un trato. Y si los dos tenemos nombres en la lista, entonces ninguno de nosotros debería sentirse en un aprieto por quedar un poco en ridículo.
Gregory asintió y se puso de pie.
El que era la mano derecha de Dino se puso de pie para acompañarlo hasta la salida.
—¿Estamos seguros ahora? —preguntó Dino.
—Por mi parte sí —dijo Gregory—. Lo puedo garantizar. Desde las seis en punto de esta mañana. Tenemos un tipo en el crematorio de la ciudad. Nos debe dinero. No tuvo problemas en encender el fuego un poco más temprano hoy.
Dino asintió y no dijo nada.
—¿Estamos seguros por tu parte? —preguntó Gregory.
—Lo estaremos —dijo Dino—. Para hoy a la noche. Tenemos un tipo en la planta fragmentadora de coches. También nos debe dinero.
La mano derecha de Dino acompañó a Gregory hasta la salida, por el galpón profundo hasta la puerta baja en el portón metálico de enrollar, y afuera a la brillante y soleada mañana de mayo.
En ese mismo momento Jack Reacher estaba a cien kilómetros de distancia, en un autobús Greyhound, por la autopista interestatal. Estaba en el lado izquierdo del vehículo, hacia la parte de atrás, en el asiento de la ventanilla arriba del eje. No había nadie al lado de él. En total había otros veintinueve pasajeros. La mezcla de siempre. Nada especial. Salvo por una situación particular, que era moderadamente interesante. Del otro lado del pasillo y una fila adelante había un tipo dormido con la cabeza colgando. Tenía el pelo canoso y necesitado de un corte, y la piel suelta y gris, como si hubiera perdido mucho peso. Podría haber tenido setenta años. Tenía puesta una chaqueta corta azul con cierre. Alguna clase de algodón grueso. Quizás impermeable. El extremo más abultado de un sobre gordo le sobresalía del bolsillo.
Era una clase de sobre que Reacher reconocía. Había visto antes artículos similares. A veces, si el cajero automático estaba roto, entraba a la sucursal de un banco y con su tarjeta el cajero le daba dinero en efectivo, directo del otro lado del mostrador. El cajero le preguntaba cuánto quería, y él pensaba, bueno, si la fiabilidad de los cajeros automáticos estaba en declive, entonces quizás tenía que sacar un fajo decente, para estar más seguro, y pedía dos o tres veces más de lo que normalmente sacaba. Una cantidad grande. Con lo cual el cajero le preguntaba si lo quería en un sobre. A veces Reacher decía que sí, sin ninguna razón en particular, y recibía su fajo en un sobre exactamente igual al que sobresalía del bolsillo del tipo dormido. El mismo papel grueso, el mismo tamaño, las mismas proporciones, mismo bulto, mismo peso. Unos cientos de dólares, o unos miles, dependiendo de la mezcla de billetes.
Reacher no era el único que lo había visto. El tipo que estaba justo enfrente también lo había visto. Estaba claro. Le estaba prestando mucha atención. Miraba al otro lado y abajo, al otro lado y abajo, una y otra vez. Era un tipo delgado con pelo grasiento y una barbita fina en el mentón. Veintipico, con campera de jean. No mucho más que un niño. Mirando, pensando, planeando. Pasándose la lengua por los labios.
El autobús siguió avanzando. Reacher se turnaba mirando por la ventana y mirando el sobre, y mirando al tipo que miraba el sobre.
Gregory salió del garaje de la calle Center y condujo de regreso a territorio seguro ucraniano. Sus oficinas estaban en la parte de atrás de una empresa de taxis, enfrente de una casa de empeño, al lado de un negocio de fianzas, todo lo cual le pertenecía. Estacionó y fue para adentro. Sus hombres más importantes lo estaban esperando allí. Cuatro de ellos, todos parecidos entre sí, y parecidos a él. No emparentados en el sentido de familia tradicional, pero eran de las mismas ciudades y pueblos y prisiones allá en el viejo país, lo que era probablemente incluso mejor.
Todos lo miraron. Cuatro caras, ocho ojos abiertos, pero una sola pregunta.
Que él respondió.
—Éxito total —dijo—. Dino se creyó todo el cuento. Ese sí que es un pobre bruto, déjenme decirles. Le podría haber vendido el puente de Brooklyn. Los dos tipos que mencioné son historia. Se va a tomar un día para reorganizarse. La oportunidad llama, amigos. Tenemos alrededor de veinticuatro horas. Su flanco está del todo abierto.
—Típico de albanés —dijo el que era su mano derecha.
—¿A dónde enviaste a los dos nuestros?
—A las Bahamas. Un tipo del negocio de los casinos nos debe plata. Tiene un lindo hotel.
Los carteles federales verdes al costado de la autopista indicaban que se acercaba una ciudad. La primera parada del día. Reacher miraba cómo el tipo de la barbita planeaba su jugada. Había dos interrogantes. ¿El tipo del dinero tenía pensado bajar allí? Y si no, ¿se despertaría de todos modos, con la frenada y el giro y la sacudida?
Reacher miraba. El autobús tomó la salida. Una estatal de cuatro carriles lo llevó hacia el sur, a través de tierra llana húmeda de lluvia reciente. El andar era tranquilo. Los neumáticos siseaban. El tipo del dinero seguía dormido. El tipo de la barbita en el mentón lo seguía mirando. Reacher supuso que ya tenía un plan. Se preguntaba cuán bueno sería ese plan. La jugada inteligente sería sacarle el sobre como un carterista más o menos rápido, esconderlo bien, y después apuntar a bajarse del autobús tan pronto como se detuviera. Incluso si el tipo se despertaba cerca de la terminal, al principio iba a estar confundido. Quizás ni siquiera notaría que el sobre ya no estaba. No de inmediato. E incluso cuando lo hiciera, ¿por qué iba a sacar conclusiones enseguida? Pensaría que el sobre se le había caído. Pasaría un minuto mirando sobre el asiento, y debajo del asiento, y debajo del asiento de adelante, porque lo podría haber pateado durmiendo. Solo después de todo eso empezaría a mirar alrededor, inquisitivamente. Momento para el cual el autobús estaría detenido y habría gente poniéndose de pie y bajando y subiendo. El pasillo estaría atascado. Un tipo se podía escabullir, ningún problema. Esa era la jugada inteligente.
¿El tipo lo sabía?
Reacher nunca lo descubrió.
El tipo del dinero se despertó demasiado pronto.
El autobús aminoró la marcha, y después con sonido de frenos se detuvo en un semáforo, y la cabeza del tipo se sacudió hacia arriba, y pestañeó, y se tocó el bolsillo, y empujó el sobre más adentro, donde nadie podía verlo.
Reacher se apoyó en el respaldo del asiento.
El tipo de la barbita se apoyó en el respaldo del asiento.
El autobús siguió avanzando. Había campos a ambos lados, espolvoreados de verde pálido por la primavera. Después aparecieron los primeros terrenos comerciales, para equipamiento de campo, y automóviles domésticos, todo desplegado sobre enormes superficies, con cientos de máquinas relucientes alineadas debajo de banderas y banderines. Después aparecieron parques empresariales, y un supermercado gigante de las afueras de la ciudad. Después apareció la ciudad misma. Los cuatro carriles se redujeron a dos. En línea recta había edificios más altos. Pero el autobús se desvió a la izquierda y siguió por afuera, manteniendo una distancia amable de los distritos de altos ingresos, hasta que un kilómetro después llegó a la terminal. La primera parada del día. Reacher se quedó en su asiento. Su pasaje era válido hasta el final del recorrido.
El tipo del dinero se puso de pie.
Como que se asintió a sí mismo, y se subió los pantalones, y tiró para abajo de la chaqueta. Todas las cosas que hace un viejo cuando está por bajar de un autobús.
Pasó del asiento al pasillo y avanzó despacio. Ningún bolso. Solo él. Pelo canoso, chaqueta azul, un bolsillo lleno, un bolsillo vacío.
El tipo de la barbita en el mentón tuvo un nuevo plan.
Le vino de repente. Reacher prácticamente pudo ver los engranajes girando en la parte de atrás de su cabeza. Salieron tres cerezas en fila. Una secuencia de conclusiones basada en una cadena de suposiciones. Las terminales de autobuses nunca estaban en la parte linda de la ciudad. Las puertas de salida darían a calles baratas, las partes de atrás de otros edificios, quizás terrenos baldíos, quizás estacionamiento con parquímetro. Habría esquinas ciegas y veredas vacías. Habría alguien de veintipico contra alguien de setenta y pico. Un golpe desde atrás. Un robo simple. Pasaba todo el tiempo. ¿Cuán difícil podía ser?
El tipo con la barbita en el mentón saltó del asiento y avanzó de prisa por el pasillo, siguiendo al tipo con el dinero a dos metros de distancia.
Reacher se puso de pie y los siguió a los dos.
DOS
El tipo del dinero sabía a dónde estaba yendo. Eso estaba claro. No miró alrededor para orientarse. Simplemente salió por la puerta de la terminal y dobló hacia el este y empezó a caminar. Sin dudar. Pero también sin ningún tipo de velocidad. Caminaba despacio y con dificultad. Se lo veía un poco inestable. Tenía los hombros caídos. Se lo veía viejo y cansado y exhausto y desanimado. No tenía entusiasmo. Se lo veía como si estuviera de camino entre dos puntos con la misma falta total de atractivo.
El tipo de la barbita en el mentón lo seguía a más o menos seis pasos de distancia, quedándose detrás, manteniendo el paso lento, conteniéndose. Lo que parecía difícil. Era un individuo delgado, de piernas largas, todo realzado de emoción y expectativa. Quería ir y hacerlo. Pero el terreno no era el correcto. Demasiado llano y abierto. Las veredas eran anchas. Más adelante había un cruce de dos calles de doble mano, con tres autos esperando en el semáforo. Tres conductores, aburridos, mirando alrededor. Quizás pasajeros. Todos testigos potenciales. Mejor esperar.
El tipo del dinero se detuvo junto al cordón. Esperando para cruzar. Apuntando justo enfrente. Donde había edificios más viejos, con calles más angostas en el medio. Más anchas que callejones, pero al resguardo del sol, y cercadas a ambos lados por paredones feos de dos o tres pisos de alto.
Un mejor terreno.
La luz del semáforo cambió. El tipo del dinero cruzó la calle avanzando con dificultad, obedientemente, como resignado. El tipo de la barbita en el mentón lo siguió a seis pasos de distancia. Reacher achicó el trecho que lo separaba de él. Sentía que el momento estaba por llegar. El muchacho no iba a esperar toda la vida. No iba a dejar que lo perfecto fuera enemigo de lo bueno. Dos cuadras más adentro iba a estar bien.
Siguieron caminando, en fila, separados, abstraídos. La primera cuadra era apropiada hacia delante y hacia los costados, pero detrás de ellos todavía se sentía muy abierta, por lo que el tipo de la barbita se quedó atrás, hasta que el tipo del dinero cruzó la calle transversal y estuvo ya en la otra cuadra. Que parecía adecuadamente discreta. Estaba en sombras a ambos extremos. Había un par de locales tapiados, y un diner abandonado hacía tiempo, y un asesor de impuestos con las vidrieras polvorientas.
Perfecto.
Momento de decidir.
Reacher supuso que el muchacho lo iba a hacer ahí mismo, y supuso que el arranque iba a estar precedido por una mirada nerviosa todo alrededor, incluyendo hacia atrás, por lo que se mantuvo fuera de vista a la vuelta de la esquina de la calle transversal, un segundo, dos, tres, lo cual estimó que era lo suficiente como para todas las miradas que podría necesitar una persona. Después salió y vio al muchacho de la barbita ya achicando la distancia hacia delante, apresurándose, vaciando la brecha de seis pasos con una zancada larga y ansiosa. A Reacher no le gustaba correr, pero en esa ocasión tuvo que hacerlo.
Llegó demasiado tarde. El tipo de la barbita le dio un empujón al tipo con el dinero, que cayó hacia delante dando un golpe pesado y desparejo, manos, rodillas, cabeza, y el tipo de la barbita se abalanzó con un movimiento diestro y parejo, hacia el bolsillo todavía en movimiento, y afuera de vuelta con el sobre. Que fue cuando Reacher llegó, corriendo de manera torpe, un metro noventa y cinco de hueso y músculo y ciento quince kilos de masa en movimiento, contra un muchacho delgado que justo entonces se estaba incorporando después de haberse agachado. Reacher se estrelló contra él con un giro y una bajada de hombro, y el tipo voló por el aire como un maniquí para pruebas de choques, y aterrizó deslizándose en un largo enredo de extremidades, mitad en la vereda, mitad en la cuneta. El cuerpo se detuvo y el muchacho quedó quieto.
Reacher se acercó y le sacó el sobre. No estaba sellado. Nunca lo estaban. Le echó una mirada. El fajo era de más o menos dos centímetros de grueso. Un billete de cien dólares arriba, un billete de cien dólares abajo. Hojeó el fajo pasando el dedo. También un billete de cien en cada una de las otras posiciones posibles. Miles y miles de dólares. Podían ser quince. Podían ser veinte mil.
Dio un vistazo hacia atrás. La cabeza del viejo estaba levantada. Estaba mirando alrededor, aterrorizado. Tenía un corte en la cara. De la caída. O quizás le sangraba la nariz. Reacher levantó el sobre. El viejo lo miró. Trató de ponerse de pie, pero no pudo.
Reacher se acercó caminando.
—¿Se rompió algo? —dijo.
—¿Qué sucedió? —dijo el tipo.
—¿Se puede mover?
—Creo que sí.
—OK, dese vuelta.
—¿Aquí?
—Boca arriba —dijo Reacher—. Después podemos hacer que se siente.
—¿Qué sucedió?
—Primero necesito chequear que usted esté bien. Podría tener que llamar a la ambulancia. ¿Tiene un teléfono?
—Nada de ambulancia —dijo el tipo—. Nada de doctores.
Tomó aire y apretó los dientes, y se retorció y se sacudió hasta que quedó boca arriba, como alguien en la cama teniendo una pesadilla.
Exhaló.
—¿Dónde duele? —dijo Reacher.
—En todas partes.
—¿Algo normal, o peor?
—Estimo que algo normal.
—Está bien entonces.
Reacher puso la mano por debajo de la espalda del tipo, con la palma hacia arriba, en la parte alta, entre los omóplatos, y lo dobló hacia delante hasta dejarlo sentado, y lo giró, y lo movió, hasta que quedó sentado en el cordón con los pies en la calle, lo cual sería más cómodo, pensó Reacher.
—Mi mamá siempre me decía que no jugara en la cuneta —dijo el tipo.
—La mía también —dijo Reacher—. Pero ahora no estamos jugando.
Le dio el sobre. El tipo lo agarró y lo apretó por todos lados, entre los dedos y el pulgar, como confirmando que fuera real. Reacher se sentó al lado de él. El tipo miró dentro del sobre.
—¿Qué sucedió? —dijo otra vez. Señaló—: ¿Ese tipo me asaltó?
Unos seis metros a la derecha el tipo con la barbita en el mentón estaba boca abajo e inmóvil.
—Lo siguió desde el autobús —dijo Reacher—. Vio el sobre en su bolsillo.
—¿Usted también estaba en el autobús?
Reacher asintió.
—Salí de la terminal detrás de ustedes —dijo.
El tipo volvió a guardar el sobre en el bolsillo.
—Le agradezco desde lo más profundo de mi corazón —dijo—. No tiene idea. Más de lo que puedo llegar a decir.
—No hay de qué —dijo Reacher.
—Me salvó la vida.
—Fue un placer.
—Siento que le debería ofrecer una recompensa.
—No es necesario.
—De todos modos no puedo —dijo el tipo. Se tocó el bolsillo—. Esto es un pago que tengo que hacer. Es muy importante. Lo necesito todo. Lo lamento. Pido disculpas. Me siento mal.
—No se sienta mal —dijo Reacher.
Unos seis metros a la derecha el muchacho de la barbita hizo fuerza con los brazos hasta quedar apoyado en manos y rodillas.
—Nada de policía —dijo el tipo del dinero.
El muchacho miró hacia atrás. Estaba aturdido y tembloroso, pero ya estaba seis metros más allá. ¿Debería ir a buscarlo?
—¿Por qué nada de policía? —dijo Reacher.
—Cuando ven mucho dinero en efectivo hacen preguntas.
—¿Preguntas que no quiere responder?
—De todos modos no puedo —dijo otra vez el tipo.
El muchacho de la barbita se fue a toda prisa. Se puso de pie tambaleándose y se dio a la fuga, débil y golpeado y flojo y descoordinado, pero igual muy rápido. Reacher lo dejó ir. Para un solo día ya había corrido demasiado.
—Me tengo que ir ahora —dijo el tipo del dinero.
Tenía raspones en la mejilla y en la frente, y sangre en el labio de arriba, de la nariz, que había recibido un buen impacto.
—¿Está seguro de que está bien? —preguntó Reacher.
—Mejor que lo esté —dijo el tipo—. No tengo mucho tiempo.
—Déjeme ver cómo se pone de pie.
El tipo no pudo. O había perdido su fuerza central o sus rodillas no estaban bien, o ambas cosas. Difícil de saber. Reacher lo ayudó a quedar de pie. El tipo quedó quieto en la cuneta, mirando hacia el otro lado de la calle, encorvado y torcido. Se dio vuelta, con mucha dificultad, moviendo los pies en el lugar.
No pudo subir a la vereda. Puso el pie en posición, pero la fuerza propulsora necesaria para alzarse quince centímetros era demasiada carga para su rodilla. Debía estar lastimada y dolorida. La tela del pantalón estaba casi rajada, justo donde estaría la rótula.
Reacher se ubicó detrás de él y ahuecó las manos por debajo de sus codos, y tiró hacia arriba, y el tipo subió ingrávido, como un hombre en la luna.
—¿Puede caminar? —preguntó Reacher.
El tipo intentó. Podía dar pasos cortos, delicados y precisos, pero gimoteaba y resoplaba, corto y agudo, cada vez que el peso recaía sobre su pierna derecha.
—¿Cuán lejos tiene que ir? —preguntó Reacher.
El tipo miró todo alrededor, calibrando. Asegurándose de dónde estaba.
—Tres cuadras más —dijo—. Del otro lado de la calle.
—Muchos cordones —dijo Reacher—. Mucho bajar y subir.
—Los caminaré.
—Muéstreme —dijo Reacher.
El tipo empezó a caminar, dirigiéndose hacia el este como antes, arrastrándose de manera lenta, con las manos un poco hacia afuera, como para mantener el equilibrio. El gimoteo y el resoplido se oían alto y claro. Quizás estaba empeorando.
—Necesita un bastón —dijo Reacher.
—Necesito muchas cosas —dijo el tipo.
Reacher se acomodó junto a él, a la derecha, y le envolvió el codo, y tomó el peso del tipo en la palma de la mano. Mecánicamente lo mismo que un palo o un bastón o una muleta. Una fuerza ascendente, básicamente a través del hombro del tipo. Física newtoniana.
—Intente ahora —dijo Reacher.
—No puede venir conmigo.
—¿Por qué no?
—Ya hizo suficiente por mí —dijo el tipo.
—Ese no es el motivo. Habría dicho que realmente no me podía pedir eso. Algo ambiguo y amable. Pero en cambio fue mucho más enfático. Dijo que no puedo ir con usted. ¿Por qué? ¿Adónde está yendo?
—No le puedo decir.
—No puede llegar ahí sin mí.
El tipo inhaló y exhaló, y sus labios se movían, como si estuviera ensayando algo que decir. Levantó la mano y tocó el raspón de la frente, después la mejilla, después la nariz. Más gimoteo.
—Ayúdeme a llegar hasta la cuadra a la que tengo que ir —dijo—, y a cruzar la calle. Después dese la vuelta y vuelva a su casa. Ese es el favor más grande que me podría hacer. Lo digo en serio. Estaría agradecido. Ya estoy agradecido. Espero que entienda.
—No entiendo —dijo Reacher.
—No tengo permitido ir con nadie.
—¿Quién lo dice?
—No le puedo decir.
—Suponga que de cualquier manera yo iba en esa misma dirección. Usted podría irse y cruzar la puerta y yo podría seguir de largo.
—Usted sabría adónde fui.
—Ya sé adónde va.
—¿Cómo puede saberlo?
Reacher había visto todo tipo de ciudades, por todo Estados Unidos, este, oeste, norte, sur, todo tipo de dimensiones y épocas y condiciones actuales. Conocía sus ritmos y sus gramáticas. Conocía la historia horneada en esos ladrillos. La cuadra en la que estaba era uno de otros cien mil lugares como ese al este del Mississippi. Oficinas administrativas de mayoristas de la industria textil, algún minorista especializado, alguna industria liviana, algunos abogados y agentes de transportes y agentes de bienes raíces y agentes de viajes. Quizás algunos cuartos de alquiler en los patios traseros. Todos en su pico en términos de actividad a fines del siglo XIX y principios del XX. Ahora desmoronados y corroídos y vaciados por el tiempo. De ahí los locales tapiados y el diner abandonado ya hacía tiempo. Pero algunos lugares resistían más que otros. Algunos lugares resistían más que todos. Algunas costumbres y algunos apetitos eran tercos.
—A tres cuadras de acá hacia el este, y cruzando la calle —dijo Reacher—. El bar. Ahí es adonde usted está yendo.
El tipo no dijo nada.
—Para efectuar un pago —dijo Reacher—. En un bar, antes del almuerzo. Por lo tanto a alguna clase de usurero local. Esa es mi suposición. Quince o veinte mil dólares. Usted está en problemas. Creo que vendió su auto. Consiguió el mejor precio en efectivo fuera de la ciudad. Quizás un coleccionista. Una persona común y corriente como usted, puede haber sido un auto antiguo. Fue hasta allá en el auto y volvió en autobús. Pasando por el banco del comprador. El cajero puso el efectivo en un sobre.
—¿Quién es usted?
—Un bar es un lugar público. Me da sed, igual que a cualquiera. Quizás tienen café. Me sentaré en otra mesa. Puede hacer de cuenta que no me conoce. Va a volver a necesitar ayuda para salir. Esa rodilla se va a endurecer un poco.
—¿Quién es usted? —dijo otra vez el tipo.
—Mi nombre es Jack Reacher. Fui policía militar. Me entrenaron para detectar cosas.
—Era un Chevy Caprice. Antiguo. Todo original. En perfectas condiciones. Muy pocos kilómetros.
—No sé nada de autos.
—A la gente ahora le gustan los Caprice viejos.
—¿Cuánto le pagaron?
—Veintidós quinientos.
Reacher asintió. Más de lo que pensaba. Billetes bien nuevos, todos apretados.
—¿Lo debe todo? —dijo.
—Hasta las doce en punto —dijo el tipo—. Después de eso es más.
—Entonces va a ser mejor que vayamos yendo. Este podría llegar a ser un proceso relativamente lento.
—Gracias —dijo el tipo—. Mi nombre es Aaron Shevick. Estoy para siempre en deuda con usted.
—La amabilidad de los extraños —dijo Reacher—. Hace girar el mundo. Alguien escribió una obra de teatro al respecto.
—Tennessee Williams —dijo Shevick—. Un tranvía llamado deseo.
—Uno de los cuales ahora mismo nos vendría bien. Tres cuadras por cinco centavos sería una ganga.
Empezaron a caminar, Reacher dando pasos lentos y cortos, Shevick saltando y picando y dando tumbos, todo torcido a causa de la física newtoniana.
TRES
El bar estaba en la planta baja de un edificio de ladrillos viejo y simple en el medio de la cuadra. Tenía una puerta marrón maltrecha en el centro, con ventanas mugrientas a ambos lados. Por encima de la puerta había un nombre irlandés parpadeando en neón verde, y harpas y tréboles de neón semimuertos y otras figuras polvorientas en las ventanas, todas promocionando marcas de cerveza, algunas de las cuales Reacher reconoció, y algunas de las cuales no. Ayudó a Shevick en el cordón del otro lado, y cruzando la calle, y arriba en el cordón de enfrente, hasta la puerta. La hora en su cabeza marcaba veinte para las doce.
—Yo entro primero —dijo—. Después entra usted. Funciona mejor de esa manera. Como si nunca nos hubiéramos conocido. ¿OK?
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Shevick.
—Un par de minutos —dijo Reacher—. Recupere el aliento.
—OK.
Reacher tiró de la puerta y entró. La luz era tenue y el aire olía a cerveza derramada y desinfectante. El lugar tenía un tamaño decente. No cavernoso, pero tampoco solo un local al frente. Había largas filas de mesas para cuatro a ambos lados de un paso central desgastado que llevaba a la barra, que estaba dispuesta en forma de cuadrado, en la esquina de atrás a la izquierda del salón. Detrás de la barra había un tipo gordo con una barba de cuatro días y un repasador colgando del hombro, como un identificador de su oficio. Había cuatro clientes, cada uno de ellos solo en una mesa aparte, cada uno de ellos encorvado y extraviado, con el mismo aspecto viejo y cansado y exhausto y desanimado que Shevick. Dos de ellos meciendo botellitas de cerveza, y dos de ellos meciendo vasos medio vacíos, de manera defensiva, como si esperaran que se los arrebataran en cualquier momento.
Ninguno de ellos tenía aspecto de usurero. Quizás el barman era el que hacía el negocio. Un agente, o un mediador, o un intermediario. Reacher se acercó y le pidió café. El tipo dijo que no tenía, lo cual fue una decepción, pero no una sorpresa. El tono del tipo fue amable, pero Reacher tuvo la sensación de que podría no haber sido así si el tipo no hubiera estado hablando con un forastero desconocido de la talla de Reacher y apariencia implacable. Alguien común y corriente podría haber recibido una respuesta sarcástica.
En vez de café Reacher recibió una botella de cerveza nacional, fría y húmeda y rociada, con un volcán de espuma haciendo erupción por arriba. Dejó sobre la barra un dólar de su cambio, y fue hasta la mesa para cuatro vacía más próxima, que resultó estar en el rincón de atrás de mano derecha, lo cual estaba bien, porque significaba que se podía sentar con la espalda hacia el ángulo, y ver todo el salón a la vez.
—Ahí no —dijo el barman en voz alta.
—¿Por qué no? —respondió Reacher.
—Reservado.
Los otros cuatro clientes miraron hacia allí, y después miraron hacia otro lado.
Reacher volvió y sacó su dólar de la barra. Ningún por favor, ningún gracias, ninguna propina. Cruzó en diagonal hasta la mesa de adelante del otro lado, debajo de la ventana mugrienta. Misma geometría, pero al revés. Tenía un rincón detrás de sí, y podía ver todo el salón. Le dio un trago a la cerveza, que fue mayormente espuma, y entonces entró Shevick, rengueando. Miró hacia delante a la mesa vacía en el rincón del otro lado de mano derecha, y se detuvo sorprendido. Miró todo alrededor del salón. Al barman, a los cuatro clientes solitarios, a Reacher, y después otra vez a la mesa del rincón. Seguía vacía.
Shevick empezó a avanzar cojeando hacia allí, pero se detuvo a mitad de camino. Cambió de dirección. Rengueó hacia la barra. Habló con el barman. Reacher estaba demasiado lejos como para oír lo que decía, pero supuso que era una pregunta. Podía haber sido ¿dónde está tal y tal? Definitivamente incluyó una mirada a la mesa para cuatro vacía en el rincón de atrás. Pareció recibir una respuesta sarcástica. Podía haber sido ¿qué soy yo, adivino? Shevick se retiró de allí y dio un paso en tierra de nadie. Donde podría pensar en qué hacer a continuación.
El reloj en la cabeza de Reacher marcaba las doce menos cuarto.
Shevick rengueó hasta la mesa vacía, y se quedó quieto un momento, indeciso. Después se sentó, enfrente del rincón, como en la silla de la visita frente a un escritorio, no en la silla ejecutiva detrás del escritorio. Se posó en el borde del asiento, con la espalda bien recta, a medias dado vuelta, mirando la puerta, como preparado para ponerse de pie de inmediato amablemente no bien entrara el tipo con el que se tenía que encontrar.
No entró nadie. El bar siguió en silencio. Tragos agradecidos, respiraciones húmedas, el chillido del repasador del barman sobre un vidrio. Shevick miraba fijo la puerta. El tiempo pasaba.
Reacher se puso de pie y caminó hasta la barra. Hasta la parte más próxima a la mesa de Shevick. Apoyó los codos y se mostró expectante, como alguien con un nuevo pedido. El barman le dio la espalda y de repente quedó ocupado en una tarea urgente bien lejos en el rincón del otro lado. Como diciendo si no hay propina no te atiendo. Lo que Reacher había predicho. Y querido. Para tener cierto grado de privacidad.
—¿Qué? —susurró.
—No está aquí —susurró Shevick en respuesta.
—¿Generalmente está?
—Siempre —susurró Shevick—. Está todo el día sentado en esta mesa.
—¿Cuántas veces hiciste esto?
—Tres.
El barman seguía ocupado, bien lejos.
—Dentro de cinco minutos les voy a deber veintitrés quinientos, no veintidós quinientos —susurró Shevick.
—¿El cargo por demora son mil dólares?
—Por día.
—No es tu culpa —susurró Reacher—. No si el tipo no aparece.
—Esta no es gente razonable.
Shevick miraba fijo la puerta. El barman terminó con su tarea imaginaria y recorrió la distancia diagonal desde la parte de atrás del bar hasta el frente, con el mentón en alto, hostil, como posiblemente dispuesto a considerar un pedido, pero con muy pocas probabilidades de satisfacerlo.
Se detuvo a un metro de Reacher y esperó.
—¿Qué? —dijo Reacher.
—¿Quieres algo? —dijo el tipo.
—Ya no. Quería hacerte caminar hasta allá ida y vuelta. Me diste la impresión de que te podía venir bien hacer ejercicio. Pero ahora ya lo hiciste, así que estoy bien. Gracias igual.
El tipo se lo quedó mirando. Analizando su situación. Que no era genial. Quizás tenía un bate o un arma debajo del mostrador, pero nunca iba a llegar hasta ahí. Reacher estaba a tan solo un brazo de distancia. Su respuesta iba a tener que ser verbal. Lo cual iba a ser un desafío. Eso estaba claro. Al final lo salvó su teléfono de pared. Sonó a sus espaldas. Una campanilla anticuada. Un repiqueteo largo y apagado y triste, y después otro.
El barman se alejó hacia allí y atendió la llamada. El teléfono era un diseño clásico, con un auricular grande de plástico y un cable enrulado tan estirado que llegaba hasta el piso. El barman escuchó y colgó. Apuntó el mentón en dirección a Shevick, todo el trayecto hasta la mesa del rincón de atrás.
—Regresa esta noche a la seis en punto —dijo en voz alta.
—¿Qué? —dijo Shevick.
—Me escuchaste.
El barman se alejó caminando, hacia otra tarea imaginaria.
Reacher se sentó en la mesa de Shevick.
—¿A qué se refería con que vuelva a las seis en punto? —dijo Shevick.
—Supongo que el tipo al que estás esperando se retrasó. Llamó, para que sepas en qué situación te encuentras.
—Pero no lo sé —dijo Shevick—. ¿Qué pasa con mi plazo de las doce en punto?
—No es tu culpa —volvió a decir Reacher—. Fue el tipo el que no vino, no tú.
—Va a decir que les debo mil más.
—No si no apareció. Lo cual todos saben que fue así. El barman lo atendió en el teléfono. Es un testigo. Tú estabas aquí y el otro tipo no.
—No puedo conseguir otros mil dólares —dijo Shevick—. Simplemente no los tengo.
—Yo diría que el aplazamiento te da una licencia. Es una inferencia clara. Como un término implícito en un contrato. Tú estabas ofreciendo moneda de curso legal en el lugar indicado a la hora indicada. Ellos no aparecieron para aceptarla. Es como una suerte de principio de hecho. Un abogado lo podría explicar.
—Nada de abogados —dijo Shevick.
—¿Te preocupan también los abogados?
—No me puedo permitir uno. Sobre todo si tengo que encontrar otros mil dólares.
—No va a ser así. No pueden tener todo a la vez. Tú estuviste aquí a horario. Ellos no.
—Esta no es gente razonable.
El barman los miró desde lejos con rabia.
El reloj en la cabeza de Reacher dio las doce del mediodía exactas.
—No podemos esperar aquí seis horas —dijo.
—Mi esposa va a estar preocupada —dijo Shevick—. Debería ir a casa y verla. Y después volver.
—¿Dónde vives?
—Más o menos a un kilómetro y medio de aquí.
—Puedo ir caminando contigo, si quieres.
Shevick hizo una larga pausa.
Después dijo:
—No, de verdad no podría pedirte que hicieras eso. Ya hiciste por mí lo suficiente.
—Eso fue ambiguo y amable, sin ninguna duda.
—Quiero decir que no debo incomodarte más. Estoy seguro de que tienes cosas que hacer.
—Por lo general evito tener cosas que hacer. Claramente una reacción contra el régimen literal en mi vida, de más joven. El resultado es que no tengo ningún lugar particular al cual ir, y todo el tiempo del mundo para llegar allí. No me molesta hacer un desvío de un kilómetro y medio.
—No, no podría pedirte que hicieras eso.
—El régimen que mencioné fue, como dije, en la Policía Militar, donde, como también dije, nos entrenaron para notar cosas. No solo pistas físicas, sino cosas sobre cómo es la gente. Cómo se comportan y en qué creen. La naturaleza humana, y etcétera. La mayoría eran estupideces, pero algunas tenían sentido. Ahora mismo le tienes que hacer frente a una caminata de un kilómetro y medio por un vecindario en las calles traseras, con más de veinte mil dólares en el bolsillo, lo que te hace sentir raro, porque no se supone que todavía los tengas, y si los pierdes es un desastre total, y hoy ya te asaltaron una vez, por lo que lo cierto es que en definitiva la caminata te asusta, y sabes que yo podría ayudar con esa sensación, y además estás herido por el ataque, y por lo tanto no te mueves bien, y sabes que puedo ayudar también con eso, por lo que en definitiva me deberías estar rogando que te acompañara a tu casa.
Shevick no dijo nada.
—Pero eres un caballero —dijo Reacher—. Me querías dar una recompensa. Ahora si te acompaño a tu casa y conozco a tu esposa, crees que lo mínimo que deberías hacer es invitarme a almorzar. Pero no hay almuerzo. Te sientes avergonzado. Pero no deberías. Lo entiendo. Estás en problemas con un prestamista. Hace un par de meses que no almuerzas. Tienes el aspecto de haber bajado diez kilos. Te cuelga la piel. Así que vamos a buscar unos sándwiches de camino. Paga el Tío Sam. De allí viene mi dinero. Tus impuestos en pleno funcionamiento. Vamos a disfrutar conversando un poco, y después te acompaño de vuelta hasta acá. Le pagas al tipo al que le debes, y yo sigo mi camino.
—Gracias —dijo Shevick—. En serio.
—No hay de qué —dijo Reacher—. En serio.
—¿Hacia dónde te diriges?
—Hacia otro lugar. A menudo depende del tiempo. Me gusta el clima cálido. Me ahorra comprarme abrigo.
El barman miró de vuelta con rabia, todavía desde lejos.
—Vamos —dijo Reacher—. Una persona podría morirse de sed en este bar.
CUATRO
El hombre que se tenía que encontrar con Aaron Shevick en la mesa del rincón de atrás del bar era un albanés de cuarenta años de apellido Fisnik. Era uno de los dos hombres que había mencionado esa mañana Gregory, el jefe ucraniano. Por consiguiente había recibido en su casa una llamada de Dino, diciéndole que pasara por la maderería antes de empezar su día laboral en el bar. El tono de voz de Dino no reveló nada inapropiado. De hecho, en todo caso había sonado alegre y entusiasta, como si le esperaran elogios y reconocimiento. Quizás nuevas oportunidades, o una bonificación, o las dos cosas. Quizás un ascenso, o una mejor posición en la organización.
No fue así. Fisnik pasó agachado por la puerta baja en el portón de enrollar, y olió pino fresco, y oyó el chirrido de una sierra, y se dirigió hacia las oficinas del fondo, sintiéndose bastante bien en general. Un minuto después lo sujetaron con duct tape a una silla de madera, y de repente el pino olía a ataúdes, y la sierra sonaba a sufrimiento. Primero le agujerearon las rodillas con una DeWalt inalámbrica con una mecha para pared de un cuarto de pulgada. Después siguieron. No les dijo nada, porque no tenía nada para decir. Su silencio fue interpretado como una confesión estoica. Así era la cultura de ellos. Por su fortaleza se ganó un poco de admiración resentida, pero no la suficiente como para detener el taladro. Murió más o menos al mismo tiempo en que Reacher y Shevick finalmente se fueron del bar.
La primera mitad de la caminata de un kilómetro y medio fue por entre cuadras abandonadas iguales a la cuadra en la que estaba el bar, pero después la vista se abrió a lo que alguna vez pudo haber sido un conjunto de tierras de pastoreo de cinco hectáreas cada una, hasta que los soldados volvieron a casa al terminar la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual se removieron las tierras de pastoreo y se construyeron hileras rectas de casas pequeñas, todas de una sola planta, algunas con más de un nivel, dependiendo de las ondulaciones de los terrenos. Setenta años después a todas les habían vuelto a hacer varias veces los techos, sin que hubiera dos exactamente iguales, y algunas tenían ampliaciones y agregados y revestimiento exterior nuevo de vinilo, y algunas tenían el césped bien cortado y otras jardines silvestres, pero por lo demás el fantasma de la uniformidad mezquina de posguerra todavía marchaba a lo largo de todo el complejo, con lotes pequeños y calles angostas y veredas angostas y giros apretados en ángulo recto, todos medidos para el radio de giro máximo de Fords y Chevys y Studebakers y Plymouths de 1948.
Reacher y Shevick en el camino hicieron una parada en una estación de servicio. Compraron tres sándwiches de pollo y tres paquetes de patatas fritas y tres latas de gaseosa. Reacher cargaba la bolsa en la derecha y ayudaba a Shevick con la izquierda. Renguearon y reptaron a través del laberinto. La casa de Shevick resultó estar bien adentro, en una calle sin salida que tenía al fondo un mezquino espacio para dar la vuelta apenas más ancho que la calle misma. Como la ampolla en el extremo de un termómetro de los de antes. La casa estaba a la izquierda, detrás de una cerca blanca de madera por la que sobresalían los pimpollos de unas rosas tempranas. La casa era más bien pequeña y de una sola planta, los mismos huesos y los mismos metros cuadrados que todas las demás casas, con tejado asfáltico y revestimiento exterior blanco brillante. Se la veía bien cuidada, pero no de manera reciente. Las ventanas estaban polvorientas y el césped estaba crecido.
Reacher y Shevick renguearon por un sendero de cemento apenas lo suficientemente ancho como para que fueran lado a lado. Shevick sacó una llave, pero antes de que la pudiera poner en la cerradura la puerta se abrió frente a ellos. Una mujer estaba de pie allí. La señora Shevick, sin lugar a dudas. Había un vínculo obvio entre ellos. Ella era gris y encorvada y recientemente delgada igual que él, también de alrededor de setenta años, pero la cabeza de ella estaba en alto y sus ojos estaban firmes. Las llamas todavía ardían. Miraba fijo el rostro de su marido. Un raspón en la frente, un raspón en la mejilla, una costra de sangre en el labio.
—Me caí —dijo Shevick—. Me tropecé con el cordón. Me golpeé la rodilla. Eso es lo peor de todo. Este caballero fue lo suficientemente amable como para ayudarme.
La mirada de la mujer pasó a Reacher por un segundo, confundida, y luego de vuelta a su marido.
—Mejor que te limpiemos —dijo ella.
Dio un paso hacia atrás y Shevick entró al recibidor.
Su mujer empezó a preguntarle “¿Le…”, pero luego se detuvo, quizás avergonzada frente a un extraño. Sin dudas quería decir: ¿le pagaste al tipo? Pero algunas cuestiones eran privadas.
—Es complicado —dijo Shevick.
Durante un momento se hizo silencio.
Reacher alzó la bolsa con la comida.
—Trajimos el almuerzo —dijo—. Pensamos que podía ser difícil salir a la tienda, dadas las circunstancias.
La señora Shevick lo volvió a mirar, todavía confundida. Y después un poco herida. Abatida. Avergonzada.
—Lo sabe, Maria —dijo Shevick—. Fue detective en el Ejército y vio lo que me pasaba.
—¿Le contaste?
—Se dio cuenta. Tiene mucho entrenamiento.
—¿Qué es complicado? —preguntó ella—. ¿Qué sucedió? ¿Quién te pegó? ¿Fue este hombre?
—¿Qué hombre?
Ella miró directo a Reacher.
—Este hombre con el almuerzo —dijo ella—. ¿Es uno de ellos?
—No —dijo Shevick—. En lo más mínimo. No tiene nada que ver con ellos.
—¿Entonces por qué te sigue? ¿O escolta? Es como un guardia de prisión.
—Cuando estaba… —empezó a decir Shevick, y después se detuvo y lo cambió por—: Cuando me tropecé y me caí, él estaba pasando, y me ayudó a ponerme de pie. Entonces me di cuenta de que no podía caminar, así que me ayudó. No me está siguiendo. O escoltando. Está acá porque yo estoy acá. No puedes tener a uno sin el otro. No ahora mismo. Porque me lastimé la rodilla. Tan simple como eso.
—Dijiste que era complicado, no simple.
—Deberíamos ir adentro —dijo Shevick.
Su esposa se quedó quieta durante un momento, y después se dio vuelta y ellos entraron y la siguieron. Por dentro la casa era igual que como lucía por fuera. Vieja, bien mantenida, pero no de manera reciente. Las habitaciones eran pequeñas y los pasillos eran angostos. Se detuvieron en el living, que tenía un sofá de dos plazas y dos sillones, y tomas de corriente y cables pero no televisor.
—¿Qué es complicado? —dijo la señora Shevick.
—Fisnik no apareció —dijo Shevick—. Normalmente está ahí todo el día. Pero hoy no. Lo único que sucedió fue que nos pasaron un mensaje telefónico para que volviéramos a las seis en punto.
—¿Y dónde está el dinero ahora?
—Todavía lo tengo.
—¿Dónde?
—En el bolsillo.
—Fisnik va a decir que les debemos otros mil dólares.
—Este caballero piensa que no puede decir eso.
La mujer volvió a mirar a Reacher, y después de vuelta a su marido, y dijo:
—Deberíamos ir a limpiarte. —Después volvió a mirar a Reacher y señaló hacia la cocina y dijo—: Por favor ponga la comida en la heladera.
Que estaba más o menos vacía. Reacher llegó hasta allí y abrió la puerta y se encontró con un espacio bien fregado sin mucho adentro, salvo botellas usadas de cosas que podrían haber estado allí desde hacía seis meses. Puso la bolsa en el estante del medio y volvió al living a esperar. En las paredes había fotos familiares, agrupadas y reunidas como en una revista. Por encima de todo había tres marcos ornamentados con imágenes blanco y negro que se habían vuelto cobrizas por el tiempo. En la primera se veía literalmente a un soldado de pie frente a la casa, con lo que Reacher supuso era su nueva novia junto a él. El tipo estaba en un uniforme caqui nuevo. Un soldado raso. Probablemente demasiado joven como para haber peleado en la Segunda Guerra Mundial. Probablemente había hecho después un servicio de tres años en Alemania. Probablemente lo habían llamado de vuelta para Corea. La mujer estaba con un vestido floreado que le caía inflado hasta las pantorrillas. Ambos estaban sonriendo. El revestimiento exterior detrás de ellos brillaba al sol. La tierra a sus pies no tenía césped.
En la segunda foto se veía a sus pies ya un césped de un año, y un bebé en sus brazos. Mismas sonrisas, mismo revestimiento exterior brillante. El flamante padre estaba sin uniforme y con un par de pantalones tiro alto de fibra sintética y una camisa blanca de manga corta. La flamante madre había cambiado el vestido floreado por un suéter liviano y pantalón pescador. El bebé estaba mayormente envuelto en un chal, salvo la cara, que se veía pálida e indefinida.
En la tercera foto se los veía a los tres más o menos ocho años después. Detrás de ellos las plantas junto a los cimientos cubrían la mitad del revestimiento exterior. El pasto a sus pies era abundante y fuerte. El tipo era ocho años menos huesudo, un poco más grueso de cintura, un poco más pesado de hombros. Tenía el cabello engominado hacia atrás, y ya un poco lo estaba perdiendo. La mujer estaba más linda que antes, pero cansada, en todos los sentidos en los que lo estaban las mujeres en fotos de los años cincuenta.
La niña de ocho años parada delante de ellos era casi con seguridad Maria Shevick. Algo en la forma de su cara y en la franqueza de su mirada. Ella había crecido, ellos habían envejecido, ellos habían muerto, ella había heredado la casa. Esa era la suposición de Reacher. Que el siguiente grupo de fotos demostró correcta. Ahora en colores Kodak desteñidos, pero en el mismo lugar. La misma parcela de césped. La misma porción de pared. El mismo tipo de tradición. En la primera se veía a la señora Shevick con quizás veinte años de edad, junto a un señor Shevick mucho más erguido y mucho más esbelto, también con alrededor de veinte años de edad, sus rostros agudos y jóvenes y angulosos por las sombras, sus sonrisas amplias y felices.
En la segunda de la nueva secuencia se veía a la misma pareja con un bebé en brazos. Crecía a saltos y brincos, de izquierda a derecha cruzando la siguiente fila de abajo, hasta ser una bebé más grande, después una niña de alrededor de cuatro años, después seis, después ocho, mientras que arriba de ella los Shevick circulaban por peinados de la década de 1970, altos y tupidos, por encima de musculosas y mangas acampanadas.
En la siguiente fila de abajo se veía a la misma niña convertirse en una adolescente, después en una graduada del colegio secundario, después en una joven mujer. Después una mujer que envejecía a medida que las Kodak eran más nuevas. Debía estar cerca de los cincuenta años ahora, asumió Reacher. Como fuera que se llamara esa generación. Los primeros hijos de los primeros boomers. De alguna manera se tenía que llamar. Todas las demás generaciones tenían un nombre.
—Aquí está usted —dijo la señora Shevick, detrás de él.
—Estaba admirando sus fotos —dijo él.
—Sí —dijo ella.
—Tienen una hija.
—Sí —dijo ella otra vez.
Entonces entró Shevick. Ya no tenía más la sangre en el labio. Sus raspones brillaban con alguna poción amarilla. Tenía el pelo peinado.
—Comamos —dijo.
Había una pequeña mesa en la cocina, contorneada con bordes de aluminio, y una superficie laminada ahora apagada y descolorida por décadas de tiempo y de pasarle el trapo, pero en algún momento brillante y centelleante y atómica. Había un juego de tres sillas de plástico. Quizás todo comprado hacía mucho cuando Maria Shevick era una niñita. Para sus primeras comidas de niña grande. Cuchillo y tenedor y por favor y gracias. Ahora muchos años después les dijo a Reacher y a su marido que se sentaran, y puso los sándwiches que estaban en la bolsa en platos de porcelana, y los snacks en boles de porcelana, y las gaseosas en vasos de vidrio opaco. Llevó servilletas de tela. Se sentó. Miró a Reacher.
—Debe pensar que somos muy tontos —dijo ella—. Para habernos metido en esta situación.
—Realmente no —dijo Reacher—. Muy desafortunados, quizás. O que están muy desesperados. Estoy seguro de que esta situación es un último recurso. Vendieron el televisor. Más muchas otras cosas, sin duda. Asumo que hipotecaron la casa. Pero no alcanzó. Tuvieron que encontrar arreglos alternativos.
—Sí —dijo ella.
—Estoy seguro de que hubo buenas razones.
—Sí —dijo ella otra vez.
Y no dijo más nada. Ella y su marido comían despacio, de a un pequeño mordisco por vez, una patata frita, un trago de gaseosa. Como saboreando la novedad. O preocupándose por la indigestión. La cocina estaba en silencio. Ningún ruido de auto, ningún sonido de la calle, ninguna conmoción. En las paredes había viejos azulejos de metro, y empapelado donde no los había, con flores, como el vestido de la madre de la señora Shevick, en la primera fotografía, pero más pálido y delineado de manera menos clara. El piso era de linóleo, picado hacía mucho por tacones aguja, ahora restregado hasta estar casi otra vez liso. Los electrodomésticos habían sido cambiados, quizás allá cuando Nixon era presidente. Pero Reacher se figuró que las mesadas eran las originales. Eran de laminado amarillo pálido, con líneas finas y ondulantes que parecían latidos en una máquina de hospital.
La señora Shevick terminó su sándwich. Acabó su gaseosa. Juntó los últimos fragmentos de sus patatas fritas con la punta de un dedo humedecida. Presionó la servilleta contra sus labios. Miró a Reacher.
—Gracias —dijo ella.
—De nada —dijo él.
—Usted cree que Fisnik no puede pedirnos otros mil dólares.
—En el sentido de que no debería. Supongo que eso es distinto de que no lo va a hacer.
—Yo creo que vamos a tener que pagar.
—No tengo problema en ir a conversarlo con él. De parte de ustedes. Si quieren. Podría mencionar unas cuantas razones.
—Y estoy segura de que sería convincente. Pero mi marido me contó que usted está solo de paso. Mañana no estará aquí. Nosotros sí. Probablemente sea más seguro pagar.
—No lo tenemos —dijo Aaron Shevick.
Su esposa no respondió. Hizo girar los anillos que tenía en el dedo. Quizás de manera inconsciente. Tenía una pequeña alianza de oro, y un diamante de compromiso al lado. Estaba pensando en la casa de empeño, supuso Reacher. Probablemente cerca de la terminal de autobuses, en una calle barata. Pero iba a necesitar más que una alianza y un solitario pequeño, para conseguir mil dólares. Quizás todavía tenía las cosas de su madre, guardadas en un cajón. Quizás había habido herencias casuales, de viejas tías y tíos, prendedores y dijes y relojes por jubilación.
—Nos ocuparemos de eso a su debido tiempo —dijo ella—. Quizás sea razonable. Quizás no lo pida.
—Esta no es gente razonable —dijo su marido.
—¿Tienes pruebas de eso? —le preguntó Reacher.
—Solo circunstanciales —dijo Shevick—. Fisnik me explicó las distintas sanciones, bien al principio. Tenía fotos en el teléfono, y un video breve. Me hicieron mirarlo. En consecuencia, nunca nos retrasamos con ningún pago. Hasta ahora.
—¿Pensaron en hacer la denuncia a la policía?
—Claro que lo pensamos. Pero fue un contrato al que entramos de manera voluntaria. Les pedimos dinero prestado. Aceptamos sus condiciones. Una de las cuales era nada de policía. Me hicieron ver el castigo, en el teléfono de Fisnik. En total pensamos que era demasiado arriesgado.
—Probablemente sensato —dijo Reacher, aunque no lo decía en serio. Se figuró que lo que Fisnik necesitaba era un puñetazo en la garganta, no respeto contractual. Quizás seguido de estrellarle la cara contra la mesa, allá en el rincón del fondo. Pero por otro lado Reacher ni tenía setenta años ni estaba encorvado ni hambriento. Probablemente sensato.
—A las seis en punto vamos a saber en qué situación nos encontramos —dijo la señora Shevick.