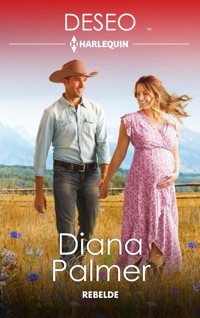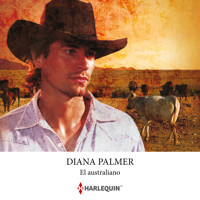4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Bobby Carson era el único familiar que le quedaba a Hayes en el mundo. El texano Hayes Carson, un hombre alto y serio, siempre había sospechado que Minette Raynor tuvo algo que ver con la muerte de su hermano pequeño, que aquella rubia de ojos negros y brillantes fue quien le dio las drogas que lo mataron. Hayes no iba a permitir que ni su belleza ni ninguna otra cosa le impidieran esclarecer aquella dolorosa verdad. Minette no podía quitarse al guapísimo Hayes de la cabeza, aunque él siempre la hubiera odiado. Sin embargo, pacientemente, consiguió que él cambiara de opinión y empezara a mirarla con otros ojos. Y, cuando parecía que todo iba a resolverse, se vieron en una situación crítica. ¿Conseguiría Minette sacarlos de aquel infierno y salvar sus vidas? Diana Palmer es una hábil narradora de historias que capta la esencia de lo que una novela romántica debe ser. Affaire de Coeur Más allá del odio es una novela para recomendar independientemente de quién la haya escrito. Además tiene el aliciente de que aunque pertenece a una serie larguísima no es problema leerla en solitario. El Rincón de la Novela Romántica
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Diana Palmer
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Más allá del odio, n.º 169 - marzo 2014
Título original: Protector
Publicada originalmente por HQN™ Books
Traducido por María Perea Peña
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-4167-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
El sheriff Hayes Carson odiaba los domingos. No tenía nada que ver con la religión, ni con la Iglesia, ni con lo espiritual. Odiaba los domingos porque siempre los pasaba solo. No tenía novia. Había salido con un par de mujeres de Jacobsville, Texas, pero en pocas ocasiones. No había vuelto a tener una relación seria desde que había salido de la escuela militar, cuando se había comprometido con una mujer que lo había dejado por alguien más rico. Después, había salido con Ivy Conley, pero ella había terminado casándose con su mejor amigo, Stuart York. Él sentía algo por ella, pero ella no le correspondía.
Además, estaba Andy. Su mascota con escamas le impedía tener citas.
Bueno, eso no era estrictamente cierto. El motivo de la escasez de mujeres en su vida era su trabajo. Llevaba en su puesto de sheriff siete años ya y, durante ese tiempo, lo habían tiroteado dos veces. Era bueno en su trabajo; lo habían reelegido para el puesto sin necesidad de una segunda votación. Nunca se le había escapado ningún criminal, salvo uno: El Jefe, el mayor capo de la droga del norte de Sonora, México, cuyo territorio incluía el condado de Jacobs. Sin embargo, él conseguiría atraparlo algún día; se lo había prometido a sí mismo. Odiaba a los traficantes de droga. Su hermano Bobby había muerto de sobredosis hacía unos cuantos años.
Todavía culpaba a Minette Raynor por ello. La gente decía que era inocente, y que era la hermana de Ivy Conley, Rachel, que había muerto hacía un año, la que le había dado a Bobby la dosis fatal. Sin embargo, él sabía que Minette estaba relacionada con la tragedia, y la odiaba sin disimulos. Sabía algo sobre Minette que ella misma ignoraba. Había mantenido el secreto durante toda su vida; quería decírselo, pero le había prometido a su padre que nunca le revelaría la verdad.
Mientras tomaba un sorbo de whisky, lamentó no poder librarse de aquella inconveniente conciencia que no le permitía incumplir sus promesas. Eso le ahorraría mucha tristeza.
Dejó el vaso de whisky en la mesilla, estiró las piernas y las cruzó.
Miró hacia la pradera de color rojizo que se extendía hasta la autopista. Estaban a mediados de noviembre, y hacía frío incluso en Texas, pero aquel día habían subido un poco las temperaturas. Acababa de cenar, con lo que el alcohol no iba a afectarle mucho, salvo para proporcionarle algo de relajación. Estaba disfrutando de los rayos de sol. Ojalá tuviera alguien con quien compartir aquel atardecer. Odiaba estar solo todo el tiempo.
Uno de los motivos de su soledad estaba sentado en el sofá, frente a la televisión. Hayes suspiró. Su mejor amigo aterrorizaba a las mujeres. Él había intentado mantener la existencia de Andy en secreto, y lo metía en la habitación de invitados en las raras ocasiones en las que llevaba a alguna mujer a su casa para montar a caballo. Sin embargo, Andy siempre terminaba por aparecer; generalmente, cuando menos se le esperaba. En una ocasión, cuando él estaba haciendo un café en la cocina, Andy comenzó a trepar por el respaldo del sofá en el que estaba su invitada.
Los gritos fueron terroríficos. A él se le cayó la cafetera al suelo con las prisas por llegar al salón. La mujer estaba de pie en el sofá, con una lámpara en la mano, amenazando a la iguana de dos metros que, a su vez, tenía la espalda completamente arqueada y le lanzaba miradas fulminantes a su oponente.
—¡No pasa nada, es inofensiva! —gritó él.
Aquel fue el momento en el que su mascota decidió estirar la papada, sisear y mover la cola como un látigo para golpear a su acompañante. La mujer se torció un tobillo al saltar del sofá.
Aquella gran iguana tenía diez años, y no le gustaba mucho la gente. En concreto, odiaba a las mujeres, pero él nunca había sabido por qué.
Andy casi siempre estaba sobre la nevera, o bajo la lámpara de calor que había sobre su enorme jaula, y comía fruta fresca y ensaladas que él le preparaba todos los días. Nunca molestaba a nadie, y parecía que Stuart York, su mejor amigo, le caía muy bien. Incluso permitía que los extraños lo acariciaran, siempre y cuando fueran hombres, claro.
Pero si una mujer entraba por la puerta...
Hayes se apoyó en el respaldo de la mecedora con un suspiro. No podía regalar a Andy. Sería como separarse de una parte de su familia, y a él ya no le quedaba familia alguna. Tenía algunos primos lejanos, como MacCreedy, que se había convertido en una leyenda de la policía local antes de marcharse a San Antonio para trabajar de guardia de seguridad. Sin embargo, Hayes no tenía parientes cercanos con vida. Su único tío abuelo había muerto tres años antes.
Miró a Andy, que seguía en el sofá, frente al televisor. Le parecía divertido que a su mascota le gustara ver la televisión. O, por lo menos, eso parecía. Tenía una buena funda impermeable puesta sobre el sofá, por si acaso había algún accidente, aunque Andy nunca había tenido ninguno. Estaba bien adiestrado, y siempre iba al lugar que tenía reservado en el enorme baño de la casa. Y acudía cuando él lo llamaba con un silbido. Andy era un tipo extraño.
Hayes sonrió. Por lo menos, tenía alguien con quien hablar.
Miró a lo lejos, y vio un brillo plateado. Seguramente era el sol, que se reflejaba en la alambrada del corral de sus caballos palominos. Tenía un perro pastor, Rex, que vivía fuera de la casa y que mantenía a los posibles depredadores alejados de sus pocas cabezas de ganado de la raza Santa Gertrudis. No tenía tiempo para dirigir un gran rancho, pero le gustaba criar animales.
Oyó el ladrido de Rex en la distancia. «Debe de haber visto un conejo», pensó distraídamente.
Miró el vaso de whisky vacío e hizo un gesto de consternación. No debería beber en domingo. A su madre no le habría parecido bien. Sin embargo, a su madre nunca le había parecido bien nada que él hiciera. Ella odiaba a su padre, y lo odiaba a él porque se parecía a su padre. Su madre era una mujer alta, rubia y de ojos oscuros. Como Minette Raynor.
Hayes apretó los labios. Minette era la editora de la revista semanal Jacobsville Times. Vivía con su tía abuela y con sus hermanos, un niño y una niña. Nunca hablaba de su padre biológico.
Él estaba seguro de que no sabía quién era, aunque sí sabía que su difunto padrastro no era su verdadero padre. Hayes lo sabía porque se lo había contado su propio padre, Dallas, el anterior sheriff de Jacobs Country. Dallas le había hecho prometer a su hijo que nunca iba a decírselo a Minette. Ella no tenía la culpa, y ya había soportado dolor suficiente para toda una vida sin saber la verdad sobre su padre. Su madre había sido una buena mujer, y nunca se había mezclado en nada ilegal. Lo mejor era olvidarse de todo.
Así que Hayes lo había olvidado, pero de mala gana. No podía disimular el desagrado que sentía por Minette. Para él, su familia había causado la muerte de su hermano, aunque ella no fuera quien le hubiera facilitado la droga que había acabado con él.
Se estiró y, con un bostezo, se inclinó para tomar el vaso. Algo le golpeó en el hombro, y el impacto fue tan fuerte que lo derribó sobre el suelo del porche. Se quedó allí tendido, jadeando como un pez, aturdido por un golpe que no había visto llegar.
Tardó muy poco en darse cuenta de que le habían pegado un tiro. Conocía la sensación, porque no era la primera vez. Intentó moverse, pero se dio cuenta de que no podía. Tenía que esforzarse por respirar. Percibió el olor metálico de la sangre, y tuvo la sensación de que se le había parado un pulmón.
Con un gran esfuerzo, sacó el teléfono móvil del bolsillo del pantalón y marcó el 991.
—Condado de Jacobs, ¿se trata de una emergencia? —preguntó la operadora.
—Disparo... —jadeó él.
—¿Disculpe? —hubo una pausa—. Sheriff Carson, ¿es usted?
—Sí-sí.
—¿Dónde está? —preguntó la operadora con urgencia—. ¿Puede decírmelo?
—En casa —susurró él.
Estaba perdiendo el conocimiento. Oyó la voz de la mujer, que le rogaba que permaneciera al teléfono, que hablara con ella. Sin embargo, a él se le cerraron los ojos a causa de una oleada de dolor y náuseas, y el teléfono se le cayó de la mano.
Recuperó el conocimiento en el hospital. El doctor Copper Coltrain estaba inclinado sobre él, con una bata verde y con una mascarilla en el mentón.
—Hola —dijo—. Me alegro de que hayas vuelto con nosotros.
Hayes pestañeó.
—Me han disparado —murmuró Hayes.
—Sí, por tercera vez —respondió Coltrain—. Esto está empezando a resultar absurdo.
—¿Cómo estoy? —preguntó Hayes, con la voz ronca.
—Sobrevivirás —respondió Coltrain—. La herida está en el hombro, pero la bala también te afectó al pulmón izquierdo. Hemos tenido que extirparte una pequeña parte de pulmón, y ahora te lo estamos inflando —dijo, indicándole el tuvo que salía por un lado de Hayes, por debajo de la fina sábana—. Hemos retirado los fragmentos de hueso y de tejido y te hemos administrado antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Por el momento.
—¿Cuándo puedo volver a casa?
—¡Qué gracioso! Acabas de salir del quirófano. Vamos a hablar de eso, por lo menos, cuando estés en planta.
—Alguien tiene que ir a darle de comer a Andy. Estará muy asustado, allí solo.
—Ya ha ido alguien a darle de comer a Andy —respondió Coltrain.
—Y Rex... mi perro... vive en el establo...
—También está atendido.
—La llave...
—Estaba en tu llavero. Todo está perfectamente, salvo tú.
Hayes supuso que alguno de sus ayudantes se había hecho cargo de las cosas, así que no replicó. Cerró los ojos.
—Me encuentro fatal.
—Bueno, eso es normal. Acaban de dispararte.
—Me he dado cuenta.
—Vas a quedarte en cuidados intensivos durante un par de días, hasta que te sientas un poco mejor, y después te pasaremos a una habitación. Por ahora, duerme y no te preocupes por nada, ¿de acuerdo?
Hayes consiguió sonreír, pero no abrió los ojos. Un poco después, estaba dormido.
Cuando volvió a despertarse, una enfermera estaba tomándole la tensión, la temperatura corporal y el pulso.
—Hola —le dijo, con una sonrisa—. Está mucho mejor esta mañana —dijo ella, comprobando sus anotaciones—. ¿Cómo tiene el pecho?
Él se movió e hizo un gesto.
—Me duele.
—¿Le duele? Bien, le diré al doctor Coltrain que le aumente la dosis de analgésico hasta que se le pase. ¿Algún otro problema?
Él quería mencionar uno, pero se sintió muy azorado con respecto a la sonda. Sin embargo, ella lo adivinó.
—Es temporal. Mañana se la retirarán, según dijo el doctor Coltrain. Intente dormir —dijo.
Le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa maternal y se marchó.
Al día siguiente le retiraron la sonda, cosa que le avergonzó y le hizo murmurar entre dientes. Sin embargo, volvió a quedarse dormido enseguida.
Más tarde, cuando el doctor Coltrain fue a verlo, él apenas se había despertado.
—Me duele en un lugar innombrable, y es culpa tuya —musitó.
—Lo siento, era inevitable. Pero ya te han quitado la sonda, y no sentirás molestias durante mucho más tiempo, te lo prometo —dijo. Le auscultó el pecho a Hayes y frunció el ceño—. Tienes mucha congestión.
—Es desagradable.
—Voy a recetarte algo para remediar eso.
—Quiero irme a casa.
Coltrain puso cara de incomodidad.
—Hay un problema.
—¿Qué problema?
El médico se sentó en la silla que había junto a la cama y cruzó las piernas.
—Bueno, vamos a revisar los daños de una herida de bala. En primer lugar, están los daños de los tejidos. En segundo lugar, la cavitación temporal causada por el proyectil mientras se abre camino a través del tejido y que provoca necrosis. En tercer lugar, la onda expansiva si el proyectil es expulsado a gran velocidad. Tú eres el hombre más afortunado que conozco, porque la bala solo te ha provocado daños importantes en el pulmón. Pero... el daño ha sido importante, en efecto, y vas a tardar un tiempo en recuperar el uso del brazo izquierdo.
—¿Un tiempo? ¿Cuánto tiempo? —preguntó Hayes.
—¿Te acuerdas de Micah Steele? Es nuestro cirujano ortopédico. Lo llamé para que te atendiera. Retiramos los fragmentos de hueso y reparamos los daños musculares...
—¿Y la bala? ¿La sacasteis?
—No —dijo Coltrain—. Quitar una bala es potestad del cirujano, y yo consideré que era demasiado peligroso extraerla...
—Pero... es una prueba —dijo Hayes, con toda la firmeza que pudo—. Tienes que extraerla para que yo pueda acusar al... ¡al tipo que me disparó!
—Es potestad del cirujano —repitió Coltrane—. No voy arriesgar tu vida intentando sacar esa bala. Te haría más daño con esa intervención que dejándotela dentro —añadió, y alzó una mano para silenciar las protestas de Hayes—. Hablé con otros dos cirujanos, uno de ellos de San Antonio, y estaban de acuerdo conmigo. Es demasiado peligroso.
Hayes quiso protestar un poco más, pero estaba demasiado cansado. De todos modos, aquella era una vieja discusión. Intentar convencer a un cirujano de que extrajera una prueba del cuerpo de una víctima era un asunto que, de vez en cuando, terminaba en una batalla legal. Y, en la mayoría de las ocasiones, era el médico quien ganaba.
—Está bien.
—Bueno, como iba diciendo —continuó Coltrain—, tu hombro izquierdo sufrió algunos daños colaterales. Tendrás que someterte a una terapia física prolongada para que no se te atrofien los músculos.
—¿Prolongada?
—De varios meses, seguramente. Y va a ser duro. Tienes que saberlo desde el principio.
Hayes miró al techo.
—Vaya —murmuró.
—No te preocupes, te recuperarás —le dijo Coltrain—. Pero, durante las dos próximas semanas, deberás tener el brazo inmovilizado, y no puedes hacer ningún esfuerzo con él. Le pediré a mi recepcionista que te dé cita con el doctor Steele y también con el fisioterapeuta del hospital.
—¿Cuándo puedo volver a casa?
—Hasta dentro de unos días, no. Y, de todos modos, no vas a poder volver solo. Necesitas que alguien esté contigo durante quince días como mínimo, para asegurarnos de que no hagas esfuerzos y tengas una recaída.
—¿Yo, con una niñera? —preguntó Hayes, y frunció el ceño—. Las otras veces salí del hospital a los tres o cuatro días...
—La última vez no sufriste daños en ningún hueso, tan solo en el músculo. Y, en cuanto a la primera vez, tenías veintisiete años. Ahora tienes treinta y cuatro, Hayes. Cuanto mayor eres, más tardas en recuperarte.
Hayes se sintió peor que nunca.
—No puedo irme a casa enseguida, entonces.
—No. Las próximas semanas no podrás hacer prácticamente nada. No puedes levantar peso mientras se te está curando la lesión, y cualquier movimiento normal te agravaría la herida y te provocaría dolores. Vas a necesitar terapia física por lo menos tres veces a la semana...
—¡No!
—¡Sí, a menos que quieras quedarte con un brazo inútil! —replicó Coltrain—. ¿Es que quieres perder el uso del brazo izquierdo?
Hayes lo fulminó con la mirada.
Coltrain hizo lo mismo.
Entonces, Hayes se quedó callado, y dejó caer la cabeza en la almohada. Tenía el pelo sucio y despeinado. Estaba deprimido. Tenía unas ojeras muy oscuras, y la cara demacrada y pálida a causa del dolor.
—Podría contratar a alguien para que se quedara conmigo —dijo, después de un minuto.
—Di a alguien.
—La señora Mallard. Ya viene a limpiar la casa tres veces a la semana.
—Su hermana ha tenido un ataque al corazón. Se ha marchado a Dallas. Seguro que te llamó para decírtelo, pero tú nunca escuchas los mensajes del contestador —dijo Coltrain, con ironía.
Hayes se quedó desconcertado.
—Es una buena mujer. Espero que su hermana se recupere —dijo, y frunció los labios—. Bueno, está la señorita Bailey —dijo. Era una mujer del pueblo, enfermera retirada, que se ganaba la vida atendiendo a personas convalecientes.
—La señorita Bailey les tiene terror a los reptiles —dijo Coltrain.
—Blanche Mallory —sugirió Hayes, mencionando el nombre de otra señora mayor que cuidaba enfermos.
—Terror a los reptiles.
—¡Demonios!
—Incluso se lo pedí a la señora Brewer —dijo Coltrain—. Me dijo que no iba a quedarse en una casa con un dinosaurio.
—Andy es una iguana. Es herbívoro. ¡No se come a la gente!
—Hay una joven que podría contradecirte —replicó Coltrain, con una sonrisa y los ojos brillantes.
—Fue en defensa propia. Ella intentó golpearlo con una lámpara —murmuró Hayes.
—Recuerdo que tuve que atenderla por una torcedura de tobillo —contestó el médico—. Pagaste tú.
Hayes suspiró.
—Está bien. Tal vez pueda convencer a alguno de mis ayudantes.
—No. También se lo he preguntado a ellos.
Él miró a Coltrain con cara de pocos amigos.
—Ellos me tienen aprecio.
—Sí, es cierto, pero están casados y tienen niños pequeños. Bueno, Zack Tallman no, pero tampoco va a ir a quedarse a tu casa. Dice que necesita concentrarse para trabajar en tu caso. Y no le gustan los dibujos animados —añadió el médico, en voz baja.
—Es un intolerante con la animación —murmuró Hayes.
—Por supuesto, está MacCreedy...
—¡No! ¡Ni hablar! ¡Y no menciones su nombre, que podría aparecer por aquí! —exclamó Hayes.
—Es tu primo, y le caes bien.
—Es un primo muy lejano, y no vamos a hablar de él.
—De acuerdo. Como quieras.
—Entonces, ¿tengo que quedarme aquí hasta que me haya recuperado? —preguntó Hayes con desesperación.
—Me temo que no tenemos sitio para eso —respondió Coltrain—. Por no mencionar la factura de hospital que tendrías que pagar. No creo que el condado se hiciera cargo de ella.
Hayes frunció el ceño.
—Yo podría pagarla —dijo—. Aunque no lo parezca, estoy en una buena posición económica. Trabajo porque quiero, no porque tenga que hacerlo —añadió. Después de una pausa, preguntó—: ¿Cómo va la investigación? ¿Saben algo de quién me disparó?
—Tu primer ayudante está en ello, con Yancy, tu investigador. Encontraron un casquillo.
—Buen trabajo.
—Sí. Yancy utilizó un puntero láser y, teniendo en cuenta el lugar en el que estabas sentado y el ángulo de la herida, trazó una trayectoria en la pradera, hasta un mezquite. Debajo del árbol encontró huellas, una colilla y el casquillo de un rifle semiautomático AR-15.
—Lo ascenderé.
Coltrain se rio.
—Voy a llamar a Cash Grier. Nadie sabe más de disparar que un jefe de policía. Él se ganaba así la vida.
—Buena idea —dijo el médico.
—Mira, no puedo quedarme aquí y no puedo volver a casa. ¿Qué voy a hacer? —le preguntó Hayes.
—No te va a gustar la solución que se me ha ocurrido.
—Si me saca del hospital, me va a encantar —le prometió Hayes.
Coltrain se puso en pie.
—Minette Raynor dice que puedes quedarte con ellos hasta que te hayas curado.
—¡Ni lo pienses! —estalló Hayes—. ¡Prefiero vivir en un tronco hueco con una cobra! ¿Y por qué se ha ofrecido voluntaria? ¡Ella sabe que la detesto!
—Sintió lástima por ti cuando Lou mencionó que no había nadie que quisiera quedarse en tu casa —dijo Coltrain.
—Sintió lástima por mí. Vaya —resopló Hayes, con desprecio.
—Sus hermanos pequeños te aprecian.
—Y yo a ellos. Son buenos niños. En Halloween damos dulces a los niños en la comisaría, y ella los lleva.
—Por supuesto, es cosa tuya —le dijo Coltrain—. Pero te va a costar mucho convencerme de que te firme el alta para que puedas marcharte a casa solo. Tendrías que volver al hospital a los dos días, te lo garantizo.
Hayes odiaba aquella idea. Odiaba a Minette. Sin embargo, odiaba más el hospital. Sarah, la tía abuela de Minette, vivía con ella. Se imaginó que sería ella la que iba a atenderlo, sobre todo porque Minette estaba en la redacción del periódico todo el día. Seguramente, por las noches se acostaría pronto. Muy pronto. No era una gran solución, pero podría adaptarse, si no le quedaba más remedio.
—Supongo que podré soportarlo durante unos días —dijo, finalmente.
Coltrain sonrió.
—Buen chico. Me siento orgulloso de que hayas dejado a un lado tus prejuicios.
—No los he dejado a un lado. Solo los he reprimido.
Coltrain se encogió de hombros.
—¿Cuándo puedo marcharme? —preguntó Hayes.
—Si te portas bien y continúas mejorando, tal vez el viernes.
—El viernes —dijo Hayes, animándose un poco—. Está bien. Mejoraré.
Y mejoró, más o menos. Durante el resto de la semana, se quejó cada vez que lo despertaban para bañarse, porque no era un baño de verdad. Se quejó porque el televisor de su habitación no funcionaba bien, y porque no podía ver el Canal Historia ni el Canal Historia Internacional, que interesaba mucho al historiador militar que había en él. No le gustaba el canal de animación porque no emitía sus películas favoritas. Se quejó por tener que tomar gelatina en todas las comidas y porque los helados que le daban eran los más pequeños que había visto en su vida.
—Odio la comida de hospital —le dijo a Coltrain.
—Hemos contratado a un chef francés. Llegará justo la semana que viene —ironizó el médico. Después, con un suspiro, consultó el cuadro médico—. Bueno, dada tu mejoría, voy a darte el alta mañana. Minette va a venir a buscarte. Te llevará a su casa y después se marchará a la redacción.
—Entonces, ¿voy a salir ya?
—Sí, vas a salir ya. Y Minette y su tía abuela son muy buenas cocineras. Allí no tendrás queja.
Hayes titubeó, y evitó la mirada del médico.
—Supongo que es todo un detalle de Minette el acogerme en su casa. Sobre todo, sabiendo lo que opino de ella.
Coltrain se acercó un poco a la cama.
—Hayes, ella no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Bobby. La única relación era esa chica mayor del colegio que era amiga suya y salió con Bobby. Pero Minette no estaba en su círculo de amigos, ¿entiendes? Además, es una de las pocas personas que conozco que ni siquiera ha probado la marihuana. Nunca ha tenido nada que ver con las drogas.
—Su familia...
Coltrain alzó una mano para silenciarlo.
—Nunca hemos hablado de eso, y no deberíamos hacerlo ni siquiera ahora. Minette no lo sabe. Le prometiste a tu padre que nunca ibas a decírselo, y tienes que cumplir esa promesa.
Hayes respiró profundamente.
—Es muy duro.
—La vida es dura. Acostúmbrate.
—Eso es lo que estoy haciendo. Esta es mi tercera herida de bala.
Coltrain ladeó la cabeza y entrecerró los ojos.
—¿Sabes? Cualquiera diría que, o tienes mala suerte, o que deseas morir.
—¡Yo no quiero morirme!
—Te metes en las situaciones más difíciles sin permitir que tus hombres te ayuden.
—Tienen familias jóvenes.
—Zack no. Pero, si es eso lo que te preocupa, contrata a más ayudantes solteros. Hombres que tengan agallas, que sepan cómo funcionan las cosas y que sepan calibrar los riesgos.
—Ojalá pudiera —respondió Hayes—. El último ayudante al que contraté es de San Antonio. Tiene que venir en tren todos los días. La mayoría de los jóvenes se marchan a la ciudad a buscar trabajo, y en la policía los sueldos son muy bajos. Si el sueldo de sheriff fuera mi único ingreso, me resultaría difícil pagar las facturas.
—Todo eso ya lo sé.
—Los hombres con familia necesitan los trabajos. Esta situación económica es la peor que yo he conocido en toda mi vida.
—Dímelo a mí. Incluso los médicos lo estamos notando. Y eso es malo para los pacientes, que no vienen a tratarse las enfermedades rápidamente porque no pueden pagar el seguro, y esperan hasta que se trata de un asunto de vida o muerte. Me rompe el corazón.
—Muy cierto —dijo Hayes, y se recostó en la almohada—. Gracias por darme el alta.
Coltrain se encogió de hombros.
—Para eso son los amigos dijo—. Voy a darte las recetas. Y te he pedido cita con el fisioterapeuta del hospital. Tendrás que ir a su consulta tres veces por semana. No me discutas —añadió, al ver que Hayes empezaba a protestar—. Si quieres volver a usar ese brazo, tendrás que hacer lo que yo te diga.
Hayes lo miró con cara de pocos amigos. Después, suspiró.
—Está bien.
—No es tan malo. Aprenderás a ejercitar el brazo, y te darán sesiones de calor. Esas son muy agradables.
Hayes se encogió de hombros, y se estremeció de dolor al hacerlo.
—¿No funciona el gotero? —Coltrain dejó el historial sobre la cama y empezó a manipular el gotero—. Está atascado.
Entonces, llamó a una enfermera y le explicó lo que ocurría. Ella hizo un gesto de consternación y lo arregló rápidamente.
—Disculpe, doctor —dijo—. Debería haberlo comprobado antes. Es que estamos muy ocupadas, y somos muy pocas...
—Cortes de presupuesto —dijo Coltrain, con un suspiro—. Pero tenga más cuidado —añadió, con amabilidad.
Ella sonrió apagadamente.
—Sí, señor.
La enfermera se marchó, y Coltrain cabeceó.
—Como ves, nosotros también tenemos problemas de personal. Te voy a quitar el gotero y te pondremos un parche de analgésicos.
—La tecnología moderna —dijo Hayes.
—Sí. Algunas de las novedades son increíbles. De vez en cuando, me paso horas en Internet, investigando las nuevas tecnologías con las que están experimentando. Ojalá tuviera veinte años menos para poder aprender todas esas cosas en la universidad. ¡Lo que van a poder hacer los nuevos médicos a partir de ahora!
—He leído algunas cosas. Tienes razón, es increíble —dijo Hayes. De repente, comenzó a sentir sueño.
—Descansa un poco —le dijo Coltrain—. Mañana volveremos a hablar.
Hayes asintió.
—Gracias, Copper.
—Es un placer.
Después de pocos segundos, estaba dormido.
A la mañana siguiente, todo fue un ajetreo. Las enfermeras lo bañaron y lo dejaron preparado para las once de la mañana.
Coltrain llegó a la habitación con las recetas y el alta médica.
—Bueno, si tienes el más mínimo problema, llámame, sea la hora que sea. Cualquier enrojecimiento, cualquier inflamación... Ese tipo de cosas.
Hayes asintió.
—Manchas rojas subiéndome por el brazo... —bromeó.
Coltrain hizo una mueca de horror.
—No es muy probable que aparezca la gangrena.
—Bueno, nunca se sabe.
—Me alegro de verte de buen humor.
—Gracias por ayudarme a conseguirlo.
—Ese es mi trabajo —respondió Coltrain con una sonrisa, y miró hacia la puerta—. Adelante —dijo.
Minette Raynor entró en la habitación. Era alta y delgada, y tenía una melena rubia que le llegaba casi a la cintura. Sus ojos eran casi negros, y tenía pecas en el puente de la nariz. Hayes recordaba que su madre era pelirroja. Tal vez las pecas fueran heredadas. Tenía los dedos largos y elegantes. ¿Acaso tocaba el piano en la iglesia? Él no lo recordaba. Hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia.
—He venido a llevarte a casa —le dijo Minette a Hayes. No sonrió.
Hayes asintió. Se sintió incómodo.
—Vamos a vestirlo, y una enfermera lo bajará en silla de ruedas a la puerta principal.
—Puedo ir andando —dijo Hayes.
—Es la política del hospital —replicó Coltrain—. Y lo harás.
Hayes lo fulminó con la mirada, pero no habló.
Minette tampoco dijo nada, pero estaba pensando en las dos próximas semanas con angustia. Había sentido lástima por Hayes; él no tenía a nadie, ni siquiera primas que pudieran cuidarlo. Estaba MacCreedy, pero eso habría sido un desastre. Y su amable señora Mallard, que le limpiaba la casa tres días a la semana, estaba fuera del pueblo porque su hermana estaba enferma. Así que Minette le había ofrecido una habitación hasta que se hubiera curado.
Sin embargo, había empezado a tener dudas. Él la miraba con enfado, y parecía que no quería que ella estuviera allí.
—Voy a esperar fuera —dijo.
—No tardará nada en salir —dijo Coltrain.
Entonces, ella se fue a la sala de espera.
—Es una mala idea —dijo Hayes, entre dientes, mientras se levantaba despacio. Le daba vueltas la cabeza.
—No te caigas —le dijo Coltrain—. Puedes quedarte un par de días más.
—Estoy perfectamente —murmuró Hayes—. Perfectamente.
Coltrain suspiró.
—De acuerdo. Si estás seguro...
Hayes no estaba seguro, pero quería salir del hospital. Incluso la compañía de Minette Raynor era mejor que otro día de baños forzados y gelatina.
Se puso la ropa que llevaba el día que le habían disparado, y se estremeció al ver la sangre.
—Debería haberle pedido a alguien que te trajera ropa limpia. Zack Tallman lo habría hecho encantado —dijo Coltrain, a modo de disculpa.
—No te preocupes. Yo se lo diré a Zack —dijo Hayes, y titubeó—. Supongo que Minette también les tiene miedo a los reptiles.
—No se lo he preguntado.
Hayes suspiró.
—Andy es inofensiva —dijo—. Todo el mundo le tiene miedo por su aspecto, pero es herbívoro. No puede comer carne.
—Da miedo —le recordó Coltrain.
—Sí, supongo que sí. Mi dinosaurio y yo —dijo Hayes. Eso le hizo gracia, y se echó a reír—. Claro. Mi dinosaurio y yo.
Cuando estuvo vestido, llegó una enfermera con una silla. Hayes se sentó en ella con docilidad, y la enfermera le puso sus efectos personales en el regazo, explicándole las recetas y las instrucciones que debía seguir mientras lo llevaba hacia la salida.
—No se olvide de que tiene las sesiones de fisioterapia el lunes, el miércoles y el viernes. Es muy importante.
—Importante —dijo Hayes, y asintió. Ya estaba pensando en formas de librarse de la terapia, pero no se lo dijo a la enfermera.
Minette lo estaba esperando en la salida, con su gran todoterreno negro. Tenía embellecedores cromados, y el salpicadero era amarillo. Los asientos eran marrones. Tenía reproductor de CD y muchos extras automáticos. También tenía televisión para que los niños pudieran ver DVD en el asiento trasero. De hecho, era muy parecido al coche personal de Hayes, un Lincoln nuevo. En el trabajo, conducía una enorme camioneta negra. El Lincoln lo sacaba rara vez, cuando iba a San Antonio, a la ópera o al ballet. Últimamente se había perdido muchas funciones debido al trabajo. Tal vez consiguiera ver El cascanueces el mes próximo. Ya casi había llegado Acción de Gracias otra vez.
Hayes vio la marca del coche en el volante y se rio en voz baja. Aquel todoterreno era un Lincoln. No era de extrañar que le hubiera resultado tan familiar el salpicadero.
Minette le puso el cinturón, y él hizo un gesto de dolor.
—Disculpa —dijo ella, suavemente, y le aflojó el cinturón.
—No pasa nada —respondió Hayes.
Entonces, ella cerró la puerta. Se sentó tras el volante y salió del aparcamiento del hospital. Al principio, Hayes se puso muy tenso; no le gustaba ser el pasajero. Sin embargo, Minette era buena conductora. Lo llevó enseguida a su casa, una bella edificación victoriana que había pertenecido a su familia durante tres generaciones. Estaba rodeada de una pradera vallada, y dentro había un caballo palomino pastando libremente.
—Tenéis un palomino —dijo él—. Yo también tengo varios.
—Sí, ya lo sé —respondió Minette, y se ruborizó un poco—. En realidad, tengo seis. Ese es Archibald.
Él arqueó las cejas.
—¿Archibald?
—Bueno, es una larga historia.
—Estoy impaciente por oírla.
Capítulo 2
En otro prado, Hayes vio más reses, algunas de las cuales eran un cruce entre la raza Black Angus y la raza Hereford. Aquellos cruces eran muy populares entre los criadores de ganado. La casa de los Raynor era un rancho.
Además del rancho, cuando sus padrastros habían muerto, con pocos meses de diferencia, Minette había heredado dos hermanos, Julie y Shane. No eran hermanos biológicos, pero ella los quería como si lo fueran.
Los niños estaban en edad escolar. Julie estaba en el jardín de infancia, y Shane, en primaria.
Minette se tomaba muy en serio sus responsabilidades, y nadie la había oído quejarse nunca de la carga que suponían los niños. Por supuesto, también la mantenían soltera, pensó Hayes. Casi ningún hombre querría mantener a una familia ya hecha.
La tía abuela de Minette, Sarah, era una mujer menuda de pelo blanco a quien Minette siempre llamaba «tía» en vez de «tía abuela». Estaba esperándolos en el porche, y bajó las escaleras apresuradamente al ver a Hayes salir del todoterreno con dificultad.
—Vamos, Hayes, apóyate en mí —le dijo.
Él se echó a reír.
—Sarah, eres demasiado pequeña para sostener a un hombre de mi envergadura. Pero gracias.
Minette sonrió y abrazó a su tía.
—Tiene razón. Necesita un poco más de ayuda de la que tú puedes prestarle —dijo.
Después, se colocó bajo el brazo de Hayes y le rodeó la espalda. Al notar un hueco bajo su camisa, le tembló la mano.
—Es otra herida —dijo él en voz baja, al sentir su consternación—. Tengo varias marcas. Esa es de un disparo de hace unos años. No me agaché con la suficiente rapidez.
—Eres un anuncio andante de los peligros de trabajar en la policía —murmuró Minette.
Él estaba intentando no darse cuenta de lo agradable que era tenerla bajo su brazo. Llevaban años siendo adversarios. Él la había culpado de la muerte de Bobby. Todavía culpaba a su familia por ello, pero ella no sabía quién era en realidad. Ella tenía ilusiones, y él no quería destrozárselas. Después de todo, Minette le había ofrecido un hogar, cuando nadie más lo había hecho.
—Gracias —dijo, con tirantez, mientras subían los escalones del porche y entraban en el amplio vestíbulo de la casa.
Ella se detuvo y lo miró. Estaba intentando que él no se diera cuenta de lo mucho que le afectaba su cercanía. Siempre había adorado a Hayes Carson, pero él siempre la había odiado por razones que a ella le resultaban incomprensibles.
—¿Por qué? —le preguntó.
Él la miró fijamente, a los ojos durante más tiempo del que hubiera querido. Se preguntó si ella se cuestionaría alguna vez el color negro de aquellos ojos. Su madre los tenía azules. Sin embargo, no iba a preguntárselo.
—Por permitir que me quede aquí —dijo Hayes.
—De nada —respondió Minette. Después, titubeó y dijo—: Me temo que todos los dormitorios están en el piso de arriba...
—No me importa.
Ella suspiró.
—Bien.
Sarah entró detrás de ellos y cerró la puerta.
—He preparado la cama del dormitorio de invitados y he encendido la calefacción —le dijo a Hayes—. Lo siento, no es la habitación más caliente de la casa.
—No te preocupes, Sarah. Me gustan las habitaciones frescas.
—Tenemos que ir a buscar ropa limpia para ti —dijo Minette, observando la sangre de su camisa con una expresión de horror.
—Voy a llamar a Zack para que me traiga algunas cosas —dijo él, refiriéndose a su primer ayudante—. Ha estado dándoles de comer a Andy y a Rex.
—De acuerdo.
Ella le ayudó a llegar a la habitación de invitados. Estaba decorada con colores azules, beige y marrón. La colcha era azul y marrón, y la moqueta, beige. Las ventanas daban al prado en el que estaba pastando el palomino.
—Esto es muy bonito —comentó Hayes.
—Me alegro de que te guste —dijo Minette—. Deberías llamar a Zack.
Él asintió.
—Sí, ahora mismo —dijo. Se tumbó sobre la colcha y apoyó la cabeza en la almohada, y se estremeció un poco por el dolor y la debilidad, que todavía lo incomodaban—. Ah, qué maravilla —murmuró, al poder descansar.
Minette se quedó a su lado. Hayes estaba pálido y tenía muy mal aspecto.
—¿Quieres que te traiga algo?
Él la miró esperanzadamente.
—¿Un café?
Minette se echó a reír.
—Deduzco que en el hospital no te lo han dado.
—Esta mañana me han dado un agua negruzca que llamaban «café».
—Yo hago muy buen café —dijo ella—. Tengo una máquina de cápsulas, y pido las cápsulas de leche a Alemania. Está tan rico que casi es un pecado.
Él también se rio.
—Eso suena muy bien.
—Voy a hacerte una taza antes de marcharme —dijo Minette. Miró la hora e hizo una mueca—. Tengo que llamar a Bill para decirle que voy a llegar un poco tarde. No pasa nada —añadió, al ver que Hayes ponía cara de culpabilidad—. Él puede llevar la oficina. Mandamos la revista a la imprenta los martes, pero hoy hay mucho trabajo porque llega el fin de semana.
—Entiendo.
—Ahora mismo vuelvo.
Minette bajó las escaleras seguida por Sarah. Hayes sacó su teléfono móvil y llamó a Zack.
—Eh —dijo—. Me he escapado.
Zack se echó a reír.
—Bien hecho, jefe. ¿Estás en casa?
—Ojalá. Coltrain no me ha permitido vivir solo. Voy a quedarme unos días con... Minette y su familia —dijo, casi atragantándose con aquellas palabras.
—¡Bien!
Hayes se movió con incomodidad. El estrés del viaje en coche con el cinturón de seguridad puesto le había causado dolor en el pecho y el hombro.
—Necesito ropa limpia. He tenido que venir aquí con la camisa con el agujero del balazo.
—Dime lo que necesitas. Te lo llevaré.
Hayes le dio una buena lista, incluyendo el pijama, la bata y las zapatillas. Se dio cuenta de que en la habitación había televisión y reproductor de DVD.
—Y tráeme mis películas —añadió—. Voy a verlas mientras esté en cama.
—¿Dónde están?
—En la estantería del DVD.
—De acuerdo.
—¿Quién me disparó? —preguntó secamente.
—Estamos trabajando en ello —le aseguró Zack—. Tenemos el casquillo y la colilla. Creemos que puede estar relacionado con esos arrestos que hicimos recientemente.
—Las mulas del nuevo cártel de droga mexicano. Sus jefes están disputándose el territorio de la frontera de Cotillo. El alcalde de esa ciudad le debe el alma a Pedro Méndez, que se hizo con las riendas de la operación que le pertenecía a la banda de los hermanos Fuentes —añadió Hayes.
—Sí, Méndez es ese al que sus enemigos llaman «El Ladrón» —convino Zack.
—Méndez tiene un enemigo mortal en El Jefe, Diego Sánchez, que tiene un cártel mucho más grande. Sánchez quiere hacerse con el control de Cotillo. Es el camino más fácil hacia Texas —dijo Hayes—. Dos de los hombres más malos del planeta. Solo Dios sabe con cuántas vidas han acabado —añadió. No mencionó que una de sus víctimas había sido su propio hermano. Nunca se lo decía a nadie; aquello solo lo sabía Coltrain, pero él había obtenido la información del difunto padre de Hayes, no de él.
—Eh, por lo menos El Jefe cuida de su gente, y no pasa la línea de matar mujeres y niños —le recordó Zack.
—Las drogas matan a mujeres y niños.
—Bueno, supongo que eso es cierto —dijo Zack—. Quería decir que no se venga con ellos. Pero ni siquiera Manuel López, que solía llevar el tráfico de drogas en esta parte, les hacía daño a los niños, aunque mató a muchos adultos antes de que Micah Steele lo arrestara. Pero yo no sé nada de eso. De verdad.
Hayes sonrió.
—Es un secreto a voces, no te preocupes. Tal vez El Jefe tenga alguna virtud, pero yo le pegaría un tiro si no hubiera jurado cumplir siempre la ley.
Zack notó el tono de voz de Hayes, así que no hizo preguntas. Su jefe era muy reservado con respecto a ciertas cosas.
—Me imagino que uno de esos jefes ordenó que me liquidaran —dijo Hayes—. No les gusta que un sheriff local obstaculice el transporte de sus mercancías, y lo advierten mediante un asesinato. Pero ¿podemos demostrar que intentaron matarme?
Zack se rio.
—La mula que te amenazó está bajo custodia. Es toda una suerte que tengamos cámaras grabando en el centro de detención del condado. Él hizo una llamada de teléfono desde el centro. También tenemos la grabación de esa llamada, y localizamos el número; por desgracia, era el de un teléfono desechable. O eso pensamos, porque ya no está en uso.
—Demonios.
—No te preocupes, tengo a Yancy trabajando en ello. Él va a inspeccionar hasta el último papel, la última colilla, la última brizna de hierba de tu finca para encontrar al pistolero. No hay nadie que le preste más atención a los detalles.
—Sí, eso es cierto. Yancy es muy bueno —dijo Hayes, y suspiró—. Ojalá tuviéramos la bala. Eso nos daría aún más pistas. Pero Coltrain no ha querido extraérmela.
—He visto a policías conseguir una orden judicial para que se extraigan balas como prueba —respondió Zack.
—Yo también, pero no conozco a nadie que haya obligado nunca a Coltrain a hacer algo que no quiere. Además, dijo que era mucho más peligroso sacarla que dejarla donde está —dijo Hayes, y frunció el ceño—. Es una pena que no puedan hacerme un escáner invasivo y analizar la bala.
—Eso es una idea.
Hayes se movió y se estremeció de dolor. Tomó aire. Parecía que el nuevo antibiótico ya estaba haciendo su efecto. Todavía le dolía al respirar, pero tenía que levantarse y moverse para evitar una bronquitis o una neumonía.
—De todos modos, estamos trabajando en tu caso, además de en los otros treinta que tenemos entre manos —añadió Zack, irónicamente—. Claro que tú eres la única víctima de un disparo.
—Bueno, me alegro. Si consiguiera que la comisión del condado me hiciera caso, os daría a todos un aumento de sueldo.
—Ya lo sabemos, jefe. Ninguno se ha hecho policía por el dinero.
Hayes se rio.
—Gracias, Zack.
—Bueno, dentro de una hora estaré allí con la ropa. ¿Te parece bien?
—Sí, perfecto.
Cuando colgó, Minette le llevó una taza de café recién hecho, y se lo entregó con cuidado.
—Pruébalo —le dijo, con una sonrisa.
Y él lo hizo. Puso los ojos en blanco y sonrió.
—Oh, Dios mío —gruñó—. ¡Nunca había probado nada tan bueno!
—Te lo dije —respondió ella, y miró la hora—. Tengo que irme. ¿Quieres que traiga algo especial para la cena?
Él vaciló.
—Vamos. No tenemos restricciones de presupuesto en esta casa. Por lo menos, todavía no —dijo ella, riéndose.
—Una chuleta con cebollitas, puré de patatas y judías verdes.
Ella arqueó las cejas.
—Soy un hombre muy aficionado a la carne y las patatas —le confesó Hayes—. Cualquier variación es un acierto para mí.
—Bueno, eso puedo prepararlo. ¿Y de postre?
Hayes tragó saliva.
—Cualquier cosa menos gelatina.
Minette se echó a reír.
—De acuerdo. Le pediré a la tía Sarah que haga uno de sus bizcochos de chocolate.
—Mi favorito.
Ella sonrió.
—Y mío también. Bueno, ahora tengo que irme.
—Minette.
Ella se detuvo junto a la puerta, y se giró. Al oír su nombre en la voz grave y suave de Hayes, sintió un cosquilleo en el cuerpo, y tuvo que disimularlo.
—¿Sí?
—Gracias.
Estaba muy sombrío. Minette asintió y se marchó rápidamente. Tal vez, pensó, pudiera cambiar la opinión que Hayes tenía de ella, después de todo. Iba a trabajar duro para conseguirlo.
Zack Tallman era un hombre de unos treinta años, alto, delgado, bronceado, de ojos negros. Tenía sangre española, pero nunca hablaba de sus orígenes. Era uno de los mejores ayudantes que hubiera tenido Hayes.
Entró en la habitación con una gran maleta, que dejó en una silla, junto a la cama de Hayes.
—Creo que está todo lo que me pediste —dijo, y la abrió.