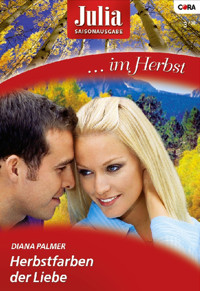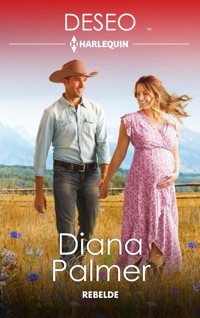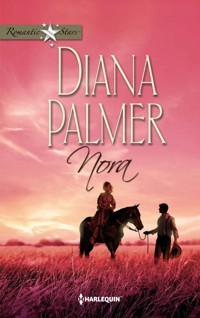
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Cuando la rica e inocente Nora Marlowe fue a visitar el salvaje Oeste, estaba tan abierta a la aventura como el vasto horizonte de Texas. El inquebrantable individualismo de aquella tierra, y sus gallardos vaqueros, encajaban a la perfección con su espíritu romántico. ¡Hasta que uno de aquellos vaqueros decidió bajarle los humos a la elegante heredera! A Cal Barton no le gustaban las señoritas altaneras del Este, y mucho menos que una de ellas invadiera el rancho en el que trabajaba. Sin embargo, Nora tenía algo irresistible. La atracción que había entre ellos se hizo más y más intensa a medida que pasaban los días, hasta que un simple beso se transformó en una seducción que podía destruir todo lo que ella estimaba en la vida… Diana Palmer es una narradora intuitiva que logra captar la esencia de cuanto ha de ser una historia romántica. Affair de Coeur
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1994 Susan Kyle. Todos los derechos reservados.
NORA, Nº 75 - junio 2013
Título original: Nora
Publicada originalmente por HQN™ Books
Publicado en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3124-7
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Uno
Se llamaba Eleanor Marlowe, pero la mayoría de la gente la llamaba Nora. El diminutivo era sincero, sin artificios. Nora también era así, casi todo el tiempo. Había nacido en la era victoriana, y se había criado en Richmond, Virginia, lo cual era apropiado para una dama de la buena sociedad. Sin embargo, tenía una vena sorprendentemente aventurera para ser una joven convencional. Era impulsiva y a veces temeraria. Aquellos rasgos de carácter habían sido una constante preocupación para sus padres durante toda la vida.
De niña había sobrevivido a chapuzones mientras navegaba en yates, y a la rotura de un brazo al caer de un árbol mientras observaba a los pájaros cerca de la residencia familiar de verano de Lynchburg, Virginia. En el colegio tenía excelentes calificaciones, y asistió a una prestigiosa escuela para señoritas en la cual aprendió a comportarse en sociedad. Cuando cumplió los veinte años, Nora se tranquilizó un poco, y con la gran fortuna de la familia como apoyo, se convirtió en una figura prominente de la sociedad. Viajó por todo el país, del Este al Oeste, además de recorrer Europa y el Caribe. Era culta y tenía unos modales muy refinados. Sin embargo, seguía teniendo un carácter aventurero por el cual había sufrido un golpe devastador en África.
Estaba de safari en Kenia, viajando con tres de sus primos y sus esposas, y con un pretendiente autoritario que se había invitado a sí mismo. En su grupo de caza también figuraba Theodore Roosevelt, candidato a la vicepresidencia con el presidente William McKinley, que iba a presentarse a su reelección.
Roosevelt se había ido a cazar con sus primos y los demás hombres, y Nora se había quedado con sus primas en una elegante mansión. Se sintió entusiasmada cuando le permitieron unirse a la partida de caza durante un día y una noche completos, en que los hombres iban a estar acampados en un río cercano.
Su pretendiente de Luisiana, que era un hombre especialmente persistente llamado Edward Summerville, estaba molesto por la actitud distante de Nora. Ella tenía reputación de ser fría, mientras que él tenía la reputación de ser un mujeriego. Parecía que la indiferencia de Nora lo enrabietaba, y redobló sus esfuerzos por conquistarla. Ante su completo fracaso, en una ocasión en que ambos quedaron a solas brevemente a la orilla del río, él se comportó de una manera muy ofensiva. Las caricias indeseadas de aquel hombre le habían causado pánico a Nora.
Al forcejear para escaparse de él, a Nora se le había rasgado la blusa, así como el velo de red que protegía su delicada piel de los mosquitos. Mientras intentaba cubrirse había sufrido muchas picaduras. Uno de sus indignados primos derribó a Summerville de un puñetazo, y después lo expulsó del campamento. Sin embargo, antes de marcharse, Summerville acusó a Nora de haberlo engatusado, y juró que se vengaría. Ella no lo había engatusado, y todo el mundo lo sabía, pero el orgullo de aquel hombre había sido pisoteado, y quería hacerle daño. No obstante, la ira de Summerville era la última de sus preocupaciones.
Nora conocía las peligrosas fiebres que podían provocar las picaduras de los mosquitos, pero cuando pasaron tres semanas y no se había sentido mal, se relajó. Tres semanas después de haber vuelto a casa, un mes después de haber recibido las picaduras y en medio de unas fiebres muy altas, el médico le había diagnosticado malaria, y le había recetado polvo de quinina para combatirla.
Al principio, la quinina le hizo daño en el estómago, y le dijeron que solo la protegería de las fiebres mientras la tomara. No había cura para la malaria, y aquel diagnóstico la angustió e hizo que se sintiera furiosa contra Summerville por haberla expuesto al peligro de aquella manera. El médico de la familia le había dicho, cuando por fin Nora superó el primero de los paroxismos del ataque y estaba recuperándose, que cabía la posibilidad de que sufriera la fiebre hemoglobinúrica, que era mortal. Y también le dijo que aquellos ataques de fiebre aparecerían de manera recurrente durante varios años, y seguramente, durante toda su vida.
Los vagos sueños que Nora hubiera podido tener sobre una familia y un hogar se desvanecieron. Nunca había conocido a un hombre que le resultara atractivo físicamente, pero sí quería tener hijos. A partir de aquel momento, aquello le pareció imposible. ¿Cómo iba a criar a unos niños si algún día aquellas fiebres podían matarla?
Sus sueños de aventuras murieron también. Quería ir a Sudamérica a conocer el río Amazonas, y a ver las pirámides de Egipto, pero con la malaria, tuvo miedo de arriesgarse. Por mucho que ansiara viajar y correr aventuras, valoraba más su salud. Así pues, llevó una vida plácida durante el año siguiente, y se conformó recordando su aventura africana ante sus amigos, que se quedaban impresionados con su coraje y su atrevimiento. Inevitablemente, sus hazañas fueron exageradas, y todos terminaron por pensar que era una aventurera. Algunas veces disfrutaba de su reputación, aunque no fuera del todo verdadera.
La alababan como un excelente ejemplo de mujer moderna. Le pidieron que diera conferencias en reuniones de mujeres sufragistas, y en meriendas de organizaciones caritativas. Se durmió en los laureles.
Y finalmente la invitaban al Oeste, a una tierra de fábula sobre la que ella había leído mucho y que siempre había soñado con visitar. Una región que, potencialmente, era tan salvaje como África. No había vuelto a tener fiebre durante los últimos meses; seguramente no había ningún riesgo en aquella zona del país, y estaría bien durante el viaje. Podría conocer algo del salvaje Oeste, y quizá tuviera la oportunidad de disparar a un búfalo, o de conocer a un forajido, o a un indio de verdad.
Estaba en el salón de la casa familiar de Virginia, entusiasmada, mirando el precioso paisaje de verano por la ventana, mientras acariciaba entre las manos la carta de su tía Helen. Había cuatro Tremayne de Texas del Este: su tío Chester, su tía Helen y sus primos, Colter y Melissa. Colter estaba de expedición en el Polo Norte. Melissa se sentía muy sola desde que su mejor amiga se había casado y se había ido a vivir a otra ciudad. La tía Helen quería que Nora fuera a visitarlos y pasara unas semanas en el rancho, intentando animar un poco a Melly.
Nora había tomado una vez el tren a California, y había visto el duro territorio que se extendía entre el Atlántico y el Pacífico por la ventanilla del vagón. Había leído sobre los ranchos y los texanos. Ambas cosas parecían muy románticas. Por su mente desfilaron vaqueros apuestos que luchaban contra los indios y rescataban mujeres y niños, y hacían todo tipo de sacrificios heroicos. Aquella visita sería una aventura, aunque no hubiera leones ni cazadores. Además, también sería una segunda oportunidad de poner a prueba su valor, de demostrarse a sí misma que no había quedado incapacitada por las fiebres africanas que la habían mantenido confinada tanto tiempo.
−¿Qué has decidido, querida? −le preguntó Cynthia Marlowe a su hija mientras hojeaba el último ejemplar de la revista Collier’s.
−La tía Helen es muy persuasiva −dijo Nora−. ¡Sí, me gustaría ir! Estoy deseando ver a los majestuosos caballeros de la pradera que describen mis novelas.
Cynthia se rio. No había visto a Nora demostrar tanto entusiasmo por nada desde aquel desastroso viaje a África. El pelo de color castaño de su hija, recogido en un moño muy elegante, brilló a la luz de la ventana con reflejos rojizos. Cynthia tenía el pelo de aquel color cuando era joven, antes de que se le pusiera de color plateado. Sin embargo, Nora también tenía los ojos azules de los Marlowe, y los pómulos altos de sus ancestros franceses. Era más alta que su madre; tenía elegancia, gracia y buenos modales, y era una gran conversadora. Cynthia estaba muy orgullosa de ella.
Por otra parte, Nora era muy fría con los hombres, sobre todo, después del susto que le había dado Summerville y de la espantosa enfermedad que había padecido. Parecía que a los veinticuatro años había decidido quedarse soltera.
−Entre otras cosas, esta visita te dará un respiro de los intentos de tu padre por casarte con un joven adecuado −murmuró Cynthia, pensando en voz alta. Su marido se había vuelto, últimamente, un poco insensible y bastante insoportable en aquel aspecto.
Nora se rio, aunque sin alegría. Un hombre era la última complicación que quería tener en la vida.
−Pues sí, es cierto. Le diré a Angelina que me haga el equipaje.
−Yo le diré a mi secretaria que saque los billetes de tren. Estoy segura de que este viaje será muy instructivo para ti.
−De eso no me cabe duda. Hace mucho tiempo que no viajo sola tan lejos −dijo, con una expresión sombría−. Pero, después de todo, Texas no es África.
Cynthia se puso en pie.
−Querida mía, es poco probable que las fiebres se repitan con frecuencia. Hace varios meses que padeciste el último ataque. Intenta no preocuparte. Recuerda que Chester y Helen son tu familia, ¿de acuerdo? Ellos cuidarán de ti.
Nora sonrió.
−Claro que sí. Será una aventura deliciosa.
Nora recordó aquellas palabras al verse en la estación desierta de Tyler Junction, Texas, esperando a su tío y a su tía. El viaje en tren había sido cómodo, pero muy largo, y se encontraba cansada. De hecho, estaba tan cansada que su entusiasmo había disminuido un poco. Además, tenía que admitir que aquel andén polvoriento no estaba a la altura de sus expectativas. No había indios con su glorioso atuendo, ni forajidos enmascarados, ni sementales montados por gallardos vaqueros. De hecho, aquello parecía un pueblo pequeño del Este. Se sintió un poco decepcionada bajo el asfixiante calor y el sol abrasador de Texas, que caía sin piedad sobre su elegante sombrero.
Miró a su alrededor en busca de sus tíos. El tren había llegado tarde, así que quizá hubieran ido a tomar algo al restaurante que veía a poca distancia. Observó su equipaje, sus preciosas maletas de cuero y el baúl, preguntándose cómo iba a llevarlos hasta el rancho si no aparecía nadie a buscarla. Aquel tiempo de finales de verano iba a ser mucho menos agradable en Texas que en Virginia.
Nora llevaba uno de sus estilosos trajes de viaje, pero aquel vestido, que le había parecido tan cómodo cuando salía de casa, en aquel momento la estaba sofocando.
La tía Helen le había escrito contándole cosas sobre aquel lugar. Tyler Junction era un pueblo situado al sureste de Texas, pequeño y rural, no demasiado lejos de Beaumont. Allí, la mayoría de los cotilleos locales se distribuían a través de la oficina de correos y alrededor del caño de soda de la droguería, aunque también el Beaumont Journal daba cuenta de todas las noticias nacionales así como de las informaciones sociales e historias de interés local. Había un par de los pequeños automóviles negros de Henry Ford en las calles polvorientas, y el resto eran calesas, carretas y caballos. Era fácil darse cuenta de que los ranchos eran todavía una ocupación muy importante en aquella zona. Nora vio, a distancia, a varios hombres que llevaban botas, pantalones vaqueros y sombreros Stetson de ala ancha. Sin embargo, no eran hombres jóvenes y gallardos. En realidad, la mayoría eran viejos y estaban encorvados.
El tío Chester le había dicho una vez, cuando la tía Helen y él estaban de visita en Virginia, que en aquellos días la mayoría de los ranchos eran propiedad de grandes corporaciones. Incluso el rancho del tío Chester era de una gran empresa de Texas, y a él le pagaban un salario por dirigirlo. Los días de los fundadores de imperios ganaderos como Richard King, que había levantado el famoso King Ranch en el sureste de Texas, y el gigante de la ganadería Brant Culhane, del oeste de Texas e igualmente famoso, habían pasado.
En el presente, el dinero estaba en el petróleo y el acero. Rockefeller y Carnegie eran quienes controlaban aquellas industrias, al igual que J.P. Morgan y Cornelius Vanderbilt controlaban los ferrocarriles del país, y Henry Ford era el principal industrial del nuevo medio de transporte, el automóvil. Estaban en la era de los constructores de imperios, pero de los industriales, no de los agrícolas. Era el ocaso de los vaqueros y de los ganaderos. La tía Helen había escrito contando que en Beaumont había mucha gente haciendo prospecciones petrolíferas, porque algunos geólogos habían dicho, años antes, que el territorio que rodeaba el Golfo probablemente estaba sobre una gran bolsa de petróleo. Aquello le parecía gracioso. ¡Como si alguien pudiera encontrar petróleo en aquella exuberante tierra verde!
Mientras lo pensaba, Nora miraba distraídamente a un hombre alto y despampanante con zahones, botas y un Stetson negro que atravesaba la calle hacia la estación. ¡Aquello sí que era un vaquero de verdad! A Nora se le aceleró el corazón al pensar en el tipo de hombre que era aquel. ¡Qué pena que estuvieran, como los indios, en vías de extinción! ¿Quién iba a rescatar a las viudas y a los huérfanos y a luchar contra los pieles rojas?
Estaba tan absorta en sus pensamientos románticos que tardó unos instantes en darse cuenta de que aquel vaquero se dirigía directamente hacia ella. Arqueó las cejas con entusiasmo bajo el velo de su sombrero parisino, con el corazón acelerado.
De repente, se le ocurrió que aquel hombre no era más que un sirviente. Después de todo, un vaquero se encargaba de cuidar al ganado. Y, de repente también, descubrió que mirar a los vaqueros pintorescos, románticos e impecables de las páginas de un libro era muy diferente a ver cara a cara la realidad.
El vaquero, una figura tan altiva y atractiva vista desde el otro lado de la calle, le causó todo un choque de cerca. Aquel hombre no iba afeitado y estaba sucio. Ella tuvo que contener un fastidioso estremecimiento mientras veía las manchas de sangre que había en los zahones de cuero gastados que chocaban contra sus largas piernas al caminar. Sus espuelas tintineaban musicalmente a cada paso que daba. Las botas tenían la punta curvada hacia arriba, y estaban manchadas de una sustancia que no era precisamente barro. Si aquel hombre intentaba salvar a una viuda o un huérfano de una situación difícil, ¡probablemente saldrían huyendo de él! Tenía la camisa húmeda de sudor, y se le pegaba al cuerpo de un modo casi indecente, revelando unos músculos anchos y el vello negro del pecho.
Nora agarró con fuerza su bolso con ambas manos, intentando mantener la compostura. Qué raro que pudiera sentir un arrebato de atracción física hacia un hombre tan… incivilizado y tan necesitado de limpieza. Vaya, deberían usar lejía para la tarea, pensó con malicia. Tendrían que hervirlo en lejía durante días…
Él observó con cara de pocos amigos la sonrisita de Nora. Tenía el pelo negro y liso, y húmedo. Su rostro era delgado, y también estaba sudoroso y cubierto por una capa de polvo. Tenía los ojos estrechos y hundidos bajo las cejas prominentes, y escondidos bajo la sombra del ala del sombrero. La nariz recta, los pómulos altos, la boca ancha y bien dibujada, y la barbilla fuerte, algo que inmediatamente puso en guardia a Nora.
−¿Es usted la señorita Marlowe? −le preguntó con un marcado acento texano, y sin responder de ningún modo a su sonrisa de diversión.
Ella miró a su alrededor por el andén, con un suspiro.
−Si yo no fuera ella, señor, entonces ambos debemos prepararnos para recibir una sorpresa.
Él se quedó mirándola como si no entendiera. Nora decidió ayudarlo.
−Hace mucho calor −añadió−. Debería ir al rancho lo antes posible. No estoy acostumbrada al calor y a los… ejem… olores −añadió, arrugando involuntariamente la nariz.
Él hizo un esfuerzo por contener su respuesta. No dijo una palabra. Con una mirada, la catalogó como una mujer del Este con más dinero del que le convenía y con falta de inteligencia. En realidad, él no entendía por qué se había sentido insultado. Se limitó a inclinar la cabeza y miró el equipaje.
−¿Va a mudarse? −le preguntó.
Ella se quedó sorprendida.
−Son cosas de primera necesidad. Debo tener mis pertenencias −le dijo. No estaba acostumbrada a que los sirvientes cuestionaran sus decisiones.
Él suspiró.
−Menos mal que he traído la carreta. Con las provisiones que ya he comprado, todo esto va a rebosar.
Ella contuvo una sonrisa.
−Si eso sucede, puede usted correr con lo que rebose en la cabeza junto al carro. Los porteadores lo hacen así en África, en los safaris −le explicó amablemente−. Lo sé porque yo misma lo he hecho.
−¿Ha corrido junto al carro con el equipaje en la cabeza? −preguntó él.
−¡Claro que no! ¡He estado de safari! ¡Eso es lo que he dicho!
Él frunció los labios.
−¿De safari? ¿Una mujercita tan frágil como usted, en semejante situación? −preguntó, mirando con fijeza su vestido de viaje y el sombrero, a punto de echarse a reír−. ¡Y yo que pensaba que ya lo había visto todo!
Después se dio la vuelta y caminó al lugar desde el que se había acercado, hacia una carreta tirada por un precioso caballo, que estaba al otro lado de la calle.
Nora lo miró con desconcierto. Todos los hombres a quienes había conocido habían sido amables y protectores con ella. Aquel era imperturbable y no elegía las palabras para alabar su feminidad. Ella estaba dividida entre el respeto y la furia. Él tenía mucha arrogancia para ser un hombre tan sucio. No se había quitado el sombrero, ni siquiera se había tocado el ala a modo de saludo. Nora estaba acostumbrada a que los hombres hicieran ambas cosas, y a que le besaran el dorso de la mano al modo europeo.
Se dijo que era demasiado quisquillosa. Aquello era el Oeste, y el pobre hombre seguramente no había tenido oportunidad de aprender modales. Debía recordar que era un trabajador sin educación, cuya misión en la vida era servir para poder ganarse el pan.
Esperó pacientemente hasta que su benefactor acercó la carreta, bajó de ella y ató el caballo a un poste. Después, él comenzó a cargar las maletas con paciencia.
Ella se quedó a un lado, vacilando, pensando en que debería sentirse agradecida de que no le sugiriera que hiciera el trayecto en la parte trasera de la carreta, con el equipaje. Miró hacia arriba, esperando a que la ayudara a subir al pescante. No debería haberse sorprendido al verlo ya sentado, con las riendas en las manos y una expresión de impaciencia.
−Creía que tenía prisa −le dijo él.
Se echó hacia atrás el sombrero y le clavó la mirada más inquietante que ella hubiera soportado en su vida. Él tenía los ojos muy claros, cosa inesperada al ser tan moreno su rostro. Eran de un gris casi plateado, penetrantes como la hoja de un cuchillo, e insondables.
−Qué afortunada soy por tener habilidades atléticas −dijo ella, con altivez, antes de subirse a la rueda e impulsarse con finura hacia el asiento. Sin embargo, tomó demasiado impulso y terminó en el regazo del vaquero. El olor era repulsivo, aunque la sensación de sus fuertes muslos contra el pecho hizo que se le acelerara el corazón locamente.
Antes de que pudiera sentirse horrorizada por la intimidad de aquel contacto, él la levantó con unas manos de acero y la sentó con firmeza en el pescante.
−De eso nada −le dijo con una mirada severa−. Ya sé cómo son ustedes las mujeres de la ciudad, y yo no soy un hombre con el que se pueda jugar.
Nora ya se sentía lo suficientemente avergonzada por su torpeza sin que la hubieran llamado fresca. Se colocó el sombrero con una mano que, asombrosamente, olía como las botas del vaquero. Debía de haber rozado el bajo de sus pantalones.
−¡Oh, por el amor de Dios! −susurró mientras buscaba furiosamente un pañuelo, con el que intentó limpiarse aquel horroroso olor−. ¡Voy a oler como un establo!
Él la miró de reojo con antipatía, y después arreó al caballo para que se pusiera en camino. Luego sonrió, y habló exagerando el acento texano. Podía ponerse a la altura de la imagen que ella tenía de él, pensó.
−¿Qué espera de un hombre que trabaja con sus manos y su espalda? −le preguntó amablemente−. Sepa que trabajar al aire libre es la mejor clase de vida. Los vaqueros no tienen que lavarse más que una vez al mes, ni vestirse a la moda, ni tener buenas maneras. Un vaquero es libre e independiente; solo su caballo y él bajo el inmenso cielo del Oeste. Es libre para irse de juerga con mujeres ligeras de cascos, y para emborracharse todos los fines de semana. ¡Cómo me gusta la vida en libertad! −dijo fervientemente.
Todas las ilusiones de Nora sobre los vaqueros se evaporaron. Todavía se estaba frotando la mano cuando llegaron a un camino polvoriento que había a las afueras del pueblo, y había decidido que tendría que tirar a la basura sus preciosos guantes de cuero. Aquel olor nunca se disiparía.
Debido a las lluvias de aquella semana había profundos surcos en la carretera. La carreta se tambaleaba, y el viaje estaba resultando muy incómodo.
−No habla usted mucho, ¿verdad? −dijo él−. Tengo entendido que las mujeres del Este son listas −añadió, con una imitación rústica del acento.
Nora no se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo.
−Si fuera inteligente −respondió de mal humor−, no me habría marchado de Virginia −dijo, y se frotó una mancha que tenía en el bajo del vestido−. Oh, Dios, qué va a pensar la tía Helen.
Él sonrió con malicia.
−Bueno, puede que piense que usted y yo hemos estado retozando durante el trayecto.
−¿Retozar yo con usted? Señor, antes besaría a… un minero del carbón. No, lo retiro. Un minero no olería tan mal. ¡Antes besaría a un buitre!
Él arreó al caballo con suavidad y se rio.
−Los buitres son muy apreciados por aquí. Limpian los cuerpos putrefactos de los animales, y así el mundo huele mejor para ustedes, las señoritas.
Aquello era, evidentemente, una burla.
−Es usted muy atrevido para ser un empleado −le dijo ella con indignación.
Él no respondió. Aquella mujer tenía una forma muy desagradable de situarse dos escalones por encima socialmente, como si quisiera recordarle que él era un sirviente y ella una dama. Le entraron ganas de echarse a reír ante la ironía.
Nora, que había desistido de intentar quitarse el repugnante olor de la mano, se dio aire con un abanico de cartón que le había proporcionado el mozo de estación. Estaban a finales de agosto y el calor era insoportable. Además, había mucha humedad, y el corsé que llevaba bajo la falda y la chaqueta de manga larga le estaba robando el aliento.
Su compañero de trayecto también estaba muy acalorado. Tenía la pechera de la camisa empapada de sudor, y ella se quedó sorprendida al comprobar que miraba sin querer los duros músculos de los brazos del hombre y su pecho velludo. Era incomprensible para ella que un trabajador pudiera provocarle atracción física. ¡Incluso la ponía nerviosa! Le temblaba la mano con la que sostenía el abanico.
−Trabaja para mi tío Chester, ¿no es así? −le preguntó, para intentar trabar conversación.
−Sí.
−¿Y qué hace?
Él volvió la cabeza lentamente para mirarla. Bajo la sombra del ala del sombrero, sus ojos de plata brillaban como diamantes.
−Soy vaquero, naturalmente. Cuido del ganado. Ya se habrá dado cuenta de que mis botas están llenas de… −él pronunció la palabra de argot ganadero para referirse a la sustancia que manchaba su calzado. La dijo con deliberación y para añadir más insulto a la palabra, sonrió.
Aquella respuesta hizo que Nora se ruborizara. Debería abofetearlo, pero no lo hizo. No iba a hacer lo que él esperaba, y enrabietarse por su falta de decencia y delicadeza. Se limitó a mirarlo con indiferencia; después se encogió de hombros y giró la cabeza hacia el paisaje, como si nadie hubiera dicho nada.
Como había atravesado una vez el oeste de Texas, aunque no hubiera hecho ninguna parada, conocía las diferencias de clima y vegetación de una parte y otra del estado. Allí no había desierto ni cactus. Había magnolios, cedros y pinos; la hierba todavía estaba verde y alta, pese a lo avanzado del año, y el ganado pastaba detrás de largas cercas blancas y vallados de alambre de púas. El horizonte se unía con la tierra en la distancia, y no había colinas ni montañas. Había una neblina calurosa que debía de surgir de los estanques o los depósitos de agua de los que bebía el ganado. Según le había contado por carta su tía, había dos ríos que discurrían en paralelo al Rancho Tremayne, lo cual podía explicar la exuberancia de la vegetación.
−Esto es muy bonito −comentó Nora distraídamente−. Mucho más bonito que la otra parte del estado.
Él la miró con antipatía.
−Los del Este siempre piensan que una cosa tiene que ser verde para ser bonita −le dijo desdeñosamente.
−Claro −respondió ella, mirando su perfil−. ¿Cómo va a ser bonito un desierto?
−Bueno, a una petunia de invernadero como usted le parecerá duro, claro.
−Yo no soy una petunia de invernadero −replicó ella−. He cazado leones y tigres en África −dijo, refiriéndose a su safari de un día−, y…
−Y una sola noche en el desierto de Texas sería su ruina −la interrumpió él en un tono engañosamente agradable−. Una serpiente de cascabel entraría en su catre con usted, y ahí terminaría todo.
Ella se estremeció al pensar en el reptil. Había leído sobre aquellas viles criaturas en las novelas del señor Beadle.
Él percibió su reacción, aunque ella intentara disimularla. Echó hacia atrás la cabeza y se rio a carcajadas.
−¿Y dice que ha cazado leones?
−¡Bruto maloliente! −exclamó Nora.
−Bueno, hablando de olores −dijo él; se inclinó hacia ella para olisquearla y después hizo un gesto de repugnancia−, usted también huele a mofeta.
−Solo porque usted se ha negado a ayudarme a subir al asiento, y me he caído sobre sus hediondas… −señaló los amplios zahones de cuero−. ¡Esas cosas! −dijo, aturullada.
Él se inclinó nuevamente hacia ella, con una expresión divertida.
−Piernas, querida −le dijo−. Se llaman piernas.
−¡Esas cosas de cuero! −respondió ella con rabia−. ¡Y yo no soy querida suya!
Él se rio.
−Oh, quizá quiera serlo algún día. Tengo algunas virtudes admirables.
−¡Déjeme bajar de la carreta! ¡Prefiero ir andando!
Él negó con la cabeza.
−Vamos, vamos, se haría ampollas en los pies y a mí me despedirían, y no queremos eso, ¿verdad?
−¡Sí, sí queremos!
Él sonrió al ver la cara enrojecida y la mirada de furia de la mujer. Sus ojos eran como dos llamas azules, y tenía la boca bonita, suave. Tuvo que obligarse a mirar de nuevo la carretera.
−Su tío no podría arreglárselas sin mí en este momento. Vamos, cálmese, señorita Marlowe, y no se enfade. Soy un buen tipo, cuando se llega a conocerme.
−¡No tengo intención de llegar a conocerlo!
−Vaya, vaya, se enfada usted con facilidad, ¿no? Y yo que pensaba que las señoritas ricas del Este tenían buen carácter −dijo él, y arreó al caballo para que acelerara el paso.
−¡Las que tienen buen carácter probablemente no lo han conocido a usted! −explotó ella.
Él volvió la cabeza, y algo brilló en sus ojos plateados antes de que mirara hacia el camino con una sonrisita.
Nora no vio aquella sonrisa, aunque tenía la sensación de que él se estaba riendo de ella bajo el ala del sombrero. Aquel hombre había conseguido alterarla hasta dejarla sin capacidad de respuesta. Era una experiencia nueva para Nora, y no le gustó. Ningún hombre había conseguido que ella se pusiera a gritar como una verdulera. Se sentía avergonzada. Se acomodó en el asiento y le hizo caso omiso durante el resto del trayecto.
La casa del rancho era alargada y plana, pero blanca como la arena, con un porche delantero elegante y amplio. La edificación estaba rodeada por una valla blanca de madera, y el jardín se hallaba lleno de flores de la tía Helen. La tía estaba sentada en el porche cuando llegó la carreta, y se parecía tanto a su madre que Nora sintió una punzada de nostalgia.
−¡Tía Helen! −exclamó, y riéndose, bajó de la carreta sin ayuda, antes de que el hombre que la había acompañado pudiera demostrarle a su tía que carecía de la cortesía más básica.
Nora corrió hacia su tía y la abrazó.
−Oh, tía, ¡cuánto me alegro de verte! −dijo con entusiasmo. Se apartó el velo del sombrero y dejó a la vista su fino cutis y sus ojos azules, profundos y brillantes.
−Señor Barton, habría sido cortés que hubiera ayudado a Nora a bajar del carro −le dijo la tía Helen al hombre.
−Sí, señora, quería hacerlo, pero ella ha bajado corriendo como un pollo escaldado −respondió él, en un tono tan educado que resultó indignante.
Incluso se tocó el ala del sombrero e inclinó la cabeza ante la tía Helen, y sonrió de un modo encantador, mientras esperaba a que le abriera la puerta y le indicara la habitación que iba a ocupar Nora. «¡Bruto!», pensó ella. Tenía aquella palabra en los ojos cuando él pasó a su lado, y su mirada plateada la captó y respondió con un brillo de perversa diversión. Ella ladeó la cabeza con enfado.
Cuando él desapareció, Helen sonrió.
−Es el capataz de Chester, y sabe mucho del ganado y del negocio. Sin embargo, tiene un sentido del humor un tanto particular. Si te ha ofendido, lo siento.
−¿Quién es? −preguntó Nora de mala gana.
−Callaway Barton −respondió su tía.
−Me refiero a quién es su familia.
−No lo sabemos. Sabemos cómo se apellida, pero conocemos muy poco sobre él. Trabaja durante los días de diario, y desaparece el fin de semana. Ese es el contrato que tiene firmado con Chester. Nosotros no fisgoneamos en la vida de los que trabajan aquí −añadió con suavidad−. Es bastante misterioso, pero normalmente no es maleducado.
−No fue maleducado −mintió Nora, y se frotó las mejillas como si quisiera quitarse el polvo del viaje, para disimular el rubor.
Helen sonrió.
−Y tú no lo habrías dicho, aunque lo hubiera sido. Tienes mucha clase, querida −le dijo con orgullo a su sobrina−. Es evidente que por tus venas corre sangre azul.
−Y por las tuyas también −dijo Nora−. Mamá y tú descendéis de la realeza europea. Tenemos primos aristócratas en Inglaterra. Yo visito una vez al año a uno de ellos.
−No se lo recuerdes a Chester −dijo Helen, riéndose−. Él viene de la clase trabajadora y, algunas veces, mi procedencia hace que se avergüence.
Nora tuvo que morderse la lengua para no responder. Ella nunca escondería una parte de su vida para aplacar el ego de un hombre. Sin embargo, la tía Helen y ella se habían criado en tiempos distintos, con diferentes reglas. Ella no tenía derecho a juzgar y condenar por su mentalidad más moderna.
−¿Tomamos un té y unos sándwiches? −le preguntó Helen−. Le pediré a Debbie que lleve la comida al salón después de que hayas tenido un rato para arreglarte −dijo, y arrugó la nariz−. Nora, tengo que decirte que hueles un poco raro.
Nora enrojeció.
−Yo… me he caído contra el señor Barton al subir a la carreta, y he dado con la mano en… la sustancia que hay en esas cosas de cuero que lleva.
−Los zahones −dijo su tía.
−Oh, sí, los zahones.
La tía Helen se echó a reír.
−Bueno, es inevitable que los hombres se ensucien mientras trabajan. El olor se irá.
−Eso espero −respondió Nora con un suspiro.
El alto vaquero volvió junto a ellas después de haber dejado todo el equipaje en la habitación.
La tía Helen sonrió.
−Chester quería verlo cuando volviera, señor Barton. Randy y él están trabajando en el establo viejo, intentando arreglar el molino de viento −le dijo.
−Voy a guardar la carreta e iré a ayudar enseguida. Buenos días, señora −dijo, y se levantó el sombrero con cortesía para despedirse de Helen.
Después asintió amablemente hacia Nora, con los ojos brillantes al ver su expresión, y salió por la puerta mientras sus espuelas sonaban contra el suelo de una manera casi musical, dando pasos largos y elegantes.
Helen lo estaba mirando.
−La mayoría de los vaqueros son torpes en el suelo −comentó−, probablemente porque pasan mucho tiempo a caballo. Sin embargo, el señor Barton no es torpe, ¿verdad?
Nora lo observó con la esperanza de que se tropezara con una de las espuelas y se diera un buen golpe con la puerta. Sin embargo, aquello no sucedió. Después, ella se quitó el sombrero.
−¿Dónde está Melly? −preguntó.
Helen vaciló.
−Está en la ciudad, visitando a una amiga. Volverá esta noche.
Nora se quedó muy asombrada, y siguió extrañada mientras se cambiaba el traje de viaje por una sencilla falda larga y una blusa blanca, y volvía a enrollarse la trenza alrededor de la cabeza. Melly solo tenía dieciocho años y adoraba a su prima. Eran muy buenas amigas. ¿Por qué no estaba allí para recibirla?
Bajó al salón con su tía, donde tomaron té y galletas caseras de limón. Entonces, volvió a preguntar por Melly.
−Ha ido a montar a caballo con Meg Smith esta tarde, pero volverá pronto. Voy a decirte la verdad: estaba enamorada del hombre que se casó con su mejor amiga, y ha estado muy triste. Ni siquiera pudo negarse a ser la dama de honor en su boda.
−¡Oh, lo siento muchísimo! −exclamó Nora−. ¡Qué difícil para Melly!
−Todos nos hemos compadecido de ella, pero fue una suerte que ese hombre no correspondiera a sus sentimientos. Tenía buenas cualidades, pero no es el tipo de hombre con el que queremos que se case nuestra hija −dijo con tristeza la tía Helen−. Además, estoy segura de que Melly pronto encontrará a alguien más digno de su cariño. Hay varios solteros que asisten a misa con nosotros todos los domingos. Quizá se anime y se una a algún grupo social.
−Exacto −dijo Nora−. Haré todo lo que pueda para ayudarla a superar esta experiencia tan triste.
−Sabía que lo harías −dijo su tía con satisfacción−. ¡Me alegro tanto de que hayas venido…!
Nora sonrió afectuosamente a la tía Helen.
−Y yo me alegro muchísimo de estar aquí.
Melly volvió a casa una hora después de que hubiera llegado Nora, a caballo, con una falda de montar y un sombrero español de ala recta. Tenía el pelo oscuro, como Nora, pero sin los mismos reflejos rojizos que su prima, y tenía los ojos castaños, no azules. Estaba bronceada, al contrario que Nora, y era delicada y muy esbelta, como una muñeca. Al mirarla, Nora no entendía que un hombre pudiera no quererla como esposa.
−Me alegro muchísimo de que hayas venido −dijo Melly, después de saludar a su prima con afecto, aunque con un poco de tristeza−. He estado desanimada, y espero que tú me ayudes a recuperar el buen humor.
Nora sonrió.
−Claro que sí. Hace más de un año que nos vimos, cuando estuviste de visita en Virginia. Tienes que contarme las últimas noticias.
Melly hizo una mueca.
−Pues claro. Aunque debes saber que mi vida no es tan emocionante como la tuya. Tengo poco que contar.
Nora pensó en todos los días que había pasado postrada en la cama debido a la malaria, estremeciéndose de fiebre. Melly no sabía, ninguno de ellos sabía, cómo había terminado su aventura en África.
−Melly, no hagas que parezcamos tan aburridos −intervino su madre−. ¡Tenemos vida social!
−Tenemos bailes y visitas y concursos de ortografía −dijo Melly lacónicamente−. Y a ese abominable señor Langhorn y a su hijo.
−Cuando tenemos reuniones con los demás rancheros de la cooperativa, Melly ayuda a servir la comida y los refrescos −dijo la tía Helen−. El señor Langhorn es uno de los otros rancheros, y tiene un niño que es peor que un loco. El señor Langhorn no es capaz de controlarlo.
−Quien necesita control es el señor Langhorn −dijo Melly con una risita.
−Eso es cierto −repuso su madre−. Tiene cierta… reputación… y está divorciado −susurró, como si aquella palabra no pudiera pronunciarse ante compañía decente.
−Pero eso no es nada vergonzoso −dijo Nora.
−Nora, nuestro apellido es muy importante para nosotros −respondió su tía con firmeza−. Sé que en las ciudades del Este, y en Europa, una mujer tiene más libertades que aquí. Sin embargo, no debes olvidar que esta es una comunidad pequeña, y que nuestro buen nombre es la posesión más preciada que tenemos. Melly no puede ser vista en compañía de un hombre divorciado.
−Entiendo −dijo Nora con gentileza, aunque se preguntó hasta qué punto era pequeña aquella comunidad. Ella, que provenía de una gran ciudad, tenía dificultades para comprender la vida de un pueblo.
Después de cenar, se sentaron en un silencio plácido, tan profundo que se oía el tictac del reloj de pared…
La pantalla mosquitera de la puerta se abrió de repente, y los pasos de unas botas resonaron contra el entarimado.
Cal Barton asomó la cabeza por la puerta con el sombrero en una mano.
−Disculpe, señora Tremayne, pero Chester quiere hablar con usted en el porche.
Nora se preguntó por qué no tintineaban sus espuelas, hasta que miró hacia abajo. Claro. Las llevaba cubiertas de… aquello. Igual que el resto de su persona, pensó, y la expresión de su rostro reveló con elocuencia su opinión al respecto, mientras permanecía sentada con elegancia en el sofá, tan habituada a la opulencia que hizo que Cal irguiera la espalda rápidamente.
Al ver la mirada de superioridad y desaprobación que ella le había dirigido, él se irritó sobremanera. En aquella ocasión no sonrió. La miró con desdén, con una altivez propia de un príncipe orgulloso. Asintió amablemente cuando Helen anunció que saldría enseguida, y él salió también, sin volverse a mirar más a Nora.
Ella se quedó muy ofendida, y se pasó el resto del día preguntándose por qué tenía que importarle la opinión de un asalariado. Después de todo, ella era una Marlowe de Virginia, y aquel sucio hijo del Oeste no era más que un lechero con pretensiones. Aquella idea estuvo a punto de hacer que se echara a reír, aunque ciertamente no podía compartir la broma con sus anfitriones del rancho.
Dos
El tío de Nora llegó a casa a tiempo para la cena, polvoriento y cansado, pero tan robusto y agradable como siempre. Le dio la bienvenida a Nora con su viejo entusiasmo. Más tarde, cuando todos estuvieron sentados a la mesa, le contó a su familia algunas noticias preocupantes.
−Hoy he oído un rumor. Dicen que el grupo industrial del oeste de Texas no está satisfecho con mi gestión del rancho. Un hombre de negocios de El Paso dice que conoce a los Culhane, y que no han obtenido los resultados que esperaban de mí −les dijo Chester, e hizo una mueca de tristeza ante la expresión de su esposa−. Deben de acordarse de que habría perdido este rancho de no ser porque ellos lo compraron…
−A causa de los bajos precios que la gente pagaba por nuestra carne y los demás productos −dijo la tía Helen−. No hay suficiente dinero en circulación, y la gente no compra productos agrícolas en cantidad suficiente como para que nosotros podamos obtener beneficios. Los populistas han intentado hacer que las cosas cambien. Y después de todo, hemos leído que William J. Bryan ha sido propuesto por los populistas para que se presente frente a McKinley. Es un buen hombre, e incansable. Quizá él tome medidas para beneficiar a los agricultores.
−Quizá, pero eso no va a cambiar nuestra situación, querida −dijo Chester.
−Chester, no te habrían permitido dirigir el rancho durante tanto tiempo si no tuvieran confianza en ti. Tú no eres el responsable de que los precios de mercado sean tan bajos.
−Quizá una familia rica no lo vea de ese modo −dijo él, y después miró a su sobrina−. No me refiero a tu familia, querida. La familia que me preocupa es del oeste de Texas, y el padre y los hijos dirigen el grupo industrial. Los Culhane son una familia de rancheros de segunda generación. Tienen dinero desde siempre. Por Simmons he sabido que no están de acuerdo en que yo no haya comenzado a usar la maquinaria que ayuda con la plantación y la cosecha. Dicen que no llevo el ritmo del nuevo siglo xx.
−Qué absurdo −dijo Nora−. Quizá esas máquinas sean maravillosas, pero también son muy caras, ¿no? Y si la gente necesita trabajo tan desesperadamente, ¿por qué hay que incorporar maquinaria? ¿Para acabar con puestos de trabajo?
−Tienes razón, querida, pero yo debo hacer lo que me dicen −respondió Chester con tristeza−. Y no sé cómo saben tanto del modo en que dirijo el rancho, si no han enviado a ningún representante a verme. Puede que pierda el puesto −dijo.
−Pero… ¿adónde íbamos a ir si te quedaras sin trabajo? −le preguntó su esposa quejumbrosamente−. Esta es nuestra casa.
−Madre, no te preocupes −le dijo Melly con suavidad−. En este momento no pasa nada. No adelantes los problemas.
Sin embargo, parecía que la tía Helen estaba muy preocupada. Y también Chester. Nora dejó la taza de café en la mesa y les sonrió.
−Si ocurre algo malo, yo les pediré ayuda a mis padres −dijo.
La cólera de su tío la tomó por sorpresa.
−Gracias, pero no necesito la caridad de los parientes de mi mujer −dijo secamente.
Nora arqueó las cejas de la sorpresa.
−Pero, tío Chester, solo quería decir que mis padres os ayudarían si vosotros lo desearais.
−Yo puedo mantener a mi familia −insistió Chester−. Sé que tienes buena intención, Eleanor, pero este es mi problema. Yo lo resolveré.
−Claro −respondió ella, muy sorprendida por aquel repentino antagonismo.
−Nora solo quería ofrecernos su apoyo −lo reprendió Helen, suavemente.
Él se calmó al instante.
−Sí, claro −dijo con una sonrisa tímida−. Te pido disculpas, Nora. No es un momento fácil para mí. Hablo así por frustración. Perdóname.
−Por supuesto, tío. Ojalá pudiera ayudar −respondió ella con sinceridad.
Él negó con la cabeza.
−No, yo encontraré la manera de aplacar a los dueños. Debo hacerlo, aunque tenga que usar nuevos métodos de obtener beneficios −añadió.
Nora notó algo que no había notado antes: que su tío tenía arrugas de preocupación en el rostro. No estaba siendo completamente sincero con su esposa y su hija, estaba segura. Sería terrible que perdiera el control del rancho que había fundado su abuelo, como debía de haber sido el hecho de haber perdido el propio rancho a manos de un grupo industrial en primer lugar. Ella debía averiguar todo lo posible y ver si existía algún modo en que pudiera ayudar para que su tío y su familia no perdieran su hogar y su única fuente de ingresos.
Después, la conversación se centró en el Congreso de Granjeros que iba a celebrarse en Colorado Springs, y en la guerra de los Boer en Sudáfrica, en la que un general boer llamado De Wet se estaba haciendo más y más famoso por sus valientes ataques a las fuerzas superiores de los británicos.
Los siguientes días transcurrieron en calma. Los hombres pasaban la mayor parte del día fuera del rancho, y también parte de la noche, porque tenían que acercar los toros. En un par de semanas comenzarían el rodeo anual. La opinión que Nora tenía de los caballeros de la pradera sufrió una transformación radical a medida que ella veía más y más de ellos y de su vida.