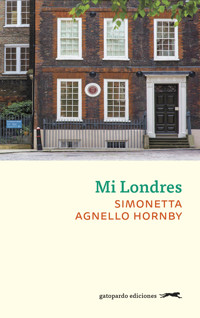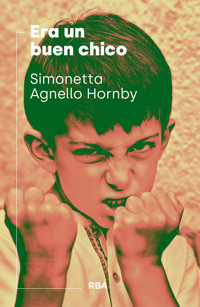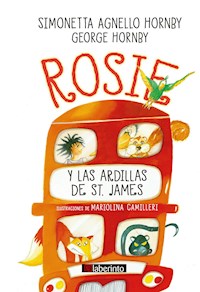Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«La ciudad entera sería "mi casa", toda Palermo me pertenecía como yo le pertenecía a ella», escribe Simonetta Agnello Hornby en este libro. La via XX Settembre se halla en las inmediaciones del Teatro Politeama, en el corazón de Palermo, y allí es donde, en 1958, se va a vivir la familia Agnello. Simonetta, con trece años, está a punto de empezar los estudios secundarios. De hecho, la familia ha tomado la decisión de trasladarse de Agrigento a Palermo para poder ofrecerles a ella y a su hermana, Chiara, una vida más estimulante: mejores colegios, conciertos, tardes en el cine, la casa de sus queridísimos primos a tan sólo unos pasos… En Palermo se instaura un nuevo equilibrio familiar. El pequeño mundo formado por tíos, primos, personal de servicio, amigos y parientes constituye un microcosmos que es observado con la mirada atenta de la autora. Como telón de fondo, aunque en realidad es también la protagonista de este libro, una ciudad donde a las heridas de la guerra se añaden otras más devastadoras si cabe: las de la especulación urbanística. Palermo, espléndida y miserable, seduce a Simonetta. Su belleza y su perfume la deslumbran, aunque eso no impide que se insinúe en ella la percepción de una degradación cada vez más evidente. La ciudad se le revela al mismo tiempo que ella se revela a sí misma, a través de un mundo compacto, solidario, de la curiosidad por las cosas que la rodean, del amor por los libros, de los primeros atisbos de una conciencia cívica y política.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Palermo es mi ciudad
Palermo es mi ciudad
simonetta agnello hornby
Traducción de Teresa Clavel
Título original: Via XX Settembre
© Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2013
First published as Via XX Settembre in October 2014
by Giangiacomo Feltrinelli Editore Milan, Italy
© de la traducción: Teresa Clavel, 2018
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2018
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: septiembre de 2018
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Fontana Pretoria, Palermo,
fotografía de Paul Ruesing (Dreamstime).
Imagen de interior: El Extrabar en la plaza Politeama, Palermo, en los años cincuenta, de autor desconocido.
Imagen de solapa: Simonetta Agnello Hornby
eISBN: 978-84-17109-35-6
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El Extrabar, en la plaza Politeama de Palermo,
en la década de los cincuenta.
Índice
Portada
Presentación
Mimì es una chica fantástica
1. El traslado a Mosè
2. Cambiamos Agrigento por Palermo
3. La nueva vida en la casa de via XX Settembre
4. El café en via Carducci
5. Los hombres hablan de política, las mujeres bordan
6. Giuliana
7. Paolo
8. El instituto Garibaldi
9. Las pastelerías y los dulces de las fiestas previas a la Navidad
10. Los parientes
11. Navidad en Palermo
12. Un mundo totalmente femenino
13. Papá visto con los ojos benévolos de mamá y la mirada inquisitiva de Giuliana
14. El teatro Biondo
15. Los dulces de la familia Giudice
16. Los sobres de mamá
17. Bodas y funerales
18. Pascua en Mosè
19. Una primavera feliz
20. La señora de Piana dei Greci
21. Maria y las primeras amigas palermitanas
22. Un período tranquilísimo en Palermo
23. Villa Deliella
24. Papá sale en todos los periódicos
25. El padre Aiello
26. Mi primer baile
27. El amor visto desde fuera
28. No hay flores para Carolina
29. La señora Elina
30. Segundo de bachillerato
31. Los pretendientes
32. La muerte de la tía Graziella
33. Los santuarios de Giuliana
34. Una espinita
Glosario
Agradecimientos
Simonetta Agnello Hornby
Otros títulos publicados en Gatopardo
A Maria
Mimì es una chica fantástica
Pensaba que me resultaría difícil ponerme a escribir este libro después de la muerte de mi madre. Completar los recuerdos de mi infancia e introducir los de la adolescencia era una tarea estrechamente relacionada con ella.
Mamá había perdido la memoria, eso lo vi clarísimo en el invierno de 2012, cuando pasó dos meses en mi casa, en Londres. Había empezado de nuevo a colorear y trabajábamos sentadas a la mesa del comedor —mis orquídeas a un lado, y el otro lado libre para comer—, cada una concentrada en su tarea. Mamá creaba una sinfonía de colores en dibujos geométricos islámicos; yo escribía. De vez en cuando la miraba: habría querido pedirle una confirmación, una explicación. Ella me sonreía, como si estuviese de acuerdo y me animara a seguir adelante. «Simonetta, espera a que las cosas se pongan en su sitio», me habría dicho en otros tiempos. Y así fue.
Seis meses después, el recuerdo de mamá y el de su hermana, la tía Teresa, que, aunque había fallecido hacía tiempo, continuaba presente en mis pensamientos, resultaba un estímulo para ponerme a escribir. Cuando las buscaba en mi memoria, era como si estuviesen a mi lado: menuditas, ambas con las facultades mermadas, pero siempre de punta en blanco, collar de perlas y tacones mientras deambulaban por la casa. Veía a mamá en mi sala de estar, delante del cuadro de Monte Pellegrino; en el pasillo, delante del busto modernista de bronce que había pertenecido a su padre, el abuelo Gaspare; y con más frecuencia en el baño, con la cabeza ladeada ante el marco rectangular con algunas fotos de familia. La primera es de la tía Teresa, jovencísima, los ojos brillantes y la sonrisa afable, espléndida con un gorrito plateado años treinta. «Es mi hermana Teresa», me decía siempre mamá, señalándola, sin recordar quién era yo. No reconocía la foto de papá, ni la de la boda del tío Piero y la tía Tina. Ni siquiera la suya conmigo de pequeña. Miraba atentamente la foto de la abuela Maria con ella, diminuta, en brazos. «Es mi madre —decía—. Se llama Maria, como la hija de Giovanni. Maria...» Luego se quedaba absorta, con una mano en la boca, como si rebuscara en su mente vacía. «Mimì —decía de pronto, llamando a esta última por su apelativo familiar— es igual de buena que mamá.» Me parecía que, detrás de ella, la tía Teresa sonreía como si corroborara su afirmación. «Mimì es una chica fantástica.» A partir de entonces me resultó fácil escribir. Las hermanas Giudice le habían pasado el testigo a Maria.
La bondad, la discreción, la prudencia, la tolerancia, la generosidad, la dignidad y la sabiduría de la abuela, cuyo nombre lleva, han llegado hasta mi prima a través de estas dos tías que la querían como a una hija: por eso este libro no podía sino estar dedicado a ella, a Maria.
1. El traslado a Mosè
El traslado a Mosè en junio de 1958 fue distinto de los demás. La alegría de ver de nuevo a mis primos palermitanos —Silvano, hijo de la tía Teresa, hermana mayor de mamá, y del tío Peppino Comitini, que siempre había vivido en Palermo; Maria, Gaspare y Gabriella, hijos del tío Giovanni Giudice, el hermano mayor de mamá, y la tía Mariola, que llevaban nueve años viviendo en Palermo— quedaba ensombrecida por un velo de melancolía: habíamos alquilado nuestro piso —la única casa de la que guardaba memoria— al Banco de Sicilia, que, en régimen de alquiler, llevaba ya unos años ocupando el del tío Giovanni, justo en la planta de abajo. A finales de agosto nosotros nos trasladaríamos también a Palermo, donde yo estudiaría en el instituto público Garibaldi.
Los preparativos se hacían como de costumbre. En nuestra habitación, Giuliana, la niñera húngara, ordenaba los lápices de colores con Chiara; Paolo, el chófer, supervisaba las tareas, mientras Filippo, el portero, y su cuñado, Deco —al que llamaban cuando hacía falta que alguien echara una mano—, transportaban las cajas con provisiones para la despensa y aquellas que contenían los productos de limpieza, además de maletas con fuertes herrajes y cestas llenas de toallas y sábanas para llevar a Mosè.
En el salón se llevaban a cabo otros preparativos. Mamá había pegado con cinta adhesiva, en muebles, lámparas, objetos, alfombras y demás, etiquetas en las que ponía palermo o mosè: los hombres de la empresa de mudanzas cargarían en el camión las cosas destinadas a Mosè. Todo lo que había que llevar a Palermo permanecería en depósito, en espera de saber la dirección de entrega: no teníamos aún la vivienda apropiada, cerca de la de mis tíos y con un alquiler asequible. Con la ayuda de Rosalia, la portera, y de Antonella, la doncella —que había sustituido a Filomena cuando ésta volvió con su familia y a Francesca, que se había casado con un panadero—, mamá comprobaba que todo se hacía correctamente y se aseguraba de que no se le hubiera olvidado nada. «¿Hacen falta estos ceniceros, signurì?», preguntaba Rosalia señalando, con un suspiro, el juego de ceniceros metálicos metidos uno dentro de otro, que estaban sobre la repisa de mármol gris de la chimenea. «Puedes quedártelos, Rosalì», respondía mamá, también ella con el corazón en un puño. Le resultaba muy doloroso alejarse de Rosalia, que la había visto nacer y la quería como a una hija. Antonella pasaba entre las butacas y los sofás ya amontonados y, en su intento de no tropezar con las esquinas, se agachaba y acariciaba lentamente la tapicería; luego se ponía en pie e, ilusionada, sacudía la cola de caballo rizada: ir a Palermo era aventurarse en el mundo moderno, y ella, que apenas tenía veinte años, estaba más que dispuesta a hacerlo.
Uno de los muebles que estaban destinados a ir a Palermo era la mesa de canasta —redonda, con el tablero forrado de paño verde y ceniceros empotrados a lo largo de los bordes— que mamá utilizaba para jugar con sus amigas: la señora Laura, siempre de buen humor y carente de malicia, un raro espécimen de mujer parlanchina pero en absoluto chismosa; la señora Titì, seria y estirada, que, hiciera frío o calor, siempre llevaba vestidos de cuello abotonado, como el de las camisas de hombre, pero de fantasía, con ribetes de colores, volantes y bordados (se murmuraba que era para ocultar una cicatriz: cuando ella se enteró del rumor, exhibió una sola vez, para poner freno a las malas lenguas, un escote blanco y perfecto; luego volvió a los cuellos cerrados, con los que se sentía más a gusto); y la señora Maria, ojos de halcón, pelo teñido y delgadísima, con una buena pechera que exhibía cautamente. Nunca más me sentaría junto a ellas, concentradas en el juego, para escuchar y observar. Pero no me entristecía dejar a las amigas de mamá, las vería todos los veranos cuando fueran de visita a Mosè.
Cuando, dos años antes, murió el abuelo Cocò, pensé que papá nos llevaría a Palermo, al piso de via Libertà donde él había vivido con su familia, y que lo compartiríamos con la abuela Benedetta y la tía Annina, su hija soltera; la hija menor, la tía Giuseppina, y su familia, que vivían con ellos desde el comienzo de la guerra, se trasladarían a otra casa. Pero papá prefería quedarse en Agrigento, la ciudad de mamá, y se mantuvo en sus trece. Poco después, sus hermanas y él se enzarzaron en una acalorada discusión; la abuela también intervino, y madre e hijo acabaron por dejar de hablarse.
Ahora que yo había terminado el primer ciclo de la enseñanza secundaria, iría al instituto en Palermo, adonde la familia se trasladaría para que Chiara y yo recibiéramos una buena educación. En Palermo estaban los mejores colegios y la universidad; y no sólo eso, también disfrutaríamos de todo lo que ofrecía la ciudad: teatros, conciertos, y la compañía de familiares y de la amplia red de nuestras amistades. Todos nuestros parientes, con contadísimas excepciones, tenían casa en Palermo. Las familias de la tía Teresa y del tío Giovanni vivían, además, en el mismo rellano. Para mí, ir a Palermo significaba estar cerca de mis adorados primos, y eso era todo lo que quería. Me sentía melancólica, no triste.
El piso donde vivíamos en Agrigento estaba en la tercera planta del edificio de los Giudice. Lo había remodelado el tío Giovanni después de casarse con la tía Mariola. Mis tíos vivieron allí hasta la muerte de la abuela Maria, cuando mi tío, como hijo mayor, tomó posesión de la planta noble. El tercer piso se lo cedió entonces a mamá. Desde allí había una vista impresionante del Valle de los Templos. Un arquitecto de renombre lo había reformado de arriba abajo por un precio astronómico, transformándolo en un ático supermoderno, con calefacción central, baños con azulejos de colores, paredes pintadas con una mezcla de pintura y piedrecitas esmaltadas que le daban una textura rugosa y reflejaban la luz, puertas lisas y un enorme salón orientado al sur y dividido en sala de estar y comedor por una enorme cortina que caía desde el techo. La luz inundaba todo el espacio a través de una serie de ventanas, era como si cielo, mar y tierra confluyeran en la casa. Sólo la cocina y las habitaciones de servicio permanecían intactas: un laberinto de cuartitos y pasillos conectados por escaleras de madera y pavimentados con restos de baldosas sobrantes de otros pisos. Pero finalmente el tío Giovanni y la tía Mariola no se sintieron a gusto en la planta noble, que era mucho más grande y tenía cinco salas dedicadas a museo, lo que les exigía atender a los visitantes. Mi tía era palermitana y deseaba volver a su ciudad, así que unos años más tarde decidieron trasladarse a Palermo con sus tres hijos y dejar Agrigento definitivamente.
En la casa de Agrigento dormía en una habitación para mí sola. La cornisa del edificio quedaba a la altura de mi ventana y era un «jardincito» privado: en las grietas de la pared habían crecido ramilletes de tréboles y bocas de dragón amarillas y rojas. En invierno, la cornisa se cubría de musgo, esencial para montar el belén la penúltima semana de Adviento. Bajo la mirada vigilante de Giuliana, Chiara y yo —con muchísimo cuidado y la ayuda de cuchillos rotos— arrancábamos la cantidad necesaria para reproducir la vegetación del suelo y poníamos encima trozos de estuco, que quedaban perfectos como rocas. No veía la calle, via Atenea; tapaban la vista las fachadas y los tejados de las casas encaramadas en la colina, una sobre otra. El cielo era una franja estrecha en lo alto. Me sentía observada por ojos invisibles que acechaban detrás de los cientos de ventanas, grandes, pequeñas, minúsculas, decoradas con hileras de ropa tendida. Jamás un rostro. No me entristecía dejar aquella vista —la fotografiaría en mi memoria y me la llevaría así, en mi álbum privado—, ni tampoco perder la del Valle de los Templos. En Palermo disfrutaría de la vista de Monte Pellegrino, mi montaña.
En el edificio Giudice se quedaría nuestra tía abuela, la tía Graziella —la más independiente de las cuatro hermanas del abuelo Gaspare, todas ellas insolentes y decididas—, y su marido, el tío Vincenzo. La tía Graziella prefería a los hijos y los nietos de las hermanas que no vivían en Agrigento, pero se «conformaba» con nuestra compañía. Era expeditiva y quería saber todo lo que hacíamos. Cuando tenía ganas, nos contaba historias interesantes, y en las ocasiones en que nos visitaba Silvano —quien, al ser hijo de primos hermanos, era también nieto de su hermana mayor, Giuseppina— nos enseñaba los juguetes de su niñez: muñecas, autómatas y juegos mecánicos extrañísimos. Mamá iba a verla con frecuencia y siempre le llevaba algo: una pequeña tarta, almendras garrapiñadas o galletas caseras. La tía Graziella aceptaba estos obsequios como si hacerlos fuera una obligación de la otra parte y nunca correspondía, ni siquiera en los cumpleaños. Ella y mamá hablaban por teléfono todos los días; la tía era muy locuaz y mamá a veces perdía la paciencia. Y si en aquel momento yo pasaba por el pasillo, donde estaba el teléfono, me indicaba por señas que la llamara. Yo me inventaba todo tipo infortunios: «¡Ay, ay, ay! ¡Qué daño!», «¡Se ha caído una lámpara al suelo y hay cristales por todas partes!». Me prohibieron utilizar mi pretexto preferido —«¡Chiara se ha tragado un lápiz!»— cuando Chiara se tragó uno de verdad. Me preguntaba por qué mamá no se atrevía a poner fin a la conversación con una excusa cualquiera, del tipo «Tengo que ir a la cocina» o «Están esperándome en el salón», después de todo, lo hacía con otras personas. Más adelante comprendí que era para evitar que la tía le montara una escena.
No, no me entristecía dejar a la tía Graziella, la última pariente de Agrigento.
En el salón, la actividad era intensa. Mamá había recurrido a los hombres para descolgar la cortina de cuatro metros y medio de alto por ocho de ancho, y envolverla en periódicos con alcanfor. La pila de periódicos viejos estaba preparada. Rosalia vigilaba a su hermano mientras colocaba sobre el parquet las hojas abiertas y superpuestas a lo largo y ancho del salón. Filippo, subido en la escalera, desprendía los ganchos. Desde abajo, Paolo le facilitaba la tarea sosteniendo con brazos y hombros los abundantes pliegues de la tela, que caía crujiendo. El hijo de Deco, guapo y rubio como su padre, apareció en la terraza: miraba a su alrededor, desorientado, sin saber qué órdenes seguir. Finalmente, después de innumerables «Aaarriba», «Cuidadooo», «Quitaos de en medio», Filippo soltó el último gancho y la mitad de la cortina cayó: una masa de seda que brillaba como la piel de una serpiente, de color miel por un lado y de un marrón intenso con reflejos dorados por el otro. Por un momento temimos que pudiera llevarse a Paolo por delante, pero Filippo ya se había plantado a su lado para sujetarlo. Entre cuatro hombres levantaron la media cortina y la extendieron sobre los periódicos. Y a partir de ese momento dejaron la tarea en manos de las mujeres: arrodilladas y en perfecta sintonía, Antonella —que vendría con nosotros a Palermo como única criada— y Caterina —que no quería marcharse de Agrigento y había encontrado otro puesto como cocinera— forraban el interior de la cortina con otras hojas de periódico que Rosalia iba dándoles. Mamá, a su espalda, las miraba con la bolsitade alcanfor en la mano. Estaba triste. Cuando terminaban de extender los periódicos, ella esparcía el alcanfor, como si estuviera sembrando. Otra vuelta: de nuevo periódicos, alcanfor, enrollar; y otra más: periódicos, alcanfor, enrollar. Como un campo de margaritas amarillas, la cortina se enrollaba, dejando visible el lado de color marrón, madre tierra. Yo, apoyada en la pared rugosa, observaba. Cada vuelta hacía aflorar recuerdos.
La cortina había sido un elemento esencial de nuestros juegos, de Chiara y míos, con los primos y los niños que venían de visita. Cuando jugábamos al escondite, intentábamos fundirnos con la tela para desaparecer entre sus pliegues. Cuando jugábamos a la búsqueda del tesoro, escondíamos los objetos entre los frunces del dobladillo, que caía sobre el parquet. Nos enrollábamos dentro de la seda —pese a que lo teníamos prohibido— y luego nos desenrollábamos deprisa deprisa para que la cabeza nos diera vueltas y cayéramos al suelo, mareados. Cuando organizábamos representaciones teatrales, el solo hecho de apartar la cortina para entrever un resquicio de luz al otro lado del salón me sobrecogía de emoción.
En Nochebuena, cuando nos reuníamos todos en el comedor —los vecinos, los invitados y los de casa, incluido el personal de servicio— en espera de que Papá Noel viniera a encender las luces del árbol, la cortina perfectamente corrida y sus dos colores —el beis del comedor y el marrón de la sala de estar— representaban las dos caras de la vida, el contraste entre la luz y la oscuridad, entre lo real y lo verosímil, entre la certidumbre y el misterio. Y la magia. Chiara y yo echábamos un vistazo cada cinco minutos a través de una rendija para ver si en el salón había un mínimo resplandor. Pero la oscuridad era total. Luego, a una señal de Paolo —que estaba confabulado con mamá y se encargaba de encender las luces y manejar los cordones desde el salón—, la cortina se abría como por arte de magia y dejaba ver, en la esquina izquierda de la pared de enfrente, el gran árbol de Navidad, formado por tres ramas de pino unidas con alambre, de modo que pareciera un abeto, y otros tantos remates dorados. El árbol, cargado de regalos ocultos entre la hojarasca y dispuestos alrededor de la maceta barriguda de cerámica amarilla que servía de base, estaba decorado con multicolores guirnaldas de cuentas y cristal de Murano, e iluminado por la luz cálida de las bombillitas en forma de capullo de rosa, restos de las que compró el abuelo Gaspare a principios de siglo, cuando introdujo en la familia, junto al tradicional belén, la nueva costumbre nórdica del árbol.
La cortina, además de ser un puesto de vigilancia camuflado, resultaba ideal para escuchar a escondidas cuando, durante las visitas formales —la primera de todas, la de la mujer del prefecto—, no se me permitía entrar en el salón. A veces, mamá y sus invitados me sorprendían detrás de ella y entonces me invitaban a unirme a la reunión; la que me descubría más a menudo era Giuliana, que me llevaba a mi cuarto y me echaba un rapapolvo.
La cortina double-face, con sus colores vibrantes al sol y sutiles a la luz eléctrica, era una pared móvil y una obra maestra de tapicería que nunca me cansaba de tocar, oler y mirar. Observaba el ingenio de quien la había cosido y ribeteado cambiando el color del hilo cada vez que cambiaba el color de la tela. Cuando pasaba la mano por encima, su textura me producía ligeros estremecimientos de placer. Sumergía la nariz en la seda, tratando de diferenciar el olor del polvo del que dejaba el humo, y también de identificar otros ocasionales: el denso y aromático del clavo cuando ponían encima de la mesa la cotognata para que se secara; o el penetrante del miraguano cuando los colchoneros utilizaban el comedor como taller para vaciar los cojines y llenarlos de nuevo después de haber lavado el relleno.
Ahora, esa cortina yacía a mis pies: un rollo envuelto en papel de periódico e impregnado de alcanfor. No tenía etiqueta.
—¿Adónde la enviamos? —le pregunté a mamá.
Ella no me miró, tenía los ojos fijos en el gran rollo.
—Dudo que encontremos otra casa donde colgarla. La guardaremos en un almacén, aquí o en Mosè. Todavía no lo sé...
Entonces nos miramos y nuestras tristezas se encontraron. La cortina. El salón. El comedor. Muchos buenos ratos. No volvería a verla, a acariciarla, a olerla. Confusa por la riqueza y la variedad de sensaciones que me había proporcionado, no sabía cómo preservarla en la memoria. Mamá intentó consolarme.
—De momento, procuraremos conservarla en buenas condiciones, así se mantendrá intacta. ¡Nunca se sabe a quién podrá serle útil!
Justo quince años más tarde, la cortina viajó directamente en avión, con mi madre, al salón de mi casa londinense. Después de tres décadas en Dulwich, durante las cuales sufrió más de una vez la ignominia de ser tomada por un tronco de árbol por parte de nuestros cachorros, la cortina disfrutó de un digno y merecido descanso, actualmente interrumpido, en el sótano de mi amiga Grazia. Su suerte aún no está clara: mi hijo mayor y yo nos la disputamos, y no sabemos si acabará colgada en su casa, en Herne Hill, o en mi piso, en Denmark Hill.
2. Cambiamos Agrigento por Palermo
A finales de agosto de 1958 nos trasladamos a Palermo con poca añoranza y grandes expectativas. Habíamos alquilado un piso en via XX Settembre, en la segunda planta de un edificio rojo modernista, con frisos de color ocre y persianas verdes, propiedad de la familia de la tía Giuseppina, esposa de un tío de papá. La indiscutible ventaja del piso era que estaba muy cerca del edificio situado en la esquina de via Carducci con via Libertà, donde vivían los Giudice y los Comitini.
Mamá, el tío Giovanni y la tía Teresa estaban muy unidos, eran una gran familia. Y la primera visita a la casa nueva la hicimos con los Comitini y Gabriella. El piso constaba de un recibidor, tres amplias habitaciones que se comunicaban —y que antaño habían sido parte de una sucesión de salas cuyos balcones daban a via XX Settembre—, una galería a la que daban los ventanucos de un altillo, el baño y la cocina. En comparación con el ático de Agrigento, se trataba de un piso pequeño y modesto, pero eso era lo de menos. En aquel momento, la mayor preocupación de mamá y mía no era la vivienda, sino Chiara. De salud delicada, timidísima y tenaz, había recibido, como yo, la enseñanza primaria en casa y ahora empezaría a ir al colegio en una ciudad que apenas conocía. Temíamos que no aceptara el traslado a Palermo y la observábamos con inquietud mientras, uno tras otro, entrábamos en silencio en el recibidor: una habitación cuadrada provista de cinco puertas, techo bajo y sin luz directa, con un gran armario empotrado a la derecha. El tío Peppino cerraba la comitiva. Como se fijaba mucho en las cosas prácticas, fue directo hacia el armario, seguido de Silvano, Chiara y Gabriella, que se metieron dentro de inmediato: era el lugar perfecto para jugar al escondite. Y se encontraron tan a gusto que no quisieron salir de allí durante el resto de la visita. Chiara nos sorprendió: desde aquel momento amó apasionadamente la casa de via XX Settembre y se mostró entusiasmada con el traslado. Por lo demás, para ella no había nada más natural que seguir a mamá a dondequiera que fuese. Mamá era todo su mundo.
En cambio, a mí, la primera impresión que me causó la casa no fue agradable. Era la mitad de un piso grande dividido en el que no se había hecho ninguna reforma, y resultaba incómodo. Al dormitorio de mis padres se accedía directamente desde el salón y, además, mi habitación, en el altillo, era oscura porque sólo tenía un ventanuco que daba a la galería. Mamá se dio cuenta de mi desilusión y sugirió que podría dormir en un sofá cama en el cuarto de estar. La idea no me gustó nada: era una habitación de paso, de uso común, y me exigiría ser muy ordenada. Una vez que hubimos terminado la inspección minuciosa de la vivienda, abrimos los balcones que daban a via XX Settembre. La luz inundó las habitaciones, mostrando las altas bóvedas y las coloridas baldosas de mayólica del suelo, e iluminando las paredes recién pintadas: el piso se volvió bonito y alegre. Era el momento que yo había esperado: mirar en dirección noroeste, hacia Monte Pellegrino, enorme, de dolomita, cuyo color oscilaba entre el rosa y el verde azulado. De no ser por la presencia de un castillo aferrado a un pico, cualquiera habría dicho que la mano del hombre no lo había tocado. Según contaban, el propietario había invertido toda su fortuna en construir aquella locura y que, reducido a la pobreza, se había arrojado al vacío. A pesar de eso, para mí Monte Pellegrino era símbolo de certeza, majestuosidad y paz, y en Palermo me gustaba medirme con él. No me cabía ninguna duda, estaría allí, alto, sereno, armonioso.
No obstante, cuando me asomé, mi montaña no estaba: los pisos recién añadidos en los edificios de enfrente impedían su visión. Salí a los tres balcones: era inútil, Monte Pellegrino no se veía.
A diferencia de los demás miembros de la familia, yo había nacido en Palermo.
Papá me lo recordaba —«Palermo es tu ciudad»— cuando íbamos en coche desde Agrigento y estábamos a punto de asomarnos a la Conca d’Oro y distinguirla a lo lejos, desde lo alto: un momento mágico. La carretera, flanqueada durante todo el viaje por las montañas del interior, se encaramaba a una cresta, dejándolas atrás, y continuaba su ascenso como si fuera directa al borde de un precipicio. A medida que subía, el cielo se ensanchaba, y al final de la subida —el inicio de la caída— se extendía como un enorme cortinaje, toda una explosión de luz. Yo contenía la respiración. Una amplia curva a la izquierda, y de pronto comenzaba el descenso. Frente a nosotros, lejísimos, aparecía, majestuoso y absolutamente proporcionado, Monte Pellegrino, envuelto en una luz azulada y lamido por el mar oscuro, centelleante y vastísimo, casi tan grande como el cielo. En el golfo, a sus pies, Palermo.
—Palermo es tu ciudad —repetía papá.
Siempre las mismas palabras.
Palermo es tu ciudad.
El coche se deslizaba por las amplias curvas de la carretera y acababa en una recta que bajaba hasta el mar. Yo era toda ojos: mientras nos acercábamos, localizaba las cúpulas de las iglesias y los oratorios entre los tejados abruptos de los edificios, el entramado de las calles principales, la catedral, el Palacio Real, la cúpula del teatro Massimo.
Palermo es tu ciudad.
Magnífica, incrustada como un broche de esmalte entre el verde de los huertos de naranjos y el azul del mar. Quería sentir mía aquella ciudad en la que había nacido. Desesperadamente. Pero resultaba difícil: nosotros, ironía del destino, no teníamos casa en Palermo. Según la tradición de nuestras familias, la casa de los padres pasaba al hijo mayor, que viviría con ellos incluso después de casarse. Papá era el único varón y, por lo tanto, no había dudas: el piso de los abuelos era nuestro. Pero durante la guerra se habían instalado en él la tía Giuseppina, hermana menor de papá, su marido y sus dos hijos, y en él se habían quedado. Los hijos habían pasado a ser cinco y ocupaban todas las habitaciones libres. Como papá no se llevaba bien con su cuñado, optó por pasar más tiempo en Agrigento con la familia de mamá. Cuando llegó el momento del parto, que se presentaba difícil, mis padres quisieron que yo naciera en Palermo, pero la abuela Benedetta dijo que no le parecía apropiado que el alumbramiento tuviera lugar en su casa: sería una conmoción para sus nietecitos, más aún si al final se confirmaba que era preciso practicar una cesárea. La intervención de la abuela Francesca, abuela materna de mamá y prima hermana de la abuela Benedetta, solucionó el conflicto: se ofreció a alojar a mis padres en su casa de via Manzoni y acondicionó como sala de parto el salón de los espejos. Desde entonces, mi familia no volvió a quedarse a dormir en casa de los abuelos y, para mí, la casa de via Manzoni se convirtió en mi lugar en Palermo. Cuando la vendieron, sentí muchísimo su pérdida.
Palermo es tu ciudad.
Buscaba un asidero, un lugar que fuese mío, para demostrar de forma tangible que aquélla era mi ciudad. Pero no lo encontraba. Fue entonces cuando tomé una decisión irrevocable: la ciudad entera sería «mi casa», toda Palermo me pertenecía como yo le pertenecía a ella, y Monte Pellegrino confirmaba esa pertenencia: había nacido bajo su sombra, él era mi protector. Se veía desde cualquier punto. Amistoso, tranquilizador.
—¡Esos pisos añadidos son un horror! —exclamó la tía Teresa.
—Si no eres uno de ellos, no te conceden el permiso de obras —masculló el tío Peppino.
Luego, con una mano sobre el hombro de mamá, empezó a señalarle los edificios de finales del siglo xix sobre cuyas cornisas habían levantado más pisos, afeándolos, y aquellos otros que estaban en proceso de construcción. Yo lo escuchaba e intentaba consolarme: no veía mi montaña, ¡pero estaba en Palermo! Desde que me dijeron que iríamos a vivir allí, y que sería para siempre, había contado los días, feliz. Conocía bien Palermo porque, antes de que empezara la enseñanza secundaria, todos los inviernos pasábamos allí seis semanas, además de otras temporadas más breves, como invitados de la tía Teresa y el tío Peppino. Chiara se quedaba en casa y yo salía, conocía a otros niños y me divertía. Las despedidas eran trágicas: Silvano y yo intentábamos retrasar la marcha atándonos uno a otro por un brazo o un pie y escondiéndonos en alguno de los enormes armarios que abundaban en los pasillos de la casa, e incluso en los altillos. Inevitablemente, Letizia y Giuliana, nuestras respectivas niñeras, nos encontraban; cuando nos caían las reprimendas, nos deshacíamos en lágrimas hasta la separación final. Yo lloraba no sólo porque quería quedarme con mi adorado primo, sino porque dejaba mi ciudad. Estaba prendada de ella. Todo lo que «sabía» de Palermo y venía de Palermo era superior o único. Y Palermo era preciosa, una maravilla.
Palermo es tu ciudad.
Me dejé llevar por la rabia contra aquellas cosas que la afeaban y me tapaban la vista de mi montaña. Luego volví a entristecerme por la pérdida; miraba los cerramientos modernos de los pisos añadidos y apretaba la barandilla de hierro forjado con las manos hasta hacerme daño.
—¿Te gusta la casa nueva? —preguntó mamá detrás de mí, pasándome la mano por el pelo.
Asentí con la cabeza, sin volverme.
—¡Niños, vamos al Caflisch a por una tarta Savoia!
La voz del tío Peppino nos llamaba desde el salón.
La excelente comida que sirvió la tía Teresa, a base de anelletti al horno y sardinas con patatas fritas, seguidas de la tan esperada tarta Savoia, contribuyó a relativizar mi desilusión. Saborear cada bocado de tarta —las capas de obleas crujientes, el relleno de mantequilla y chocolate sólido y la cobertura de cacao duro y aromatizado— me consolaba: Monte Pellegrino no se veía desde la casa nueva, pero desde muchos otros sitios sí.
3. La nueva vida en la casa de via XX Settembre
Para mamá, dejar Agrigento supuso un cambio drástico: echaría de menos a sus amigas y la visita diaria de Rosalia, si bien ésta le había prometido que iría pronto a vernos.
Papá, en cambio, había crecido en Palermo. Allí fue al colegio, primero al Sant’Anna y luego, durante un tiempo, al Gonzaga, de los jesuitas; después de completar los estudios secundarios en la Badia Fiesolana, regresó a Sicilia para matricularse en la universidad. Pero en Palermo no se sentía a gusto; rehuía la vida social y prefería el campo. Así que se quedaría en Mosè y vendría los fines de semana. Nosotras nos reuniríamos con él para pasar juntos las largas vacaciones de verano.
Gracias a la ayuda de mis tíos y en especial del tío Peppino, con su magnífico taladro eléctrico, bastaron unos días de intenso trabajo para montar los muebles, sujetar las estanterías a las paredes y colgar, mal que bien, los cuadros: el tío Peppino ponía muy buena voluntad, pero era poco meticuloso y, además, en un ojo tenía una catarata incipiente. El resultado fue una casa elegante, que parecía incluso más grande de lo que era en realidad. Papá, que se había desentendido por completo del traslado, felicitó a mamá. Nosotras empezábamos a adaptarnos a la nueva rutina doméstica.
La familia de mamá tenía la costumbre de recibir, además de a parientes y amigos, a desconocidos e incluso gente de fuera. La colección de vasijas de la Magna Grecia y de joyas griegas y romanas de los Giudice era famosa entre los aficionados a la arqueología de toda Europa, y muchos venían a verla. Por deseo del abuelo Gaspare, que había incorporado a ella nuevas piezas, se exponía en los salones de su casa, que se abrían a las visitas los miércoles y los jueves por la tarde, con cita previa. Él y la abuela hablaban francés y alemán, y daban conversación durante la comida a turistas de categoría y delegaciones en visita oficial. Los cuatro hijos también hablaban otras lenguas: habían aprendido alemán y francés con Mademoiselle, la institutriz suiza, y el tío Peppinello —el tercero, que vivía en Roma— también sabía inglés, pese a que no había estado nunca en Inglaterra. Mamá, la pequeña, había heredado de la abuela Maria el don de gentes, y hasta que sus hermanos decidieron marcharse de Agrigento y vender la colección, era ella, en lugar de la esposa de uno u otro, quien hacía de anfitriona en tales ocasiones. Era también su vivienda, no la del tío Giovanni, la que hacía las veces de «casa grande», aquella donde se presentaban a la hora de comer, incluso por sorpresa, los parientes que estaban de paso en Agrigento. En Palermo, en cambio, la que se había convertido en el centro era la casa de los Comitini. No tener comensales sería otro gran cambio en la vida de mamá, aunque no se daba por vencida. Empezó a invitar a gente antes de que la casa estuviera completamente lista y nos animaba a hacer lo mismo con nuestras primas y nuevas amigas. La tía Giuseppina, que vivía en el piso de abajo, se convirtió en la primera invitada «asidua»: comía y cenaba con nosotras siempre que su marido y su hijo estaban en el campo. Me encariñé con ella como si fuese una abuela.
Muy pronto se formó un grupito de invitados que venían a casa todas las semanas: el tío Niccolò, hermano de la abuela Maria; la tía Checchina, mujer del hermano menor del abuelo Cocò; madame Von Tschudin, que le daba clases de francés a Chiara; y Maria, la queridísima sobrina mayor de mamá y de la tía Teresa. Silvano y Gabriella también comían a menudo en casa. Gaspare menos: con quince años, se sentía mayor y hacía «cosas de hombres». Nosotras comíamos en casa de los Comitini una vez a la semana como mínimo; en casa de la tía Mariola, la mujer del tío Giovanni, nunca. Ella era palermitana, y distinta de mamá y la tía Teresa: no sólo no sabía cocinar, sino que nunca quiso aprender, no le interesaba. Pero, aun así, la queríamos mucho.
En Agrigento, mamá salía muy poco. Incluso se perdía la misa con tal de no salir de casa: «Dios sabe que yo cumplo con mi deber y me perdonará». Filippo hacía de recadero y Rosalia la tenía informada de las novedades de la ciudad. Sus amigas venían casi todos los días, a jugar a las cartas o simplemente de visita.
En Palermo era todo distinto: por la mañana, ella y la tía Teresa, después de haberse consultado sobre los respectivos menús, salían a hacer la compra y luego miraban los escaparates de las tiendas de via Ruggiero Settimo. Si yo tenía que ir al médico o al dentista, mamá me retenía en casa todo el día. Creo que me echaba de menos. En esas ocasiones, las acompañaba a hacer la compra. Lo primero era elegir las verduras. Angelo, el verdulero, tenía la tienda enfrente de nuestra casa y nos lo enviaba todo con el repartidor; algunas veces, este último simplemente cruzaba la calle con las bolsas de la compra y, cuando llegaba bajo el balcón del salón, gritaba: «Antonella, cala 'u panaru!».1 Antonella, sin prisa, se asomaba y soltaba lentamente desde el segundo piso la cuerda a la que estaba atada la cesta, el chiquillo la llenaba y ella la subía, echando un vistazo a su alrededor con coquetería. Después de hacer la compra, las hermanas tomaban via Ruggiero Settimo hasta Quattro Canti di Campagna y a veces llegaban hasta la plaza Massimo, ida y vuelta, despacito, cogidas del brazo, haciendo breves paradas delante de los escaparates, intercambiando ininterrumpidamente frases cortas en voz baja: «Elenù, ¿te gusta?», «¡Demasiado caro!», «¿Entramos a verlo?», «Lo dejamos para mañana, ¿te parece bien?».
Sus paradas preferidas eran dos. La primera, delante de los escaparates de Hugony, la tienda más elegante de Palermo, unos grandes almacenes refinadísimos divididos en departamentos: perfumería, bisutería, ropa de mujer y complementos, lámparas, objetos de plata, cristalería, vajilla, listas de boda... Mamá y la tía Teresa se detenían para admirar el escaparate de la perfumería, decorado —como todos los demás— con un gusto impecable. Sobre una repisa había expuestos perfumes franceses. De vez en cuando ponían uno nuevo.
Ellas admiraban las cajas, la forma de los frascos, el color de los perfumes. La que sugería entrar era siempre la tía Teresa: «¿Lo probamos, Elenù?».
Mamá dudaba. Las dos se habían mantenido fieles al perfume que eligieron cuidadosamente a los dieciocho años, asesoradas y animadas por la abuela Maria, una elección para toda la vida.
A veces entraban por curiosidad y probaban los perfumes, pero no compraban ninguno. A menudo volvían al día siguiente, quizá con una prima o con la tía Mariola y Maria.
Un poco más adelante se detenían para mirar los escaparates de la zapatería Soldano. Les encantaban los zapatos. Se fijaban primero en los de día, de tacón bajo, con lengüeta y, a veces, con hebillas, flecos o botoncitos. A mamá le gustaban mucho los zapatos bicolores, en blanco y azul para la primavera, y en blanco y negro, o incluso marrón y negro, para el invierno.
—Pruébatelos —la animaba la tía Teresa.
—No, no..., son caros..., luego acabas usándolos poco, te cansas —contestaba mamá, sin apartar los ojos del modelo que tanto la atraía.